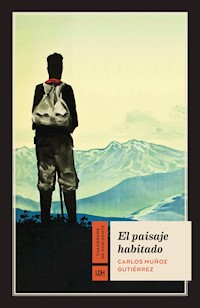Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fuera de formato
- Sprache: Spanisch
Cuando se aviva el brillo de la mirada es que hemos pronunciado la palabra aventura y con ella nos llega la posibilidad de cambio y novedad. Otras veces la aventura asoma sin permiso y nos desafía movilizando la capacidad heroica que hay en nosotros. La aventura, antes que épica, es justo una idea que configura la acción y le otorga un sentido. Podemos pensarla desde la filosofía, la historia de las ideas, o la antropología cultural; desde la geografía o la historia de nuestra cultura en sus edades doradas, la de la aventura transoceánica renacentista o la ilustrada; desde la literatura de aventuras, o la crónica de los grandes viajeros y exploradores, pero, también, desde el género, pues no ha tenido la misma significación para unos y otras. A su gozosa celebración van destinadas estas páginas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La aventura
— justo una idea —
Título de esta edición:
La aventura. Justo una idea
Primera edición en LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones: diciembre de 2016
© de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones
www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© de la edición y prólogo: Pilar Rubio Remiro
© de los textos, sus autores respectivos: Carlos Muñoz Gutiérrez, Isabel Soler, Javier Cacho, Rafael Argullol, David Le Breton, Patricia Almarcegui, Juan Pimentel, Javier Reverte, Sylvain Venayre, Fernando Savater
© de «L’aventure», Vladimir Jankélévitch: Aubier (département des Editions Flammarion), París, 1963
© de las traducciones: La geografía y algunos exploradores, Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye; Sobre la aventura y La aventura, Gustau Muñoz Veiga; Para una antropología de la aventura, Pilar Rubio Remiro; La belle époque de la aventura, Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay
© de la maquetación y el diseño gráfico:
Víctor Montalbán | Montalbán Estudio Gráfico
© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá
© de ilustración de cubierta: Fernando González Sitges
ISBN ePub: 978-84-15958-56-7 | IBIC: HP; WTL
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
La aventura
— justo una idea —
CARLOS MUÑOZ GUTIÉRREZ JOSEPH CONRAD § ISABEL SOLER § VLADIMIR JANKÉLÉVITCH JAVIER CACHO § PATRICIA ALMARCEGUI § RAFAEL ARGULLOL DAVID LE BRETON § JUAN PIMENTEL § JAVIER REVERTE SYLVAIN VENAYRE § FERNANDO SAVATER GEORG SIMMEL
edición de:— Pilar Rubio Remiro —
ÍNDICE
La aventura es vida. Una introducción
PILAR RUBIO REMIRO
Justo una idea: La aventura de pensar
CARLOS MUÑOZ GUTIÉRREZ
La geografía y algunas exploradores
JOSEPH CONRAD
Venturas en los cabos de la “carreira de índias”
ISABEL SOLER
La aventura
VLADIMIR JANKÉLÉVITCH
La aventura blanca
JAVIER CACHO
El deseo de geografía
RAFAEL ARGULLOL
Para una antropología de la aventura
DAVID LE BRETON
Inscribir los movimientos del corazón en la faz de la tierra
PATRICIA ALMARCEGUI
El Siglo de las Luces y la aventura del conocimiento
JUAN PIMENTEL
La aventura de viajar. Olores, visiones, sabores y canciones
JAVIER REVERTE
La Belle Époque de la aventura
SYLVAIN VENAYRE
Leer, leer y leer
FERNANDO SAVATER
Para una psicología filosófica. La aventura
Inveniam viam aut faciam
Encontraré un camino o lo haré
La aventura es vida. Una introducción
PILAR RUBIO REMIRO
Si existe una palabra capaz de transmitir el hechizo de una vida plenamente vivida es, sin duda, la aventura. Pero empecemos por el principio, porque en su etimología aventura procede del latín adventure, ad-venire-urus, «las cosas que han de llegar», así la aventura adviene, es destino, es «lo que sucede», es aquello imprevisible que rompe el proyecto humano, que desata lo atado y por ello nos reta a hombres y mujeres a encararnos a ella o guarecernos; a aceptar el desafío de lo que acontece y crecer abriendo posibilidades vitales, o lo contrario, negar el cambio, lo que parece protegernos de sus funestos augurios construyendo defensas a menudo inexpugnables. Existe la buenaventura, esa aceptación gozosa de la posibilidad que llega y existe la malaventura, porque el azar así lo quiere y ninguna voluntad escapa al peligro cierto de su desafío último que es la muerte. Así pues tomemos una primera definición que nos brinda Fernando Savater: «¿Qué es la aventura? Es el salto hacia la plenitud: la aventura es el tiempo lleno. El afán y el encanto de la aventura provienen de la convicción, quizá supersticiosa, de que no estamos hechos para ver pasar el tiempo, para ver cómo nuestra energía se desangra y gotea en el vacío —calculable, incalculable— del tiempo».
La palabra aventura es hoy, en nuestras predecibles y seguras vidas, una voz reverenciada que, aun desprovista de su capacidad terrorífica o dramática, invoca un deseo de libertad y experimentación controlada muy propia de nuestro afinado individualismo y de una exacerbada fe en la capacidad de transformación de ese sentimiento de insatisfacción permanente que acaba en los estantes imaginarios de un supermercado que nos vende una variedad sin fin de sensaciones, experiencias, o emociones inocuas, por controladas y predecibles, pero excitantes siempre. Aunque es inherente a cualquier época nuestra cultura la sigue idolatrando porque es, sobre todo, un anhelo de libertad, de mutación sin fin.
Y por encima de todo la aventura es un imaginario, una idea vinculada a un deseo que dirige los pasos a un horizonte incierto pero en el que habita la posibilidad. Justo una idea, justo «dar un sentido a lo que pasa —explica Carlos Muñoz Gutiérrez— […] pues la aventura, donde quiera que se actualice, quienquiera que la efectúe, es siempre encontrar un sentido a esa particular disposición del estado de cosas de donde emerge el acontecimiento». Por ello antes que acción es la ideación de las circunstancias de un nuevo hecho que nos acontece, al que damos forma con el pensamiento y resolvemos sus desafíos mediante un quehacer posterior. Algunos de los textos de este volumen, como los ya clásicos de los filósofos Georg Simmel y Vladimir Jankélévitch, junto al de Carlos Muñoz Gutiérrez o Fernando Savater nos ofrecen una visión desde el pensamiento y la categorización de un concepto que se expande a otras disciplinas. Para Simmel, el filósofo es el gran aventurero del espíritu: «Emprende la tentativa carente de perspectivas, aunque no por ello de sentido, de conformar conocimiento conceptual a partir de la conducta vital del alma, de su disposición hacia sí misma» y para Muñoz Gutiérrez, «la aventura del pensar es encontrar justo una idea en la multiplicidad de acontecimientos que cada día ocurren entre diversidades variables, a través de fuerzas contrarias, de intereses encontrados».
Como metáfora espacial, decimos que la aventura sobreviene en un horizonte que es siempre una línea imaginaria que representa el allá, el afuera, un lugar siempre distinto al espacio cotidiano. Requiere de un territorio mental que se proyecta sobre el geográfico, por ello la traslación figurada por ese espacio traza una cartografía sobre la que circula el deseo. En palabras de Rafael Argullol: «La aventura en su sentido más desnudo requería únicamente un punto de fuga, resultado de la fricción entre un estado presente y una imagen futura, y una línea de horizonte, tras la cual se ocultara una promesa de otredad». Por eso afirmamos que la aventura tiene una dimensión espacial. Desde el tiempo en el que acompañó el desplazamiento humano, desde la caverna al horizonte, y dio sus primeros pasos en un allá desconocido, no ha dejado de hollar nuevos territorios que han ensanchado la comprensión del mundo como lo ajeno y opuesto al micromundo conocido. En palabras de Vladimir Jankélévitch: «La aventura es extravital, extraterritorial, extraordinaria, es decir, fuera del orden (extra ordinem), excepcional y literalmente excéntrica. Todo lo que empieza por extra o por ex se le aplica». Por ello lo que está fuera, lo que pertenece a lo otro, lo que aún no tiene forma, ni es conocido porque es extemporáneo, es un «exclave», precisa Georg Simmel, otra realidad espacial que escapa al enclave donde transcurre la normalidad, el hábito.
Con todo, más allá de lo que conforma la materia de la aventura, nuestra fascinación dibuja una figura sobre la que proyectamos una necesidad de modelo, una figura de autoridad a la que imitar, alguien capaz de medirse de tú a tú con el sino que mueve los hilos de las marionetas que somos y esta figura, héroe a escala humana, es el aventurero, retrato descaradamente masculino que atraviesa la historia de nuestra cultura y que nos ofrece un patrón posible. Aventurero es quien se ad-ventura desafiando a la suerte y corriendo peligros; aceptando la incomodidad y la inseguridad, pues desecha la seguridad, lo dado; coquetea con el destino, se mide con el azar; confía en extraer de sí los recursos para transformar su futuro. Se alimenta de pasión, enaltecimiento, vitalidad. Opone el movimiento a la quietud, el desorden al orden, la novedad a la rutina de lo conocido. Es la celebración de la magia y el sueño. La apoteosis de una forma de vivir en la exaltación y la certeza del tiempo pleno, vivido con avaricia y deleite. Es excepción y originalidad, lo opuesto a la banalidad. Se le admira y se le teme porque se confronta a la muerte y no porque la busca deliberadamente, sino porque asume su posibilidad y se reta con ella. El aventurero es la estrella que más brilla en este firmamento de anodinas identidades. «Es un héroe —explica Muñoz Gutiérrez—. En toda mitología un héroe es alguien a quien su nobleza, su virtud, su areté decían los griegos, le obliga a enfrentarse a un destino que le supera, la autoridad. Sabe que su empresa no tendrá un final feliz, porque un simple hombre, aunque sea un semidios, no podrá con el fatum inmisericorde que los hados poderosos han ordenado. Sin embargo emprende la lucha». Sin embargo, significa aquí más que nunca, a pesar de todo.
Aquí van algunas claves que explican esta seductora figura en nuestro imaginario, porque evidencian un modelo por el que trascender la condición humana imitando lo heroico, esa lucha desigual contra el azar y lo intempestivo en el que poner a prueba los resortes de un épica individual capaz de retar al destino, desarmar su previsibilidad y rendir culto a la imaginación transformadora. Y para colmo es un jugador. Si la aventura es una circunstancia que desordena el presente, un quiebro en la línea recta de nuestro devenir, una disrupción a la que nos enfrentamos con atributos osados o ciertamente cobardes, con decisión o vacilación, esperanza o desaliento, confianza o aprensión, este apostador propicia el éxito o el fracaso de una batalla contra lo incierto en la que la ganancia supone redoblar vida y la pérdida, disolución y muerte. ¿Qué busca siempre este personaje?: «Jugar en todos los tableros, multiplicar la existencia», nos dice David Le Breton. Como apunta Georg Simmel: «Esto evoca el parentesco del aventurero con el jugador. El jugador se entrega, ciertamente, a la falta de sentido del azar; solo en la medida en que cuenta con su favor, en la medida en que considera posible y se representa una vida condicionada por este azar, el azar se le aparece inserto en un contexto dotado, sin embargo, de sentido». Así pues es un personaje conectado con su propio poder hacedor, pues cree en su buena estrella, como nos recuerda David Le Breton; cree en un extraño poder capaz de desactivar el caos de lo imprevisible y reducirlo en su favor, pero a veces no es sino el afinamiento intuitivo de reconocer una situación favorable entre mil y atraparla al vuelo.
Y la aventura, tal como se explicita, tal como nos llega en su relato, es otra apropiación de sus posibilidades vitales restringidas en cuanto a género. No hay que recurrir al diccionario para constatar una realidad: aventurero es quien vive aventuras; aventurera es una mujer de moral incierta. Y se atribuye a un escritor famoso esta frase: «Los hombres tienen los viajes; las mujeres los amantes» que evidencia hasta qué punto el viaje, o el simple movimiento, ha sido, hasta tiempos bien recientes, un fortín inexpugnable de la masculinidad. El mundo como espacio exterior es varonil, es acción, independencia, afirmación de sí; el espacio interior es femenil, pasivo, dependiente, contingente, en él solo puede darse la aventura emocional. El varón sale, se mueve, explora, anda lejos; la mujer se ha desenvuelto hasta ahora en un imago mundi circunscrito al encierro, al asfixiante interior que solo la literatura ha podido explicitar evocando una persistente fantasía de espacios abiertos a los que se oponen imágenes recurrentes de angustia y encierro. Como apunta Patricia Almarcegui hora es de «que a nadie sorprenda que la mujer viaje sola, que no tema ser vejada ni ultrajada, que pueda ir a los mismos lugares que los hombres, que no tenga que dar explicaciones de su vida personal, que no tenga que justificar por qué viaja. En definitiva, que el viaje deje ya de ser un a-venturarse para la mujer y que se relacione para siempre con él». Aún hoy la que se adentra en ese afuera se confronta a una experiencia múltiple: la del deambular en un espacio prohibido a su condición (el mundo), la de adecuar un espacio interior que posibilite la transgresión de salir al exterior (la ruptura con el orden normativo patriarcal), la confrontación a una realidad cultural especular que es la de la subordinación cultural de las mujeres en el mundo. Tanto Jankélévitch («Para la mujer la aventura es un acontecimiento fisiológico que afecta directamente al cuerpo y concierne al ser femenino en su totalidad, y luego, progresivamente, al porvenir biológico de la especie».) como Simmel («La actividad de la mujer en las novelas amorosas aparece ya entreverada de la pasividad que le ha conferido a su carácter la naturaleza o la historia») dan por hecho que la aventura es un imaginario netamente masculino sin adentrarse en las causas que subordinan a las mujeres, en todo tiempo y circunstancias, a su papel periférico, (acompañantes, enfermeras, musas, o bien personajes descentrados, extravagantes y alocados), y para ambos la aventura femenil es, sencillamente, una posibilidad contra natura. Por eso urge articular una figura de la heroína que transita el mundo para evidenciarse como sujeto que elije y controla la aventura de su propio destino y la libertad de movimientos necesaria.
La vida toda es aventura, lo sabemos, personifica la capacidad individual de crear un nuevo orden y es también mito sobre el que la antropología cultural ordena su propia historia. David Le Breton nos ofrece este viaje por el tiempo que toma en la figura de Ulises la incertidumbre del camino que es el propio decurso vital. En nuestra cultura occidental la aventura prodiga una lectura de la historia simbolizada en la imagen del explorador y el viajero a lo largo de todos los tiempos. Una figura crucial, a la que nos acerca la especialista en la cultura marítima portuguesa del Renacimiento, Isabel Soler, es la del navegante en la época dorada de las grandes gestas transoceánicas que sortean los peligros geográficos por el afán de saber que hay tras ellos: «El que se aventura por el océano, el que se adentra por propia voluntad en el espacio del peligro, el hombre de los Cabos, el nuevo héroe de la desgracia del mar, con su forma nueva de experimentar el temor y la muerte, el que se sabe en el núcleo de ese sentimiento crecientemente abstracto de inseguridad se aleja definitivamente de la armónica mesura renacentista para explicar el mundo, y explicarse a sí mismo, desde unos parámetros ya plenamente barrocos construidos desde la falta de serenidad. El náufrago, el hombre de los Cabos, pertenece ya a un mundo cambiante e inestable en el que no puede ser por más tiempo un mero espectador o un organizador privilegiado de ese mundo». El viaje traza en esta época una caligrafía humanística que transforma nuestra mirada sobre el mundo y nos obliga a repensar lo conocido. Una época que se funde después en la aventura de la objetividad y el conocimiento cierto que solo puede ser aprehendido en la experiencia directa, en el lugar, en el escenario donde ocurre todo, pero especialmente en la página en blanco de la naturaleza. El naturalista ilustrado se sumerge en los reinos perdidos de la creación, abre una Edad Dorada con el despliegue exploratorio que precede al colonialismo y «el viaje —según Juan Pimentel— escenificaba, como ninguna otra actividad, la aventura del conocimiento, una empresa necesitada de hechos o gestas físicas capaces de transmitir su profundo significado». El aventurero ilustrado es una figura de acción que se mueve por el mundo para recabar un orden real, pero también se aventura en el interior pues —como nos dice Pimentel—, «un acontecimiento extraordinario es precisamente lo que tiene lugar también en un laboratorio: un hecho insólito, imprevisto, un fenómeno que altera el curso habitual de la naturaleza o desdice lo que las leyes anunciaban, lo que estaba escrito o preescrito. Aquello que tenía que suceder, no sucede. Y aquello que era impensable, sucede. Eso es ciencia. Eso es también aventura».
El viajero se diluye después en la aventura no ya para conocer, sino para experimentar. Si la anterior era una tarea colectiva, la del viajero romántico recala en la individualidad de la experiencia y precede, como decíamos más arriba, a la figura del agente vinculado a la misión de colonización o de mera apropiación. Destaca la figura del explorador polar como héroe de los hielos, un personaje que no puede sobrevivir por sí mismo, sino en el refugio y la alianza del grupo y cuya suerte, como nos muestra Javier Cacho, está vinculada colectivamente a uno de los capítulos en los que el azar y la ferocidad de la naturaleza dibujaron una epopeya polar que aún nos conmueve.
Con Sylvain Venayre revisitamos lo que esta figura en general ha aportado a la literatura y que confluye en un periodo de brillante despliegue, la Belle Époque: «El libro y el personaje nacen de una meditación sobre aquello que el hombre puede hacer contra la muerte. De ahí este tipo de héroe sin causa, preparado para arriesgarse a la tortura solo por la idea que tiene de sí mismo, y quizá por una especie de apropiación fulgurante de su destino». Un periodo en el que se populariza la novela de aventuras, con las que se educarán, extasiados, los niños y jóvenes de las siguientes generaciones en una cadena sin fin que nutre el anhelo de subvertir lo dado, o de aceptar lo que adviene, por el placer de trasmutar una realidad que no se ajusta a un deseo de plenitud. Y en nuestro tiempo se abre paso la figura baudeleriana del flâneur. Si hasta entonces el viaje era privilegio de unos pocos, ahora este paseante impertinente deambula por las culturas del mundo porque sí, por curiosidad, por aburrimiento, o por medirse a sí mismo; también por coleccionar o sacudir la rutina, que es propósito de esa figura atrabiliaria del turista en la que nos reconocemos todos. Viajar en nuestro tiempo es jugar a la aventura, pero obviando el dramatismo de su zarpazo inconveniente, pues todo está convenientemente calculado para evitar el riesgo, relegando la aventura a la propia vida, y a su inventario sin fin de discordancias azarosas.
Y, finalmente, la aventura es arte refinado. Se gesta en la niñez. Es consecuencia desatada de la imaginación y de la creencia en la magia de lo posible, o de la posibilidad sin cortapisas. David Le Breton nos dice que se trata de «uno de los nombres modernos de la nostalgia», la que siempre vuelve a los sueños de grandeza en la niñez, en esa edad fértil de escapatoria sin compromiso en la que se da una imaginación aún no constreñida por la responsabilidad de existir. «Por mi parte —nos cuenta Javier Reverte—, nunca he dejado que se desvanezca el niño que fui y lo trato de mantener contra viento y marea. Lo que quiero decir es que nací con un alma deseosa de aventura y no he aceptado casi nunca disfrazarla de otra cosa». La infancia es una etapa en la que la figura del aventurero labra una elección posterior, un diseño de quién se quiere ser en el futuro y para hacerlo no hay mejor modelo que quién supo afrontar la vida de un modo nada convencional. Las lecturas y los mapas llevan a Conrad a una existencia aleatoria llena de acción y de bien pertrechados personajes provenientes de las gestas y lecturas de juventud: «Uno de los aspectos interesantes del estudio de los descubrimientos geográficos, y no el menor, es escudriñar las personalidades de esa clase especial de hombres que dedicaron la mejor parte de sus vidas a la exploración de tierras y mares». Siempre reconocerá esa deuda para con los hacedores de su imaginación literaria pues eran «ellos» el objeto de inspiración y «no los personajes de ficción». El aventurero de carne y hueso es artista de sí mismo y crea otra realidad alternativa que a su vez abre nuevas posibilidades para otros. Es relato cuando toma voz y reconstruye una realidad o la recrea en la ficción. Es género narrativo (cine, literatura). Genera una nueva mirada sobre el mundo y crea formas impensables de representación. La aventura, como arte vital, trasciende al aventurero y se hace inmortal que es aquello a lo que siempre aspira la obra artística. Nada mejor que esta hermosa cita extraída del texto de Jankélévitch para corroborarlo: «La aventura es la manera que tienen las naturalezas poco artísticas de participar, en alguna medida, de la belleza; en muchas vidas de no artistas la aventura es el único medio de tener una existencia estética y de mantener una relación desinteresada con lo ideal; la época de la aventura es la única en la que los hombres más sórdidos, así como también aquellos que no son capaces de ser ni pintores, ni músicos, ni poetas tendrán la fuerza y la posibilidad de vivir el mundo de los valores y de hacer cosas que no sirven para nada”.
Por eso la aventura es la propia vida. Ayuda a enfrentarnos con nuestra personalidad caleidoscópica, con todos esos yoes que relegamos a los suburbios de nuestra identidad, pero que de vez en cuando se rebelan y toman el mando de nuestras vidas. Reclaman una oportunidad, a veces efímera, sí, pero que resucitan al señuelo del deseo de todos esos instantes que podríamos vivir en nuestra periferia existencial y que acallamos, atados como estamos a nuestro yo dominante que nos acapara, nos tiraniza, ridiculiza y menosprecia toda posibilidad de experimentarnos en la otredad pues yo, podría ser también otro, otra y debo saberlo. De los sótanos oscuros de la previsibilidad hay que rescatar siempre la aventura como la posibilidad de trascender la condición humana imitando lo osado, porque la aventura reivindica la posibilitad de lo nuevo y distinto en detrimento de lo conocido e inamovible. Un camino oculto por la maleza tiene un don: la obligación de buscar otro, o fabricarlo, que diría Séneca (Inveniam viam aut faciam). Recordemos con Jankélévitch: «La aventura da pie y realidad a oasis de fervor y de intensidad. Reaviva el elemento picante, exalta la ruptura y el delicioso desbarajuste de la existencia». A su práctica van destinadas estas páginas.
Justo una idea: La aventura de pensar
CARLOS MUÑOZ GUTIÉRREZ
«La aventura es la aventura», con esta tautología metafórica o con esta metáfora tautológica parece que es la única manera en la que podemos conceptualizar la aventura. Es como si el propio término contuviera ya los rasgos y características de aquello que expresa, porque la mera mención de la palabra levanta un sin fin de connotaciones y evocaciones. Si preguntáramos a los aventureros qué es para ellos la aventura, darían esa tópica respuesta que uno encuentra (sobre todo si ejerce de aprendiz de Sócrates), cuando interroga sobre conceptos que no remiten a cosas o entidades, sino más bien a acontecimientos: «Es relativo, para cada uno es una cosa». Y si afilásemos el estilete de la interrogación e insistiéramos irónicamente con: «Vale, ¿pero qué es, entonces, para ti la aventura?». Seguramente encontraríamos dudas y vacilaciones, nuestro aventurero se tomaría un tiempo para reflexionar y, muy probablemente, nos soltaría la tautología: «La aventura es la aventura», pasándonos el problema, invitándonos a que seamos nosotros mismos los que pongamos contenido al concepto, pues en el fondo para cada cual la aventura es la aventura.
La aventura, como todos los acontecimientos incorporales, sin embargo se encarna en una disposición de los cuerpos, de las cosas materiales. Así que o bien se narra una aventura particular o bien se traslada a la única manera, como decían los estoicos, en la que se puede hablar de estos acontecimientos, a algo impersonal que solo puede expresarse a través de infinitivos. Por lo tanto, la comprensión natural de la aventura es su relato y no es extraño, pues, que a lo largo de la historia de la humanidad, desde la Odisea a las hazañas alpinísticas, se hayan producido tantas narraciones que cuentan las tribulaciones de los más variados y diversos héroes; mientras que la comprensión teórica de la aventura solo se produce en el desplazamiento a la acción que encarna y ejemplifica el acontecimiento aventurero.
Este volumen es prueba de ello. La aventura es leer para Fernado Savater, surcar los mares desconocidos, que fue el tema literario de Conrad, como lo es para Javier Cacho recorrer los hielos polares, la aventura del conocer que nos cuenta Juan Pimentel o la aventura de la acumulación, de la conquista, de la posesión que nos deja ver Rafael Argullol o que nos describe Isabel Soler, mientras que para Javier Reverte la aventura está en percibir. Naturalmente encontramos los especialistas en las novelas de aventuras, Sylvain Venayre, que se adentra en la historia del género. Solo aquellos que tienen un talante más reflexivo, filosófico, (Jankélévitch, Simmel) o antropológico (Le Breton) se atreven a una investigación semántica del concepto. Y en mi caso, el desplazamiento que puedo hacer es situar la aventura en la acción del pensar, hacer del pensar aventura o aventurarse a pensar. «Sapere aude», que decía Kant, atreverse a pensar. Pero, ¿es realmente atrevido pensar? ¿Hay que ser valientes para disponerse a hacer algo que hacemos todos cada día? ¿Qué tiene de aventurero pensar?
Desde luego, no toda acción encarna una aventura. Podemos leer o navegar o escalar montañas o surcar mares y amar, y, por supuesto, pensar y no aventurarnos. Aventurarse, es decir, arrojarse a los vientos, no pasa todos los días. ¿Qué tiene que pasar para que una acción de los cuerpos devenga en aventura?
Chesterton, con su agudeza habitual, nos ofrece una clave para descubrir la condición de posibilidad de la aventura: aceptar que el mundo puede adquirir sentido, así lo expresa magistralmente en su ensayo Ortodoxia:
Recuerdo con certeza el hecho psicológico de que justo cuando más dependía yo de la autoridad de las mujeres era cuando más ardiente y aventurero me sentía. Y era así porque las hormigas mordían tal como me había advertido mi madre y porque nevaba en invierno (como ella había predicho); el mundo era un país encantado y lleno de prodigios, y era como vivir en una época hebraica, cuando todas las profecías se cumplían. Salía de niño al jardín y me parecía un lugar terrible porque tenía una clave para desentrañarlo: de lo contrario, no habría sido terrible sino aburrido. Un desierto sin sentido no es ni siquiera impresionante. En cambio, el jardín de mi infancia era fascinante, porque todo tenía un significado que podía llegar a averiguar. Centímetro a centímetro podía averiguar cuál era el objeto de esa extraña herramienta llamada rastrillo; o hacer vagas conjeturas respecto a por qué mis padres tenían un gato en casa.1
Si aceptamos las palabras de Chesterton, la aventura, donde quiera que se actualice, quienquiera que la efectúe, es siempre encontrar un sentido a esa particular disposición del estado de cosas de donde emerge el acontecimiento. Dicho de otra manera, la aventura es encontrar un sentido a lo que pasa. Ese es el acontecimiento. Pero, bien sabe Chesterton que solo puede acontecer una aventura frente a un orden simbólico dado, o al menos ante su posibilidad. Posibilidad que viene dada cuando hay una autoridad que establece o conoce dicho orden:
Y esa desesperanza consiste en que la filosofía moderna no cree realmente que el universo tenga ningún sentido, por ello no tiene esperanza de que en él exista la aventura, pues carecería de argumento. Nadie puede contar con vivir aventuras en el país de la anarquía, pero sí toda suerte de ellas si se interna en el país de la autoridad. No se pueden encontrar significados en la jungla del escepticismo, pero quien pasee por el bosque de la doctrina los verá por todas partes. En él todo tiene un relato atado a la cola, como las herramientas o los cuadros en la casa de mi padre, porque es la casa de mi padre. Termino donde empecé: en el lugar adecuado. Al menos he atravesado el umbral de la buena filosofía. He entrado en la segunda infancia.2
Naturalmente, Chesterton viene a defender su fe apelando a un orden último que un creador divino e inteligente impone en el mundo, pero no le falta razón cuando detecta la desesperanza del pensamiento moderno que impide la aventura en «la jungla del escepticismo». La condición de posibilidad de la aventura, entonces según Chesterton, es descubrir el sentido que alguna autoridad ha impuesto en el mundo.
Pero, todos sabemos y la historia corrobora, que si hay ortodoxia también hay heterodoxia, y si la aventura es posible en la ortodoxia, igualmente podrá serlo en la heterodoxia. También será aventurarse cuando el propósito sea destituir a la autoridad establecida para que un nuevo sentido surja. ¿No es esta la idea kantiana de la osadía del pensar? ¿No fue este el lema de la Ilustración? ¿No es este, en el fondo, el eje que hace que la filosofía tenga una historia?
Descuidadamente hemos dicho anteriormente que el aventurero es un héroe. En toda mitología un héroe es alguien a quien su nobleza, su virtud, su areté decían los griegos, le obliga a enfrentarse a un destino que le supera, la autoridad. Sabe que su empresa no tendrá un final feliz, porque un simple hombre, aunque sea un semidios, no podrá con el fatum inmisericorde que los hados poderosos han ordenado. Sin embargo emprende la lucha. Héctor emprende la lucha ante el inexorable Aquiles, sabedor de su derrota, pero la emprende en condición de héroe, por su nombre, por su pueblo, por no defraudar a su pueblo, y alcanzará la gloria. Aquiles, del mismo modo, en una guerra que ni le va ni le viene, decide participar cuando le profetizan que se hará inmortal en la memoria de los hombres. Por la gloria pone en peligro su vida y la de los aguerridos aqueos. La guerra de Troya nos muestra que el orden puede invertirse, que el más débil puede derrotar al más fuerte, aunque la justicia del destino devolverá las cosas a su sitio, al menos un tiempo. La soberbia del héroe trágico, su hybris, que le hace enfrentarse a la autoridad incluso con su vida, abre una grieta en esa autoridad, porque es noble su lucha, porque hay algo justo en su reivindicación, porque hace que un nuevo sentido aflore como un brote tierno ante el bosque firme de la norma. Antígona desafía la ley de Creonte, apelando a un principio mayor, y decide enterrar a su hermano Polínices. Antígona ha de morir, pero lo hará como heroína, pues hay algo justo, algo digno en su rebelión y esa rebelión, que provocará una cadena de muertes, resonará, tal vez, a lo largo de los tiempos y hará cambiar el orden y el sentido hacia una autoridad más benévola o más justa o más ajustada a los deseos humanos (¿no debe ser eso la justicia?).
¿Qué tiene de héroe un filósofo? ¿No fue el primer filósofo un héroe que murió en defensa de sus principios? Sócrates fue condenado a muerte por sus conciudadanos, y es que, como él mismo se calificaba, era un tábano3 que cuestionaba la autoridad que había impuesto un orden, aunque fuera una autoridad democrática.
Nietzsche puede ayudarnos en la descripción heroica del filósofo:
Hay vidas cuyas dificultades rozan el prodigio; son las vidas de los pensadores. Y hay que prestar atención a lo que nos cuentan a ese respecto, porque se descubren posibilidades de vida cuyo único relato nos proporciona alegría y fuerza, y esparce luz sobre la vida de sus sucesores. Allí se encierra tanta invención, reflexión, osadía, desespero y desesperanza como en los viajes de exploración de los grandes navegantes; y, a decir verdad, son también viajes de exploración por los dominios más alejados y peligrosos de la vida. Lo que tienen estas vidas de sorprendente es que dos instintos enemigos, que hacen fuerza en sentidos diversos, parecen estar obligados a caminar bajo el mismo yugo: el instinto que tiende al conocimiento se ve obligado incesantemente a abandonar el terreno en el que el hombre suele vivir y a lanzarse hacia lo incierto, y el instinto que quiere la vida se ve obligado a buscar eternamente a ciegas un nuevo lugar en el que establecerse.»4
Tenemos, entonces, la condición de posibilidad de la aventura: la búsqueda de sentido; el peligro que convierte la acción en aventura: la autoridad que impone un orden, un sentido y un actor: el héroe que se enfrenta al orden de la autoridad y propone nuevas posibilidades de vida. Solo nos queda describir cómo el pensamiento se aventura en esos territorios desconocidos, cómo arriesga su vida en la búsqueda de una idea, justo una idea, que haga explotar el orden simbólico dado.
¿Qué es lo que lleva a pensar haciendo del pensador un héroe, un explorador o un rebelde aventurero?
Desde luego, con el origen de la filosofía aparece formulada ya la pregunta. Platón lo hace con la misma extrañeza que hoy nos sigue produciendo: «Te mostraré, si miras bien, que algunos de los objetos de las percepciones no incitan a la inteligencia al examen, por haber sido juzgados suficientemente por la percepción, mientras otros sin duda la estimulan a examinar, al no ofrecer la percepción nada digno de confianza.»5
Efectivamente lo que deja tranquilo al pensamiento, aquello que no invita a pensar son los objetos del reconocimiento. Cuando lo que percibo lo reconozco, y lo reconozco a partir del modelo ideal, de su esencia, eso nos deja tranquilos. Para Platón conocer es siempre reconocer, cómo podría si no conocerse lo que no ha sido conocido. O está en nuestra memoria la idea que permite el reconocimiento o no podríamos nunca conocer. Sin embargo, es consciente de que hay algo que nos fuerza a pensar, aquello que no encaja en nuestros modelos recordados, aquello que nos lleva a la contradicción, lo que su apariencia nos confunde. Hay pues dos modos de conocimiento, calcomanía frente a cartografía. Quien haya manejado un mapa, por muy amplia que sea su escala, se habrá perdido numerosas veces. Un mapa cartografía un territorio, pero no es una imagen del mismo. Un mapa nos fuerza siempre a situarnos en él y de él al territorio. Un mapa es una herramienta de tránsito y siempre nos obliga a pensar porque el reconocimiento del territorio desde el mapa o del mapa desde el territorio no es inmediato, no es sencillo, a menudo no sabemos ni por dónde empezar a mirar. Además del mapa, podemos apoyarnos con un GPS, donde la correlación se hace artificialmente desde una perspectiva inalcanzable para la posición del caminante. Un GPS nos libera de la obligación de pensar, pues nos localiza y nos posiciona en el mapa, en rigor, hace el mapa. Pensar es más la tarea de cartografiar un territorio desconocido, un espacio abierto en donde lo probable es la pérdida, no reconozco en él nada de un modo global, nos falta perspectiva, por ello estamos obligados a pensar en la medida en que deseemos recorrer el terreno. Como nos decía Nietzsche, el pensador es ese extraño ser humano que quiere escapar de lo conocido para encontrar un nuevo hogar donde instalarse. La obligación de pensar tiene siempre que ver con el disgusto ante lo ya conocido y la ansiedad que produce abandonar tierra firme con el único propósito de encontrarla de nuevo. Pero ya renovada o distinta, más hermosa o productiva, más habitable, es decir, mejor. Porque nos estamos refiriendo al pensamiento racional (no sé si hay otro) y la racionalidad es la capacidad de reconocer lo mejor, aceptar que algo distinto a lo que tengo es mejor para el caso. Ciertamente un pensador no es un conquistador, es más bien el náufrago que anhela tierra firme en donde sobrevivir o empezar de nuevo. La aventura es una acción muy racional. Es la pura razón puesta en acción. No seamos ingenuos, nadie se aventura, si, razonablemente, no esperásemos escapar de ella y regresar al régimen seguro del hogar. Una aventura sin final feliz, es una tragedia.
Sin embargo, la imagen moderna del pensamiento va unida más al conquistador que al viajero. La ciencia ha sido y sigue siendo el apoyo en el que el poder conquistador y colonizador ha logrado su éxito. Un pensador, un filósofo, no es un científico. El científico reconoce a partir de categorías con las que el mundo ha sido ordenado; por el contrario, el filósofo, como el cartógrafo, es quien pone orden en el mundo, creando las categorías en donde disponer los elementos del mundo, porque los mundos se construyen con conceptos, con subjetividades. Los científicos y tecnólogos conquistan el mundo que los filósofos crearon. Esa es la terrible responsabilidad del pensador. ¡Cuida del mundo que dejas a los colonos! ¡Cuida de que pueda habitarse! El mundo no es dado nunca por completo, si se nos ofrece así, es que alguien ha obtenido privilegios en él y quiere preservarlos frente a los que no los obtuvieron. Por eso, al menos, para los desposeídos siempre está la obligación de pensar.
Platón al explicarle a Glaucón qué clase de encuentros incitan a pensar, precisamente señala aquellos que producen sensaciones contrarias. Aquellos que los sentidos no pueden discernir porque captan tanto lo uno como su contrario y, dice Platón, requieren de un juez. Lo que da que pensar solo puede ser, en primera instancia, sentido y lo sentimos como duro y blando a la vez, como grande y pequeño a la vez. Lo que da que pensar, por mucho que se empeñe Platón, no es un asunto de captar esencias, unidades, sino de multiplicidades contingentes y de la evaluación de lo que tiene importancia y de lo que no la tiene. Lo que da que pensar tiene que ver con la distribución de lo singular y de lo regular, de lo notable y de lo ordinario. Lo que da que pensar es comprender el problema que se nos presenta, determinar lo importante y lo significativo que ese acontecimiento contiene. La estupidez no es más que confundir lo importante con lo banal. Lo que da que pensar no es una cualidad sino un signo, no es algo dado, sino aquello por lo que lo dado es dado. Da que pensar aquello que nos interroga en la búsqueda de sentido: ¿Qué significa eso o aquello? Lo que se da al pensamiento toma la forma de un problema, no de una verdad. La verdad se encarna en el acontecimiento que la intención del pensar produce, matando así la intención, desligándose del sujeto que piensa, que de nuevo debe plantearse la pregunta. «La verdad es la muerte de la intención»6. Por eso sentido y verdad son dos dimensiones divergentes del símbolo. Cuanta «más verdad» contenga, menos significado se encuentra —es el caso de la tautología—. Y de nuevo, nos vemos obligados a pensar. La verdad aquieta el pensamiento y nos deja tranquilos.
Wittgenstein decía que un problema filosófico tiene la forma: «No sé salir del atolladero»7. Efectivamente, los atolladeros se parecen a los problemas filosóficos. ¿Y no es la aventura sino una secuencia de atolladeros?
Un atolladero es una situación en la que parece no haber salida, el laberinto que custodia el minotauro, los cientos de enemigos que nos rodean, el abismo a nuestro alrededor, la tempestad, la pérdida, situaciones ante las cuales nos damos por perdidos, el fin trágico, nada más queda ya por hacer salvo esperar un desenlace que venga desde fuera de nosotros, la salvación o el fin. Un atolladero nos deja sin esperanza y solo cabe que algo transcendente, desde fuera y poderoso nos saque de él indemnes. No es extraño que los seres humanos se hayan desde siempre encomendado a los dioses y les hayamos rendido culto. No es nada extraño que hayamos imaginado seres poderosos deseando que en nuestros más terribles atolladeros nos liberen de ellos.
Pero el filósofo es aquel que aun se resiste a pedir ayuda cuando su aventura le ha llevado al callejón sin salida. El filósofo todavía confía en su ingenio, en su capacidad de pensar. El mismo Wittgenstein construye su filosofía para poder salir del atolladero con la única ayuda de uno mismo. Wittgenstein explicaba su tarea en filosofía con la aparentemente enigmática sentencia: «¿Cuál es tu objetivo en filosofía? Mostrarle a la mosca la escapatoria de la botella cazamoscas»8.
La mosca quiere salir allí donde ve el cielo abierto, pero una vez tras otra se golpea contra el cristal que la engaña con la visión de la libertad, allí donde cree que hay escapatoria está su trampa. El cristal es el atolladero en donde vendremos a estrellarnos una y otra vez si no podemos detenernos y analizar la situación que nos hace peligrar. Finalmente, la escapatoria, la libertad, la salvación, puede estar en el resquicio abierto de la ventana que no habíamos detectado, en darse la vuelta y buscar otro camino, en rodear lo que parece la salida y es solo el obstáculo. Mirar de otro modo, seguir pensando.
Sí, no has hecho más que empezar. Sigue. Vamos corre, date prisa, sigue pensando. Pensar una sola cosa, o divisarla, es algo, pero también es apenas nada, una vez asimilada: es haber llegado a lo elemental, a lo cual, es cierto, ni siquiera la mayoría alcanza. Pero lo interesante y difícil, lo que puede valer la pena y lo que más cuesta, es seguir: seguir pensando y seguir mirando más allá de lo necesario, cuando uno tiene la sensación de que ya no hay más que pensar ni nada más que mirar, que la secuencia está completa y que continuar es perder el tiempo. Lo importante está siempre ahí, en el tiempo perdido, en lo gratuito y en lo que parece superfluo, más allá de la raya en la que uno se siente conforme, o bien se fatiga y se rinde, a menudo sin reconocérselo. Allí donde uno diría que ya no puede haber nada. Así que dime qué más, que más se te ocurre y qué más arguyes, qué más ofreces y qué más tienes. Sigue pensando corre, no te pares, vamos sigue.9
Sin embargo, el pensamiento, como la aventura, nos coloca en una aparente contradicción, porque, como vemos, lo que da que pensar nos coloca siempre enfrente de lo que no ha sido pensado, lo impensable, el no-pensamiento. El pensamiento encuentra lo que no puede pensar, lo que es impensable y, sin embargo, debe ser pensado. Y esto es incomprensible desde el sentido común, desde lo que empleamos para reconocer, más bien requeriría un sentido de la diferencia o un acuerdo discordante. Deleuze lo denomina para-sentido. El para-sentido tiene como elementos las ideas, las ideas son el producto del pensamiento, multiplicidades puras que no presuponen ningún sentido común, sino que demandan un ejercicio disjunto de las facultades desde un punto de vista transcendente. La idea no está en nuestra memoria, no ha sido percibida con anterioridad, no se deduce de otras disponibles, no ha sido soñada ni transmitida y sin embargo de alguna extraña reunión de nuestros propios recursos habrá de salir, ¿de dónde si no?
¿Qué son, pues, las ideas? ¿Qué manifiestan y expresan? ¿Qué sentido contienen? Quizá la descripción más plástica de lo que es una idea, como la respuesta inevitable ante la perplejidad del acontecimiento que nos fuerza a pensar, es la que hace Walter Benjamin:
«Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones a las estrellas. Esto quiere decir, en primer lugar: no son ni sus conceptos ni sus leyes. Las ideas no sirven para el conocimiento de los fenómenos, y éstos no pueden ser criterios para la existencia de ideas. Más bien, el significado de los fenómenos para las ideas se agota en sus elementos conceptuales. Mientras los fenómenos, con su existencia, comunidad y diferencias, determinan la extensión y contenido de los conceptos que los abarcan, su relación con las ideas es la inversa en la medida en que la idea, en cuanto interpretación de los fenómenos —o, más bien, de sus elementos—, determinan primero su mutua pertenencia. Pues las ideas son constelaciones eternas, y al captarse los elementos como puntos de tales constelaciones los fenómenos son al tiempo divididos y salvados. Y, ciertamente, es en los extremos donde esos elementos, cuya separación de los fenómenos es tarea de los conceptos, salen a la luz con mayor precisión. La idea se parafrasea como configuración de la conexión de lo extremo-único con lo a él semejante.»10
Efectivamente, las ideas son multiplicidades. La multiplicidad no designa una combinación de lo múltiple con lo uno, como Platón se esforzó en construir precisamente con su idea ‘Idea’, sino que organiza lo múltiple como tal.
Deleuze11 piensa la idea como la solución a un problema y analiza las condiciones de su emergencia y los rasgos que la caracterizan.
Una idea es una estructura, un sistema de relaciones múltiples no localizables entre elementos diferenciales que se encarnan en relaciones reales y términos actuales. De este modo, la génesis se puede entender como el tránsito desde la estructura a su encarnación, de lo virtual que es la idea a su actualización, de las condiciones del problema a su solución.
Así pues, la idea, como estructura, no representa los fenómenos, sino que diseña las diversas maneras en que estos se encarnan, se actualizan en el marco de una sociedad real. La idea no es la esencia, pues en la mayor parte de los casos en los que se requiere una idea y por los que emerge, no hay cosas, no hay sustancias, tal vez una constelación de ellas que mantienen relaciones diversas y contradictorias y que la idea consigue, como nos decía Benjamin, reunir a su alrededor. La idea se encuentra del lado de los sucesos, de las afecciones, de los accidentes más que de la esencia. La idea está de parte de lo inesencial, No responde a ¿qué es?, sino, más bien al cómo o al cuándo o al en qué caso.
Según Deleuze, los dos procedimientos que intervienen en la determinación de las condiciones del problema y en la génesis correlativa de los casos de solución son la adjunción y la condensación, el amor y la cólera. Adjunción, agregación de las variedades de la multiplicidad o de los fragmentos de acontecimientos ideales futuros o pasados. Condensación de las singularidades para propiciar una ocasión (kairós) que haga estallar la solución como algo brutal y revolucionario. Amor en la búsqueda de fragmentos, en la determinación progresiva y en el encadenamiento de los cuerpos ideales de la adjunción. Cólera en la condensación de las singularidades que define, a través de acontecimientos ideales, el advenimiento de una situación revolucionaria que hace estallar la idea en lo actual.
Así pues, la idea no es un elemento del saber, no representa nada en concreto —quizá al mundo entero—, más bien es el modo en que un aprender infinito se ejerce. Aprender significa componer los puntos singulares del propio cuerpo con los de otra figura que nos desmembra y nos exige penetrar en un mundo de problemas hasta entonces desconocidos. Así aprendemos a montar en bicicleta o a apretar tornillos, así incrementamos nuestro repertorio de conductas. De este modo la idea aparece desde fuera de la conciencia, desde lo inconsciente.
¿Habrá alguien que piense? ¿Habrá aventureros del pensamiento que se atrevan a pensar ideas nunca antes pensadas? ¿Si no se piensa una Idea, no se produce cambio o transformación? Aquí, el asunto es, como siempre, complejo. Quizá pueda aclararse con la célebre sentencia de Marx de que «la humanidad se propone únicamente los problemas que puede resolver»12. Desde luego, seguramente no siempre hay un sujeto que piensa, aunque la historia de la humanidad pueda escribirse alrededor de sus hombres egregios y también de los infames. Además, ni siquiera es deseable tal simplificación en la que se basan las siempre descabelladas teorías del complot o las narraciones históricas alrededor de las grandes voluntades que, no obstante, emergen siempre de sociedades muy concretas. Pero, es indudable, que si hay humanidad es porque hay pensamiento. Ideas con las que los hombres, también multiplicidades, comprenden los problemas a los que se enfrentan y diseñan sus soluciones. Pensar una esencia que hay que alcanzar o pensar a partir de un modelo, utópico o pragmático, será ideología y eso es lo que hay que evitar. No ideas justas, sino justo una idea.
«No hay que tratar de saber si una idea es justa o verdadera. Más bien habría que buscar una idea totalmente diferente, en otra parte, en otro dominio, de forma que entre las dos pase algo, algo que no estaba ni en una ni en otra. Ahora bien, generalmente esa otra idea uno no la encuentra solo, hace falta que intervenga el azar o que alguien nos la dé. Nada de ser sabio, saber o conocer tal dominio, sino aprender esto o aquello en dominios muy diferentes.»13
Justo una idea, esa es la aventura del pensamiento. La aventura es la necesidad constante que tienen los hombres, que siempre es una sociedad, de aprender. Todas las grandes ideas justas que aquietan y enmudecen el pensamiento reducen al hombre a una abstracción inadmisible, lo encarcelan en un territorio inmóvil gobernado por un saber que invisibiliza su necesidad, su fragilidad y su deseo. Los agentes políticos modernos, el estado y el individuo, producidos a partir de la imagen moderna del pensamiento, establecen inevitablemente un orden que etiqueta qué es de cada cual, concede y presta según demandas y generaliza un régimen de deuda del que no se puede escapar. Hay que derribar la imagen del sujeto de derecho que se funda en una naturaleza humana que nos seduce con el reparto legítimo de propiedades. Hay que acabar con la idea del saber como representación exacta y reclamar lo múltiple que es cada cosa y cada acontecimiento que entre ellas pasa. La aventura del pensar es la inevitable tarea siempre por comenzar de buscar soluciones a los problemas que cada día presenta la vida en el mundo. La aventura del pensar es encontrar justo una idea en la multiplicidad de acontecimientos que cada día ocurren entre diversidades variables, a través de fuerzas contrarias, de intereses encontrados.
La filosofía es el movimiento por el que, no sin esfuerzos y tanteos y sueños e ilusiones, nos desprendemos de lo que está adoptado como verdadero y buscamos otras reglas del juego. La filosofía no es sino el desplazamiento y la transformación de los marcos de pensamiento; la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de otra manera, para hacer algo otro, para llegar a ser otra cosa que lo que se es...14
En el fondo, pensar es un acto de resistencia, como aventurarse es resistir ante las fuerzas que obstaculizan nuestro camino, que ni siquiera sabemos a dónde nos conduce. Pensar es un acto de resistencia ante el sentido establecido, salir indemne pasa por subvertirlo, por transformarlo. Resistir, resistir, pero ante qué. De nuevo Deleuze nos da ciertas claves, en su conferencia, «¿Qué es el acto de creación?»15, pronunciada en la Femis en 1987 nos dice, retomando una idea de Malraux, que la creación es siempre resistir ante la muerte. ¿Y no es la inmortalidad también la que logra el aventurero ante la gloria que ha de alcanzar su aventura? ¿No es por aquellos que se aventuran que nuevos caminos se han abierto para la humanidad? Ya sean en los mares desconocidos, en los desiertos vacíos, en la creación artística, en la producción científica y ¿no hay siempre antes que la acción una idea que alumbra? Pero, no seamos ingenuos, seamos filósofos, sigamos siéndolo. Lo que sobrevive al olvido necesita un permanente acto de resistencia ante la siempre posibilidad de la sepultura del polvo sedimentado que tantos intereses encontrados, tantas envidias malintencionadas, tantas usurpaciones indignas distribuyen a los vientos de la historia. Un acto de resistencia en contra de y de lucha activa en contra del reparto de lo profano y de lo sagrado. ¿Acto de resistencia para quién? Para un pueblo que todavía no existe, contesta Deleuze haciendo uso de una cita de Paul Klee. Para un pueblo que debe conservar y cuidar de una noble tradición que conforma una idea, también: la idea de humanidad.
Resistir ante:
- El arrastre y los deseos de la opinión corriente.- A todo ese dominio de interrogación imbécil.- A la majadería, a la imbecilidad.- A la vergüenza de ser hombre.- ¿Cómo es posible que los hombres hayan podido hacer esto?- ¿Cómo es posible, que a pesar de ello, yo haya transigido para sobrevivir?- Vergüenza, pues, por sobrevivir.Resisten:
- Los que exigen su propio ritmo- Las potencias fantásticas de vida. La liberación de una potencia de vida.- Resistir es liberar la vida que el hombre ha encarcelado.16Pensar siempre es una aventura, pero toda aventura se inicia con un acto de pensamiento que resiste al orden que está ya filtrado y que conforma al propio pensamiento. He ahí la dificultad, he ahí el riesgo, ser capaz desde el pensamiento que somos, empezar a pensar de otra manera lo que todavía no ha sido pensado. Esa es la aventura del pensar que el filósofo encarna. Iniciar una exploración que abandone el camino abierto en la jungla de lo pensado para desbrozar la selva de lo que está aún por pensar. El pensador está siempre en soledad, en la selva o en el desierto, es cierto que es una soledad muy poblada porque, si es así, enlaza ya con un pueblo futuro, un pueblo por venir, al que invoca y espera. Pero realmente no sabemos cuándo llegará. A pesar de ello, debemos seguir pensando, pasar el relevo de la resistencia, porque abrir una senda en el orden simbólico triunfante necesita alargarse en el tiempo y trabajar de cara a un futuro incierto. Necesita encadenar relevistas sin que se interrumpan. No hay método, no puede haberlo porque precisamente lo que hay que destruir son los métodos que se apropian de los territorios y sepultan las ideas en un orden simbólico que protege la distribución establecida de lo sagrado y lo profano, que inunda de tristeza y desesperanza la vida por nacer, que acalla el grito de la creación, que diluye el porvenir en lo ya pretérito. El pensamiento de lo impensado, sitúa al pensamiento en un orden simbólico nunca finalizado que debe ocupar sin poder medirlo, no hay método para ello, ni modelo, ni reproducción, hay etapas y confiar que, a pesar de todos los procesos de captura y de sobrecodificación, no se interrumpan, que cada relevista esté en su lugar y transmita el mensaje de una idea que está por llegar.