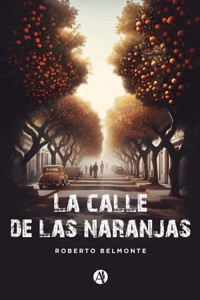
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La calle de las naranjas es una mirada desde un lugar donde las cosas no siempre son lo que parecen. Tal vez, la obsesión del autor en buena parte de su obra, y esta última novela en particular, sea poner en la superficie lo que casi nadie quiere ver. El pasado es un lugar incómodo, pero, sin mirar continuamente hacia allí, parece que trata de decirnos que no siempre las aberraciones cometidas por los gobiernos militares fueron solo "un trabajo de uniformados". Rescata en esta novela la actuación de civiles colaboradores, que, a veces, son más sanguinarios que los que visten uniformes y también la de aquellos otros que sí creen en la democracia republicana. Esta novela es una advertencia a la sociedad. Parece que el autor quiere dejar constancia de que también hubo represión ilegal en manos de ciudadanos "comunes", algunos de ellos amigos de toda la vida, vecinos del mismo barrio, que muchas veces viven en la misma calle. Beatriz Norma Pourpour
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Roberto Belmonte
La calle de las naranjas
Belmonte, Roberto AntonioLa calle de las naranjas / Roberto Antonio Belmonte. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5549-6
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
ADVERTENCIA: Este texto es una novela, una ficción, en la cual ningún personaje ni situación de su trama son verdaderos. Cualquier semejanza con hechos o personas reales son meras coincidencias. (N. del A.).
Índice
AGRADECIMIENTOS
PRÓLOGO
PREFACIO DEL AUTOR
LA CALLE DE LAS NARANJAS
I. VERANO DE 1984
II. LOS DIPUTADOS CON EL OBISPO
III. ALCANTARILLA km 46
IV. INVIERNO DE 1984
V. AVIONES SOBRE EL RÍO DE LA PLATA
VI. OTOÑO DE 1978
VII. DE CHOFER A INTENDENTE
VIII. VERANO DE 1985
IX. PRIMAVERA DE 1979
X. 1984 BELÉN, PEPE Y TODOS LOS DEMÁS
XI. 1985 HIROSHIMA: EL DÍA DEL GRAN SILENCIO
XII. VERANO DE 1979: UNA CASA EN EL CAMPO
XIII. 1985 LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL LEGISLADOR
XIV. EL VUELO DE LAS PALOMAS
XV. 1987 OTRA VEZ PRIMAVERA
A las personas reales que se sientan identificadas
con lo aquí contaremos.
AGRADECIMIENTOS
A mis hijos, en quienes pensaba cada vez que escribía una palabra de este relato.
A los amigos del Conurbano Bonaerense, los de calles oscuras y noches bravas.
A la memoria de Liliana Guaragno, porque me enseñó a escribir con dignidad y me ayudó con las primeras correcciones de esta novela.
A Nicolás José “Nino” Di Iorio, por su inestimable colaboración y aporte histórico.
A Beatriz Norma Pourpour, por su fundamental ayuda en la corrección final.
A Pablo Martín Belmonte, por su aporte crítico sobre los hechos relatados.
PRÓLOGO
Al leer esta novela, resulta difícil separar al autor de la figura de mi padre. No puedo dejar de pensar en esos años, descriptos aquí, en los que el país cayó abruptamente en el oscurantismo. De hecho, toda mi vida pensé en qué hubiese ocurrido si un solo instante de este relato, que me permite escribir el prólogo, hubiese sido diferente. Porque hay aquí vivencias personales del autor, no confesadas, pero que le hicieron tomar decisiones difíciles en la época de la trama de la novela. Una de ellas, lo sé, fue abandonar un trabajo que le aportaba estabilidad económica, pero sin la garantía suficiente de continuar con vida en aquel futuro inmediato. Pensamos en el autor de esta novela, contemporáneo él de los hechos relatados, en cómo se hubiese sentido trayendo un hijo a un mundo en un momento tan convulsionado y a un país que, unos meses más tarde, dejaría de ser una democracia para convertirse en el escenario de una obra de terror. La confusión, la ignorancia y la estupidez estaban a la orden del día en una Argentina alejada de su camino de libertad, igualdad y republicanismo.
Esta historia transcurre en la Argentina de 1984. El personaje central es Ferrigno, un diputado recién electo de la Provincia de Buenos Aires, que dirige una comisión de investigación sobre la desaparición forzada de personas durante la pasada dictadura militar. Ferrigno intentará llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos durante el golpe de estado vigente desde 1976 hasta 1983. Su tarea no es fácil, pues toma contacto con militares y civiles que formaron parte del terrorismo de Estado y con los familiares de las víctimas. Inquieta ver cómo el Estado, en menos de 10 años, pasa de cometer crímenes contra la humanidad y luego, en democracia, intenta juzgar esos delitos. Cualquier golpe de estado lo segundo que destruye es el derecho a decidir de los ciudadanos; en tanto que lo primero es el pacto social constitucional.
A medida que Ferrigno avance en la historia, irá quedando en evidencia el terrible efecto que produce sobre la sociedad cuando la vida y la identidad son arrebatadas por gobiernos de facto, que asaltan el poder, que torturan y hacen desaparecer personas. Este daño, además del evidente para las personas que lo padecen, aumenta en magnitud cuando en la sociedad se instala el miedo y, por ejemplo, se escuchan frases automáticas tales como “no te metas” o “algo habrán hecho”.
Hay algo peor que no ser libre, es creer que nunca más volverás a serlo. Es entonces cuando se rompe el desarrollo normal de un país, pues los ciudadanos pierden la confianza en las Instituciones. Luego costará décadas reparar el daño y generaciones enteras perdonar lo que no tiene perdón. La vida de los desaparecidos11, la identidad de los bebés robados a sus madres en cautiverio o el dolor de familiares que no volverán a ver los suyos, no deberá suceder nunca más. Aunque este es un relato de ficción, es importante que exista como obra literaria, ya que cuenta un momento real de la historia argentina donde vemos en acción a un diputado que hace su trabajo con convicción, que intenta hacer del mundo un lugar mejor y que a pesar de la difícil tarea sigue adelante. Ferrigno va a comprobar en persona que algunas instituciones, como las Fuerzas Armadas, no desean rendir cuentas de aquellos años, lo que lo deja con pocas opciones. Entonces, emprende la búsqueda de testigos civiles o militares que aporten información y pruebas de los delitos cometidos, nada sencillo pues el miedo lo envuelve todo como las tinieblas envuelven la noche. Pero ese miedo tendrá que vérselas con la inesperada valentía de ciudadanos anónimos e imprescindibles, como si fueran un viento huracanado, que se suman para tirar abajo a aquellos malvados de inmutable soberbia.
Invito al lector a sumergirse entre estas páginas para leer una apasionante historia.
No le mentiré, este no es un libro en el cual usted ya se imagina cómo termina a la mitad de su lectura, pues para hacerlo tendrá que leer hasta la última página. Para saber qué tan fuerte puede ser el viento y si esas tinieblas darán paso, finalmente, a una noche estrellada.
Pablo Martín Belmonte
11 La CONADEP (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas), creada por el presidente Raúl Alfonsín, culmina su tarea con el informe denominado NUNCA MÁS, en cuya 1ª edición publicada se denunciaron, investigaron y comprobaron las desapariciones de 8.961 personas de una “lista abierta”. (Pág. 293, Cap. II, Víctimas). La cantidad de “30.000 desaparecidos” fue difundida por primera vez en Europa por organismos de los derechos humanos, pero sin la precisión que se tuvo luego, cuando la CONADEP investigó la barbarie cometida por la dictadura militar a partir del golpe de 1976. Quedan fuera del análisis, se aclara en NUNCA MÁS, las violaciones a los DDHH cometidas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (recuérdese a la organización Triple A, dirigida por José López Rega), pues allí todavía no se hablaba de desapariciones de personas, aunque sí de crímenes de lesa humanidad.
PREFACIO DEL AUTOR
¿Cuáles son las motivaciones que mueven a un ciudadano a cometer acciones trágicas? Tanto las malas como las buenas acciones, casi nunca tienen una explicación emocional de la conducta. Más aún: muchas veces algunas personas exhiben una doble moral, una pública y otra privada ¿Cuál es la verdadera, entonces? Sí, creo que hay humanos que construyen su vida sobre una doble moral en la que creen ciegamente como algo normal.
Esa dualidad, generalmente, los impulsa a cometer cualquier tipo de inmoralidad a cambio de obtener algún beneficio. Son sujetos que desarrollan una gran capacidad para responder a sus fines sin ninguna clase de límites. Así, emprenden cruzadas macabras contra cualquier enemigo que cada uno de ellos haya sido capaz de inventarse. Se auto excusarán con el pretexto de que el objetivoa destruir está en las antípodas de “su” idea de la sociedad y del mundo.
Estos sujetos, muchas veces simples ciudadanos a los que podríamos denominar “vecinos del barrio”, desarrollan una extraordinaria capacidad para adaptarse a los vaivenes políticos de la sociedad en la que les toca vivir. En períodos de paz, en democracia, están como células dormidas, mimetizados entre ciudadanos comunes y corrientes. Pero durante los períodos de dictaduras, de lo cual la Argentina tiene sobrada experiencia, emergen del letargo tomando actitudes represivas en paralelo al grupo militar que ejerce el poder de facto.
En la historia de la humanidad, estos personajes están siempre al lado del poder gobernante. En general, en las democracias más o menos estables, se desplazan por todos los pasillos del poder; desarrollan una gran capacidad camaleónica para ubicarse dentro de las estructuras sin que sean detectados. Sin embargo, no nos deberían generar demasiada preocupación, en la medida que esos elementos “jueguen” dentro del sistema. El problema es que cuando el sistema se trastoca en dictaduras mesiánicas, estos sujetos, siguiendo con su lógica, también participan en actos que les garantizan un importante rédito económico o simplemente poder social.
El tiempo de la novela es el presente de 1984, cuando ya se había recuperado la democracia en el país. Sin embargo, hay una línea de tiempo que va y viene al gobierno de Perón, antes del golpe militar del 76, con la Triple A (AAA—Alianza Anticomunista Argentina), comandada por la mano derecha del gobierno, José López Rega. Este personaje inicia la represión ilegal con civiles de la derecha peronista —sobre todo—, que luego del golpe sería “mejorada” por los militares. El proyecto de exterminar opositores, que llevan adelante María Estela Martínez de Perón (a) “Isabelita” y López Rega, será continuado por los militares ya en ejercicio del poder. Serán estos, finalmente, quienes terminarán el trabajo iniciado por el gobierno civil unos años antes. La represión ilegal tendrá un modus operandi novedoso en el mundo, bajo la figura del “detenido desaparecido”. Como en forma bestial reconoció públicamente el Tte. Gral. Jorge Rafael Videla al periodista Edgardo López en una conferencia de prensa: “El desaparecido es una entelequia, no está, no existe, es un desaparecido”.
Durante el período, se calcula que funcionaron alrededor de 340 centros clandestinos de detención, generalmente dirigidos por altos oficiales de las FF. AA. y de Seguridad, con el concurso real de civiles, “vecinos del barrio”. Miles de personas fueron desaparecidas, sin que en la actualidad se pueda saber exactamente cuántos fueron ni sus restos encontrados, aunque las cifras varían entre 8.961 personas registradas por la CONADEP (“Nunca Más”), a 30.000 según las denuncias hechas por organizaciones de derechos humanos de dentro y fuera del país. De todas maneras, no es el caso hablar de cantidad de desaparecidos, lo verdaderamente aberrante es que haya seres humanos capaces de violar de tal manera el derecho a existir a su propia especie.
En una rápida lectura podría decirse que aquel principio anunciado por Rousseau en el siglo XVIII, aquello de que “cada uno debía resignar su libertad individual en beneficio de la libertad del conjunto”, ha sido aceptado y negado por el modernismo según cómo era gobernada la sociedad en cada momento de su historia. Hay etapas democráticas en las que el conjunto social se dispone, con más o menos beneplácito, a aceptar las reglas del bien común; pero en cambio, si la sociedad atraviesa por períodos de dictaduras militares o iluminismos civiles de cualquier ideología, esa disposición hacia “el bien común” de un sector de la comunidad, se transforma en un derecho individual alineado como colaborador del gobernante. La consigna será: “sometamos al resto de la sociedad”. Básicamente, hay tres motivos que mueven a semejante toma de posición: el miedo, la conveniencia económica o la identificación ideológica. Muchas veces, las tres cosas a la vez.
En esta situación, cuando el que gobierna es un dictador autocrático, que no duda en matar, exterminar, desaparecer a los opositores, cuenta siempre con el concurso de civiles, “vecinos del barrio”, que de un día para el otro se transforman en colaboracionistas del régimen, ocupando ellos mismos muchas veces el ejercicio de la violencia en representación del poder gobernante.
Las guerras civiles contienen el drama de las muertes fratricidas, entre amigos de toda la vida, entre padres e hijos, entre hermanos; pero las guerras civiles solapadas, que ocurren cada vez que el poder civil o militar es ejercido dictatorialmente, tienen un agregado dramático: no se sabe quién es el que mata, secuestra, tortura o denuncia a los que considera “sus enemigos”. En esta novela hemos tratado de poner de relieve lo que, creemos, no ha sido difundido suficientemente por la investigación histórica. Esto es la participación de civiles en la represión ilegal. Sabemos de la participación de Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero de civiles comunes y corrientes no hay demasiados registros. A veces se trata de un vecino, un amigo de toda la vida. Por eso, los grandes dramas de la historia de la humanidad pueden ocurrir en una pequeña ciudad, en un barrio, entre vecinos que viven en la misma calle.
RB
“Solo hay dos cosas infinitas; el Universo y la estupidez humana, pero de la primera de ellas no estoy tan seguro”. Albert Einstein.
LA CALLE DE LAS NARANJAS
HOY, PRIMAVERA DE 1987
El sol del este, asomado por encima de la profusa arboleda de la plaza, pegaba de lleno en la torre de la iglesia, único momento del día en que se podía visualizar la antigua campana, afónica y deslucida, que llevaba más de cien años colgada de aquel travesaño de madera gruesa. Todavía faltaban unos minutos para que la misa de las ocho de la mañana culminara. En uno de los asientos de madera endurecida por tantas manos de pintura, frente a la fachada exuberante rematada por el campanario, un hombre con una gabardina liviana acababa de sentarse. Clavó su mirada en el reloj de la torre, aunque sabía que aquella máquina no funcionaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, permaneció un buen rato mirando aquel cuadrante inmóvil, como si esperara que la aguja mayor diera un pequeño salto, prueba irrefutable de que el tiempo seguiría su curso a pesar de todo. Pero el paso del tiempo no estaba entre las prioridades del día de aquel hombre.
A cien metros de allí, por la avenida con plazoletas bordeada con macizos de flores violetas y amarillas, escasos y lánguidos automóviles se mueven hacia ninguna parte. El hombre metió la mano en un bolsillo del abrigo y palpó el pequeño libro que llevaba en él.
Alrededor de la plaza, hombres y mujeres de todas las edades arremetían con sus cuestiones de domingo. Los niños, los más activos del grupo, corrían con sus bicicletas por todas partes, algunos haciendo malabares por encima de los canteros donde unas azucenas blancas sobrevivían a duras penas. De vez en cuando, el vendedor de rosetas de maíz, que con cierto esfuerzo empujaba su catango, volvía a pasar por el mismo sitio una y otra vez a intervalos más o menos regulares de tiempo; se diría que en aquel momento ese vendedor de rositas y el cura dentro de la iglesia parroquial eran las dos únicas personas que estaban trabajando; otros habitantes circunstanciales del parque aguardaban que se hiciera la hora para la misa de nueve; el resto practicaba footing matinal, enfundados en estrafalarias prendas deportivas. Los que estaban dentro de la iglesia, en unos minutos más habrán completado el rito de expiación de culpas.
Eran habitantes habituales de los domingos, menos el hombre de gabardina y gorra gris que jugueteaba con el librito en el bolsillo.
Al final, cuando el hombre de gorra gris calculó que la puerta de la iglesia se abriría de un momento a otro para dejar salir al gentío, introdujo sus manos dentro del abrigo, se recostó en el respaldo de madera tratando de encontrar el cielo a través de las copas de los árboles y estiró las piernas sobre los baldosones deslucidos.
Se sorprendió un poco cuando la voz del hombre que acababa de sentarse a su lado apenas balbuceó unas palabras. Observó por el rabillo del ojo al recién llegado, sin moverse, solo inclinó la cabeza para cerciorarse que, efectivamente, conocía esa voz. El otro hombre tenía un atuendo invernal un poco excesivo para una mañana soleada. El gorro de lana colorinche, la bufanda, unas gafas oscuras y el abrigo largo de color café, impedían que cualquiera que pasara por allí lo reconociera. Los dos hombres ni se miraron. Visto desde atrás, parecían dos jubilados dispuestos a perderse la mañana en la plaza.
En ese momento, un muchacho con una pequeña motocicleta que circulaba muy despacio por la calle, se detuvo frente a los dos hombres. La motocicleta hacía un ruido infernal, el muchacho trataba de arreglar algo en el motor, tocaba el cebador, tocaba aquí y allá haciendo tronar el acelerador. Al lado del motociclista se estacionó un automóvil, probablemente a la espera de alguien que estaba en misa.
Los dos hombres permanecieron en silencio, viendo cómo el impertinente de la motocicleta armaba un gran bochinche. Detrás de ellos se detuvo un hombre con ropas deportivas. “Tranquilo, Ferrigno”, dice, mientras dispara un arma con silenciador. El sonido es leve, aplacado por el murmullo ambiente y el infernal ruido de la moto.
Por un instante el sol penetrará a través del campanario; unos minutos después, cuando acabe la misa de las ocho, en el banco de la plaza solo habrá quedado un hombre muerto con las piernas estiradas sobre la vereda, la cabeza echada hacia atrás, los ojos fijos en un cielo inexistente.
I. VERANO DE 1984
El Ford Falcon corre a gran velocidad por una ruta atestada de vehículos. Dentro de él, cuatro hombres que parecen escapados de una película del neorrealismo italiano se derriten enfundados en baratas camisas con corbatas desanudadas. Como si fuera poco, para acentuar aún más su patetismo, todos llevan anteojos oscuros. De vez en cuando, desde la vera de la ruta llegan olores a pasto recién cortado y a zorrino aplastado contra el pavimento. La escena parece la de cuatro amigos regresando de una juerga de la noche anterior.
El hombre al volante se baja la manga de la camisa, tratando de evitar que el sol le ampolle unas manchas coloradas en el brazo. Su acompañante, que chorrea sudor por todos lados, tamborilea con las manos sobre el torpedo hirviente del vehículo. Acompaña su improvisado tamboril con una música que solo él escucha. El vehículo no tiene aire acondicionado, de manera que el conductor pretende solucionar el inconveniente bajando el vidrio de la ventanilla para dejar que el aire caliente con olor a zorrino le seque la transpiración. El conductor de a ratos mira por el espejo retrovisor a los dos hombres que dormitan en el asiento trasero; de vez en cuando echa una mirada a su acompañante que insiste en percutir sobre el improvisado tambor. Nadie habla. Los que viajan atrás dormitan acunados por la monotonía del aire caliente y el ronroneo constante del motor.
—Che, Carrizo —dice el acompañante del chofer, interrumpiendo su solitaria percusión— decime una cosa,¿se puede saber de dónde sacaste este auto? ¿No había uno más hecho pelota...? ¡O, por lo menos, con aire acondicionado!
—¿Qué pasa Ferrigno, nos estamos cansando del viaje? Este es el auto que le asignaron a nuestra comisión legislativa. No esperabas que nos dieran un auto nuevo, ¿no? ¡Je!, era mejor cuando estábamos de campaña, ¿verdad? Ahora, compañero, estamos donde queríamos estar: ¡cumpliéndole al pueblo todas las promesas que le hicimos durante la campaña ¡Je! ¿Qué le vamos a hacer, comparreligionario”? ya nos “matamos” antes de las elecciones, ahora llegó el momento de poner en práctica todo lo que decíamos cuando estaban los milicos.
Estas últimas palabras Carrizo las dice con la suficiente ironía como para que Ferrigno asienta en cómplice silencio.
Después de muchos años de dictadura militar, un presidente, diputados y senadores elegidos por el pueblo habían vuelto a ejercer la administración del Estado en la Argentina.
Desde hacía algún tiempo, abogados constitucionalistas explicaban cómo debían sesionar los cuerpos legislativos, en la Nación y las Provincias, y cómo debían trabajar las comisiones de las Cámaras de Senadores y Diputados. Explicaban a los legisladores, la mayoría de ellos muy jóvenes y sin experiencia previa, cómo funcionaban esos organismos. Después de varios años de obligado receso republicano, los primerizos legisladores no tenían la menor idea sobre cómo poner en movimiento esas comisiones legislativas y, en general, el resto de los poderes del Estado. Casi todas las Constituciones de todos los países del mundo prevén renovaciones por mitades de los cuerpos legislativos cada determinado período de tiempo, justamente para que no se frustre la dinámica del funcionamiento de esos organismos. En la recién iniciada democracia argentina, después de una sangrienta dictadura militar, todo debía hacerse desde cero. Los políticos más viejos y experimentados aportaban sus antiguas experiencias, mientras los asesores de esos cuerpos les explicaban a los nuevos legisladores la manera de actuar en las comisiones de trabajo, como la de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, cuyos integrantes estaban aprendiendo a recibir denuncias de hechos aberrantes ocurridos durante los años del gobierno de facto y, en general, sobre todo acto de violación a los derechos humanos. Estos diputados comenzaban a entender que, luego de recibir las denuncias, la mayoría de las veces de particulares damnificados, la parte más difícil era “cómo” investigar lo denunciado para luego elevar a la Justicia las pruebas del delito cometido. Casi no había registros de antecedentes que permitieran obtener información sobre el funcionamiento de dicha comisión. Por eso, los recién ingresados diputados que forman esta “novedosa” comisión en la Legislatura bonaerense, antes que nada, debían ocuparse de las cuestiones formales del trabajo a realizar en una oficina pública, cuestiones tan elementales como proveerse de máquinas de escribir, papel, escritorios, sillas, líneas de teléfono, cestos para basura; en fin, todos los elementos mínimos necesarios para que después de años de dictadura el Estado de Derecho pudiera existir en forma real. La mayoría de los hombres y mujeres que en 1983 entraron como legisladores a las Cámaras eran gente muy joven, con más ideales democráticos que certezas sobre lo que efectivamente debían hacer.
La campaña electoral de 1983 culminó cuando, formalmente, el último dictador le entregó el mando al presidente constitucional, sin que ello implicara la pulcritud en el ejercicio que comenzaban a desarrollar, entre otras cosas por la falta de experiencia en las cuestiones menores de funcionamiento.
Es en este marco que estos cuatro civiles viajan en un automóvil desvencijado, propiedad de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Son diputados de distintas localidades que llegaron al cargo público desde la militancia en los partidos políticos.
La ruta hacia la Costa Atlántica estaba atestada de vehículos con familias que viajaban para disfrutar del primer verano en democracia. Sin ninguna duda, era la continuación de los festejos por la finalización de tantos años de dictadura. En muchos automóviles aún se veían los restos de la campaña electoral pegados en los parabrisas, una enorme cantidad de banderitas argentinas con la sigla RA delataban por qué había ganado Raúl Alfonsín aquellas elecciones: de alguna manera, también los sectores medios volvían a tener presencia formal en la República Argentina y en las rutas argentinas.
—Che Ferrigno, ¿no te quedó una oblea “RA” para pegar en el vidrio del auto? —dijo Carrizo, divertido con sus propias palabras.
El colorado Guzmán, que recién se despertaba en el asiento trasero, no dejó pasar la oportunidad: “Cuando lleguemos a Mar del Plata, el milico ese te va a pegar la oblea en el culo, Carrizo”.
Todos se rieron un poco por la ocurrencia.
—Che, Ferrigno —dijo Carrizo—, a propósito, ¿cómo va a ser el manejo con el jefe de la base?
—No te hagas problemas, Carrizo, Estrada le ordenó que nos muestre todo
—Sí —intervino Achával, resucitando también él de la modorra de un viaje caluroso—, nos van a mostrar toda la base antes de tirarnos mar adentro con las patas atadas a un pedazo de fierro ¡Ja, Ja!
Cuando se detuvieron para cargar combustible, las miradas de los automovilistas no disimulaban la curiosidad: mientras todo el mundo vestía ropas de veraneo, este grupo, ataviado con camisa, saco y corbata, parecía de algún servicio secreto al que la luz del día lo sorprendió regresando de alguna tarea sucia. Costaba acostumbrase a ver políticos y funcionarios de “saco y corbata” como parte de la masa normal de la sociedad, en lugar de los uniformes habituales hasta ese momento. Algunos de estos legisladores habían sido perseguidos por la dictadura, muchos de ellos no habían dormido dos noches seguidas en el mismo lugar en los últimos años; otros, sencillamente, habían estado hibernando sin enterarse de lo que ocurría en algunas comisarías del Gran Buenos Aires o en los cuarteles militares o, también, en escuelas y fábricas de donde habían desaparecido personas sin que nunca más se supiera nada de ellas. Otros, que sí supieron lo que pasaba en el país —años “de plomo” dirían los historiadores—hicieron lo que pudieron para retornar “alguna vez” a la democracia. Dentro del Falcon había representantes de los tres grupos.
Hacía unos días nomás, Ferrigno y otros diputados estaban tratando de conseguir sillas y escritorios para poder trabajar, revisando archivos, colaborando en la limpieza de baños y tratando de averiguar cómo era aquello de funcionar en un cuerpo legislativo. Lo tenían al “Ruso” Barat, viejo profesor de derecho, que les explicaba paso a paso cómo funcionaba la Cámara de Diputados de la Provincia. Los días de sesión, el mismo Barat andaba con un micrófono y cuarenta metros de cable acercándolo a cada diputado que hacía uso de la palabra. Hasta que un día el doctor Barat se cansó y se declaró en rebeldía en plena sesión del cuerpo, diciendo públicamente que no aguantaba más trabajar con esa tensión, que ya se había tomado tres pastillas de Lexotanil porque tenía los nervios absolutamente destrozados: “Miren —había dicho en plena sesión del Cuerpo— es imposible trabajar de esta manera; por lo menos necesitamos un micrófono para cada bloque”. El presidente de la Cámara le había contestado que comprendía lo que decía el asesor, pero que, lamentablemente, no había presupuesto para comprar otro micrófono; pero que “la presidencia tomaba nota de la petición y que le daría solución a la brevedad posible”. La mayoría de las caras de aquellos hombres y mujeres de la democracia reciente denotaba tanta juventud como inexperiencia; al final habían concluido en elevar la solicitud al presidente del cuerpo legislativo para que este instruya al Departamento de Compras y Suministros la confección del pliego de condiciones para que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires —luego de siete años de receso— licitara la compra de otro micrófono.
La breve entrevista con el jefe militar de la Base de Submarinos de Mar del Plata, el contralmirante Estrada, estaba por concluir.
—Vean —les decía el marino a los diputados—, ustedes vayan para la Escuela, mientras yo doy la orden por teléfono para que los dejen pasar y les muestren todo.
La Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina de la Armada Argentina (ESIM) estaba, literalmente, al lado de la Base Naval, pero para acceder a ella debía hacerse por la Av. Peralta Ramos, a un kilómetro de allí, aproximadamente, estaba la entrada. La escuela dependía del jefe de la base y era comandada por el capitán del navío Carlos Aranguren.
Cuando el guardia apostado detrás del portón vio detenerse al Falcon, enseguida avisó al suboficial a cargo, que estaba como Phillips Marlowe en un policial negro: reclinado en la silla, con los pies sobre el escritorio, tratando de dormir una siesta. Sin embargo, en lugar de sombrero de fieltro marrón de ala ancha, este suboficial de la Armada Argentina se había tapado la cara con una toalla húmeda, para que el aire caliente del ventilador que tenía al lado le hiciera creer que estaba en otoño.
—¡Parte para el suboficial Benavides! —dijo el guardia.
—¿Y ahora qué pasa, pibe? —respondió el suboficial, sin quitarse la toalla de la cabeza.
—¡Un automóvil con cuatro sospechosos acaba de estacionar frente al portón, suboficial!
—¡Ah, sí, che! —continuaba el hombre desde debajo de la tela húmeda—¿Y qué pinta tienen los “sospechosos” ?, ¿eh?
El guardia permanecía en silencio, sin saber qué responder.
—¿Y, pibe? —insistió.
—¡Y...! —el guardia titubeaba.
—“¿Y” qué, pibe?
—Y… parece que fueran de “los servicios”, suboficial.
El suboficial de un salto se sacó el trapo de la cara y en un tranco se puso a dos centímetros de la cara del muchacho.
—¿Que parece quéééé?
Benavides colgó la toalla en el FAL del soldado, se acomodó un poco el pelo con las manos, abrochó su camisa hasta el anteúltimo botón, calzó el cinto con la pistola a la cintura, ensartó el birrete hasta los ojos y caminó hacia el portón, despacio. Del otro lado, un hombre de saco marrón y pantalón claro, con anteojos oscuros, esperaba pacientemente.
—¿A quién busca el señor? —dijo Benavides.
—Al mayor Aranguren.
La cara del suboficial se transformó, pasó de la ira al desconcierto. Habrá pensado tal vez que alguien que andaba en un automóvil como ese no podía estar buscando a su jefe, excepto para pedirle algún “trabajito sucio”. Benavides trataba de entender la situación. Detrás de él, a diez metros, un soldado lo cubría con su FAL, del que colgaba una toalla. Al final de una breve conversación, Ferrigno colocó contra la malla de alambre del portón la credencial de la Legislatura que el militar leyó con curiosidad. Después de todo, esto de la “democracia” era bastante nuevo, como para que ni él ni los demás militares de la base tuvieran porqué saber que existían diputados, senadores ni nada parecido sobre la faz de la tierra. El hombre leyó: “Julio Carmelo Ferrigno CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -DIPUTADO - PERÍODO 10/12/1983 al 10/12/1987”.
Después de preguntar si los que estaban en el auto también eran diputados y si se podían identificar, a una seña de su colega los tres bajaron del vehículo con las credenciales en las manos. Benavides no esperó a verlas y le dijo a Ferrigno que lo esperara “un cachito” que iba a hablar por teléfono. Pero el teléfono sonó antes de que el suboficial lo levantara.
—... Sí, señor. Sí, señor, están acá, señor ¡A la orden, señor!
Bruscamente, Benavides colgó el teléfono. Salió hacia el portón. Al pasar al lado del guardia, arrancó de un tirón la toalla que colgaba del FAL. Ordenó a los otros dos centinelas que abrieran el portón, mientras les hacía señas a los del Falcon para que ingresaran. Carrizo condujo el automóvil con intención de estacionarlo en el único lugar que parecía disponible debajo de una techumbre al reparo del furioso sol. “Ahí no se puede estacionar, señor -dijo Benavides tratando de ser cortés- ese lugar es para el automóvil del jefe”. “Ah, ¿pero el jefe no está, entonces?”, replicó Carrizo.
—Sí, está, pero ...
Un hombre alto, delgado, vistiendo uniforme de la Armada, se acercó al grupo. A su paso, los cadetes y suboficiales que lo cruzaban hacían saludo uno. El militar tenía el aspecto de un gentleman:





























