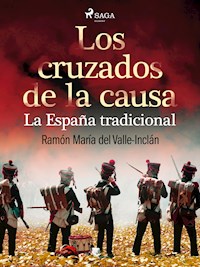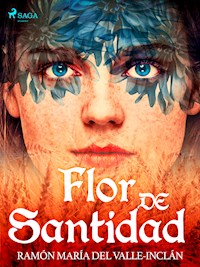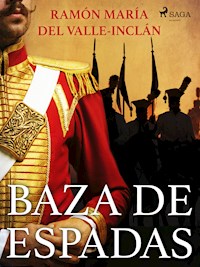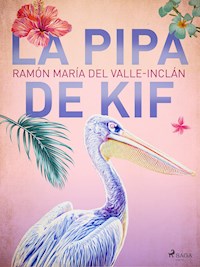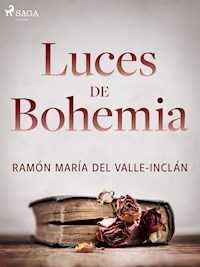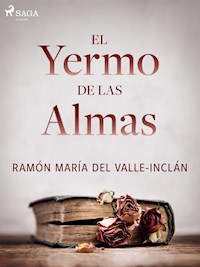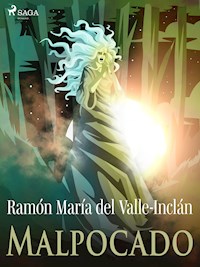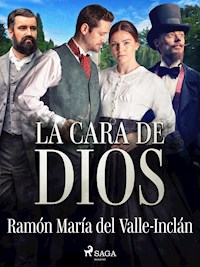
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Classic
- Sprache: Spanisch
Novela inédita del prolífico Ramón María del Valle-Inclán, La cara de Dios es una novela basada en la zarzuela del mismo nombre del dramaturgo Carlos Arniches. En ella se trata una historia de amor a cuatro bandas, entre Soledad y Ramón, una pareja casada y con un hijo; Víctor, el antiguo novio de Soledad y Eleuterio, amigo de Ramón pero enamorado de Soledad, y el único que conoce la existencia de ese novio anterior. Las intrigas amorosas, secretos y confesiones entre los cuatro personajes acabarán en un impactante final con muerte incluida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón María del Valle-Inclán
La cara de Dios
Saga
La cara de Dios
Copyright © 1900, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726495966
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Carta de Carlos Arniches
Sr. D. Ramón del Valle-Inclán
Mi distinguido amigo
Desde luego puede Ud. contar con mi autorización para hacer una novela de mi modesta obra La Cara de Dios.
Y honrándome mucho con ello aprovecho esta ocasión para reiterarle la seguridad de mi afecto. Carlos Arniches
el 27 de Dbre. de 1899
Libro primero
I. En la obra
Hacia el final de la calle de Serrano, una de las más aristocráticas de Madrid, había no ha mucho una soberbia casa en construcción.
Era la casa propiedad del Duque de Ordax y hacía esquina a otra calle más modesta.
Una valla de madera sin pintar cerraba la obra.
En el momento de dar comienzo nuestra historia, la casa cuyos muros se levantaban ya en toda su altura, aparecía a los ojos del transeúnte, cubierta casi por completo de andamiajes y maderamen, grúas y garruchas bien provistas de cuerdas, por las que subían y bajaban sin descanso en las horas de trabajo los materiales de la obra.
Eran las dos de la tarde. Los obreros dormían la siesta a la sombra de la valla.
Pero no dormían todos. Aprovechando el sueño de sus compañeros, Eleuterio y Eustaquio, hablaban en voz baja, sentados en un rincón de la taberna vecina.
Eustaquio apuró un vaso de vino; y como si prosiguiese una conversación anterior, preguntó: —De modo que viste a la Soledá anoche.
—¡Ya lo creo! Y aquello fue el acabose.
—¿Y ella?…
—Sigue en las mismas.
—En que no.
—Emperrada en que no. Pero eso será un pueblo y lo que quiera este cura, ¿sabes?
—¿Sabes lo que te digo?…
—Di.
—Que debes dejarla. No te metas en esos líos. La Sole está muy amartelada con su marido, y Ramón es un hombre que en cuanto huela un tanto así… ¡el destroce! —y Eustaquio marcó con su pulgar sobre el índice el nacimiento de la uña.
—Te agradezco el consejo y el interés que te tomas. Me aprecias. Pero no sabes lo que hay entre los dos y no pués aconsejarme ná. Además, el dejarla hoy por hoy es ponerme sobre lo imposible…
—Es lo mejor.
—¿No te digo que no puede ser? Mira. Yo no me franqueo sobre este asunto con nadie. Cuando tú sepas la misa entera entonces tendrás más fundamento para decirme: Eleuterio debes seguir con esa socia, o no sigas con ella porque te va a traer la negra. ¿Estamos?…
—Sí. Pero una mujer casada…
—¡Una mujer casada!… Vamos, que estás en ayunas.
—¿Pero no es?…
—Como casada, sí lo está. Pero ha engañado a ese pobre hombre, porque es un tonto. Escucha.
Cogió una copa y vaciándola de un trago continuó con voz recogida mirando misteriosamente en torno.
—Soledá antes de casarse con Ramón, estuvo colada con Víctor.
—¿El pintor?
—El mismo.
—¡Demonio!
—¿Qué quieres? Todos los días nos acostamos sabiendo algo nuevo. Ellos se veían en mi casa y entonces yo vivía con la Encarna.
—Y Ramón ¿no sabe nada de eso?
—Todavía no. Por eso se casó con ella. Víctor se marchó a Buenos Aires escapado y me dio un retrato que le había dedicado la Soledá, con palabras que hablan solas. Ese retrato lo tengo yo porque entonces empecé a mirarla con algún cariño, y como la Encarna ya iba haciendo de las suyas, pues figúrate…
—Pero…
—Aguarda, hombre. Este retrato yo lo he de entregar a Ramón o a ella. Ya se lo dije bien claro.
—¡Rediez! Sabes tú que no eres nadie.
—Ha de elegir.
—Eso es peor que dar una puñalá.
—¿Qué quieres? ¿Soy yo por ventura dueño de mi alma? ¿No tiene esa mujer la culpa de lo aperreada que arrastro la vida? Mira. Lo he jurado muchas veces; o es mía o de ninguno.
Eustaquio miraba de hito en hito y lleno de asombro a Eleuterio.
Eleuterio tenía en su rostro ese brillo irradiante de los posesos y de los enérgicos.
Guardaron silencio un rato.
De pronto Eleuterio se levantó y dando una palmada en el hombro de su camarada dijo:
—Vete. Ahora viene Soledá.
—Oye…
—Vete. Sé lo que tengo que hacer.
Eustaquio obedeció.
Eleuterio salió después de la taberna y fue al encuentro de la mujer.
Soledad venía con la cesta al brazo trayendo la comida de su marido.
Cuando vio a su perseguidor retrocedió asustada:
—¡Tú!
—El mismo.
Ella se dirigió a la obra y gritó desesperadamente:
—¡Ramón!
—No te molestes —dijo Eleuterio cogiéndola por un brazo.
—Déjame —replicó ella deshaciéndose de él.
—Pero oye, oye… Tú te has olvidao ya para qué he venido. ¿Has perdió la memoria? —Te he dicho que me dejes.
—Espérate.
Y cogiéndola fuertemente de nuevo:
—Mira. No seamos niños. Esto tiene que tener su fin. ¿Lo has pensao bien?
—Eleuterio —dijo ella con cierto aire de segura decisión—, haz lo que quieras, arráncame la honra, la tranquilidad, el sosiego, que me quede sin pan y sin cariño, que me tiren a la calle y que me escupan, todo, menos ser tuya.
—¿Es lo último?
Eleuterio estaba pálido y temblaba de ira. Vibraba su figura como la de un alcoholizado.
—Lo último —replicó ella—. Lo de siempre. Yo soy honrada aunque haya sido antes cualquier cosa.
—Piénsalo bien. Mira que lo pierdes todo.
—Como quieras. Eres un miserable. Tú te escondes detrás de la puerta como un ladrón para darme una puñalada, para robar a Ramón.
Eleuterio balbuceaba algunas palabras. Su mirada adquiría fulgores de ira y de rabia.
—Piénsalo. Piénsalo bien.
—Calla. No me digas eso porque mujer y todo soy capaz de abofetearte aunque me destroces después. ¡Ladrón!
—Bien. Entonces hoy mismo procuraré complacerte.
El tono con que Eleuterio pronunció estas palabras, fingiendo una calma que estaba muy lejos de disfrutar, acabó de sacar de quicio a la mujer.
Esta se acercó a él y le dijo echándole las manos a la cara:
—Anda, ahora, en seguida. Cuando venga le das el retrato, se lo dices todo. Yo te ayudaré. Yo descargaré mi conciencia, podré llorar delante de todo el mundo, delante de él. Anda.
—¡Soledad!… Mira…
—Vete.
Iba ella a dejarlo cuando apareció Ramón en la puerta de la obra.
Venía despacio y venía sonriendo.
Soledad volviose rápidamente a Eleuterio y con aire de triunfo le dijo:
—Anda. Ahora. Allí le tienes… Díselo.
Eleuterio la miró con rabia, metió la mano en el pecho como acariciando alguna cosa y después murmuró con ira.
—¡Quia! Es pronto.
Ramón se acercaba.
Eleuterio se alejó.
El marido y la mujer quedaron solos.
* * *
Ramón, aquel modelo de obreros honrados y trabajadores, miraba a su mujer como embelesado:
—Tarde has venido.
Y Soledad repuso, procurando mostrarse contenta:
—Tienes que dispensarme, Ramón.
Pero la sonrisa de la pobre mujer no engañó al obrero, que, como todos los hombres enamorados, era receloso.
Miró fijamente a su mujer, como si quisiese leerle los pensamientos:
De pronto, cambiando de gesto exclamó:
—Oye… tú… Soledad. ¡Rediez!
Soledad palideció.
—¿Qué?
—¿Qué tienes?
—¿Yo? ¡Nada!
Soledad volvía la cabeza para disimular su emoción.
Ramón pronunció con ansiedad:
—Soledad no desapartes la cara. ¿Qué tienes? Tú has llorado.
—¡Yo! No, hombre. Son figuraciones tuyas. Siempre estás con ese tema.
—Hoy no son figuraciones, Soledad. Tú has llorado. Di, ¿está el chico enfermo?
Y en la voz del obrero, se advertía un triste y caluroso afán.
Soledad protestó:
—No digas locuras, Ramón. ¿Qué ha de estar el chico enfermo?
—¿Y por qué no le has traído?
—Porque se lo llevó la tía Jesusa al puesto, y dijo que como a mediodía tenía que venir a ver al tío Doroteo, que lo traería aquí, para que yo me lo llevase… Ya no tardarán.
Ramón insistió con cariño:
—¿Entonces qué es lo que tienes? Dímelo.
—¿Pero qué voy a tener?… ¡Qué niño eres!
Soledad procuraba sonreír, pero el llanto se le venía a los ojos.
Ramón la interrumpió:
—Escucha Sole. Hace tres o cuatro días que a ti te pasa algo que te callas. Yo no sé qué, pero algo. Ni hablas ni te ríes ni estás contenta… ¿Qué es eso Soledad? ¡Dímelo! ¿Qué te pasa que yo no pueda saberlo?
Soledad se veía forzada a responder con negativas. Bajaba la frente, y torcía entre los dedos temblorosos una punta de su delantal azul:
—Si no es nada, hombre.
—Luego es algo.
—No… Es que tengo así como… pena…, tristeza…
Su marido la miró con asombro:
—¿Tú? ¿De qué?
Antes de responder, Soledad se puso colorada hasta el blanco de los ojos:
—De nada… ¡Qué sé yo!…
Y añadió procurando echarlo a broma:
—De que no me quieras lo que hace falta.
Su marido la amenazó con gesto placentero:
—¡Ay, ay, ay!… ¡Nena, tú estás loca! Este cariñito que tengo aquí, y que es para ti sola, en seis vidas no lo gastaríamos. Conque ya ves si me sobra cariño para todo lo que te haga falta.
Antes de que Soledad hubiera tenido tiempo a contestar, asomó la tía Jesusa. Venía renqueando, con el chico de sus sobrinos en brazos; muerta de fatiga, pero así y todo hablando a gritos.
—¡Hija, te digo que a este chico hay que traerle amarrado!… ¡Lo que me ha hecho de rabiar!
Los padres del muchacho se rieron, como si la tía Jesusa hubiese referido la mayor de todas las gracias que el muñeco podía hacer y tener.
Ramón preguntó:
—¿Trae gazuza?
El chico abrió la boca con un gesto de payaso.
—¡Mucha, papá! ¡Mucha!
La madre tomole en brazos, cubriéndole el rostro de besos.
Después, volviéndose a la excelente anciana, le dijo:
—Le habrá dado a usted mucha guerra, ¿verdad, tía?
—No, eso no… ¡Pero me ha volcado tres veces el capazo de los dátiles!… ¡Y se ha puesto de chufas!
Mientras la señora Jesusa hablaba, Soledad sacó de la cesta una olla todavía humeante y la volcó en una fuente honda. El matrimonio se sentó a comer. Ramón colocó el chico al lado suyo. Dándole palmaditas en los carrillos le decía:
—Vamos a engullir, mi general…
Luego volviéndose a la señora Jesusa:
—¿Usted gusta?
La anciana respondió:
—Gracias. Acabo de hacerlo.
Se interrumpió para dirigir una mirada curiosa entorno suyo. Después preguntó:
—Oye, Ramón, ¿dónde se ha metido mi marido que no doy con él?
—Ahí estará tumbado a la sombra.
—Pues dile que coma en la taberna. Hoy he tenido mucho que hacer y no he podido siquiera arrimar un puchero a la lumbre.
Soledad interrumpió:
—Mire por dónde asoma el tío Doroteo.
En efecto, el marido de la señora Jesusa salía de la taberna, donde había decidido comer. El buen hombre, en vista de la tardanza de su mujer, ya se había sospechado que aquel día la señora Jesusa, o no aparecería por la obra, o caso de aparecer vendría sin la comida, y así había decidido hacer por la vida tomando unos soldados de pavía en la tasca vecina.
Doroteo era un anciano de cabellos blancos y rostro bondadoso.
A pesar de los años conservábase erguido.
Tenía la frente angosta; el corvamiento de la nariz enérgico; las mejillas asoleadas, y curtidas por todas las inclemencias a que su oficio de continuo le tenía expuesto.
Los ojos eran negros, ojos de hombre joven.
Toda la persona era recia, valiente.
En su juventud aquel hombre debiera haber sido un coloso.
Terminó la frugal comida del otro matrimonio, y Ramón se puso vivamente en pie:
—Conque, adiós, hasta la noche.
Dio un beso al niño, y añadió dirigiéndose a su mujer:
—Irse a casa en seguida, ¿eh?
Soledad preguntó:
—¿Ya te vas?
—Sí, que me espera arriba el maestro. Conque hasta luego.
Ramón recogió la chaqueta que había dejado sobre un sillar a medio labrar, y subió a la obra.
Soledad volvió a meter en la cesta la olla, la fuente y la botella vacías.
Después volviéndose a la señora Jesusa murmuró:
—Tía, ¿quiere usted irse con el pequeño, y esperarme ahí en la tienda de cintas, que tengo que hablar un momento con el tío Doroteo?
Doroteo la miró muy sorprendido:
—¿Conmigo, muchacha?
—Sí, señor.
La tía Jesusa se alejaba con el chico en brazos.
Soledad murmuró enjugándose dos lágrimas que se desprendieron de sus pestañas:
—¡Gracias a Dios que estamos solos, tío Doroteo! Una hora llevo fingiendo y no puedo más. Estaba deseando que hablásemos.
Y las palabras se ahogaron en su garganta, y los sollozos reprimidos hasta entonces estallaron en ella.
El buen anciano la miró consternado:
—Pero, oye tú, ¿te has vuelto loca en un repente? ¿Qué te pasa?
—Tío Doroteo, usted me recogió de chica y me dio su cariño y su pan… ¡No me deje usted ahora sola, por la Virgen Santísima!… ¡No tengo a nadie, a nadie que me ampare!…
Doroteo no volvía de su asombro.
—¡Cómo sola!… ¡Sola tú!… ¿Pero qué estás diciendo? Si te entiendo que me cuelguen. No llores y habla. ¿Qué te pasa?
Soledad hizo un esfuerzo para serenarse:
—Tío Doroteo, usted sabe mi desgracia antes de casarme con Ramón…
El anciano la interrumpió, al mismo tiempo que dirigía una recelosa mirada en torno suyo:
—Calla, por Dios. A qué recordar eso. Aquello lo sabemos Dios, aquel malvado, tú y yo. Aquello está en un pozo.
Soledad gimió sordamente:
—No, señor. Aquello lo sabe otro. —¡Cómo! ¿Quién?
—Eleuterio.
—¿Eleuterio dices?
—Sí.
—¿Estás segura?
—Sí.
—¿No serán temores tuyos?
—No.
—¡Maldita sea!…
—Lo sabe y tiene pruebas.
—¿Comprometedoras?
—De mi honra y de la paz de mi casa.
—¿Tú sabes en qué consisten?
—Un retrato mío…
—¿Alguna carta también?
—No; solo un retrato.
—¿Y a un retrato llamas prueba comprometedora?
—Está dedicado…
—¡Ah! No digas más.
—Eleuterio me amenaza con decírselo a Ramón.
—No lo hará.
—Lo hará. Lo ha jurado.
—¿Cuándo?
—Todavía no hace un momento.
—¿Aquí?
—Aquí…
—¿No sería posible hacer callar a ese granuja?
—Por callar ha puesto un precio…
—¿Qué precio?
—¡Mi honra!…
—Debí sospecharlo. ¿Y tú qué has hecho?
Soledad levantó el rostro lleno de lágrimas.
Sus hermosos ojos brillaban con la arrogancia de la mujer que está dispuesta al sacrificio.
Con la voz profundamente emocionada murmuró:
—¿Qué quería usté que hiciese? Volverme loca de vergüenza y sentir que las palabras de rabia y de dolor no sean rayos que maten… Lo he despreciao… Lo he insultao… Pero ahora tengo miedo, ¡un miedo de muerte! No por mí, que de tanto sufrir callando, de tanto esconder la pena, tengo ansias de llorar a gritos; no, no es por mí; es por él, por mi Ramón; por el cariño que me tiene; es por mi hijo, tío Doroteo, por mi hijo… Que me lo quitarán… Y ¡eso no! Eso no lo puede usté consentir ni puede consentirlo nadie; porque mi cariño es de Ramón, mi honra es del mundo, pero mi hijo es de mis entrañas, y mi hijo me lo quitarán con la vida, nada más que con la vida.
Una lágrima rodó por la atezada mejilla del anciano.
—Ten un poco de confianza en mí, Soledad.
—¡Haga usted algo por Dios!… ¡Sálveme usted!…
La pobre mujer se arrojó sollozando en brazos del viejo, que murmuró conmovido:
—¡Calla, Soledá! ¡No me digas más! Yo hablaré con ese… A ver si a mí me vende el silencio más barato.
—¡Sí, por Dios!
—Y si no puedo, y si se empeña, y si te pierde… Si te pierde…
—¿Qué?
—Yo soy un abuelo, pero…
—¡Por Dios!…
—¡Tú calla y oye!… Te quiero como a una hija. El día que Dios me tiró desde arriba el cariño que me tocaba, me dio contra el corazón y se me hizo en dos pedazos: ¡uno pa mi mujer, el otro pa ti! ¡Conque ya ves! ¡Qué más me da que den una puñalada aquí o que me la den ahí… si lo que va a caer al suelo es sangre mía! ¡Déjamelo a mí!… Tú, calla, vete y espera, que voy a llamarlo.
—¡Sí, pronto!
—¡Ahora mismo!
—¡Por Dios!
—¡Calla!
Doroteo hizo que se alejase Soledad.
Reflexionó un momento. Después, como si resolviese lo que hacer debía, sacó el cuchillo que llevaba en la cintura, y lo guardó en la manga, a la manera que los bravos y gente del bronce suele llamar empalmarse. Luego, gritó con fuerza:
—¡Eleuterio! ¡Eleuterio!… ¡Baja!
La voz del viejo era dura, terrible, categórica.
Eleuterio respondió desde dentro:
—¿Qué hay?
Doroteo replicó todavía con mayor imperio que antes:
—¡Baja! ¡Aquí te buscan!
Eleuterio no se hizo repetir la advertencia y bajó. Al aparecer en la puerta de la casa, miró a uno y otro lado: el ceño adusto, la pupila recelosa, enfoscada, inquieta como de ave de rapiña prisionera.
Con acento desabrido preguntó:
—¿Quién me llama?
Doroteo adelantó un paso, y mirándole despreciativamente contestó:
—¡Yo!…
—¿A qué me ha hecho usted bajar, para pedirme un cigarro?
Doroteo repuso con fingida calma:
—Tengo tabaco de cuarterón y si me aprietas te doy un puro de a quince, te lo enciendo y te lo escupo para que no tengas más que chupar… Conque no es cuestión de petaca.
—¿Entonces qué tripa se le ha roto a usté?
—¡Decirte cuatro palabras, solos y en serio!
—¿Qué es ello?
—Tú quieres perder a mi sobrina, Eleuterio.
Eleuterio repuso audazmente:
—¡Más!
Doroteo tembló de cólera. Con gran esfuerzo se contuvo…
—Tú quieres perderla porque te has engañado…
—Creo que no…
Doroteo adelantó un paso:
—Creo que sí…
—¡Puede!
—Tú quieres perderla, y tú no sabes que yo la defiendo.
Eleuterio miró al honrado viejo, escupió por el colmillo, y contestó todavía con mayor cinismo que lo hiciera hasta entonces:
—¿Y qué más?
Doroteo fue a arrojarse sobre Eleuterio; pero de pronto, como si una mano invisible le detuviese en el camino, se quedó parado, cruzó los brazos, y con voz sorda, muy baja, muy lenta, con un reposo glacial, midiendo cada palabra, pronunció:
—¡Poco más! Si te vas y dejas a Soledad y callas, Dios te lo pague; si te quedas y hablas a Ramón y pierdes a esa chica, tú verás lo que haces… Hazlo… Que si tú ties una lengua que parece un puñal, yo tengo un puñal que parece una lengua. Cada uno pelea con lo que puede… ¿Que tú tiras al corazón?… Ahí tiraré yo… Conque ya lo sabes, Eleuterio; si hablas te mato.
Eleuterio, aunque un poco pálido, quiso echar la cosa a broma, y fingió un estornudo:
—¡Atchís!
—¡Jesús! Por lo demás, tan amigos.
—Está bien. ¿Es usté el guapo que la defiende?
En la voz, y en la mirada de Eleuterio, había una burla provocativa.
Doroteo sin perder un punto su terrible y justiciera calina, repuso:
—No. El viejo que la ampara…
Y añadió sonriendo de una manera terrible:
—¡Ya ves, casi nada!
Y le volvió la espalda despreciativamente.
Eleuterio no se movió de su sitio.
Ya iba lejos Doroteo cuando se le ocurrió gritar:
—Ya que me deja usted vivir un ratito más, voy a seguir trabajando.
Doroteo se volvió:
—Si Ramón llega a enterarse estate prevenido. Toma un papel, haz una cruz, y pon esto debajo, si hablas te mato… ¡yo!
—¡Maldita sea!
El viejo repitió amenazador:
—¡Yo!
Y se alejó lentamente.
Eleuterio entró en la obra. Sus labios se contraían con una risa nerviosa; mientras repetía en voz baja:
—¡Por vida del abuelo!… ¡Tiene gracia!
* * *
Dieron las cinco.
De la obra fueron saliendo los albañiles.
Terminaba la faena de aquel día.
Ramón y Eleuterio salieron de los últimos.
Caminaban juntos y en silencio.
El genio de la desgracia había querido reunirlos.
¡El silencio es un monólogo del alma!
El silencio de dos, el de dos individuos que se hallan juntos, es un doble diálogo íntimo, en el que cada uno hace decir al otro en su conversación íntima, lo que no ha decir cuando el silencio se rompa.
Y las primeras palabras que siguen al silencio son las débiles y las peor moduladas.
Son palabras, porque se llaman así; pero siempre son algo más.
Eleuterio y Ramón espiábanse sin inquirirse con la vista. En secreto es probable que desearan alejarse y marchar cada uno por su senda; pero en secreto también se quedaban porque tenían que realizar algo.
—Anoche —dijo Eleuterio sin mirarle francamente, como hablando consigo— nos hiciste la pascua.
—No sería tanto —contestó Ramón alzando la cabeza como si tratara de sincerarse ante un superior.
—¡Casi nada!
Y continuó animado por el movimiento manso, tranquilo, sin ánimo de luchar que sorprendiera:
—¡Figúrate que toda la noche estuvimos esperándote en la taberna de la señá Justa!
—No pude ir.
—¡No pude! ¡No pude! Y lo dices así resignado. Parece mentira a dónde llegan los hombres. —¡Eleuterio!
—Bueno, no hay que enfadarse.
Ramón, después de una larga pausa, como si quisiese satisfacer a su amigo, murmuró:
—Hombre, iba a salir, pero lo que pasa; empezó la Soledad con que «¡si no salgas, que si luego vienes tarde y no puedes madrugar!…». Total, que me quedé.
—Ya lo vimos…
—Por no andar con camorras.
—Y porque eres un bragazas, dilo de una vez.
—¡No digas burrás!
—¿Qué burrás? ¡He dicho el evangelio! Tú, que eras de soltero el primer gachó para las juergas, y el primer tío trayéndose alegrías y chirigotas y cosas… Te has casado, ¿y qué? Pues que tu mujer te tasa el tabaco, y te acuesta a las nueve, y no te manda a la obra con barbero por milagro… Pero quisiera yo ver cómo te lleva por dentro.
—No tienes razón.
—La tengo. Y te lo digo porque te aprecio, y porque siento que un hombre como tú, esté haciendo de reír a los amigos…
—Hombre, eso…
—Eso es la pura verdad. ¡Haciendo de reír! Y te diré más; te diré que me choca que un tío con quinqué, que ha corrío más que el viento, y que se ha metío hasta en las rendijas, ignore a estas horas que no hay ninguna mujer que valga la pena de que un hombre se esclavice por ella. ¿Lo oyes bien? ¡Ninguna!…
Ramón le miró, convulso por la cólera que poco a poco se iba apoderando de él.
—Hombre, alguna sí habrá…
Eleuterio sonrió burlonamente:
—Ninguna.
—Puede que la mía…
Ramón asió de un brazo a Eleuterio y se lo apretó con fuerza.
Eleuterio se desasió con trabajo. Hizo un ademán para contestar, y se detuvo cambiando de gesto.
Después murmuró socarronamente:
—¿Tú lees el Heraldo por las noches?
—¡Yo sí!…
Ramón no apartaba los ojos del rostro contraído de Eleuterio:
—Pues allí vienen la mar de noticias…
Ramón se detuvo amenazador:
—Oye, tú, ¿qué quieres decir con eso?
—Que me dan lacha ciertos hombres… Y me atufa verte aborregado… ¡Y que nada! Anda con tu mujer… Y allá tú, y no salgas de noche que hay relente. Pero no hagas reír a los amigos. ¡Es un consejo, créemelo!…
Quiso alejarse, pero Ramón le cortó el paso con gran energía:
—Oye, tú… Es que… Aguarda… Habla claro que…
En la voz del albañil se advertía una gran ansiedad. El otro le miraba sin contestar.
Ramón rugió:
—Vas a hablar ahora mismo, o te arranco la lengua…
Eleuterio repuso con fingida calma:
—¡Pero no seas niño, señor!… Te azaras de todo.
Ramón le interrumpió con noble entereza, la entereza de los hombres fuertes:
—No te molestes. Estoy decidido a que hables. Venga lo que sea.
Y cambiando repentinamente de tono y de maneras, añadió amenazador ya:
—De aquí no te mueves sin que desembuches. ¡Habla!
Todavía Eleuterio quiso excusarse. No lo hacía por generosidad, sino por cobardía.
Eleuterio se disculpaba:
—Pero no seas primo. Todo ha sido una broma.
De nuevo Ramón le interrumpió. La cólera del albañil iba en aumento. Su voz temblaba al dirigirse a Eleuterio:
—¡Mentira! Te conozco. Tú eres de los que usan la broma como tanteo, y cuando das con el sitio en que puedes hacer más daño, allí arreas… Conque venga, ¿por qué soy un bragazas? ¿Por qué hago de reír a la gente? ¿Por qué mi mujer —y esto es lo que me interesa— no vale la pena de que yo la quiera? ¡Dilo, sobre todo esto último, dilo pronto; si es broma para escupirte a la cara!…
—¡Ramón!
—Para escupirte a la cara y pagarte así toda la guasa con que m’as estado haciendo servir de mono delante de la gente… Y si no es broma… Si no es broma, tiene que ser una infamia: y yo quiero saber qué infamia es esa que os afila a todos la lengua con que me pincháis a todas horas… Habla, Eleuterio.
Eleuterio estaba pálido como la muerte. Tartamudeaba sus disculpas:
—Mira, chico, tú eres un escamón y has tomado mis palabras en un sentido que yo no quería… —No sigas. Vas mal. Las excusas para los tontos, aquí la verdá. Tú has hablado y por ti paso junto a la gente y oigo un run run que me tiene sin sosiego; me vuelvo y la gente se ríe, y si miro disimulan, como si me vieran colgada a la espalda una maula que nadie quiere quitarme… Hazme tú ese
favor… Y a ver qué maula es esta que yo no veo…
—¡Eso no es nada!… ¡Escama tuya! Nosotros nos reímos de…
—¡De mí! Y eso no lo tolero. Tú no sabes nada y eres un canalla ruin y envidioso. Ahora te asustas de hablar porque me tienes miedo…
—¡Ramón!… No sé quién me dejó la paciencia pa oírte porque no se me acaba y la mía es muy poca…
—Pues yo te la acabaré; dices lo que dices, porque envidioso de verme contento, picas como una víbora en mi alegría a ver si la envenenas.
Eleuterio interrumpió con rabiosa decisión:
—¡Mentira! ¿Lo quieres?… ¡Ahí va! ¡Mentira! ¡Hablo porque puedo!…
—¿Qué dices?
—Por amistad te he advertido. Por amistad he callado.
—¿Qué callas? ¡Dilo claro! ¿Qué puedes callar tú de mí?
—¡No es de ti!… Es de…
Ramón le miró aterrado y trémulo:
—¡Ay! Eleuterio, aguarda… Oye… Es de mi mujer.
Eleuterio bajó la cabeza solapadamente:
—¡Mira… desagradecido, yo te quiero como tu mejor amigo! Te veo arreado, trabajando, pegado a la cara sin disfrutar del mundo… hecho un azacán: ¿para quién?… Para quien no lo merece…
Ramón murmuró con la voz angustiada del náufrago que pide auxilio:
—¿Qué dices?… ¡Calla Eleuterio!…
Pero Eleuterio ya había hundido el puñal en la herida, y lo revolvía en ella con cruel ensañamiento: —Para quien no lo merece, porque fue a tus manos a engañarte, cuando la había tirado de las suyas otro que ya no la quiso.
—¡Mentira, ladrón! ¡Di que es mentira! ¡Di que ella no ha sido de otro hombre porque te mato! Ramón se abalanzó al cuello de Eleuterio queriendo ahogarle.
Eleuterio escabullose como un reptil de entre aquellas manos de hierro:
—¡Tengo la prueba… aquí!…
Ramón le persiguió:
—¡Ladrón, di que es mentira!…
Un grito partió de detrás de la cerca:
Era Soledad, que lo había oído todo:
—¡No!… ¡No, Ramón, no es mentira!…
Y como si aquellas palabras le hubiesen costado un esfuerzo supremo, cayó desmayada.
II. Soledad
Como suele acontecer con casi todos los hijos únicos, Soledad había sido criada con extraordinario mimo. Su padre Jacinto Narváez, o el señor Narváez como le llamaban en la oficina donde desempeñaba el cargo de conserje, era un hombre de hábitos regulares.
Treinta años largos, pasados en una antesala del antiguo Ministerio de Fomento, habían por completo metodizado su vida. Se casara siendo Ayuda de Cámara de un importante hombre político. Cuando su antiguo amo fue elevado al ministerio, el señor Jacinto se puso en las mangas los galones de Ordenanza.
Ese fue el accidente más serio y más feliz de su vida.
Para casarse y organizar su casa, tuviera, como él decía frecuentemente, necesidad de empeñar hasta el nombre y el apellido, contrayendo un empréstito bajo la fianza de un antiguo amigo.
Ese empréstito constituyó durante muchos años su exclusiva preocupación, hasta que el encumbramiento de su antiguo le elevara a las altas regiones oficiales donde halló resuelto el problema de la vida, sin más trabajo que encender los braseros en invierno, y tener en verano agua fresca en los botijos; amén de estar dispuesto en todas las estaciones, para llevar recados al café más próximo.
Con la prebenda en el ministerio coincidieron otras mil gracias que la Providencia tuvo a bien otorgarle.
Fue entre todas la más importante el nacimiento de Soledad.
La niña trajo al hogar una ventura nueva. Con el nacimiento de Soledad la alegría parecía haber cristalizado en aquella casa. Huyeron los días negros, huyeron las horas tristes y aburridas de los matrimonios sin hijos; la felicidad se instalara allí, como una buena y fiel ama de casa. Marido y mujer gozaban a partir de entonces la delicia monótona del vivir.
El señor Jacinto engordó, echó panza, y todo él adormeciose en el perezoso quietismo de su bienestar doméstico.
En la oficina, leía los periódicos y dormía la siesta.
No tenía deudas ni enfermedades ni opiniones políticas.
Era catalán de raza y de nacimiento, y tenía en ello gran vanidad, como suele acontecer a muchos españoles nacidos en el antiguo y heroico Principado.
La señora Sole, su mujer, era como él, una criatura dócil, sin temperamento, y casi sin carácter.
Dios habíale dado la felicidad en la proporción de sus ideales de ventura doméstica. No creía que se pudiese ser más feliz, a no ser por el dinero.
Como el común de las gentes, atribuía a la fortuna el origen de toda felicidad. Así decía frecuentemente: ¡Si nosotros fuésemos muy ricos! Y este era el único arrobo de su imaginación, cuando se metía a divagar sobre la felicidad ajena.
El señor Jacinto, en los primeros tiempos de casado, llamara a su mujer Sole. Después que se instalara en la paz doméstica que le proporcionara el ministerio, había dado en llamarla la Patrona con una punta de gracia chabacana como suelen hacer los individuos satisfechos de la vida.
Entre los dos, la niña vino a constituir el objeto de un culto común, ajeno a todo sentimiento paterno o materno y vecino de la religiosa admiración que las almas sencillas consagran a todo lo que se les figura superior.
Aquella niña, tan bella, tan inteligente, que era su hija, les parecía de otros, de otra gente, de otra casta, de otra condición. Diríase que reconocían con una extraña humildad que no eran dignos de ella.
Suele decirse que el mal no dura toda la vida, y es verdad. De la felicidad pudiera decirse lo mismo, y quizás con más razón.
Un día el señor Jacinto se fue a la oficina más contento que de ordinario. En la antesala del ministerio, donde ejercía sus funciones, leyó El Imparcial y se durmió sobre el brasero.
No debía despertarse más.
Un ataque cerebral cortó el hilo de su vida. Entre cuatro le condujeron a su casa. La señora Sole recibió un golpe terrible. Fue como una maza descargada sobre su cabeza por el brazo poderoso de un titán.
Como dice la locución vulgar, el muerto se había llevado las llaves de la despensa. El hada de la dicha, durante tanto tiempo sentada en aquel hogar, se alejó lentamente, sin volver la cabeza atrás.
Empezaron los días tristes, los días sin sol. Se agotaron los recursos. La señora Sole tuvo que afanarse a trabajar. Durante las ausencias de su madre la niña quedaba encomendada al cuidado y vigilancia de las vecinas.
Se criaba enfermiza, como una planta en la obscuridad.
La señora Sole, no tardó en inclinar la cabeza. Los afanes y los disgustos la vencieron.
¡Soledad, muy niña todavía, quedó huérfana! Su tío, el señor Doroteo, con uno de esos arranques de corazón tan propios de la gente del pueblo, la recogió en su hogar, y la miró como a hija. Así llegó a los veinte años.
En aquella edad Sole era una mujer como suelen ser a los treinta, cuando la vida imprime al tipo humano su sello definitivo.
Alta y esbelta, las manos delgadas y nerviosas, el busto lleno de nobleza, el rostro radiante, la cabeza modelada como la de una Diana antigua.
Tenía los ojos negros e intensos, hechos para mirar sin perturbaciones, y sin curiosidades, ojos francos que se abrían como dos ventanos sobre el alma.
La boca era de un diseño purísimo, el mentón fuerte como el de una patricia romana, la frente luminosa, bombeada de inocencia…
De toda su persona emanaba una gran serenidad y una gran pureza.
¿Era alegre?
¿Era triste?
En rigor nadie podía alabarse de conocer ni su temperamento ni su corazón.
Sus tíos la tenían por una muchacha muy seria y muy formal, de una formalidad avasalladora que los dominaba como una cosa superior.
Cuando niña hablaba poco: era concisa, lo mismo en lo que decía, que en lo que ejecutaba. Hasta sus caricias y sus besos parecían nítidos, como expresión de su pensamiento.
Llegó a la pubertad sin que su carácter sufriese perturbación alguna. Se hizo mujer, como si ya antes lo fuera, y aparecíase súbitamente desarrollada a los ojos de sus tíos, y así se les entrase por las puertas a dentro.
—¿Has reparado cómo ha crecido la pequeña? —dijera un día el buen Doroteo a su mujer: —Es verdad. Parece que de un día para otro.
Y así fuera. De un día para otro.
SOLEDAD SE ENAMORÓ
Las relaciones de Soledad con Víctor, el pintor, fueron en sus comienzos objeto de alguna perturbación en casa del señor Doroteo.
¿Cómo naciera aquello?
Los mismos interesados no lo sabían.
Es lo cierto que una tarde, hallándose sentados a la puerta de su casa el señor Doroteo y su mujer, este reparó en Víctor, que atisbaba desde una esquina, como si espiase la casa.
—¿Quién es aquel prójimo que está mirando para aquí? —inquirió Doroteo.
Pero la señora Jesusa, que ya llevaba algunos días observando a Víctor, y además tenía sorprendida a Soledad siguiéndole con la vista, por detrás de los visillos de las ventanas, fingió sorpresa, para no descubrir a la muchacha, que sospechaba comprometida, y dijo en respuesta a la pregunta de Doroteo:
—¡No sé!
Doroteo miraba de reojo, hacia la esquina donde Víctor estaba apostado:
—Es preciso diquelar mucho Jesusa. La chica está en una edad peligrosa, y Madrid está lleno de galopines…
La señora Jesusa no respondió.
La conversación tomó nuevos rumbos.
Únicamente de noche, antes de recogerse, la buena mujer entró en el cuarto de Soledad, y procuró sondearla discretamente.
—Mira que tu tío ha reparado en un gachí que hace días anda rondando la puerta. Ten cuidado. Piensa lo que haces.
Soledad, que era de una gran lealtad de carácter, que no mentía nunca, y que además poseía esa intrepidez de acción propia de las almas nobles, respondió sin turbación:
—No se apure. Si es quien me figuro, es un chico formal. Se llama Víctor, es pintor.
La señora Jesusa no quiso hacerle objeciones. Sin embargo, retirose muy preocupada murmurando apenas:
—¡Mira lo que haces! ¡Mira lo que haces!
Al cabo de algún tiempo el señor Doroteo comprendió que había noviazgo, pero tampoco pasó a censurar abiertamente a su sobrina. Comenzó, sí, a tratarla con menos familiaridad que antes, y por último encerrose en un silencio feroz.
Soledad, por su parte, no quiso prolongar esta situación, y una noche mientras cenaban resolvió provocar las necesarias explicaciones para ponerle término.
—El tío está que trina conmigo —dijo levantando hacia Doroteo sus grandes ojos, llenos de una serenidad perturbadora.
Doroteo no respondió. Poseído de un súbito acceso de cólera, arrojó la servilleta sobre la mesa, se levantó, e iba a salir con violencia.
Antes de que pudiese realizar su propósito, Soledad, levantándose también, le puso dulcemente una mano sobre el hombro, y haciéndole sentar de nuevo, le dijo así:
—Tío, haga el favor de oírme. No me parece que le merezca esos modos.
Doroteo guardó silencio sin mirar a Soledad, y pareció dispuesto a oírla, como si cediese a una violencia.
—Vamos a ver, tío Doroteo, ¿por qué se incomoda de esa manera conmigo?
Doroteo no contestó. La señora Jesusa miraba a Soledad con gran azoramiento.
Si pudiese taparle la boca, lo haría de buena gana.
Pero la muchacha, sin reparar en nada, continuó con gran resolución:
—¿Tiene algo de particular que me interese por un hombre? ¿No estoy en edad de casarme?
El buen Doroteo no se contuvo más y dijo, o mejor gruñó:
—En la edad de hacer gansadas.
—Bueno, serán gansadas…
Y después de un momento Soledad añadió sonriendo:
—Pero el ser gansadas, como dice, no impide que lo mismo usted que la tía las hayan hecho a mi edad.
La señora Jesusa interrumpió en tono de censura:
—¡Muchacha! ¡Muchacha!…
—Perdone, tía Jesusa; pero si el tío Doroteo entiende que es gansada el casarse, ¿por qué se casó él?
Las cosas hay que decirlas tal como son.
Doroteo interrumpió:
—La gansada no es casarse. La gansada, por no decir otra cosa peor, es buscar novios en la calle.
Una mujer, como deben ser las mujeres, no se casa con el primero que pasa.
Soledad calló llena de rubor.
Reinó un largo silencio.
La señora Jesusa temiendo que surgiese un conflicto entre tío y sobrina, dijo a modo de amigable componedora:
—Lo mejor es no hablar más de eso.
Pero Soledad se opuso:
—No; es preciso hablar.
Y prosiguió:
—Tío Doroteo tiene razón. ¿Pero qué le vamos a hacer? Yo no salgo de casa si no es para ir al obrador, y en el obrador no hay puesto de novios. ¿Dónde elegirle entonces?
Doroteo insistió moviendo la cabeza:
—Te digo que no es en la calle donde se eligen. Tú misma te convencerás con el tiempo. Soledad continuó todavía:
—Yo creo que lo mismo en casa que en la calle se puede encontrar un hombre que nos sea simpático.
Doroteo la interrumpió, pero esta vez de una manera definitiva:
—En fin, no quiero saber más de ese asunto. ¡Tu alma, tu palma!
Se levantó y salió.
De esta vez Soledad no le detuvo. Miró a su tía, y esta, acabando de rebañar el plato con una corteza de pan, dijo tranquilamente:
—Déjale, muchacha. Ya le pasará.
Pero no le pasó.
Durante mucho tiempo se manifestó serio con su sobrina.
Al fin, un día decidió aceptar la situación con aquella filosofía cachazuda que era el fondo de su carácter:
—En fin, ¿quién es ese dios Apolo? —preguntó a su mujer.
La señora Jesusa, satisfecha al ver disipado el nublo, dio explicaciones.
El pretendiente de la Sole era un buen muchacho, serio, muy trabajador. Dinero no tenía, pero también es verdad que empezaba a vivir el pobrecillo.
La idea de que la Sole se casase con aquel prójimo de tan escasos recursos, todavía sublevó al buen Doroteo.
—Con buen galopín se emplea. Podía haber escogido mejor…
Pero la bondad de Soledad tornaba a sus ojos legítimos todos sus caprichos. Además de eso, no quería disgustos. Estaba viejo, y la vida hay que tomarla tal como es.
Acabó por decirse:
—¡Dejarla! ¡Que haga su gusto!
Y luego, irritado:
—Pero que no me ande rondando la puerta. No quiero amor de ventaneo. La vecindad murmura en seguida. Que entre. Es más decente.
La señora Jesusa, que era la confidenta de la muchacha, corrió a anunciarle la resolución de su tío. Pocos días después Víctor entraba en la casa, como novio admitido y formal.
Decir que lo recibieron fríamente, es inútil.
Doroteo apenas le dirigió la palabra. Se salió al patio y se puso a fumar un cigarro, hablando con los porteros que eran sus compadres.
La señora Jesusa por su parte, a pesar de su carácter expansivo y su condición de mujer charlatana, experimentaba también una gran contrariedad en presencia de aquel individuo a quien apenas conocía.
Por la noche, tomó un rasgo de franqueza: a ella no se le quedaba dentro lo que sentía. ¡Qué diablo! Aquel individuo no le era simpático.
—No sé qué le encuentro, no vayas a incomodarte, pero me parece viejo.
Soledad se reía. ¡Viejo su Víctor! Cuando estaba en lo mejor de la edad. Tenía veintisiete años. Aún no los cumpliera.
La buena señora Jesusa no se daba por convencida.
—No te alabes de tener buen gusto, muchacha, parece un estoque.
Soledad replicaba:
—Porque está enfermo.
Soledad hablaba de Víctor como si le conociese de toda la vida.
Hablaba en virtud de esa simpatía que parece confundir las individualidades del hombre y de la mujer en una sola individualidad.
Casi indignada protestaba de que Víctor, su novio, era un gallardo mozo, y que había muy pocos que pudieran igualarse con él.
—Tiene sufrido mucho, pobrecillo. Sufrimientos del alma, penas, tristezas.
La señora Jesusa nada decía en contrario, pero persistía en no hallar ni bello ni simpático al novio de su sobrina.
Puede decirse que jamás un extraño penetró en casa ajena en condiciones de tan franca hostilidad. Poco a poco, volvió la tranquilidad a reinar en aquel honrado hogar de burgueses, hasta que acontecimientos ulteriores hubieron de perturbarla por completo.
Víctor solía hacer su visita una vez anochecido. Hablaba como cosa de una hora, en cuchicheos con Soledad, y se retiraba pretextando grandes quehaceres.
Algunas veces se pasaba cuatro o cinco días sin aparecer por casa de su novia.
Estas ausencias, si bien causaban disgusto a Soledad, no le infundían sospechas.
Confiaba en Víctor con la fe ilusa de las mujeres enamoradas.
Creía en sus palabras, como si fuesen la expresión más nítida de la verdad.
A quien todo aquello le parecía extraño era a la señora Jesusa, que afirmaba no haber visto un enamorado semejante.
La buena vieja tenía razón.
Pero lo que ni ella ni nadie sospechaba en aquella casa, era que Víctor el pintor estuviese comprometido con otra mujer.
¡Y qué mujer!
III. Crimen misterioso
Los vendedores de periódicos, pregonaban a voces El Liberal con la noticia del crimen misterioso. El Imparcial siempre peor enterado, no decía nada.
La señora Jesusa, que por ser domingo se permitía hacer huelgo en el patio con otras vecinas, compró El Liberal llena de curiosidad.
La buena mujer perecía por los crímenes.
El portero —un guardia municipal partidario de Sagasta— leyó el periódico en alta voz. Las vecinas oían con religioso silencio.
Solo de tiempo en tiempo se levantaban ráfagas de murmullos que cubrían la voz del lector.
Cuando el portero terminó la lectura, las vecinas se despacharon a su gusto.
Todo eran comentarios y deducciones.
La señora Jesusa recogió el periódico y entró en su casa tremolándole como una bandera.
Doroteo aún dormía.
Era un lujo que solamente podía permitirse los domingos.
Pero entonces se desquitaba. Hasta las doce era imposible arrancarle de la cama.
Sentada a la cabecera, la señora Jesusa, le refirió el crimen de que hablaba El Liberal con abundancia de pormenores.
Después, siempre agitada, atravesó el corredor, empujó la puerta del cuarto de Soledad y entró.
El cuarto estaba a obscuras.
La señora Jesusa pronunció en voz baja.
—Soledad.
—¿Qué hay, tía?
—¿Sabes qué hora es, muchacha?
Soledad no respondió.
—Las nueve. ¡Será posible que aún estés durmiendo!
Al mismo tiempo se dirigía a la ventana, y abrió una contra.
Soledad balbuceó:
—No abra tanto, tía.
—Si son las nueve.
—No importa.
Sin responder, la señora Jesusa se acercó al lecho de su sobrina tan inquieta y afanosa, que Soledad pareció despertar definitivamente.
Incorporándose a medias, preguntó:
—¿Qué pasa?
La señora Jesusa, recelando haberla asustado, se apresuró a decir.
—Cálmate. No va nada con nosotros.
Soledad insistió con muestras de impaciencia:
—¿Qué es entonces?
La señora Jesusa le enseñó El Liberal.
—Un crimen.
Soledad se puso extremadamente pálida, y dejó caer su cabeza sobre las almohadas.
Rápidamente la señora Jesusa contó el crimen, toda palpitante como si hubiese acudido a él.
Soledad no se movía, parecía muerta.
—¿Qué te parece? ¡En pleno Madrid! ¡Matar así dos mujeres de día!…
Soledad no respondió.
La señora Jesusa murmuró de mal humor:
—¿Estás todavía durmiendo?
Casi imperceptiblemente Soledad dijo:
—¡No!
La señora Jesusa prosiguió muy animada:
—¡Y serán capaces de no echarle la mano!
Soledad pareció salir de su estupor y preguntó:
—¿A quién?
—¡A quien haya sido!…
En esto tocaron la campanilla con violencia.
Las dos mujeres murmuraron a un tiempo:
—¿Quién será?
La señora Jesusa, que fuera a abrir, volvió diciendo que era un bruto, que venía preguntando si vivía allí una familia de Palencia.
Soledad, que aquella mañana parecía estar excesivamente nerviosa, no se repuso del susto y, dejándose caer para atrás, rompió en un llanto convulsivo.
La señora Jesusa murmuró, inclinándose sobre ella:
—¿Qué tienes, muchacha? ¿Qué es eso?
Soledad no respondió, llorando agobiada, toda sacudida por violenta crisis.
La señora Jesusa volvió a repetir:
—¿Pero qué tienes? Responde…
Soledad murmuró entre lágrimas:
—Nada.
La señora Jesusa le dijo que se sosegase, que durmiese.
Se lamentaba de haber ido a despertarla. Cuando pareció más tranquila corrió a la ventana, la cerró con cuidado, y salió diciendo muy quedo:
—Voy a ver si tu tío se ha levantado.
Al entrar en la alcoba de Doroteo, la señora Jesusa llamó en la obscuridad:
—Doroteo…
—¿Qué hay?
—¿Cuándo te levantas, hombre?
—Ahora. Déjame dormir.
—¿Sabes?
—No.
—Mataron dos mujeres en Madrid Moderno.
—¿Cuándo?
—Ayer tarde.
—¿Se sabe por qué?
—No se sabe nada.
—Sería para robarlas.
—Tal vez.
—Dame el periódico.
—Toma. Lo trae todo explicado.
—¿Dices que dos señoras?
—Una señora de edad y la criada… Degolladas… ¿Has visto? A aquella hora…
—¿Qué hora?
—Las siete.
—Se necesita atrevimiento.
Y Doroteo desdoblando el periódico se dispuso a leer.
Como el marido parecía interesarse la señora Jesusa corrió a abrir las ventanas de la sala para dar luz a la alcoba que era interior. Le decía que era tarde, que se levantase, toda impaciente como si el drama de las dos mujeres degolladas, viniese a traer una nueva diversión a la casa.
Después salió, fue a la cocina, fregoteó algunos cacharros y atizó el fogón. Por último bajó al patio en donde aún seguían de plática algunas vecinas. Pero súbitamente se acordó de su sobrina Soledad y volvió a la casa, y entró en la alcoba de la muchacha.
Al empujar la puerta preguntó:
—¿Estás más sosegada?
—Sí, estoy. Me hizo impresión aquella historia.
—Pero qué melindrosa eres, criatura.
Fue a abrir la ventana, dar luz, a airear. Que saliese de la cama. Estaba un domingo espléndido.
Y sin reparar en la extrema palidez de Soledad, ni en la dura rigidez de sus facciones ni en su mirada sombría ni en todo aquel doloroso aire de conmoción contenido, le contó el drama de las dos mujeres degolladas, aquel drama de que hablaban todos los periódicos de la mañana.
—Imagínate, cuando esta mañana me lo contó la portera. Su marido leyó la noticia en El Liberal. Ahora lo está leyendo tu tío. Te digo que pone los pelos de punta. Dos mujeres solas en una casa y un malvado de la peor ley. La criada aún no murió. La llevaron al hospital general. Tiene la cabeza casi cortada pero vive. Lo que debe sufrir la pobre criatura. Calcula con qué fuerza le cortarían el pescuezo, que la navaja que hallaron en el suelo estaba rota. ¿Pero qué tienes tú? ¡Soledad!… ¡Soledad!…
Soledad dejara caer la cabeza pesadamente sobre las almohadas y helada, inmóvil, rígida parecía una muerta.
—¡Soledad! ¡Soledad! Soledad no respondía.
¿Desmayada?
¿Muerta?
Se diría que muerta.
—¡Soledad! —gritó aún la tía sacudiéndola.
Pero ella no respondía.
Pálida y muda parecía como si la vida hubiese súbitamente parado en aquel corazón.
Entonces, haciendo un esfuerzo sin abandonarla ni separarse de su lado, llamándola siempre, sacudiéndola siempre, la señora Jesusa gritó:
—¡Doroteo, Doroteo!
Y era tan aflictiva su voz, tan angustiada que como por encanto Doroteo apareció en la puerta. —¿Qué pasa?
Y la señora Jesusa, respondió sin abandonar la cabecera de su sobrina:
—No sé, parece muerta.
Sin decir palabra, Doroteo, presuroso y alarmado, tomó las manos de Soledad, le palpó la cabeza, observó si respiraba, humedeció el rostro, le aproximó a la nariz un frasco de colonia que fuera a buscar todo palpitante al fondo de un armario mientras la señora Jesusa continuaba entre lágrimas llamándola:
—¡Soledad! ¡Soledad!
Doroteo le advirtió:
—No la asustes mujer. Esto no debe ser nada. La portera que vaya por el médico de la sociedad.
Que le diga que venga en cuanto pueda.
Y después, recapacitando un momento, añadió:
—No, yo mismo iré.
Y corrió a vestirse porque solo lo estaba a medias.
La señora Jesusa le gritó angustiada:
—¡No tardes!
—En un vuelo.
Y salió Doroteo acabando todavía de abrocharse el chaleco.
La señora Jesusa corrió a la puerta y echó el cerrojo.
Entre tanto Soledad, inmóvil, no parecía respirar siquiera. En sus facciones no había alteración grande, había solamente dureza. Diríase que su rostro se había petrificado. Si estaba muerta, la muerte sorprendiérala pensando en algo terriblemente trágico.
La cruda claridad del día entraba ampliamente por la ventana de la alcoba.
* * *
Del crimen de Madrid Moderno hablaron largamente los periódicos.
Durante muchos días sirvió de pasto a todas las conversaciones.
Fue uno de esos crímenes misteriosos que tienen el privilegio de atraer la curiosidad popular.
Un crimen solo explicable en el medio tormentoso de una gran civilización y de una gran ciudad.
La noticia de un crimen como el de que vamos a ocuparnos, revestido de circunstancias tan pavorosas, debía necesariamente producir una impresión de espanto en un barrio tan pacífico y burgués como el de Madrid Moderno.
Al principio las gentes se negaban a creerlo. Muchos dudaban, afirmando que Madrid Moderno no era barrio para tragedias de aquel jaez. Supúsose que se trataba de una invención periodística y alegábase entre risas que dos mujeres eran mucha gente para un asesino solo.
Así cuando se confirmó que el crimen se practicara en las condiciones referidas en los periódicos, experimentose un gran temor y un gran pasmo, como si una plaga desconocida y nueva acabase de invadir aquel pacífico vecindario.
Durante muchos días no se habló de otra cosa en las tertulias caseras. Las puertas se cerraban con excepcionales precauciones.
El que más y el que menos temía encontrar en su casa, debajo de la cama, en el interior de un armario, al hombre matador de las dos mujeres, y si no a este a algún compañero suyo, porque luego se habló de la existencia de una cuadrilla y toda la gente se dispuso a estar precavida en virtud de ese fenómeno de sobresalto que nos hace imaginar siempre que las desgracias tienden a reproducirse.
¿Cómo se efectuó el hecho?
Al anochecer de un día de abril, los vecinos de la calle de Castelar fueron sorprendidos por los gritos desesperados de una mujer que desde una ventana pedía socorro.
Cuando acudieron las primeras personas, ya los gritos habían cesado.
Los vecinos que hacían corro en la calle se miraban, preguntándose de dónde habían salido.
En esto una vieja que estaba en un balcón indicó con el dedo, pues el susto apenas la dejaba hablar, la ventana del segundo piso donde vivían los señores de Neira.
Inmediatamente, dos transeúntes decididos entraron en el portal y echaron escalera arriba, seguidos por algunas otras personas de la vecindad.
Llegaban al primer descanso, cuando un individuo que salía les dijo:
—En el segundo piso pedían socorro. Suban ustedes a ver qué pasa…
Nadie reparó en aquel hombre.
Era de noche y en la escalera apenas se veía.
La gente que entraba subió en tropel hasta el segundo piso.
Iban a tirar de la campanilla, cuando con sorpresa y terror vieron entornada la puerta.
Todos retrocedieron.
Uno de los que iba delante exclamó:
—¡Está abierta!
Hubo un silencio.
Luego otro preguntó en voz baja:
—¿Será aquí?
Un vecino advirtió que debía tocarse la campanilla, no fuese a entrar toda aquella gente de rondón en una casa donde la puerta hubiese quedado abierta por descuido.
Otras muchas voces repitieron:
—¡Toquen la campanilla!
Uno de los que iban delante tiró del cordón de la campanilla tímidamente.
Los de atrás gritaron:
—¡Con más fuerza, hombre, con más fuerza!
El otro tiró entonces violentamente del cordón y la campanilla vibró en toda la casa.
Por un momento esperaron en la obscuridad de la escalera que saliese alguien.
Uno más resuelto exclamó:
—Nadie responde. Entraremos.
Entre tanto, agujereando por entre la multitud que se aglomeraba en el primer tramo de la escalera, apareció un policía.
La llegada del guardia trajo la seguridad y la confianza.
Los que estaban en los primeros escalones anunciaron desde abajo:
—Aquí está un policía, aquí está un policía.
Como la casa estaba a obscuras se pidió luz.
Algunos encendieron fósforos.
A entrar no se atrevía ninguno.
Del piso principal trajeron un candelera.
Solo entonces, y con el guardia municipal al frente, fue cuando los vecinos se decidieron a entrar.
Unos querían ir delante, pero los más se hacían los reacios e iban quedándose atrás poseídos de un vago recelo.
Una voz preguntó:
—¿De quién es la casa?
—¿La finca?
—No. El piso.
Una vieja replicó entonces que en el piso vivían los señores de Neira pero que el marido se hallaba ausente de Madrid hacía unos días.
Cuando el policía seguido por los vecinos entró en el pasillo la casa estaba a obscuras. Un vecino alumbraba con el candelera levantado a la altura de la cabeza.
El policía, poseído de un recelo invencible y repentino, gritó dirigiendo la voz hacia el interior: —¡Eh! ¡La gente de la casa!
El del candelera le atajó:
—Excusa usted de llamar. Ya se ve que no responden.
El agente de Orden Público y los vecinos que le seguían penetraron por el corredor pavorosamente y en silencio. Hacia el final una puerta entreabierta que daba a un gabinete, les llamó la atención.
El hombre que llevaba el candelera iluminó rápidamente el aposento y como nada viese siguió al policía por el pasillo.
El pasillo terminaba en otro volviendo a la izquierda.
Los que avanzaban por él se detuvieron para ver mejor.
El agente murmuró:
—Aquí debe ser.
Bruscamente el hombre del candelera volvió la cabeza.
Lina corriente de aire pasó con violencia.
Se oyó un grito.
El candelera se apagaba.
Una voz ronca exclamó en la obscuridad:
—¡Luz! ¡Luz!
Otras muchas voces repitieron:
—Que traigan luz.
Fue aquel un momento de ansiedad.
—¿Qué será?
—¿Qué habrá aquí?
—¿Quién gritará?
—¡Eran voces de socorro!
—¡Voz de mujer!
De esta suerte murmuraban todos en la obscuridad, apretándose los unos a los otros, sintiendo todos el escalofrío del miedo.
Un buen hombre que pasaba cuando se oyeron los gritos y que subiera por casualidad quería retroceder, pero los de atrás se lo impedían empujándole hacia adelante.
El pobre hombre repetía:
—¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir!
Pero nadie le contestaba ni se movía. Todos recelaban moverse de su lugar.
Cuando llegó otro candelera y velas, hubo un movimiento de satisfacción. El buen hombre que a todo trance quería salir pudo escabullirse, limpiándose el sudor que le corría por la frente.
Entre tanto, habían llegado varios agentes y un inspector, el cual puso casi toda la gente en la calle y dos guardias en la puerta. Solo entonces se penetró decididamente en la casa.
A lo largo del corredor de uno y de otro lado la policía fue abriendo puertas y registrando habitaciones.
Diríase que la casa estaba deshabitada.
Primero registraron una especie de cuarto de vestir todo ocupado por un gran armario de tres espejos. Después una vasta alcoba con dos lechos de madera, luego un cuarto de baño; todo esto a la derecha.
A la izquierda registraron un aposento desocupado, un cuarto que parecía destinado a una criada, un espacioso comedor, adornado con enorme chinero, y dos majestuosos aparadores de roble.
Por último entraron en la cocina. Lo que desde luego llamó la atención del inspector fue el hecho de estar encendido el fogón, sobre el cual hervía una caldera llena de agua.
El inspector dijo volviéndose a su subordinado:
—Necesariamente debe haber gente en la casa.
De entre el grupo de los pocos vecinos que habían quedado salió una voz:
—Falta registrar las habitaciones interiores.
—¿Hacia dónde caen?
—Al final del pasillo.
—No reparé. Vamos a registrar ahora. Esto es muy raro.
En esto oyéronse voces en la puerta de la escalera, y uno de los policías que el inspector había dejado de guardia gritó enviando la voz hacia dentro:
—Aquí está una muchacha; dice que desde la casa de enfrente lo vieron todo. Es una criada.
El inspector salió al pasillo:
—Que entre.
Pero la criada —una moza alcarreña— no quiso entrar, y dijo rápidamente a lo que venía.
Su señorita era quien lo había visto todo. Estaba casualmente a la ventana, cuando en la de la casa de enfrente viera aparecer a la criada de los señores de Neira, gritando llena de sangre.
La señorita se había desmayado, pero acababa de volver en sí, y contaría lo que había visto.
Era lo que el señorito le mandaba a decir.
El inspector, impaciente, invadió entonces las habitaciones interiores. Atravesó un aposento, después otro, mirando a derecha e izquierda. Cuando penetró en el tercero, súbitamente se detuvo:
—¡Jesús!
Hay espectáculos que paralizan. El horror parece que tulle los movimientos. Los miembros pierden su energía, la voz desaparece en la garganta, las pupilas se dilatan.
Los ocho o diez hombres que habían llegado hasta el umbral de la puerta quedaron un momento paralizados.
¿Qué es lo que habían visto?
¿Qué era lo que tanto les turbara?
Como un montón de harapos, confuso, vago, inexplicable, yacía en el suelo sobre la alfombra el cuerpo de una mujer.
¡Detalle extraño! Degollada con tal violencia, con tan grande furia que su cabeza no parecía pertenecerle.
Luego, a un lado, envuelto en sombra, junto a una ventana de la cual goteaba la sangre, como de un cepo donde acabase de inmolarse a alguien, otro cuerpo de mujer, que aún parecía palpitar.
Los primeros pasos que, transcurrido el natural movimiento de asombro, diera la policía en aquella estancia, fueron en dirección al cuerpo que yacía al pie de la ventana.
El inspector se inclinó.
Aproximaron luces.
Todos deseaban ver.
La mujer por su tipo y por su traje, parecía ser la criada de la casa; tenía en el pescuezo una profunda cuchillada, asestada de través. La sangre manaba lentamente y por igual. Su rostro parecía contraído por un gesto de espanto. Sus ojos parecían cerrados a la fuerza.
El inspector la observó un momento, todo inclinado sobre ella.
Los otros se inclinaban también curiosamente queriendo adivinar el misterio de lo ocurrido allí.
¿Qué había sido?
De pronto el inspector se puso en pie, y volviéndose a uno de los agentes le ordenó brevemente:
—Vaya usted inmediatamente a buscar una camilla. Esta mujer aún vive.
Fue un movimiento de pánico.
Diríase que el hecho de que la mujer estuviese viva, parecía aumentar el horror de aquel doble asesinato.
Con efecto: ver la muerte ante los ojos y sobrevivir a ella, es más horrible que morir.
Un cadáver asusta; un sobreviviente asombra.
Parece un cadáver sin serlo, y pone los pelos en pie.
Volver a la vida desde los umbrales de la muerte, es volver del misterio.
El agente que recibiera la orden del inspector se alejó corriendo.
Ninguno de los individuos presentes a esta escena desplegó los labios para pronunciar palabra.
Silenciosamente, como en una cámara mortuoria, se trajeron luces, y la mujer, que aún parecía respirar, fue conducida en brazos hasta el sofá.
A la otra no se le tocó, esperando la llegada del juzgado: Todos miraban el cadáver con recelo. Los muertos inspiran siempre el terror de la resurrección.
Se teme a la muerte como se teme a lo desconocido.
¡La muerte triunfa de todo, hasta de la resurrección!
El inspector hizo lo que en lenguaje judicial se llama un reconocimiento.
El aposento era espacioso, y estaba lujosamente amueblado. Comunicaba con los dos salones de entrada por sendas puertas, cerradas por amplios y lujosos cortinajes de terciopelo verde.
El suelo estaba alfombrado por rica y mullida moqueta que apagaba el rumor de los pasos.