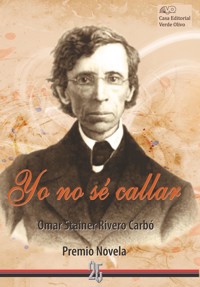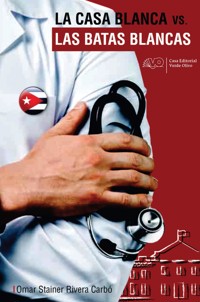
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La administración Bush arreció el bloqueo e implementó un programa para estimular que los médicos abandonaran misiones en el exterior. Obama eliminó esa política por su carácter perjudicial y tomó algunas medidas que favorecieron el sector de la salud; incluso, médicos cubanos combatieron el ébola en África junto a personal estadounidense. Trump jerarquizó a los convenios internacionales de salud cubanos, y los calificó como «esclavitud» y «trata de personas». Este libro narra la historia de 20 años de boicot de los gobiernos de Estados Unidos a la colaboración médica en el exterior, para afectar a uno de los pilares de la Revolución y limitar los ingresos por ese concepto para recrudecer el bloqueo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Cuidado de la edición:Tte. cor. Ana Dayamín Montero Díaz
Edición:Olivia Diago Izquierdo
Diseño y realización:José Ramón Lozano Fundora
Corrección:Catalina Díaz Martínez
Fotos:Internet
Conversión a ebook: Grupo Creativo Ruth Casa Editorial
©Omar Stainer Rivera Carbó, 2022
© Sobre la presente edición:
Casa Editorial Verde Olivo, 2024
ISBN: 9789592245761
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, en ningún soporte sin la autorización por escrito de la editorial.
Casa Editorial Verde Olivo
Avenida de Independencia y San Pedro
Apartado 6916. CP 10600
Plaza de la Revolución, La Habana
A los miles de médicos cubanos que salvan vidas
en cualquier parte del mundo.
A mi hijo, porque los médicos cubanos
también lo han salvado a él.
Agradecimiento especial a la doctora Yiliam Jiménez Expósito,
por la idea, el impulso, y todo lo demás.
Agradecimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores,
en especial a su ministro Bruno Rodríguez Parrilla;
Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro quien, pese a su apretada agenda
como embajadora de Cuba en Canadá, leyó y enriqueció el proyecto;
y a Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos.
Agradecimientos a la Empresa Antillana Exportadora S.A. (Antex S.A.),
en especial a su vicepresidente Maikel Rivero Flores
por darme la oportunidad de conocer la labor de los médicos cubanos
en Angola y contribuir a divulgarla.
Introducción necesaria
Desde Bush a Trump, pasando por Obama
Para entender este libro, basta con analizar un hecho en particular, y el resto de las páginas —lo confieso—, solo sería una reiteración, una especie de “déjà vu”, de algo que se repite y se repite, aunque cambie de idioma, de país, y hasta de gobierno.
El 20 de agosto de 2020, el espacio televisivo Mesa Redonda recibió una notificación de Google sobre su infracción de “las leyes de exportación” de Estados Unidos, lo que llevó a la suspensión de su cuenta y, en consecuencia, del canal de YouTube asociado a esta, con casi 20 mil suscriptores. Es absurdo, pero refleja fielmente la manera en la que son las cosas.
“Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Ya es oficial desde ayer, Cuba cuenta con un candidato vacunal contra la Covid-19”. Así comenzó el programa de ese 20 de agosto.
Al día siguiente, Google “comprobó” que no había infracción y como muestra de su “buena fe”, de inmediato reestableció el canal de la Mesa Redonda. Pero no hay casualidad en el juego sucio de la política, y es cierto que silenciar la plataforma en Internet no lograría ocultar la noticia del candidato vacunal Soberana 01, lo veo más como una demostración de poder, y tal vez de impotencia y frustración, un mensaje lanzado al viento de Internet: “te apago cuando quiera”.
Pero usted, amigo lector, que no es mal pensado como este autor, dirá, Google no es el gobierno. Y no le falta razón, pero no tiene toda la razón. Digámoslo en palabras del propio GeorgeWashington, primer presidente estadounidense: “El gobierno no es unarazón, tampocoes elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen”. Por eso este libro también podría llevar por título, “Manos irresponsables”.
La gran mayoría de los hechos que se narrarán en este capítulo, han sido extraídos de documentos oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos, los que, gracias a la magia de Internet, son accesibles desde cualquier lugar del mundo. No resalto este elemento de manera gratuita, sino para dejar claro que la visión que se dará sobre el tema Cuba y su colaboración médica internacional, es fielmente la de las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump; por eso es que podríamos decir, de primera mano. De hecho, el lector probablemente notará una particular ausencia de informaciones generadas por fuentes oficiales cubanas, pero no es algo que ensombrezca al libro o lo limite, sino que, muy por el contrario, presenta las cosas desde la perspectiva del otro.
Son veinte años de bloqueo contra Cuba y boicot a la colaboración médica cubana internacional, los que están en estas páginas. Se escribe fácil, se lee fácil; pero solo Cuba, sus médicos y los miles de pobres tocados por la magia salvadora de este pequeño país, saben los golpes infligidos y las victorias logradas en estas dos décadas.
No es Estados Unidos un país homogéneo en casi nada, y el tema Cuba no es la excepción. Existen tantas posiciones como personas; pero los investigadores coinciden en identificar la primacía de cuatro vertientes de pensamiento: quienes quieren destruir a la Revolución con recrudecimiento del bloqueo; quienes quieren destruir a la Revolución con métodos novedosos y menos confrontacionales; quienes son más moderados y proponen cambios, pero sin identificación con Cuba y su sistema; quienes aspiran a las relaciones de buena vecindad, reconocen los logros de Cuba y promueven la cooperación en temas mutuamente ventajosos. Según esa clasificación, los tres presidentes analizados se mueven en las dos primeras líneas, con destaque para la primera, porque en la segunda solo se ubicaría a Obama.
Sin embargo, debe mencionarse un hecho ocurrido antes del periodo analizado, porque su vigencia transversaliza la relación entre Estados Unidos y Cuba, y repercute en las agresiones a la colaboración médica. El 12 de marzo de 1996, el entonces presidente Bill Clinton, aprobó la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (Ley Libertad) de 1996 o simplemente, Helms-Burton. En dicha legislación, además de Jesse Helms y Dan Burton, tuvieron un papel destacado algunos de los personajes anticubanos que más han hecho por torpedear los convenios de salud: Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln Díaz-Balart y Robert Menéndez.
Los gobiernos de Bush y Trump, tuvieron en la HELMS-BURTON el elemento jurídico principal para diseñar e implementar el bloqueo contra Cuba. Pero la prueba más irrefutable de su importancia, radica en el argumento esgrimido por Obama de que no estaba en sus manos desmontar el bloqueo, porque correspondía al Congreso de Estados Unidos tomar decisiones que lo sobrepasaban como presidente.
De su Sección 2, referida a las conclusiones, se resalta el pun-to 28, en el que se afirma que, “durante los últimos 36 años, el Gobierno de Cuba ha planteado y continúa planteando una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. De ahí se desprende que la propia colaboración médica cubana internacional, en tanto es un proyecto estratégico de Cuba, porque le reporta prestigio y divisas, también constituye “una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. En consecuencia, el Propósito 2 se dirige a “fortalecer las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro”, concepto que en el caso que nos ocupa se ha trasladado hacia los países receptores de los médicos cubanos y organismos internacionales con incidencia.
En su título I. “Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro”, en su Sec. 101. Enunciación de Política, el Congreso deja claro que “los actos del gobierno de Castro, incluso su generalizada, sistemática y extraordinaria violación de los derechos humanos, representan una amenaza para la paz internacional”. De ese punto se desprenden dos elementos vitales para entender la política de hostilidad contra la colaboración médica cubana internacional, pues ha sido la intención de Estados Unidos presentarla como violatoria de los derechos humanos, lo que no es un asunto que compete solo a Cuba y a Estados Unidos, sino al resto del mundo, al comprometer “la paz internacional”. Este último aspecto es esgrimido en las nuevas leyes propuestas al Congreso, para sancionar a países que se rehúsen a rechazar la presencia cubana, porque serían “cómplices” de la violación de los derechos humanos de que presuntamente son víctimas los “médicos esclavos”.
En la Sec. 102. Aplicación del embargo económico contra Cuba, “se estipula que el presidente debe estimular a otros países a que restrinjan las relaciones comerciales y crediticias con Cuba”, lo que adquiere relevancia porque el cobro de los servicios médicos a países con capacidad económica para hacerlo, otorga a los convenios de salud un carácter comercial. Incluso, “el personal diplomático de los Estados Unidos en el exterior (…) insta a los gobiernos extranjeros a que cooperen de forma más eficaz con dicho embargo”, lo que en el caso de la salud se evidenciará en el capítulo de los cables revelados por WikiLeaks.
En dicho capítulo, se señalan informes anuales realizados por las embajadas de Estados Unidos, los que están normados en la Sec. 108. Informes sobre el comercio de otros países con Cuba y la prestación de asistencia por estos a la Isla. En esos textos la colaboración médica ocupa un papel destacado.
Todo lo contenido en la Helms-Burton fue utilizado, punto por punto, por Bush; pero pese a su agresividad jurídica, no fue suficiente para el mandatario anticubano. Por eso, en 2003 creó la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, constituida con la encomienda de definir el camino para la “transición” en el país. Solo unos meses después, Bush presentó el Informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, y en más de cuatrocientas páginas repartió millones de dólares para profundizar el bloqueo, incrementar el apoyo a la contrarrevolución interna y arreciar la campaña difamatoria.
Como consecuencia de lo mencionado, y en correspondencia con el incremento de la colaboración médica cubana en el exterior, puso en vigor en 2006 el denominado Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos, iniciativa dirigida a estimular el abandono de misiones de los profesionales de la salud. Hoy se sabe que, miembros de las embajadas de Estados Unidos en diferentes países, trabajaban directamente sobre el personal médico para que estos se acogieran al programa y afectar la imagen de la colaboración, privar a Cuba de recursos humanos valiosos y a los propios países donde laboraban. Durante el tiempo en que tuvo vigencia el programa —en enero de 2017 Obama lo elimina—, los propios funcionarios estadounidenses alegaban la existencia de “trata de personas”, categoría que en la administración Trump llega a niveles superiores. No por gusto, una de las principales acciones realizadas por el lobby anticubano, es abogar por que se reactive.
Sin embargo, no puede hablarse del inicio de la política de “robo de cerebros” sin contextualizarla, pues unos meses antes había sucedido un evento vital para entender la persecución de Bush a los convenios de salud cubanos. Los diques de New Orleans no fueron los únicos desbordados por las aguas del ciclón Katrina, sino también la capacidad de su gobierno para dar respuesta inmediata y efectiva a la tragedia vivida por miles de ciudadanos pobres estadounidenses. Por ese motivo, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, creó en tiempo récord el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Revee y ofreció al Gobierno de Estados Unidos el envío inmediato de más de 1500 médicos y 34 toneladas de material sanitario. La respuesta oficial fue el silencio, pero el vocero de la Casa Blanca, Scott McClelland, declaró: “ciertamente desearíamos que Castro ofrezca libertad a su pueblo”.
Es difícil imaginar que el Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos haya sido una especie de “vendetta” contra Cuba por la paradoja que constituyó que el pequeño país intentara ayudar al grande. Es una rara coincidencia. Sin embargo, lo que sí parece seguro es que el Katrina puso sobre la mesa de la Casa Blanca el poder simbólico y real de la medicina cubana, motivo más que suficiente para definir el boicot, como el siguiente paso en el recrudecimiento del bloqueo contra la Isla.
Después de dos periodos republicanos llegó Obama, el presidente de la “normalización” y sus ocho años en el gobierno lo ubican con luces y sombras, pero con la implementación de medidas realmente radicales. Sin bien después Trump echaría por tierra sus logros, Obama también tuvo que desmontar algunas medidas impuestas por Bush respecto a Cuba.
Para sintetizar los principales hitos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, deben mencionarse las siguientes: restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015; facilidades para operar con el dólar y viabilizar las transacciones; eliminación de Cuba del listado de países que apoyan el terrorismo; apertura de embajadas en ambos países; fin de la política “pies secos/pies mojados”. No puede dejar de mencionarse la histórica visita de Obama a La Habana en 2016, donde hizo un reconocimiento público a la labor de los médicos cubanos en otros países, algo trascendental si se tiene en cuenta la conducta del presidente antecesor y el sucesor.
Algo poco divulgado, y que podría deberse al deseo de la propia administración de que así fuera, son algunas acciones que simbólicamente fueron trascendentales: quedó vacante el cargo de coordinador para la Transición en Cuba dentro del Departamento de Estado, y después desapareció en silencio; nada se hizo con la llamada Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, lo que incluyó la no realización de nuevos informes.
Sin embargo, el elemento más trascendental con respecto al tema del libro, es la eliminación del Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos —legado de Bush—. El propio Obama reconoció que con dicho programa se “corre el riesgo de dañar al pueblo cubano”. Es conocido que durante el gobierno de Trump se hicieron ingentes esfuerzos para restablecerlo, pero fueron infructuosos, lo que aquilata lo logrado por Obama.
En resumen, la administración de Obama eliminó el programa que incentivaba el abandono de misiones, reconoció la labor humanitaria de los médicos cubanos y propició un fructífero canal de intercambios en la esfera de la salud.
Por su parte, Trump dio por terminado drásticamente el proceso de “normalización” comenzado por Obama: dejó a su embajada en La Habana con un mínimo de personal y ordenó la salida de quince diplomáticos cubanos de Washington; emitió una orden para restringir los viajes y negocios con Cuba; activó el Título III de la Helms-Burton, el cual permite demandar a quienes ocupen propiedades que fueron nacionalizadas; prohibió a los cruceros tocar suelo cubano; suspendió los vuelos regulares de las aerolíneas; limitó el monto de las remesas familiares y cerró los servicios a ciudadanos cubanos en el consulado de Estados Unidos en La Habana.
La retórica de Trump es de las más retrógradas e incendiarias, y dejó clara su posición respecto a Cuba desde su primera intervención en Naciones Unidas —en 2017—: “no levantaremos las sanciones al Gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales”. Su estrategia no fue novedosa, la asunción de estrictas medidas en los ámbitos económicos, políticos, diplomáticos y mediáticos, donde la colaboración médica cubana internacional se llevó uno de los ataques más enconados y feroces. Digámoslo claro, es hoy por hoy una de las principales fuentes de bienes tangibles e intangibles del país, entonces atacarla, obstaculizarla e impedirla, es privar a Cuba de una de sus principales fuentes de ingresos económicos, y de su cada vez más grande prestigio internacional.
Sin lugar a dudas, Trump se disputa con Bush el mérito de ser el presidente que más empeño puso, y que más logró, en su agresión a los convenios de salud. La impronta de su administración se convirtió en una “mano peluda” que, pese a la diversidad de escenarios y países donde se puso de manifiesto, sus coincidencias son tales que presentancomo gran artífice al Gobierno de Estados Unidos. En las naciones donde los profesionales cubanos prestan sus servicios desde hace años, se promovieron debates en los senados con figuras políticas en los que proponía el cierre del contrato; se incrementaron las acciones de rechazo de las asociaciones gremiales médicas; los principales medios desacreditaron la colaboración; se buscaron subterfugioslegales para poner en entredicho la continuidad. En los países donde llegó por primera vez la colaboración en el contexto de la pandemia —o al menos esa fue la intención de sus gobiernos—, se implementaron las mismas acciones, pero con una mayor agresividad. En ambos casos, múltiples organizaciones no gubernamentales hicieron denuncias y algunos organismos internacionales las apoyaron, así como declaraciones de funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, y la gran prensa poniendo su granito de arena. La similitud en la manera en que se atacó a la colaboración médica cubana, revela la existencia de un guion que a veces supera a sus actores.
Por la cercanía cronológica con la administración de Trump, y también porque fue quien, en menos tiempo, más hizo, su administración es la más representada en este libro. La jerarquización de los convenios internacionales de salud cubanos, como prioridad en la política exterior estadounidense contra Cuba, ocurrió en la segunda mitad de su mandato; inicialmente su discurso solo menciona el endurecimiento del “embargo”. Ya a finales de 2018 ese discurso dio las primeras señales del cambio, en lo que influye la victoria electoral de Jair Messias Bolsonaro en Brasil, su ataque al programa Mais Médicos y la posterior salida de miles de profesionales cubanos de ese país. En esas circunstancias se produjo un interesante cambio discursivo, en el que se sigue usando la línea de mensaje “trata de personas” y “violación a los derechos humanos” para acusar al Gobierno cubano, pero se comienza a utilizar la construcción simbólica “esclavitud moderna”. La “violación a los derechos humanos” dejó de abordarse de la manera tradicional y pasó a una no mención directa, que sí constituye una novedad, la “trata de personas” aplicada a la colaboración médica, y en especial, “esclavitud moderna”.
Cuando parecía que ya Trump lo había dado todo, unos días antes de abandonar la Casa Blanca, volvió a incluir a Cuba en la “lista de Estados patrocinadores del terrorismo”. Ese hecho no solo regresó la política de Estados Unidos a la oscura etapa de Bush, sino que jurídicamente volvió a establecer pautas estadounidenses de marcada extraterritorialidad que afectan, de una manera u otra, a los convenios de salud. Mientras Cuba permanezca en esa lista, sus representantes en el exterior —como los médicos—, representan a un país que según Estados Unidos no exporta vida, sino terrorismo.
Lo que usted, amigo lector, encontrará en cada una de las páginas siguientes, es el entramado complicado en que se materializa la política de Estados Unidos hacia Cuba, ahora enfocada en atacar a la colaboración médica. El objetivo del libro es narrar los hechos y ponerlos en perspectiva, pero intentando siempre ser lo más objetivo que la subjetividad misma permite, e intentando dar todos los elementos que logró reunir este autor, para que sea el propio lector quien arribe a conclusiones.
Sigamos el consejo de Abraham Lincoln, decimosexto presidente de Estados Unidos: “Tengamos fe que la razón es poderosa; y con esa fe, avancemos hasta el fin, haciendo la parte que nos toca, siguiendo siempre la verdad”.
Bush, Katrina y el robo de cerebros
enmascarado en su Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos
George W. Bush es el 43 presidente de Estados Unidos y el cuarto elegido con menos votos que su rival, quien llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2001. Después de dos periodos concluidos en 2009, el mundo no fue pacificado como prometió, incluso habiendo desatado su cruzada mundial contra el terrorismo y sus guerras en Afganistán e Irak, con el pretexto de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.
Como un presagio de lo que vendría después, el 20 de mayo de 2002, Bush dio un discurso sobre Cuba en el que expresó en una de sus partes: “Las ideas bien intencionadas sobre el comercio simplemente apuntalarán a este dictador, enriquecerán a sus compinches y fortalecerán el régimen totalitario. No ayudará al pueblo cubano”. De ahí ya se infería que al menos en el área económica, toda actividad que generara ingresos para Cuba sería ferozmente perseguida. Para confirmarlo, en otro discurso el 24 de octubre de 2007, aseguró que “el comercio con Cuba simplemente enriquecería a las élites en el poder y fortalecería su control”.
El 6 de agosto de 2004, Bush presentó el Informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, y de esa manera plasmó en más de 400 páginas su aporte personal a la interminable lista de acciones estadounidenses contra la Revolución; de hecho, el engendro se conoce también con el nombre de Plan Bush para Cuba. Los pilares de la nueva escalada no traían nada nuevo en sentido general, sino mucho dinero para arreciar el bloqueo, impulsar a la anémica contrarrevolución interna y continuar perfeccionando la estrategia de comunicación contra Cuba.
Ese informe no cayó del cielo, fue el principal resultado de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, creada también por Bush en octubre de 2003. En evidencia de la importancia que le concedió al tema, nombró como jefe de la comisión al entonces secretario de Estado, Collin Powell.
En el referido informe no se hace alusión directa a la colaboración médica cubana. Sin embargo, dentro de las medidas económicas se afirma que Cuba ha desarrollado armas biológicas, planteamiento de potenciales consecuencias para el país que ya había sido desmentido por el expresidente James Carter en una visita al Centrode Ingeniería Genética y Biotecnología en La Habana, en 2002. Esa descabellada afirmación, intentaba satanizar al sector científico y biotecnológico cubano, uno de los pilares del Sistema Nacional de Saludlo que, a su vez, podría usarse posteriormente en el empleo de la línea de mensajes “Cuba-terrorista” y, por ende, “médicos cubanos-terroristas”. Por absurda que resulte esta última conclusión, el libro demostrará más adelante que en países como Brasil, y bajo gobiernos derechistas como el de Bolsonaro, fue esa una de las líneas de mensajes empleadas para boicotear la presencia médica en el territorio.
En relación con lo anterior, también debe mencionarse un discurso pronunciado por John Bolton, subsecretario de Estado para los Asuntos de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, el 6 de mayo de 2002, en el que expresó: “hay otros Estados renegados quebuscan conseguir armas de destrucción masiva, en particular armamento biológico. […] Hay un país que se encuentra a solo 90 millas del territorio continental de Estados Unidos, a saber, Cuba”. Ese personaje de la administración Bush, fue rescatado después por Trump.
El 10 de julio de 2006, sin conseguir el anhelado objetivo de destruir a la Revolución, Bush anunció nuevas medidas para su plan. En su intervención manifestó que, “el informe demuestra que el Gobierno de Estados Unidos está trabajando activamente por un cambio en Cuba y no está esperando simplemente a que esto ocurra”. De esas medidas se destacan las siguientes:
Prohibir las ventas de equipos médicos que sean destinados a programas para extranjeros en gran escala.Endurecer las regulaciones para la exportación de artículos humanitarios a Cuba.Intensificar la persecución contra las operaciones comerciales cubanas y contra las transacciones financieras de Cuba, incorporando a otros países y entidades internacionales.
No se pierda de vista que, para entonces, ya existía una modalidad de colaboración médica con retribución monetaria en aquellos países que podían hacerlo. Por ese motivo, no era difícil imaginar que, directa e indirectamente, se tomarían medidas extraterritoriales para boicotear los convenios de salud, sobre todo los que generaban ingresos económicos.
Sin embargo, no se puede llegar al año 2006 sin detenerse en un hecho trascendental ocurrido en 2005. En agosto, un huracán con nombre de mujer —Katrina—, provocó inundaciones que recordaron imágenes bíblicas; en Luisiana y Mississippi fallecieron 1577 y 238 personas. Ante ese desolador panorama, Fidel Castro creó el Contingente Internacional de Médicos Especializados enSituaciones de Desastres y Graves Epidemias.
El 2 de septiembre se hizo el ofrecimiento oficial, pero el gobierno de Bush rechazó la ayuda, pese a que medios de prensa como The Washington Post informaron que el principal problema era la falta de asistencia médica. El 7 de septiembre, el vocero de la Casa Blanca, Scott McClelland, fue interrogado en relación al ofrecimiento de Cuba y respondió, “ciertamente desearíamos que Castro ofrezca liberta a su pueblo”, evidenciando la politización de un tema de solidaridad humana.
Tal vez el lector se pregunte dónde estriba la importancia del ofrecimiento de ayuda, y su consecuente rechazo. Tómese en cuenta que sobre el Gobierno estadounidense recayeron fuertes críticas por su pésimo manejo de la crisis, máxime cuando rechazó la ayuda cubana sin ofrecer asistencia médica a miles de damnificados. Ese elemento era difícil de ocultar; de hecho, el Caucus Hispano del Congreso presionó para que se desecharan las cuestiones políticas y fuera aceptada la ayuda. Incluso, algo que podría contemplarse como una locura en un momento previo, el senador republicano Mel Martínez, quien siempre ha sido enemigo de su país de origen, afirmó que, “si necesitamos médicos, y Cuba los ofrece, y brindan un buen servicio, por supuesto que deberíamos aceptarlos”.
En este párrafo comenzaré a explicar la importancia del Katrina en el boicot a la colaboración médica cubana. En el mes en que se cumplía un año del ciclón —el 11 de agosto—, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, anunciaron la puesta en práctica del Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos, a través del que se facilitaría la entrada a Estados Unidos de “personal médico cubano reclutado para estudiar o trabajar en un tercer país bajo la dirección del Gobierno cubano”. Los candidatos solo tendrían que cumplir tres condiciones: ser cubanos, profesionales de la salud cumpliendo misión en el exterior y que no fueran elegibles de otra manera para ingresar a Estados Unidos. Los médicos que Bush no aceptó en misión humanitaria de trabajo, ahora sí podrían ingresar al país, previo abandono de su misión.
Este autor, después de leer cientos de documentos oficiales estadounidenses y de entender a grandes rasgos la obsesión de los distintos gobiernos con Cuba, no duda que el ofrecimiento de los médicos para dar respuesta a la crisis sanitaria provocada por el Katrina, fue analizado en las más altas instancias de la Casa Blanca. Sin embargo, el análisis no tenía como objetivo aceptar la propuesta, sino castigar de una manera contundente la osadía cubana de ofrecerle ayuda médica al gigante y soberbio país, incapaz de darla él mismo. Los logros de la salud, y en especial los recursos humanos del sector, han sido siempre una de las áreas priorizadas de agresión, pero hasta el momento nunca habían diseñado una iniciativa específica para el “robo de cerebros”.
Sin lugar a dudas, el Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos fue lo más agresivo realizado por la administración Bush contra los convenios de salud. Hasta ese momento, las afectaciones en el sector se referían a limitaciones para adquirir medicamentos e insumos médicos, prohibición para participar en eventos de intercambio científico, así como afectación a la economía del país, lo que también afecta a la salud. Sin embargo, esta es la primera medida que se dirige a torpedear a ese sector en el acápite de la colaboración internacional de manera explícita y resuelta. Según el representante James McGovern, “la idea de que vamos a tratar de atraer a los médicos cubanos que están tratando de atender a la gente pobre en América Latina es cínica, y creo que es contraproducente”. En una década de aplicación, cientos de profesionales abandonaron sus puestos y emigraron hacia Estados Unidos, donde la gran mayoría nunca ha podido ejercer su profesión.
Solo para que se tenga una idea, The Wall Street Journal en 2011 aseguró que, entre 2006 y 2010, 1574 médicos cubanos habían recibido permisos para ingresar a Estados Unidos, en 65 embajadas diferentes de ese país. A propósito de ese trabajo, “La odisea de los médicos cubanos que desertan a Estados Unidos”, conviene reproducir un extenso fragmento que narra la historia en particular de uno de los médicos que se acogió a dicho programa:
Félix Ramírez entró en un café Internet de Gambia, buscó en Internet la información de contacto de diplomáticos estadounidenses, y llamó a la embajada de ese país en Banjul, la capital del país africano.
Ramírez dijo a la recepcionista que era un turista estadounidense que había perdido el pasaporte, y pidió hablar con la oficina de visas. Mientras esperaba la conexión, practicó el guion que había memorizado: “Soy un doctor cubano que quiere ir a Estados Unidos. ¿Cuándo nos podemos ver?”
El médico cuenta que se le indicó que fuera a un concurrido supermercado de Banjul y que buscara a una mujer rubia con un vestido verde, una funcionaria del consulado. Luego de dar unas cuantas vueltas, comenzaron a hablar.
Ese furtivo encuentro en septiembre de 2008 dio inicio a una travesía para el cirujano de 37 años que finalizó en mayo de 2009 en Miami, donde se convirtió en un refugiado con estatus legal y posibilidades de obtener la ciudadanía.
Conseguir un visado fue una cosa, pero salir de Gambia fue otra totalmente diferente. Sin pasaporte, la mejor opción para no alertar a los cubanos era ir por tierra a Senegal, país al que llegó gracias a su amistad con un paciente, un rico empresario libanés que lo conectó con un contrabandista que aceptó llevarle a la nación vecina por US$500.
Una vez en Senegal, mostró en el aeropuerto internacional los documentos de entrada en Estados Unidos que le permitieron tomar un vuelo con destino a España. Al llegar a este país, un diplomático estadounidense le facilitó los trámites para abordar otro avión con destino a Estados Unidos.
En un sitio en Internet del Departamento de Estado estadounidense, todavía existe información oficial sobre el programa. En ese sentido, se resalta que el Departamento de Seguridad Interna tenía la posibilidad de admitir a los profesionales médicos cubanos, en correspondencia con la ley de ese país, al tratarse de extranjeros “en los Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o beneficios públicos significativos”. Podían optar, por ejemplo, “médicos, enfermeras, paramédicos, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y entrenadores deportivos”. Como un elemento curioso, los aspirantes deben presentar “a un funcionario consular en una embajada o consulado en el extranjero prueba de nacionalidad, prueba de su profesión y pruebas de su reclutamiento”, siendo esto último tal vez la prueba más irrefutable del marcado interés por afectar los convenios internacionales de salud.
El autor de este programa fue el cubano Emilio T. González quien, desde su posición de director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, hizo su aporte contra la Revolución. Declaró en la televisión de Miami que la propuesta había sido aprobada de inmediato por Bush, al parecerle excelente porque se adaptaba bien a sus intereses.
Emilio es un conocido anticastrista, que en varios momentos afirmó que las misiones médicas cubanas son “tráfico humano patrocinado por el Estado”. Pero para entender el origen más profundo de su iniciativa, tal vez sea suficiente con mencionar que fue el responsable directo de mantener en suelo estadounidense al terrorista Luis Posada Carriles. De hecho, cuando fue nombrado al frente de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, varias organizaciones contrarrevolucionarias, como la Fundación Nacional Cubano Americana, manifestaron su alegría por la decisión de Bush, lo que evidencia que Emilio respondería a esos intereses.
De su pasado militar varias cosas llaman la atención. Dentro de la Agencia de Inteligencia de la Defensa alcanzó el grado de coronel, y vinculado a ella, fue agregado militar en la embajada de Estados Unidos en El Salvador. En esa época —como ahora—, era el territorio centroamericano escenario de un sistemático trabajo encubierto, por lo que no extraña que el Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos pese a su carácter público, en la práctica funcionara con elementos encubiertos en sus propósitos y su materialización. Este último aspecto lo revela el propio Emilio, cuando le declaró al Nuevo Herald:
Hay casos de cómo se sacó a médicos desde lugares remotos que merecerían una película […]; algunos se veían obligados a hacer varias escalas para llegar a Estados Unidos y teníamos que asegurar que gente nuestra estuviera monitoreando los casos en cada escala.
Algunos elementos específicos relacionados con el programa serán ampliados en un capítulo dedicado a las revelaciones de Wikileaks. Pero resulta oportuno describir brevemente la manera en que se materializaba por su franco carácter de “guerra sucia”. Los colaboradores médicos en el exterior eran sometidos a una fuerte propaganda sobre las facilidades para realizar trámites migratorios en cualquier embajada de Estados Unidos. En esas representaciones diplomáticas, los funcionarios tenían instrucciones de analizar con la mayor prontitud las solicitudes presentadas y en rarísimos casos no se concluyó con la entrega de la visa. El abandono de la misión, la visita a la embajada, la entrega del visado y el posterior arribo a Miami, ocurría en tiempo récord.
Cada llegada de algún colaborador se convertía en un suceso mediático que servía para desprestigiar al sistema de salud cubano y su principio de colaboración internacional. De manera curiosa, y en evidencia de las orientaciones recibidas al respecto, los profesionales emitían criterios negativos sobre todos los aspectos que eran interrogados; en muchos casos mintieron para no arriesgarse a perder los beneficios migratorios prometidos. Algunos de ellos, como se verá en este libro, hasta promovieron procesos judiciales dentro de Estados Unidos en franco contubernio con el Gobierno.
Reitero que el Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos se implementó a partir del 11 de agosto de 2006, y no lo hago como una repetición innecesaria. Aproximadamente, una semana antes —el 2 de agosto—, los representantes Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln y Mario Díaz-Balart regresaron a Miami después de haber sostenido un encuentro con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Seguridad Interna y del Departamento de Estado. En conferencia de prensa, declararon la existencia de un plan bipartidista hacia Cuba que contaba con su apoyo, y los detalles se conocerían “oportunamente”, aunque algunos elementos se mantendrían en secreto. También dijeron que, “el plan se aplicará en unos días”, por lo que se establece una relación directa con la implementación del Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos.
Sin embargo, las cosas deben seguir contextualizándose, pues el repentino viaje a Washington de Ileana, Lincoln y Mario, se hizo inmediato a la publicación de la Proclama del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba —el 31 de julio de 2006—, en la que daba a conocer que había sido intervenido quirúrgicamente de urgencia por una crisis intestinal aguda con sangramiento. Este aspecto histórico es vital, pues como consecuencia de la enfermedad, delegaba provisionalmente sus funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba. Por ende, se concluye que la intención de los representantes era definir qué nuevas acciones contra Cuba se podían implementar, para dar un último zarpazo que aprovechara su convalecencia e impidiera la continuidad de la Revolución, hasta que finalmente fuera destruida.
Entre las funciones delegadas por Fidel, se encuentra ser impulsor principal del Programa Nacional e Internacional de Salud Pública. Lógicamente, aquí se incluye la importante colaboración médica cubana internacional, la que a su vez se perfila como uno de los principales blancos de ataque de los representantes, congresistas y contrarrevolución en general radicada en Estados Unidos. Con esta pequeña contextualización, se evidencia que el Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos no fue un engendro aislado o casual, sino insertado en la lógica de arreciar las agresiones, tomando en cuenta áreas estratégicas como la médica.
Además de lo expuesto, las agresiones al sector de la salud también se manifestaron de otras formas. Una constante fue la negativa para otorgar visados y licencias a profesionales médicos de ambos países que participarían en eventos de total carácter científico y no comercial:
En mayo de 2002, se les negó visa a científicos cubanos para participar en una reunión de lucha contra el cáncer.En abril de 2004, el Departamento del Tesoro prohibió a científicos estadounidenses viajar a Cuba para participar en el evento internacional “Longevidad Satisfactoria”, que se celebraría en el mes de mayo.En junio de 2004, el Departamento del Tesoro prohibió a investigadores y profesores del Colegio de Farmacia de Massachusetts participar en el “VI Encuentro Iberoamericano de las Ciencias Farmacéuticas y Alimenticias”, en Cuba.En julio de 2004, la compañía estadounidense de biotecnología Chiron Corporation pagó al Departamento del Tesoro una multa de 168 500.00 dólares por un embarque de vacunas para niños cubanos que realizó una de sus subsidiarias en Europa.En septiembre de 2006, le fue negada la visa por segundo año consecutivo, al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ramón Balaguer Cabrera, quien debía asistir a la reunión anual del “XLVII Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud”, en Washington.En noviembre de 2006, el Departamento del Tesoro prohibió a científicos estadounidenses participar en el “Taller Internacional Inmunoterapia 2006”, organizado por el Centro de Inmunología Molecular y el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud.En julio de 2007, la compañía española Hola Airlines dejó de trasladar pacientes de la Operación Milagro desde Venezuela a La Habana, motivado porque la compañía Boeing manifestó que para prestarle servicios de reparación debía cancelar sus operaciones con Venezuela y Cuba.En enero de 2008, los vicedirectores del Instituto de Hematología e Inmunología, doctor Porfirio Hernández Ramírez y doctora Valia Pavón Morán, no pudieron asistir al “Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología en Atlanta”, por negativa de las visas.No fueron los únicos incidentes que afectaron al sector académico e investigativo médico; pero ilustran que las medidas de la administración Bush para recrudecer el bloqueo estaban muy lejos de limitarse únicamente a los aspectos económicos. Por eso se infiere que la política de “robo de cerebros” no tenía como único objetivo el boicot a la colaboración internacional, sino afectar la disponibilidad de profesionales a lo interno del país para generar insatisfacción en la población.
Por su relación con el presente libro, se destaca una carta enviada en octubre de 2008 a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, por Alberto Rodríguez Rodríguez, representante de la empresa médico-farmacéutica canadiense Cari Med Canadá Trading Inc. En dicho documento, expresa que “las licencias que emiten los Departamentos de Comercio y del Tesoro de Estados Unidos para poder vender productos a Cuba son extremadamente restringidas, con un grado de detalle muy alto. Nos solicitan cuestiones totalmente absurdas”. Finalmente, califica ese acto como “criminal, genocida y bárbaro”.
Ciertamente, los objetivos y acciones de la administración Bush se caracterizaron por la irracionalidad y el absurdo, pero como dijera Napoleón Bonaparte, “en política, un absurdo no siempre es un obstáculo”.
Obama, la normalización de las relaciones con Cuba y la eliminación del Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos
Los ocho años de administración de Barack Obama serán recordados. Una de las razones es por la dinámica que les imprimió a las relaciones con Cuba, y al tema de sus médicos y la colaboración internacional. En ese sentido, fue consecuente con su lema de campaña, en el que prometió “cambios” en todos los aspectos, y esa intención lo llevó, en primera instancia, a desmontar algunas de las medidas impuestas por Bushcontra Cuba.