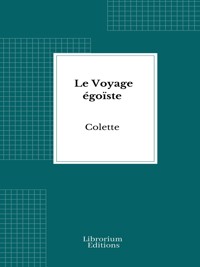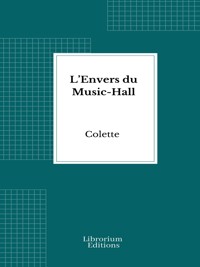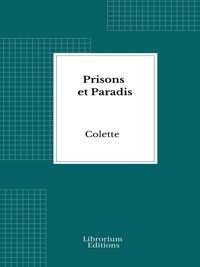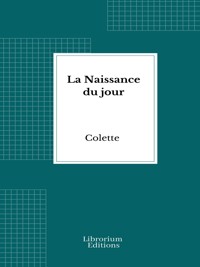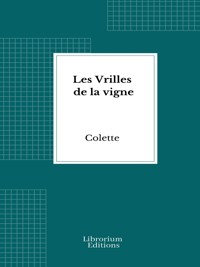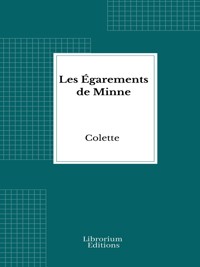0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La casa de Claudine», publicada en 1922, es una obra fundamental dentro de la trayectoria de Colette, donde explora los recuerdos de la infancia a través de una prosa lírica y evocadora. El libro, que puede ser considerado una colección de relatos autobiográficos, articula de manera vívida y sensible la vida rural y familiar en la Borgoña francesa. La mirada aguda de la autora recorre paisajes, personajes y pequeñas escenas con una minuciosidad casi sensual, destacando la relación ambivalente entre inocencia y experiencia. El texto se inscribe en la tradición de la memoria literaria, fusionando elementos del realismo y el modernismo temprano, y subrayando la autonomía femenina a través de una protagonista que observa y narra su mundo interior y exterior con singular libertad expresiva. Colette, seudónimo de Sidonie-Gabrielle Colette, fue una de las voces más innovadoras de la literatura francesa del siglo XX. Su infancia en el campo y su posterior vida en París influyeron profundamente en su obra, así como las experiencias personales que desafían las normas sociales y literarias de su época. La inestabilidad familiar y su relación con su madre —modelo de la "Sido" de sus libros— otorgaron a Colette un agudo sentido de observación y una comprensión emocional sui generis, visibles en «La casa de Claudine». Altamente recomendable para quienes buscan una literatura que conjugue belleza estilística y profundidad psicológica, «La casa de Claudine» es una oda a la memoria y al descubrimiento de la identidad. La capacidad de Colette para captar las emociones más sutiles y traducirlas en imágenes contundentes convierte esta obra en una pieza imprescindible tanto para seguidores de la escritora como para aquellos interesados en la literatura de introspección y el universo femenino del siglo XX. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
La casa de Claudine
Índice
¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS?
La casa era grande, coronada por un alto ático. La empinada pendiente de la calle obligaba a los establos y cobertizos, los gallineros, el lavadero y la lechería a apiñarse en la parte baja, alrededor de un patio cerrado.
Apoyada en la pared del jardín, podía rascar con el dedo el techo del gallinero. El Jardín de Arriba dominaba el Jardín de Abajo, un huerto estrecho y cálido, dedicado a las berenjenas y los pimientos, donde el olor de las hojas de tomate se mezclaba, en julio, con el aroma de los albaricoques maduros en espaldera. En el Jardin-du-Haut, dos abetos gemelos, un nogal cuya sombra intolerante mataba las flores, rosas, céspedes descuidados, una glorieta desmoronada... Una fuerte verja, al fondo, junto a la rue des Vignes, debería haber defendido los dos jardines; pero nunca conocí esa verja más que torcida, arrancada del cemento de su muro, arrancada y blandida en el aire por los brazos invencibles de una glicinia centenaria...
La fachada principal, en la calle del Hospicio, era una fachada con doble escalera, ennegrecida, con grandes ventanas y sin gracia, una casa burguesa de pueblo antiguo, pero la pronunciada pendiente de la calle alteraba un poco su solemnidad, y su escalera cojeaba, con seis peldaños a un lado y diez al otro.
Gran casa seria, hosca con su puerta con timbre de orfanato, su entrada para carruajes con un gran cerrojo de antigua prisión, casa que solo sonreía por un lado. Su reverso, invisible para el transeúnte, dorado por el sol, estaba cubierto por una mezcla de glicinas y bignonier, pesadas sobre la estructura de hierro desgastada, hundida en el centro como una hamaca, que daba sombra a una pequeña terraza empedrada y al umbral del salón... ¿Vale la pena que describa el resto con mis pobres palabras? No ayudaré a nadie a contemplar el esplendor que, en mi recuerdo, se aferra a los cordones rojos de una parra otoñal que se derrumbaba bajo su propio peso, aferrada, en su caída, a unos brazos de pino. Esas lilas macizas, cuyas flores compactas, azules a la sombra y púrpuras al sol, se pudrían pronto, sofocadas por su propia exuberancia, esas lilas muertas hace tiempo no volverán gracias a mí a la luz, ni la aterradora luz de la luna —plateada, gris plomo, mercurio, facetas de amatistas cortantes, zafiros agudos y hirientes—, que dependía de un cristal azul, en la glorieta al fondo del jardín.
La casa y el jardín siguen vivos, lo sé, pero ¿qué importa si la magia los ha abandonado, si se ha perdido el secreto que abría —luz, olores, armonía de árboles y pájaros, murmullo de voces humanas que ya ha suspendido la muerte— un mundo del que he dejado de ser digno?…
A veces, un libro abierto sobre los azulejos de la terraza o sobre la hierba, una cuerda de saltar serpenteando por un sendero o un minúsculo jardín bordeado de guijarros y plantado con cabezas de flores revelaban en otro tiempo —cuando esta casa y este jardín albergaban a una familia— la presencia de los niños y sus diferentes edades. Pero esos signos casi nunca iban acompañados de gritos ni risas infantiles, y la casa, cálida y llena, se parecía extrañamente a esas casas que, al final de las vacaciones, se vacían en un instante de toda su alegría. El silencio, el viento contenido del jardín cerrado, las páginas del libro pasadas por el pulgar invisible de un silfo, todo parecía preguntar: «¿Dónde están los niños?».
Entonces apareció, bajo el antiguo arco de hierro que la glicinia cubría a la izquierda, mi madre, redonda y pequeña en aquella época en que la edad aún no la había demacrado. Escudriñaba la espesa vegetación, levantaba la cabeza y lanzaba al aire su llamada: «¡Niños! ¿Dónde están los niños?».
¿Dónde? En ninguna parte. El grito atravesaba el jardín, chocaba contra el gran muro del cobertizo y volvía, en un eco muy débil y como agotado:
«Eh... niños...».
En ninguna parte. Mi madre echaba la cabeza hacia las nubes, como si esperara que un vuelo de niños alados se posara. Al cabo de un rato, volvía a gritar, luego se cansaba de interrogar al cielo, rompía con la uña el seco cascabel de una amapola, rascaba un rosal cubierto de pulgones verdes, escondía en el bolsillo las primeras nueces, sacudía la cabeza pensando en los niños desaparecidos y volvía a entrar. Sin embargo, por encima de ella, entre el follaje del nogal, brillaba el rostro triangular e inclinado de un niño tumbado, como un gato, sobre una gruesa rama, que permanecía en silencio. Una madre menos miope habría adivinado, en las precipitadas reverencias que intercambiaban las copas gemelas de los dos abetos, un impulso ajeno al de las bruscas ráfagas de octubre... Y en la ventana cuadrada, debajo de la polea para el forraje, ¿no habría visto, entrecerrando los ojos, esas dos manchas pálidas en el heno: el rostro de un niño y su libro? Pero había renunciado a descubrirnos y había perdido toda esperanza de alcanzarnos. Nuestra extraña agitación no iba acompañada de ningún grito. No creo que se hayan visto niños más inquietos y silenciosos. Ahora es cuando me sorprende. Nadie nos había pedido ese alegre silencio ni esa sociabilidad limitada. El de mis hermanos, que tenía diecinueve años y construía aparatos de hidroterapia con tubos de lona, alambre y sopletes de vidrio, no impedía que el menor, de catorce años, desmontara un reloj ni que reprodujera al piano, sin fallar, una melodía una pieza sinfónica que había escuchado en la capital; ni siquiera le impedía disfrutar con impenetrable placer esmaltando el jardín con pequeñas lápidas recortadas en cartón, cada una con el nombre, el epitafio y la genealogía de un difunto imaginario bajo la cruz... Mi hermana, de pelo demasiado largo, podía leer sin descanso: los dos chicos pasaban, rozando como sin verla a aquella joven sentada, encantada, ausente, y no la molestaban. De pequeña, tenía el ocio de seguir, casi corriendo, los grandes pasos de los chicos, lanzados al bosque en persecución del Gran Silvano, del Flambé, del Marte feroz, o cazando culebras, o pateando la alta digital de julio en el fondo de los bosques ralos, enrojecidos por charcos de brezos... Pero yo los seguía en silencio, y recogía moras, cerezas o flores, batía los matorrales y los prados empapados de agua como un perro independiente que no rinde cuentas...
«¿Dónde están los niños?». Ella aparecía, jadeante por su constante búsqueda de madre perra demasiado tierna, con la cabeza levantada y olfateando el viento. Sus brazos enfundados en tela blanca delataban que acababa de amasar la masa para las tortas o el pudín bañado con un ardiente velo de ron y mermeladas. Llevaba un gran delantal azul, si había lavado a la perra, y a veces agitaba una bandera de papel amarillo crujiente, el papel de la carnicería; es que esperaba reunir, al mismo tiempo que a sus hijos dispersos, a sus gatas vagabundas, hambrientas de carne cruda...
Al grito tradicional se añadía, con el mismo tono de urgencia y súplica, el recordatorio de la hora: «¡Son las cuatro! ¡No han venido a merendar! ¿Dónde están los niños?...». «¡Son las seis y media! ¿Volverán a cenar? ¿Dónde están los niños?...». La bonita voz, y cómo lloraría de placer al oírla... Nuestro único pecado, nuestra única fechoría era el silencio y una especie de desmayo milagroso. Por motivos inocentes, por una libertad que no se nos negaba, saltábamos la verja, nos quitábamos los zapatos y, para volver, utilizábamos una escalera inútil, el muro bajo de un vecino. El fino olfato de la madre inquieta descubría en nosotros el ajo silvestre de un barranco lejano o la menta de los pantanos ocultos por la hierba. El bolsillo mojado de uno de los chicos escondía los calzoncillos que se había llevado a los estanques febriles, y la «pequeña», con una herida en la rodilla y el codo pelado, sangraba tranquilamente bajo emplastos de telarañas y pimienta molida, atados con hierbas envueltas en cinta...
— ¡Mañana os encierro! ¡Todos, oís, todos!
Mañana... Mañana, el mayor, resbalando en el tejado de pizarra donde estaba instalando un depósito de agua, se rompió la clavícula y se quedó mudo, cortés, en semisíncope, al pie de la pared, esperando a que vinieran a recogerlo. Mañana, el menor recibiría sin decir palabra, en plena frente, una escalera de seis metros, y volvería con modestia con un huevo morado entre los dos ojos...
— ¿Dónde están los niños?
Dos descansan. Los demás, día tras día, envejecen. Si hay un lugar donde se espera después de la vida, la que nos espera aún tiembla, por los dos vivos. Para la mayor de todos nosotros, al menos ha terminado de mirar la oscuridad de la ventana por la noche: «¡Ah! Siento que esa niña no es feliz... ¡Ah! Siento que sufre...».
Por el mayor de los niños, ella ya no escucha, palpitante, el traqueteo de una calesa de médico sobre la nieve, en la noche, ni los pasos de la yegua gris. Pero sé que por los dos que quedan ella vaga y busca aún, invisible, atormentada por no ser lo bastante protectora: «¿Dónde están, dónde están los niños?...».
EL SALVAJE
Cuando él la separó, hacia 1853, de su familia, que solo contaba con dos hermanos, periodistas franceses casados en Bélgica, de sus amigos, pintores, músicos y poetas, toda una juventud bohemia de artistas franceses y belgas, ella tenía dieciocho años. Una chica rubia, no muy guapa ni encantadora, con boca grande y barbilla fina, ojos grises y alegres, que llevaba en la nuca un moño bajo de cabello liso, que se deslizaba entre las horquillas: una joven libre, acostumbrada a vivir honestamente con chicos, hermanos y compañeros. Una joven sin dote, sin ajuar ni joyas, cuyo busto delgado, sobre la falda amplia, se flexionaba con gracia: una joven de cintura plana y hombros redondeados, pequeña y robusta.
El Salvaje la vio un día que ella había venido de Bélgica a Francia para pasar unas semanas de verano con su nodriza campesina, y él visitaba a caballo sus tierras vecinas. Acostumbrado a conquistar a sus sirvientas tan pronto como se marchaban, soñaba con aquella joven desenfadada, que lo había mirado sin bajar los ojos y sin sonreírle. La joven no se disgustó por la joven barba negra del forastero, su caballo rojo como un guineo y su palidez de vampiro distinguido, pero lo olvidó en cuanto él se interesó por ella. Él supo su nombre y que la llamaban «Sido», para abreviar Sidonie. Formalista como muchos «salvajes», movió notario y parientes, y se supo en Bélgica que este hijo de caballeros vidrieros poseía granjas, bosques, una hermosa casa con escalera y jardín, dinero en efectivo... Asustada, muda, Sido escuchaba, enrollando entre los dedos sus «anglaises» rubias. Pero una joven sin fortuna y sin oficio, que vive a cargo de sus hermanos, no tiene más remedio que callarse, aceptar su suerte y dar gracias a Dios.
Así que abandonó la cálida casa belga, la cocina-bodega que olía a gas, pan caliente y café; abandonó el piano, el violín, el gran Salvator Rosa que le había legado su padre, la tabaquera y las finas pipas de tierra de mango largo, las rejillas de coque, los libros abiertos y los periódicos arrugados, para entrar, recién casada, en la casa con porche que rodeaba el duro invierno de los bosques.
Allí encontró un inesperado salón blanco y dorado en la planta baja, pero un primer piso apenas enlucido, abandonado como un desván. Dos buenos caballos y dos vacas, en el establo, se atiborraban de forraje y avena; se batía la mantequilla y se prensaba el queso en las dependencias, pero los dormitorios, helados, no hablaban ni de amor ni de dulce sueño.
Abundaban la platería, estampada con una cabra de pie sobre sus pezuñas traseras, la cristalería y el vino. Por las tardes, viejas mujeres tenebrosas hilaban a la luz de las velas en la cocina, pelaban y deshilachaban el cáñamo de las propiedades, para proveer a las camas y la cocina de telas pesadas, resistentes y frías. Un áspero cacareo de cocineras agresivas se elevaba y descendía, según se acercaba o se alejaba el amo de la casa; hadas barbudas lanzaban con la mirada un mal de ojo a la nueva esposa, y alguna bella lavandera abandonada por el amo lloraba ferozmente, apoyada en la fuente, en ausencia del Salvaje, que estaba cazando.
Este salvaje, hombre de buenos modales en general, trató bien al principio a su pequeña civilizada. Pero Sido, que buscaba amigos, una sociabilidad inocente y alegre, no encontró en su propia casa más que sirvientes, granjeros astutos, guardabosques manchados de vino y sangre de liebre, a los que seguía un olor a lobo. El salvaje les hablaba poco y con altivez. De una nobleza olvidada, conservaba el desdén, la cortesía, la brutalidad y el gusto por los inferiores; su apodo solo hacía referencia a su forma de cabalgar solo, de cazar sin perros ni compañeros y de permanecer en silencio. A Sido le gustaba la conversación, la burla, el movimiento, la bondad despótica y dedicada, la dulzura. Ella alegraba la gran casa, iluminaba la oscura cocina, supervisaba ella misma los platos flamencos, amasaba pasteles con pasas y esperaba su primer hijo. El Salvaje le sonreía entre dos excursiones y se marchaba. Volvía a sus viñedos, a sus bosques esponjosos, se entretenía en las posadas de los cruces de caminos, donde todo es negro alrededor de una larga vela: las vigas, las paredes llenas de humo, el pan de centeno y el vino en vasos de hierro...
Agotadas las recetas gourmet, la paciencia y la cera de abeja, Sido, demacrada por el aislamiento, lloró, y el Salvaje vio las huellas de las lágrimas que ella negaba. Comprendió confusamente que ella se aburría, que le faltaba una cierta comodidad y lujo, ajenos a toda su melancolía de Salvaje. Pero ¿qué?…
Partió una mañana a caballo, trotó hasta la capital —cuarenta kilómetros—, recorrió la ciudad y regresó a la noche siguiente, trayendo, con aire de fastuosa torpeza, dos objetos sorprendentes, que podían deleitar la codicia de una joven: un pequeño mortero para moler almendras y pastas, de mármol lumachelle muy raro, y un cachemir de la India.
En el mortero desgastado y astillado aún podría moler almendras mezcladas con azúcar y ralladura de limón. Pero me arrepiento de haber cortado en cojines y bolsos el cachemira de fondo cereza. Porque mi madre, que fue la Sido sin amor y sin reproche de su primer marido hipocondríaco, cuidaba el chal y el mortero con manos sentimentales.
—Ya ves —me decía—, me los ha traído este salvaje que no sabe dar. Sin embargo, me los ha traído con gran esfuerzo, atados a su yegua Mustapha. Se quedaba delante de mí, con los brazos cargados, tan orgulloso y torpe como un perro muy grande que lleva una zapatilla en la boca. Y comprendí que, para él, sus regalos no eran un mortero ni un chal. Eran «regalos», objetos raros y costosos que había ido a buscar lejos; era su primer gesto desinteresado —¡ay! y el último— para entretener y consolar a una joven exiliada que lloraba...
AMOR
— No hay nada para cenar esta noche... Esta mañana, Tricotet aún no había matado... Tenía que matar al mediodía. Iré yo misma a la carnicería, tal y como estoy. ¡Qué aburrimiento! ¡Ah! ¿Por qué comemos? ¿Qué vamos a cenar esta noche?
Mi madre está de pie, desanimada, delante de la ventana. Lleva su «traje de casa» de satén con lunares, su broche de plata con dos ángeles inclinados sobre un retrato de niño, las gafas colgadas de una cadena y el monóculo de un cordón de seda negra, sujeto a todas las llaves de la puerta, roto en todos los tiradores de los cajones y atado veinte veces. Nos mira a todos, uno por uno, sin esperanza. Sabe que ninguno de nosotros le dará un consejo útil. Si le preguntamos, papá responderá:
— Tomates crudos con mucha pimienta.
— Coles rojas con vinagre, diría Achille, el mayor de mis hermanos, que está en París haciendo su tesis doctoral.
— ¡Un gran tazón de chocolate! —propondrá Léo, el segundo.
Y yo reclamaré, saltando en el aire porque a menudo olvido que ya tengo más de quince años:
— ¡Patatas fritas! ¡Patatas fritas! ¡Y nueces con queso!
Pero parece que las patatas fritas, el chocolate, los tomates y las coles rojas «no son una cena»...
— ¿Por qué, mamá?
— No hagas preguntas estúpidas...