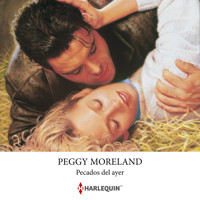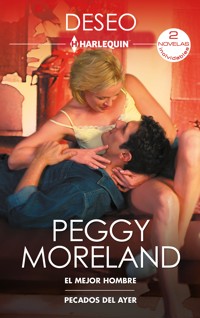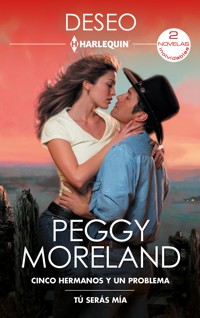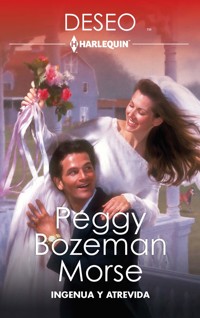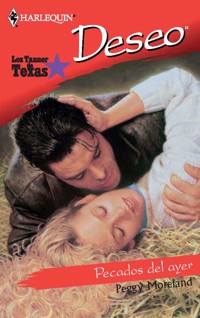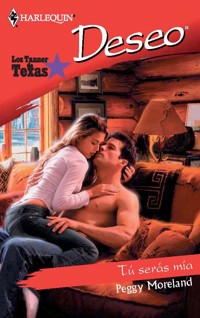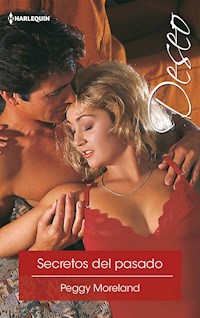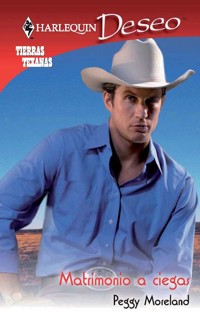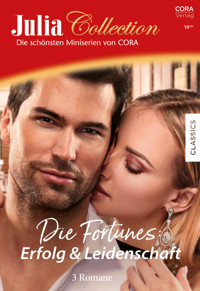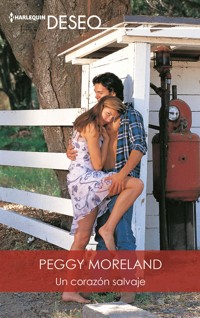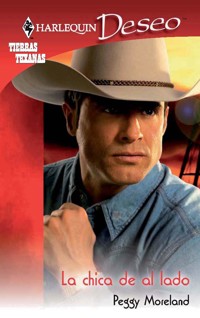
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Ahora que se había acostado con su jefe, ¿cómo podría seguir trabajando para él? Mandy sabía que lo único que conseguiría trabajando para Jase Calhoun, de quien una vez había estado enamorada, sería acabar con el corazón roto. Para el rico ranchero ella siempre había sido sólo la tímida vecina. Pero entonces salió a la luz un secreto sobre el pasado de Jase y el guapo texano decidió que la mejor manera de olvidar sería acostarse con Mandy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2007 Peggy Bozeman Morse.
Todos los derechos reservados.
LA CHICA DE AL LADO, N.º 1615 - octubre 2011
Título original: The Texan’s Secret Past
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicado en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-044-8
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Prólogo
Carolina del Norte, mayo de 1973
Temeroso de no ser bienvenido, Eddie se detuvo en la acera y se quedó mirando la casa de humilde construcción.
Pensó que debía de haber llamado primero para advertirle de su llegada. Aparecer sin más en casa de una persona era descortés y de mala educación.
Pero no había querido llamar; había preferido verla, abrazarla, demostrarse a sí mismo que la imagen y los recuerdos que lo habían acompañado durante el resto de la guerra eran reales y no producto de su imaginación o consecuencia del alcohol consumido la noche en que se conocieron.
Recordaba muy bien aquella velada.
Se encontraba en Saigón celebrando el primer permiso del que disfrutaba desde su llegada a Vietnam y estaba bastante bebido. Tras meses conviviendo con la muerte y la destrucción, agradecía el efecto anestesiante del alcohol y el alivio que procuraba ante la fría realidad de la guerra que vivía a diario. Salía con unos amigos de un bar para meterse en otro cuando vieron a un grupo de mujeres americanas en la calle. Se trataba de un grupo de cuatro: dos periodistas y dos fotógrafas recién salidas de la universidad y con ganas de comerse el mundo. Eddie sólo tuvo ojos para una de ellas. Recordaba el cabello rubio, largo y liso que enmarcaba su rostro y caía formando una V a la altura de la espalda. El azul increíble de sus ojos. La sonrisa que le había atravesado el pecho y pellizcado el corazón, que él creía endurecido por la guerra. Fue Romeo, el soldado más extrovertido del grupo, el que se acercó a las chicas y las invitó a tomarse algo con ellos. Tras de-liberarlo entre cuchicheos, las chicas aceptaron y caminaron junto a ellos a un bar. Eddie no tardó en dejar clara su preferencia por la rubia, y tomó asiento junto a ella. Hablaron, bailaron y hablaron un poco más. En algún momento de la madrugada, prosiguieron la conversación fuera del bar. Caminaron juntos por la calle, prendados el uno del otro e ignorantes de todo cuanto los rodeaba. Cuando finalmente llegaron al hotel donde ella se alojaba, lo invitó a subir.
El resto, como suele decirse, es historia.
Hicieron el amor. Él se negaba a calificar lo que habían compartido aquella noche como sexo puro y duro. Lo que él había experimentado junto a ella había sido increíble, alucinante, una experiencia única. Su permiso duró dos días y pasó cada segundo a su lado, contándole sus pensamientos y sus sueños y escuchando los de ella. Se había llevado su imagen al campo de batalla, a una guerra que parecía que nunca tocaría a su fin, y se había aferrado a sus recuerdos igual que Pancho, otro de sus compañeros, se agarraba a su rosario cuando tenía miedo. Le había escrito cartas: páginas y páginas en las que trataba de expresar los sentimientos que ella le inspiraba y confesaba su miedo a la muerte, y el dolor y la rabia que lo invadían cada vez que uno de sus compañeros moría o resultaba herido. Siempre las terminaba con el mismo ruego:
Espérame, por favor.
Nunca llegó a enviarlas. ¿Cómo iba a hacerlo, si no estaba seguro de si volvería a casa? Le parecía injusto decirle que la amaba y pedirle que lo esperara teniendo en cuenta que no habían pasado juntos más de dos días. Aun en el caso de que ella hubiera correspondido a sus sentimientos, no podía agobiarla con esa carga ni someterla al dolor y a la pérdida en caso de que no volviera.
Así pues, se había guardado sus sentimientos para sí y se había aferrado a su recuerdo como modo de supervivencia.
Había vuelto a casa, sí, pero no se había subido en el primer autobús a Carolina del Norte para buscarla. Había necesitado un tiempo para adaptarse de nuevo a la vida en los Estados Unidos y enfrentarse a todo lo que había experimentado. Había tenido que volver a aprender a andar.
Los médicos que lo cuidaron le dijeron que podía considerarse afortunado. Muchos hombres habían perdido sus vidas en Vietnam. Él sólo había perdido un pie. Pero había momentos en los que no se sentía un hombre con suerte, sobre todo cuando pensaba en volver a verla.
Así pues, habían pasado cerca de dos años desde que volvió de Vietnam. Durante ese tiempo lo habían atormentado las dudas: ¿sentiría ella repulsión por la prótesis que llevaba? ¿Lo consideraría menos hombre a causa de su minusvalía? ¿Se acordaría siquiera de él?
Sólo había una manera de comprobarlo, se dijo antes de dar el primer paso tambaleante por la acera que desembocaba en la casa de sus padres. Temeroso ante la posibilidad de que ella estuviera observándolo desde la ventana, cuadró los hombros y se concentró en dar pisadas uniformes con el fin de disimular su cojera. Una vez en la puerta apretó el timbre y dio un paso atrás mientras esperaba restregándose las palmas húmedas contra las piernas
Se oyó una voz de mujer en el interior. ¡Ya voy yo! Segundos después se abrió la puerta. La mujer que apareció tras ella no era Barbara, pero guardaba con ella un parecido que le hizo suponer que se encontraba ante su madre.
–¿Es usted la señora Jordan? –preguntó, dubitativo.
Ella lo miró con curiosidad.
–Sí, soy yo.
Él consiguió a duras penas esbozar una sonrisa.
–Me llamo Eddie Davis –dijo a modo de presentación–. Soy amigo de Barbara y estoy intentando localizarla. ¿Está aquí por casualidad?
–No, vive con su marido en Washington D.C.
Eddie no oyó nada después de «marido». La palabra lo había herido como un mortero en el centro del pecho.
–Le puedo dar su dirección, si lo desea –le ofreció servicialmente la mujer.
Él sacudió la cabeza y retrocedió un paso.
–Esto… no hace falta, señora. Simplemente, pasaba por aquí. Lamento haberla molestado.
Mientras volvía sobre sus pasos en la acera no se molestó en disimular su cojera. La prótesis le pesaba como plomo en el corazón.
Capítulo Uno
El divorcio era un infierno para una mujer.
Mandy Rogers lo sabía porque lo había experimentado de primera mano. En su opinión, el proceso se asemejaba a meterse en una de esas lavadoras con centrifugado que te despoja de tu ropa para a continuación exhibirte por la calle para que te vea todo el mundo.
Por eso había decidido volver al lugar donde nació, la ciudad de San Saba, en el estado de Texas.
No estaba huyendo de nada, se dijo a sí misma mientras conducía por la carretera comarcal que desembocaba en el rancho de los Calhoun. Lo que la había convencido a regresar a su ciudad era la idea de contar con el apoyo de su familia y amigos mientras hacía frente a su divorcio y se adaptaba a su nueva vida de soltera.
Pero, tras sólo dos semanas, se preguntaba si no habría cometido una equivocación. Su madre la estaba volviendo loca. Aunque Mandy sabía que lo hacía con la mejor intención del mundo, la trataba como si estuviera sufriendo una enfermedad terminal en lugar de recuperándose de un divorcio. Y los amigos con los que había pensado volver a tomar contacto se habían ido de San Saba al terminar el colegio, al igual que había hecho ella, y no habían regresado.
Excepto uno.
No había hecho más que acordarse de él cuando lo vio. Jase Calhoun. Caminaba en la distancia de la casa al granero a zancadas grandes pero lentas, indolentes. Llevaba puesto un sombrero de vaquero que le ocultaba la cara, pero a ella no le hacía falta verla para recordar sus rasgos: nariz romana, mandíbula cuadrada, pómulos cincelados, ojos color chocolate y la boca más sensual del condado de San Saba.
Presionó brevemente el claxon para llamar su atención. Al oírlo, él giró la cabeza por encima del hombro antes de volverse completamente al tiempo que apretaba los nudillos contra el ala de su sombrero de vaquero. Una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en su rostro cuando la reconoció.
Apenas hubo salido del coche, él la tomó entre sus brazos y le dio varias vueltas en el aire. Era el típico saludo de Jase, que dedicaba a todas las mujeres independientemente de su edad y que las hacía sentirse especiales, como se sentía Mandy en ese momento. Justo lo que necesitaba.
Él la depositó en el suelo y dio un paso atrás para observarla mejor.
–Cielos, Pelirroja, ¿cuánto tiempo ha pasado?
El apodo, inventado por Jase años atrás, seguía haciéndola enfadar.
–Diez años, y me llamo Mandy.
Con una sonrisa, le frotó los nudillos en la mejilla.
–Sí, pero Pelirroja te sienta mejor.
Le pasó un brazo por encima de los hombros y la giró hacia la casa.
–¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás de visita?
–No, he vuelto definitivamente.
Él asintió muy serio mientras la invitaba a sentarse en los escalones del porche.
–Sí, he oído que te estabas divorciando.
A Mandy no le sorprendió que él hubiera oído lo de su divorcio. San Saba era una ciudad lo suficientemente pequeña como para que todo el mundo estuviera al tanto de los asuntos de los demás.
–No me estoy divorciando: me he divorciado –lo corrigió–. Hace dos semanas que es definitivo.
Él le lanzó una mirada ladeada antes de sentarse junto a ella.
–¿Estás bien?
Ella se encogió de hombros.
–Hay días mejores que otros –respondió. No quería hablar de su divorcio, y le puso una mano sobre el brazo–: Siento mucho lo de tu madre, Jase.
Él dejó caer la barbilla al tiempo que asentía.
–Sí, fue duro.
–Me hubiera gustado venir al funeral…
Él le dio unas palmaditas tranquilizadoras.
–No tienes que darme explicaciones. Tú también has sufrido lo tuyo.
–Aun así, me hubiera gustado despedirme de ella. Era una mujer muy especial.
–Sí que lo era, sí… –dijo palmoteándose los muslos. Era obvio que no deseaba hablar de la pérdida de su madre más de lo que Mandy quería hablar de su divorcio–. Cuéntame qué has estado haciendo. ¿Estás viviendo con tu madre?
–Eso es lo que ella quería, pero después de haber vivido sola tanto tiempo… En fin, pensé que sería mejor tener casa propia.
–¿En la ciudad?
Ella hizo un gesto afirmativo.
–Estoy alquilando el apartamento del garaje de la señora Brewster.
Él se echó hacia atrás para mirarla bien.
–¿Esa pocilga? Pensé que estaba abandonada desde hace años.
–No está tan mal –lo increpó sacudiendo la mano–. De todas formas, es algo temporal. Si decido quedarme buscaré otra cosa.
–Por supuesto que vas a quedarte. ¿Adónde ibas a ir si no?
–Aunque no te lo creas, hay todo un mundo fuera de San Saba, Texas.
–Ya, pero San Saba es tu hogar. Aquí la gente cuida de ti.
–Jase, tengo veintisiete años –le recordó–. Ya no necesito que nadie cuide de mí.
–¿Veintisiete? –emitió un largo silbido–. ¡Jo, cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando eras una mocosa pegada todo el día a Bubba y a mí.
–Bubba lleva diez años casado y tiene tres mocosos propios.
Él hinchó el pecho, orgulloso.
–Sí, y le ha puesto mi nombre al pequeño.
Ella reprimió una risita.
–Esperemos que no salga a ti.
Él chocó sus hombros contra los de Mandy.
–Oye, que yo no era tan malo.
Ella lo miró, incrédula.
–Estás bromeando, ¿no? Una de dos: o tienes muy mala memoria o padeces un caso agudo de negación de la realidad. Bubba y tú erais unos gamberros.
–Sabíamos pasárnoslo bien. No era culpa nuestra que la gente de por aquí careciera por completo de sentido del humor.
–Definitivamente, es un caso de negación de la realidad –decidió ella. Miró su reloj y se puso en pie–. Tengo que irme.
Él la tomó de la mano.
–Acabas de llegar. Quédate un rato más.
Era tentador, pero sacudió la cabeza.
–Sólo he parado para darte el pésame. Ahora tengo que volver a la ciudad.
–¿Qué es eso tan importante que tienes que hacer allí?
–Tengo que ir a ver al director del colegio y recoger una solicitud de trabajo como profesora antes de que cierren.
Él se puso en pie, pero no le soltó la mano.
–Si vas a solicitar un trabajo, eso quiere decir que estás pensando en quedarte.
Ella se encogió de hombros.
–He enviado solicitudes a más sitios. Me iré con el primero que me ofrezca un puesto.
Jase le pasó un brazo por los hombros y la acompañó al coche.
–¿No estás trabajando en este momento?
–No, me pareció una tontería, pues tendría que dejarlo en otoño cuando comience el curso escolar.
Le abrió la portezuela del coche y apoyó en ella el brazo mientras Mandy se metía dentro.
–Pelirroja de profesora –dijo meneando la cabeza–. Cuesta creerlo.
–Mandy –le corrigió–. Y lo soy desde hace cuatro años.
Él cerró la puerta y esbozó una sonrisa burlona.
–Ojalá pudiera volver al colegio. Seguro que contigo de profesora sacaría mejores notas.
Mandy lo miró, dubitativa.
–Sólo si te aplicaras más que cuando estuviste la primera vez.
Él alargó el brazo para acariciarle la mejilla con los nudillos.
–No me haría falta; siempre te he gustado.
Una cosa estaba clara, pensó Mandy mientras conducía de vuelta a la ciudad: Jase Calhoun no había cambiado un ápice en los últimos diez años. Se le veía algo mayor, como era de esperar, aunque los años no habían hecho sino mejorar su ruda belleza. Pero su personalidad seguía siendo la misma. Su ego seguía teniendo el tamaño del estado de Texas, y no había dejado de ser el mayor ligón del condado de San Saba.
¿La habría visto cambiada a ella?, se preguntó mirando su propio reflejo en el espejo retrovisor. Era obvio que no tenía el mismo aspecto que cuando era una adolescente. Los rasgos eran prácticamente los mismos, aunque más definidos, y sus ojos seguían siendo verdes y su cabello, rojizo. Ahora lo llevaba un poco más corto y con un estilo más moderno que la coleta en la que se lo recogía de jovencita, pero seguía teniendo el mismo detestable color rojo con el que nació.
¿Pero había cambiado?, se preguntó, y luego soltó una risita. Cielos, esperaba que sí. Los trece años es una edad que a ninguna mujer le gusta recordar. Y menos cuando de adolescente estaba enamorada del mejor amigo de su hermano. Hizo un gesto de dolor al recordar las mil y una veces que había hecho el ridículo tratando de llamar la atención de Jase.
–Cosas del pasado –se dijo a sí misma obligándose a desterrar de su mente esos bochornosos recuerdos–. Hace años que dejaste de estar enamorada de Jase.
Pero mientras se introducía en una plaza de aparcamiento vacía delante de la oficina del director de la escuela, recordó el tacto de sus nudillos en la mejilla, el brillo burlón en sus ojos marrones y el delicioso escalofrío que le había recorrido la espalda.
Ya no estaba enamorada de él… ¿O quizá sí?
A la tarde siguiente Jase, sentado al escritorio que siempre había considerado de su madre, volvió a hacer clic en el ratón. Al ver que nada ocurría le dirigió una mirada hosca a la impresora silenciosa y tomó nota mentalmente de los pasos que había seguido para no volver a equivocarse. Había cargado la máquina de plantillas de facturas, como le había visto hacer a su madre, abierto la cuenta bancaria en la pantalla y oprimido la opción «Imprimir factura», pero por alguna estúpida razón, la impresora se negaba a funcionar.
Frustrado, le dio un manotazo al monitor y se hundió en su silla al tiempo que suspiraba con desesperanza. Odiaba los ordenadores. RAM, gigabytes, software, hardware. La jerga tecnológica bastaba para darle dolor de cabeza.
Iba a tener que buscar a alguien que se encargara de la administración, se dijo. Lo habría hecho ya de no haber sido porque eso significaría tener que formar a la persona en cuestión, y ¿cómo podría hacerlo cuando ni el mismo comprendía cómo funcionaba el sistema de su madre?
Suspirando de nuevo, se pasó los dedos por el pelo y apoyó las manos en la nuca. Si su madre hubiera contratado a una secretaria, tal y como él le había rogado miles de veces en los últimos dos años, él no estaría pasándolas canutas. De pronto, se irguió en el asiento. La solución a su problema era tan obvia que no podía creer que no se le hubiera ocurrido antes.
¡Pelirroja!
La chica había trabajado para su madre cuando estaba en el colegio y sabría seguramente cómo llevar todo el papeleo. Era inteligente; al fin y al cabo, se trataba de una profesora. Lo que no supiera podría averiguarlo. Cielos, Pelirroja sería la persona ideal para ocuparse de las tareas de su madre. Aliviado al dar por hecho que los días de pelearse con el ordenador tocaban a su fin, agarró su sombrero de vaquero y se dirigió hacia la puerta. No se le pasó por la cabeza ni por un instante que Pelirroja pudiera rechazar el empleo. Casi nadie le decía no a Jase Calhoun, y menos las mujeres.
Jase aparcó su camión detrás del coche de Mandy e inclinó la cabeza a un lado para observar el garaje. De siempre habían llamado al apartamento del garaje de la señora Brewster «la torre inclinada de Brewster», y parecía que la ventana seguía teniendo el mismo problema que había hecho a la estructura acreedora de tal nombre. La casa en sí había ardido completamente en un incendio hacía años y, en lugar de reconstruir una casa nueva en el solar, la viuda Brewster había decidido hacerlo en otra zona de la ciudad. Lo único que quedaba de su antiguo hogar era una chimenea que se caía a pedazos y un garaje anexo con un apartamento encima. ¿Por qué diablos querría Pelirroja vivir en un sitio tan horrible?, se preguntó Jase.
Tras sacudir la cabeza, afligido, salió de su camión y se dirigió a la escalera de madera adosada al lateral del edificio. Subió los escalones en una rápida carrera, llamó con los nudillos y dio un paso atrás para evitar que le cayeran en las botas trocitos de pintura seca.
–Un momento –oyó que decía Pelirroja desde el interior. Abrió la puerta y apareció luciendo unos pantalones cortos gastados y una camiseta sin mangas. Parpadeó ante la sorpresa.
–Jase. ¿Qué estás haciendo aquí?
Él se quitó el sombrero y le dedicó la más encantadora de sus sonrisas.
–Haciéndole una visita a mi chica favorita –explicó introduciendo la cabeza en el apartamento–. ¿No me vas a invitar a pasar?
–Esto… bueno, sí –balbuceó ella abriendo del todo la puerta.
Él trató de abrirse paso entre una multitud de cajas que entorpecían su camino.
–¿Vienes o te vas?
–Más bien estoy de paso –contestó al tiempo que se encogía de hombros–. Desembalar me parecía una pérdida de tiempo cuando no sé cuánto tiempo me voy a quedar –le hizo una seña para que la siguiera–. Podemos sentarnos en la cocina; tendremos más espacio.
Jase la siguió a través de un estrecho caminito entre montones de cajas y sintió una súbita simpatía por la gente que padecía claustrofobia.
–¿Quieres algo de beber? –preguntó ella.
Él sacó una silla de debajo de la mesa y, tras darle la vuelta, se sentó a horcajadas sobre ella.
–Una cerveza, si tienes.
Ella arrugó la nariz.
–Lo siento. Sólo tengo té helado o agua.
–Tomaré té helado.
Mientras ella vertía las bebidas, Jase miró en derredor. Ella había dicho que tendrían más espacio en la cocina, pero la única diferencia que él advirtió entre ésta y el salón de estar era que en éste último no había cajas. Podía tocar una pared con sólo estirar una mano en cualquier dirección.
–¿Tomas azúcar? –preguntó ella al tiempo que ponía un vaso enfrente de él.
Él elevó la mirada, sacudió la cabeza y tomó el vaso entre sus manos.
–No.
Ella tomó asiento frente a él y bebió un sorbo de té.
–Me imagino que te estarás preguntando qué hago aquí –comentó él.
–Pues sí, la verdad.
Él depositó el vaso sobre la mesa.
–Ayer me comentaste que no tenías trabajo.
–No tiene mucho sentido buscar trabajo cuando voy a tener que dejarlo dentro de un par de meses –lo miró con curiosidad–. ¿Por qué tienes tanto interés en saber si estoy o no trabajando?
–Porque quiero ofrecerte un empleo.
El vaso se balanceó ligeramente entre sus manos, y Mandy se apresuró a dejarlo sobre la mesa para que no se le cayera.
–¿Que quieres hacer qué?
–Ofrecerte un empleo –él se inclinó hacia delante, deseoso de confesarle su plan–. Necesito a alguien que sustituya el puesto de mi madre, y tú me has parecido la persona ideal.
–¿Por qué yo?
–Porque tú trabajaste para mi madre cuando ibas al instituto.
Ella ahogó una risa.
–¡Pero Jase, eso fue hace años!
–Lo sé, pero he pensado que tú tendrías una ventaja sobre cualquier otro candidato al haberlo hecho antes.
Su sonrisa se desvaneció lentamente.
–No sé si quiero un empleo –dijo, vacilante.
–¿A qué vas a dedicar si no el tiempo?
A juzgar por la mirada herida de la chica dedujo que había metido la pata. Se apresuró a extender el brazo a través de la mesa para cubrir la mano de Mandy.
–Te necesito, Pelirroja. Ahora que mi madre no está no tengo a nadie que se encargue de la oficina. Entre el rancho, el huerto de pacanas y las cabañas que tengo que preparar para los cazadores no doy abasto. No puedo ocuparme también de las labores administrativas –le apretó la mano–. Por favor, Pelirroja, ayúdame. Eres la única persona en la que confiaría para este trabajo.
–No lo sé, Jase –explicó ella, dubitativa–. ¿Y qué ocurriría si encontrara un trabajo de profesora para el otoño y tuviera que irme? ¿Qué harías entonces?
Guiñándole el ojo, le soltó la mano.
–No atormentes esa preciosa cabecita tuya con preocupaciones sobre el futuro. Piensa sólo en el día de hoy –y, agarrando el vaso, bebió todo su contenido y se puso en pie.
Misión cumplida.
–Puedes empezar mañana a primera hora.