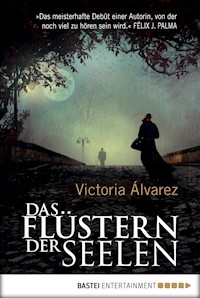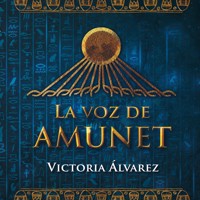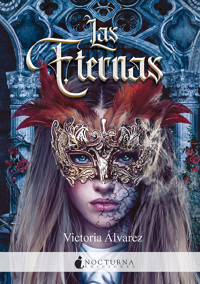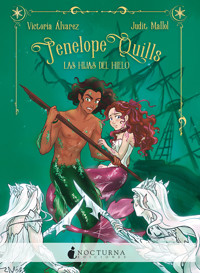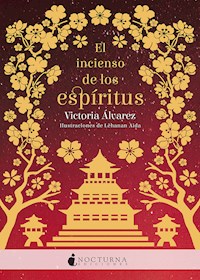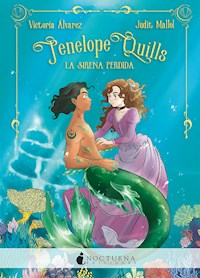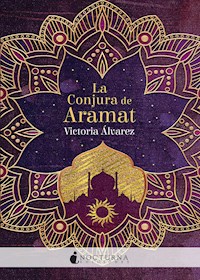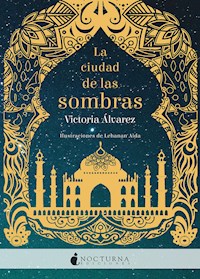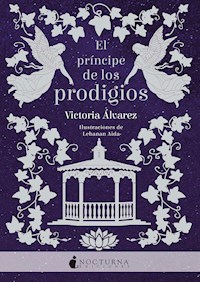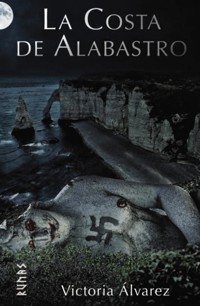
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Una enfermera llega a una mansión ruinosa en la costa normanda para cuidar de la joven Sophie Clairmont, una niña inteligente y un tanto especial, durante los últimos meses de su vida. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y las huellas de la ocupación nazi son visibles por todas partes, pero no son solo los soldados alemanes los que todavía parecen rondar por Monjoie. La difunta madre de la niña, tan perfecta y querida, hace sentir su presencia en las vidas de todos. Y cuando la pragmática enfermera llegue para cuidar a Sophie irá descubriendo que el retraído señor Clairmont también está abrumado por sus propios fantasmas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA COSTADE ALABASTRO
VICTORIA ÁLVAREZ
Índice
La Costa de Alabastro
Créditos
Para Samuel, Clara y Ana, sin los cualesesta historia habría sido muy distinta.
Poco a poco descubrí por mí mismo la verdad del axioma según el cual un hombre no permanece indefinidamente en un estado de terror activo. Las emociones van en aumento hasta que, incitado por hechos y pavores cada vez más espeluznantes, queda tan abrumado que huye o pierde los cabales; en caso contrario, poco a poco se tranquiliza y recobra el dominio de sí mismo.
SUSAN HILL
Los monstruos son reales, y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y, a veces, ganan.
STEPHEN KING
La casa se alzaba sobre el acantilado, tan cerca de la pendiente golpeada por el Atlántico que daba la sensación de estar planteándose seriamente el suicidio. No era un edificio demasiado grande, aunque en comparación con las viviendas solariegas de la costa normanda podría pasar por una pequeña mansión. Seguramente había sido hermoso cien años antes, con sus fachadas de ladrillo, sus adornos blancos alrededor de las ventanas y su empinado tejado de pizarra; pero la guerra lo había herido de muerte y la impresión que producía era la de un cadáver arrancado de la tumba. A simple vista se podían distinguir los agujeros provocados por los obuses, y casi la mitad de la buhardilla había sido arrancada de cuajo, probablemente en uno de los bombardeos de los aliados, convirtiéndose en un segundo jardín en el que la lluvia había hecho brotar toda clase de malas hierbas. También los terrenos estaban infestados por aquella plaga, y la maleza era tan densa que el carro de los Renaud, los lecheros de Saint-Rémy-sur-Mer, el pueblo situado al pie del acantilado, apenas podía avanzar por el empinado sendero de gravilla.
Recuerdo que era una tarde de noviembre de 1947 tan desapacible que el viento que sacudía los árboles se colaba entre mi ropa como si me la rasgaran con un cuchillo. Sentada a mi lado en el traqueteante vehículo, la señora Renaud, tan malencarada como su marido y con la cabeza envuelta en un pañuelo, frunció los labios observando la casa.
—Y la llaman Monjoie. —Había clavado los ojos en las tejas medio arrancadas que se recortaban contra el cielo como dientes enfermos—. «Mi alegría». No creo que exista un lugar menos alegre desde Le Havre hasta aquí. —Entonces se volvió hacia mí, que seguía en la misma postura impasible, con las manos enguantadas sobre la maleta que los Renaud me habían hecho colocarme encima de las rodillas—. ¡Vaya meses le esperan!
—En teoría no serán más que unas semanas —me limité a contestar—. Tengo entendido que la niña se encuentra tan enferma que es muy posible que no llegue a ver la Navidad.
Una escultura femenina de mármol asomó a la derecha, medio enterrada entre los arbustos que nadie se había molestado en podar en años. Había rododendros, azaleas y rosales que se extendían hasta el borde del acantilado, y los sicómoros susurraban a nuestro paso como si nos estuvieran advirtiendo que no siguiéramos adelante, que aún estábamos a tiempo de retroceder. Poco después, el señor Renaud tiró de las riendas para detener al caballo a los pies de una pequeña escalera que conducía a la puerta de la casa.
—¿Es verdad lo que cuentan en el pueblo, entonces? —quiso saber—. ¿Va a morirse?
—¿Para qué crees que ha venido hasta aquí esta chica, idiota? —replicó su mujer—. Si hubiera alguna posibilidad de que se salvara, el señor Clairmont la habría llevado a un hospital hace tiempo. Pronto esa criatura estará haciéndole compañía a su pobre madre.
—Puede que tengan más problemas de dinero de lo que creemos y por eso no ha podido enviarla a otro lugar —respondió el lechero, herido en su amor propio.
—Es posible, teniendo en cuenta que los Clairmont casi están arruinados... pero, por lo que he oído decir al ama de llaves del cura ayer por la tarde, fue la propia niña la que pidió quedarse en la casa hasta el final. Quiere morirse en Monjoie, sabe Dios por qué...
Decidida a no entrar en el juego de aquellos dos buitres, me apeé del carro con la maleta en la mano y me acerqué a la escalera mientras los Renaud descargaban entre resoplidos una docena de botellas de leche. Vista de cerca, la casa presentaba un aspecto aún más deprimente: la hiedra que había crecido en completa libertad sobre los muros colgaba como una malla marchita y descolorida, y el musgo empezaba a campar a sus anchas entre los ladrillos de la parte baja. Al alzar la vista, me pareció distinguir una cara detrás de un cristal en el que se reflejaba el cielo cargado de nubes, pero cuando reparó en que me había fijado en ella, se apresuró a desaparecer. La niña de los Clairmont, probablemente. Todavía pendiente de la ventana, seguí subiendo los peldaños hasta que casi me di de bruces con alguien que acababa de abrir la puerta.
—La señorita Baudin, supongo —dijo en voz baja mientras yo retrocedía de un salto.
—¡Discúlpeme! Estaba... no me había dado cuenta de... —Atolondrada, tardé unos segundos en recordar mis buenos modales, pero cuando lo hice alargué una mano para estrechar la que me tendían—. Es un placer conocerle. Usted debe de ser Alain Clairmont.
Teniendo en cuenta las estrecheces por las que según los lecheros estaba pasando aquella familia, no era de extrañar que el dueño de la casa me hubiera abierto la puerta en persona, por muy famoso que fuera en el mundo literario. Debía de rondar los treinta y cinco años y era alto y delgado, con el semblante tan pálido que casi parecía blanco debido al contraste con su pelo y su ropa negros. Se apartó a un lado para dejarme pasar.
—Confío en que haya tenido un buen viaje desde el hospital. Me hubiera gustado ir a buscarla a la estación, pero hasta mañana no acabarán de arreglarme el coche. —Hizo un gesto con el afilado mentón hacia una especie de escarabajo rojo en el que antes no me había fijado debido a la invasión de la maleza—. Querrá descansar un rato, supongo...
—No se preocupe por mí; he echado alguna cabezada en el tren —le contesté—. Creo que lo mejor será que conozca cuanto antes a su hija y empiece a hacerme cargo de ella.
—Claro —respondió Clairmont en voz baja—. Claro... —Entonces se volvió hacia los lecheros, que no nos quitaban ojo—. ¿Les importaría esperar unos minutos aquí abajo?
El señor Renaud se encogió de hombros y los ojos de la señora Renaud brillaron con inconfundible avidez. Antes de que pudiera darles las gracias por haberme llevado en el carro, Clairmont puso suavemente una mano en mi espalda para conducirme hacia una escalera que ocupaba toda una pared del vestíbulo. La decadencia también era palpable en el interior de Monjoie: aunque estaba demasiado oscuro para apreciar los detalles, observé que unas grandes grietas atravesaban el suelo de mármol y que los globos de cristal de la araña que se balanceaba en el centro de la estancia estaban rotos y polvorientos. Mientras subíamos al primer piso, fuimos dejando atrás una sucesión de retratos con pátinas tan ensombrecidas por el paso del tiempo que costaba distinguir los rostros. El señor Clairmont me dijo en un susurro:
—Me imagino que el director del hospital se lo habrá explicado todo. Hace cuatro años, Sophie... comenzó a manifestar los mismos síntomas que mi difunta esposa, pese a que en su caso no fuera esa enfermedad lo que acabó con ella. —Su mano tembló unos segundos sobre la balaustrada, pero continuó diciendo—: En ambos casos comenzó con problemas intestinales, aunque pronto derivaron hacia otros pulmonares más graves...
—Fibrosis quística del páncreas —contesté en el mismo tono—. Sí, es una enfermedad de tipo genético. ¿Ha tenido su hija alguna neumonía antes de que empeorara su salud?
—Dos en lo que llevamos de otoño. —Clairmont me miró de reojo, y en la media luz que entraba por las ventanas del distribuidor del primer piso, en el que acabábamos de desembocar, reparé en sus grandes ojeras—. Parece estar familiarizada con este trastorno.
—Me he hecho cargo de media docena de pacientes de edad parecida a la de Sophie desde que empecé a trabajar en el hospital. En la mayoría de los casos los síntomas son similares: flemas, esputos con sangre, problemas respiratorios... —Me detuve al darme cuenta de que Clairmont me miraba de hito en hito, porque comprendí lo que estaba esperando escuchar: que alguno de esos niños había conseguido salvarse. Sin embargo, nunca había mentido a mis pacientes y no estaba dispuesta a empezar a hacerlo—. En mi opinión, lo prioritario ahora mismo es aliviar sus dolores todo lo posible —continué—. Le esperan momentos muy duros a partir de ahora, pero con los barbitúricos que he traído será más que suficiente. Si tiene problemas para dormir, puedo darle un poco de Veronal.
—Como le parezca mejor —se limitó a decir Clairmont—. Ahora está en sus manos.
Un pasillo abovedado comunicaba el distribuidor con el ala oeste de la casa, en la que supuse que se encontraban las habitaciones de los niños. Clairmont me precedió hasta desembocar ante una puerta entornada por cuya rendija se escapaban unos dedos de luz.
—Este es el dormitorio de Sophie. He preparado para usted esa habitación —señaló una puerta situada un par de metros a la izquierda—, la que solía pertenecer a las niñeras en los tiempos en los que mi familia política vivía en Monjoie. Me parece que encontrará allí todo lo que necesita para instalarse, pero si falta cualquier cosa, no dude en decírmelo.
—¿No va a entrar conmigo para presentarme a la niña? —pregunté sorprendida.
—No, creo que no sería conveniente que... no —repitió mi patrón, aunque no me dio más explicaciones—. Será mejor que vaya a ocuparme de los Renaud mientras se conocen.
Había algo terminante en su tono de voz que no conseguía enmascarar del todo la tristeza que le embargaba. Aquel hombre estaba tan hundido que no me pareció correcto insistir, de manera que asentí con la cabeza y apoyé una mano en el pomo de la puerta.
—Señorita Baudin —me dijo de repente, y eso me hizo volverme. De nuevo su cara pálida parecía flotar en el vacío, en medio de las sombras—. Encontrará que Sophie puede ser un poco... especial. Le ruego que trate de tener paciencia con ella, por difícil que sea.
«¿Especial?», estuve a punto de repetir, pero se dio la vuelta antes de que pudiera abrir la boca. Miré entonces la puerta, cuyo pomo aún seguía agarrando, y la abrí poco a poco procurando no hacer ruido. Me encontré en un dormitorio caldeado por el fuego que culebreaba en una chimenea situada a los pies de la cama, cuyas cortinas azul pálido hacían juego con el papel de las paredes. En algún momento este había representado un paisaje campestre, pero la humedad lo había estropeado tanto que apenas se distinguían las siluetas de unos chiquillos correteando por una pradera. A un lado había un enorme arcón de madera, con una colección de antiguas muñecas de porcelana sentadas sobre él, y al otro una silla de ruedas en la que encontré a la niña, cubierta con una ajada manta.
En el hospital me habían dicho que Sophie Clairmont todavía no había cumplido diez años, pero me sorprendió lo pequeña y delgada que era incluso tratándose de una enferma aquejada de fibrosis quística. Tenía en el regazo lo que parecía ser un cuaderno de dibujo sobre el que deslizaba la mano derecha en amplios movimientos. No alzó los ojos ni siquiera cuando entorné la puerta y me acerqué poco a poco a la silla de ruedas.
—Hola —la saludé dejando mi maleta en el suelo—. Tú debes de ser Sophie, ¿verdad?
No obtuve respuesta. Los rizos que le caían por la cara, de un castaño claro al que el fuego arrancaba reflejos de oro, dejaban entrever unos ojos oscuros muy concentrados.
—Soy la señorita Baudin —seguí diciendo—. Me imagino que tu padre ya te lo habrá explicado, pero he venido de un hospital de Le Havre para cuidar de ti a partir de ahora.
Tampoco esta vez me contestó. Su pequeña mano alcanzó el extremo del cuaderno y después regresó al centro, mientras la niña respiraba exactamente igual que los demás pacientes con la misma enfermedad de los que me había hecho cargo. «Tiene los bronquios demasiado dilatados», recuerdo que pensé. «Durará menos de lo que imaginan.»
—Sophie —volví a decir, y me senté en el borde de la cama, junto a ella—. Mira, sé que esto resulta difícil para ti, pero no servirá de nada que te empeñes en ignorarme. Me han encargado que te cuide y eso es lo que pienso hacer, tanto si te gusta como si no...
Me fui callando poco a poco al reparar en que lo que la niña sostenía en el regazo no era un cuaderno, como había pensado al principio. Era una tabla de madera con las letras del alfabeto y los números del uno al cero colocados en abanico, entre las palabras «sí» y «no» a ambos lados, con un sol y una luna, y «adiós» en la parte inferior. Sentí cómo se me helaba la sangre mientras la mano de Sophie se detenía sobre esta última.
—No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Con eso te dedicas a jugar? ¿Con una ouija?
Esta vez el movimiento fue más enérgico: la pieza de madera que Sophie sostenía en la mano, con la forma de un corazón horadado por un agujero, avanzó hacia el «no».
—Ah, claro, esto no es un juego para ti... —La pieza siguió donde estaba—. Supongo que crees que ese trasto realmente funciona, que permite contactar con los muertos. —La mano de Sophie se deslizó hacia el «sí», dando un golpecito sobre él al alcanzarlo como si le indignara que no me lo tomara en serio—. Está bien... ¿y por qué estás haciendo esto?
Con un ágil movimiento de muñeca, la pequeña comenzó a deslizar el puntero por las letras de la tabla. P-O-R-Q-U-E-T-E-N-G-O-Q-U-E-P-R-A-C-T-I-C-A-R, fui leyendo.
—¿Practicar? —quise saber, estupefacta—. ¿Practicar para qué? —Pero antes de que acabara de decirlo obtuve una respuesta: P-A-R-A-C-U-A-N-D-O-E-S-T-E-M-U-E-R-T-A.
Me obligué a respirar hondo para mantener la calma. Mi capacidad de raciocinio había sido hasta entonces una de mis mayores virtudes, algo que en mi opinión debía ser un requisito sine qua non en cualquier enfermera, tanto si había sobrevivido a una guerra como si había empezado a trabajar después, como era mi caso. Me incliné hacia la niña.
—Escúchame, Sophie —le dije en un tono más suave—. Aunque te cueste creerme, entiendo perfectamente cómo te sientes. Sé que tienes mucho miedo, sé que estás muy asustada y que ya no te atreves a confiar en las promesas de nadie. No pretendo que me veas como a una amiga, sino más bien como a una aliada. Podría ayudarte, si te dejaras...
Pero de nuevo la mano comenzó a revolotear por las letras, tan precipitadamente que me costó no perder el hilo. N-O-N-O-P-U-E-D-E-A-Y-U-D-A-R-M-E-N-A-D-I-E-P-U-E-D-E-A-Y-U-D-A-R-M-E. Apretaba tan fuertemente el puntero contra la tabla que le arrancaba a la madera un chirrido estremecedor. N-O-N-E-C-E-S-I-T-O-U-N-A-E-N-F-E-R-M-E-R-A-N-O-T-E-N-I-A-Q-U-E-H-A-B-E-R-V-E-N-I-D-O-N-O-H-A-Y-N-A-D-A-Q-U-E-P-U-E-D-A-H-A-C-E-R-P-O-R-M-I-M-E-V-O-Y-A-M-O-R-I-R. Y al final la pieza se quedó girando sobre las últimas letras, como una mosca dando vueltas furiosa en un frasco. M-E-V-O-Y-A-M-O-R-I-R-M-E-V-O-Y-A-M-O-R-I-R-M-E-V-O-Y-A-M-O-R-I-R.
Dejé de prestar atención a la ouija para mirar a Sophie y me di cuenta de que se le habían humedecido los ojos. Con cuidado, le sujeté la muñeca con la mano derecha para que se detuviera y eso la hizo alzar la mirada por primera vez hacia mí, desconcertada.
—Tienes razón —le respondí en voz queda—. No hay nada que yo pueda hacer para evitarlo, por mucho que lo intente. No pienso engañarte dándote falsas esperanzas.
—¿No va a decirme lo que todo el mundo, que pronto me pondré bien?
Cada palabra parecía costarle un esfuerzo atroz, como si sus doloridos pulmones no pudieran dar más de sí. «¿Cuánto tiempo ha estado comunicándose con este trasto?»
—Sé que no serviría de nada que lo hiciera —le contesté—. Eres muy inteligente, de eso se daría cuenta cualquiera. Por eso necesito que me creas cuando te digo que lo único que quiero es ayudarte. No puedo impedir que te mueras, pero sí que sufras aún más.
Aproveché que se había quedado paralizada para quitarle suavemente la ouija de las manos. La dejé encima de la cama y después rodeé con mis dedos los de la pequeña.
—Aunque no consiga acabar con todo tu dolor, lo alejaré de ti lo suficiente para que merezca la pena aguantar un poco más. Yo estaré a tu lado siempre que me lo pidas y podrás contarme muchas cosas sobre lo que más te gusta, lo que más feliz te ha hecho...
—Antes pensaba que sería feliz siendo escritora —contestó Sophie en un susurro—. Es lo que me habría gustado hacer de mayor: escribir historias de miedo como las de papá, de esas que no te dejan dormir cuando estás en la cama. Pero ahora sé que es imposible.
—Bueno, si te sirve de consuelo, creo que tienes un talento innato para eso, y no solo por ser hija de Alain Clairmont. El numerito de la ouija me ha resultado espeluznante.
—¿De verdad? —Sus ojos relucían de repente—. ¿Creyó que había un fantasma aquí?
—Por un momento lo pensé, pero me temo que no soy lo bastante fantasiosa. Aun así, estoy convencida de que más de una de mis compañeras del hospital habría echado a correr nada más verte con ella. —Como imaginaba, esto la hizo reírse en voz baja, aunque enseguida la acometió un acceso de tos. Me estiré para coger un vaso de agua que había sobre la mesilla y se lo acerqué—. Si tanta ilusión te hace ser escritora, ¿por qué no tratas de cumplir tu sueño mientras aún estás a tiempo? ¿Qué te impide escribir ahora tu historia?
—No sé cómo hacerlo —me contestó con evidente sorpresa—. Nadie me ha enseñado.
—No estoy hablando de escribir un libro perfecto, sino de tener algo que contar. Nos pasamos la vida postergando para más adelante lo que querríamos hacer, engañándonos a nosotros mismos con «este no es el momento adecuado», o «mejor en otra ocasión»...
Mientras hablaba, me puse en pie para acercarme a la única ventana del cuarto. Me incliné sobre el arcón con su auditorio de muñecas para pelearme con unos cerrojos que parecían no haber sido manipulados desde mucho antes de que Francia fuera invadida.
—A veces se nos olvida —seguí mientras la brisa de los jardines me revolvía el pelo y agitaba los tirabuzones de Sophie— que los «más adelante» no durarán para siempre. En el hospital no he hecho más que escuchar lamentarse a los moribundos por no haberse atrevido a hacer lo que siempre soñaron hacer. Tú aún eres muy joven, pero eso no quiere decir que no tengas una historia interesante que compartir con el mundo antes de despedirte de él. Si lo piensas bien, es una buena manera de mantener a la muerte a raya.
Para mi sorpresa, cuando me volví hacia ella me di cuenta de que sonreía, aunque la suya no era una sonrisa de felicidad, ni siquiera de alivio. Casi parecía de compasión.
—Cómo se nota que solo ha pasado unos minutos en esta casa, señorita Baudin. Si realmente piensa que podríamos mantenerla a raya, es que no ha prestado atención.
Eran casi las ocho cuando, tras bañar a Sophie y obligarla a tomar al menos unas cucharadas del guiso que su padre había dejado en una bandeja en el corredor, conseguí que se metiera en la cama y pude retirarme por fin a mi propia habitación. La primera toma de contacto con mi paciente había sido desalentadora, pese a haber intentado por todos los medios que no lo notara. La niña estaba más enferma de lo que había pensado cuando respondí a la petición que el señor Clairmont había hecho al Hospital Bernardin de Saint-Pierre de Le Havre, solicitando la asistencia de una enfermera especializada en el cuidado de niños moribundos. Le había tomado la temperatura, había controlado sin que ella se diera cuenta su respiración y las perspectivas de que aguantara durante unos meses más empezaban a parecerme muy escasas. Mientras dejaba la maleta a los pies de la cama con bastidor de hierro, más estrecha que la de Sophie pero de aspecto bastante confortable, me pregunté cómo era posible que aquello siguiera desgarrándome un poco el corazón después de llevar más de tres años trabajando en lo mismo. Una enfermera como yo no puede permitirse encariñarse con sus pacientes más de lo necesario. En cierto modo somos como pájaros de mal agüero: solo aparecemos cuando se avecina lo peor y, en cuanto la tormenta ha pasado, nos esfumamos sin que nadie nos eche de menos.
Había un pequeño lavabo en un rincón de la habitación, cerca de la ventana que daba a la parte de los jardines que acababa en el acantilado. Hacía tiempo que el sol se había puesto y la enfermiza luz eléctrica reveló en el espejo un rostro que aparentaba más de los veinte años que acababa de cumplir. Me humedecí las manos y me las pasé por el cuello, levantando el oscuro cabello que caía en ondas sin la menor gracia hasta mis escuchimizados hombros. Nunca me había gustado mucho la chica que me devolvía la mirada desde el otro lado de los azogues; era demasiado baja, demasiado delgada, demasiado triste. Lo único que parecía prestarme algo de vida eran mis ojos grises, pero al ser tan redondos y estar enmarcados por unas pestañas rizadas como garfios, me hacían parecer un poco desequilibrada, o al menos eso me parecía a mí. No, no era la clase de rostro que alguien quisiera encontrar a su lado cada mañana, lo cual no dejaba de resultar apropiado para una persona que, como yo, no podía permitirse echar raíces en ningún lugar. «Los pájaros de mal agüero nunca dejan de volar», pensé mientras me ponía el uniforme azul claro y el delantal y me cubría la cabeza con la pequeña cofia. «Siempre viajando de un lugar a otro como portadores de malas nuevas, siempre preguntándose a quién tendrán que ver morir a continuación...»
La casa estaba oscura y silenciosa al otro lado de mi puerta, y tuve que avanzar a tientas por el corredor y deslizar la mano durante un rato por la pared para poder dar con un interruptor. La energía eléctrica parecía ser muy débil en Monjoie, en consonancia con el preocupante estado en que se encontraba la casa. Bajé la escalera principal hasta el vestíbulo en el que me había recibido el señor Clairmont unas horas antes, y estaba preguntándome por dónde se iría a la cocina cuando escuché un «señorita Baudin» a mi derecha. Mi patrón había aparecido en el umbral de una sala con un libro en la mano.
—Estaba esperándola para cenar. Supuse que no bajaría hasta que hubiera acostado a Sophie, pero, siendo solamente dos, me parecía absurdo que lo hiciéramos por separado.
—Se lo agradezco mucho —contesté—. Creo que hoy necesito un poco de compañía.
Clairmont esbozó una sonrisa tan fugaz como un parpadeo antes de señalarme la puerta de la habitación. Al entrar me di cuenta de que había sido un hermoso salón, tan herido por la guerra como el resto de la casa. El hollín que cubría el papel pintado con arabescos delataba que se habían encendido muchos fuegos allí, y no solamente los de la solemne chimenea que ocupaba una de las paredes. Los únicos muebles que no estaban devorados por la carcoma eran la mesa y las butacas que Clairmont había colocado ante la lumbre. Me senté agradecida en el asiento que apartó para mí y observé la cena que debía de haber preparado él mismo: una extraña mezcla de huevos, verduras y panceta.
—Mi madre siempre decía que nunca es demasiado tarde para descubrir nuestros talentos ocultos —intentó disculparse mientras se sentaba frente a mí—, pero, en mi caso, me temo que no poseo el culinario. Espero no acabar pareciéndole el peor de los anfitriones...
—No se preocupe por eso, señor Clairmont. Las cosas han cambiado tanto en los últimos años que ya no resulta extraño ver a un hombre cocinando para los suyos.
—Si ha subido hasta aquí con los Renaud, me imagino que le habrán contado toda clase de historias sobre mi familia política y sobre mí —suspiró—. Estoy acostumbrado a que nuestros problemas económicos se encuentren en boca de todos; nada le gusta más al pueblo que presenciar la caída de los poderosos, y lo sé porque antes estuve al otro lado.