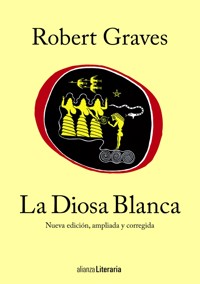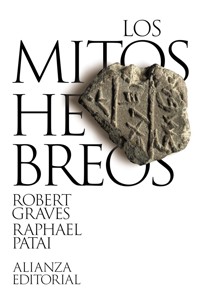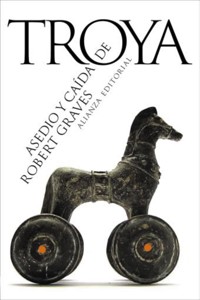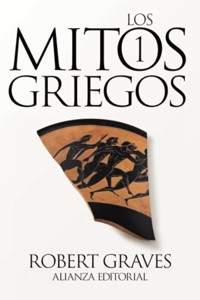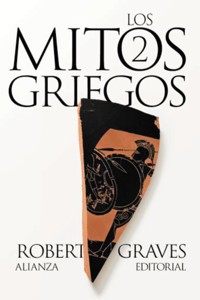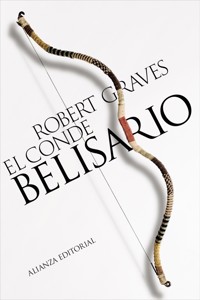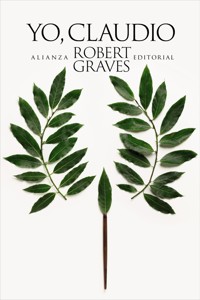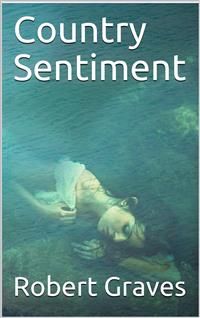Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Graves
- Sprache: Spanisch
El asombroso conocimiento de los mitos y tradiciones del mundo antiguo (recopilado en las obras Los mitos griegos y Los mitos hebreos, publicadas en esta colección) permitió a Robert Graves fabular en algunas de sus novelas propuestas sugerentes y alternativas para grandes obras y episodios de la Antigüedad. En La hija de Homero Graves ofrece al lector una versión alternativa de la Odisea. En esta novela es una mujer, una princesa de Sicilia que se oculta tras el personaje de Nausícaa, la que, partiendo de un poema anterior genuinamente homérico, acaba recreando su azarosa y difícil historia -objeto de la novela- en la obra que hoy conocemos como Odisea y que se atribuye al poeta griego.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Graves
La hija de Homero
Índice
Prólogo
1. El collar de ámbar
2. El palacio
3. «La partida de Odiseo»
4. La hija de mi padre
5. Día de lavado
6. El cretense desnudo
7. Los pretendientes voraces
8. La reunión del Consejo
9. Clitóneo parte
10. La vieja marrana blanca
11. Las flechas de Halio
12. La fiesta funeraria
13. Etón mendiga
14. Sin flores ni flautas
15. El día de la venganza
16. La hija de Homero
Créditos
A Selwyn Jepson, por supuesto.
Prólogo
Cuando mi infancia quedó atrás y los días ya no parecían eternos, sino que se habían reducido a doce horas, o menos, empecé a pensar seriamente en la muerte. La procesión funeraria de mi abuela, en la cual participaron la mitad de las mujeres de Drépano, lamentándose como chorlitos, fue la que me hizo cobrar conciencia de mi propia mortalidad. Pronto me casaría, tendría hijos, me volvería corpulenta, vieja y fea –o delgada, vieja y fea–, y poco después moriría. ¿Y qué dejaría tras de mí? Nada. ¿Qué me esperaba? Peor que nada: una eterna penumbra, donde los espíritus de mis antepasados vagan por una llanura sin relieves, parloteando como murciélagos; mis antepasados, peritos en todas las tradiciones del pasado y el futuro, pero impedidos de beneficiarse con ellas; dotados aún de pasiones humanas como los celos, la lujuria, el odio y la codicia, pero impotentes para consumarlas. ¿Qué duración tiene un día cuando una está muerta?
Pocas noches después mi abuela se me apareció en una visión. Tres veces salté hacia ella y traté de abrazarla, pero en las tres ocasiones se apartó. Me sentí profundamente herida y le pregunté:
–Abuela, ¿por qué no te quedas quieta cuando trato de besarte?
–Querida –me respondió–, todos los mortales son así cuando están muertos. Los tendones ya no contraen su carne y sus huesos, que perecen en las crueles llamas de la pira; y el alma se aleja revoloteando como un sueño. No creas que te amo menos, pero ya no tengo sustancia.
Nuestros sacerdotes nos aseguran que ciertos héroes y heroínas, hijos de los dioses, gozan de una envidiable inmortalidad en las Islas de los Bienaventurados, fantasía que ni los propios narradores creen. Estoy segura de ello: no existe una verdadera vida más allá de la que conocemos, es decir, la vida debajo del sol, la luna y las estrellas. Los muertos están muertos, aunque ofrezcamos libaciones de sangre para que las beban sus espíritus, en la esperanza de darles con ello una ilusión de temporal renacimiento. Y sin embargo...
Y sin embargo, ahí están las canciones de Homero. Murió hace doscientos años, o más, y todavía hablamos de él como si estuviera con vida. Decimos que Homero registra –no que registró– tal y cual acontecimiento. Vive mucho más realmente que Agamenón y Aquiles, Áyax y Casandra, Helena y Clitemnestra, y todos los demás acerca de los cuales escribió en su epopeya sobre la guerra troyana. Ellos son simples sombras, investidas de sustancia por las canciones de él, las únicas que conservan la fuerza de la vida, el poder de tranquilizar, conmover o arrancar lágrimas. Homero existe ahora, y existirá cuando todos mis contemporáneos estén muertos y olvidados; y hasta he oído profetizar, de forma impía, que sobrevivirá al propio padre Zeus, aunque no a los Hados.
En mis cavilaciones sobre estas cosas, a los quince años, me volví melancólica y reproché a los dioses por no haberme hecho inmortal; y envidié a Homero. Por cierto que tal cosa resultaba extraña en una muchacha, y nuestra ama Euriclea me contemplaba meneando la cabeza cuando yo vagaba, triste, por el palacio, cabizbaja y ceñuda, en lugar de gozar como las otras niñas de mi edad. Jamás le decía nada, pero pensaba: «Y a ti, querida Euriclea, no te queda nada por delante, a no ser unos diez o veinte años más, durante los cuales tus fuerzas declinarán poco a poco y tus dolores reumáticos irán en aumento, y entonces, ¿qué? ¿Qué duración tiene un día cuando una está muerta?».
Esta preocupación mía por la muerte excusa, o por lo menos explica, la extraordinaria decisión que adopté hace poco: asegurarme una vida póstuma bajo el manto de Homero. Que los dioses benditos, que todo lo ven y a quienes jamás olvido honrar, me concedan éxito en esta empresa y disimulen el fraude. Femio el bardo ha hecho el juramento inviolable de difundir mi poema, con lo que pagará la deuda en que incurrió la ensangrentada tarde en que, con peligro de mi vida, lo salvé de la espada de doble filo.
En cuanto a mi posición y linaje: soy una princesa de los elimanos, una raza mezclada que vive en el Érix y en sus alrededores; esa gran montaña, reino de las abejas, que domina el extremo occidental de la triangular Sicilia y recibe su nombre de los brezos en que pastan incontables abejas. Los elimanos nos enorgullecemos de ser la nación más remota del mundo civilizado, aunque esto, en verdad, es desconocer ciertas florecientes colonias griegas fundadas en España y Mauritania desde la primera vez que hicimos pública nuestra jactancia; y no hablemos ya de los fenicios, que si bien no son griegos y tienen afición a bárbaros sacrificios humanos, poseen ciertos títulos para considerarse civilizados y están sólidamente establecidos en Cartago, Útica y otros puntos de la costa africana.
Debo ofrecer ahora un breve relato de nuestros orígenes. Mi padre afirma descender en línea masculina directa del héroe Egesto. Éste nació en Sicilia, hijo del dios del río Crimiso y de la noble exiliada troyana Egesta, pero se dice que zarpó hacia Troya, a petición del rey Príamo, cuando el rey Agamenón de Micenas puso sitio a la ciudad. Mas Troya estaba destinada a caer, y Egesto tuvo la fortuna de escapar a la muerte entre las lanzas aqueas. Lo despertó su pariente Eneas de Dardania en cuanto el enemigo, después de irrumpir en Troya, comenzó a diezmar a los adormilados habitantes; a la cabeza de un grupo de troyanos, salió por la puerta Escea y siguió hasta Abidos, que era una fortaleza del Helesponto donde (según dicen), en obediencia de una profética advertencia de su madre, tenía anclados, listos para partir, tres barcos bien abastecidos. Eneas también escapó. Se abrió paso a través de las fuerzas aqueas y llegó hasta el monte Ida, donde efectuó preparativos para embarcar a sus súbditos dardaneses en una flota anclada en Percote, y muy pronto siguió las huellas de Egesto.
Un viento fuerte llevó a Egesto hacia el sudoeste, a través del Egeo, más allá de Citerea, la isla de Afrodita; y luego hacia el oeste, a través del mar Sicanio, hasta que divisó el Etna, la montaña del fuego eterno, que se eleva al otro lado de Sicilia. Allí desembarcó e hizo acopio de agua para su flota antes de poner rumbo al sur, para dar la vuelta al cabo Pelorus. Cinco días después aparecieron ante su vista las islas Egadeas, y Egesto, agradecido, entró con sus barcos en la protegida bahía de Retro, a la sombra del monte Érix, donde había nacido. Un alción azul rozó la popa de las naves, y ante esa señal de favor de la diosa Tetis, que apacigua los mares, Egesto las quemó en su honor. Pero primero, prudente, las alivió de toda la carga, cordelería, velas, metal y otros objetos que pudieran serle de utilidad en tierra. Para conmemorar este sacrificio, ofrecido hace unos cuatrocientos años, mis padres me bautizaron Nausícaa, que significa «Quema de Barcos».
Ningún otro colono de habla griega se había establecido hasta entonces en Sicilia occidental. Toda la isla, con excepción de unas pocas colonias cretenses, se encontraba habitada por sicanios, una raza ibérica, muchos de cuyos miembros ofrecieron su amistad a Egesto y su madre en su ciudad fortaleza de Érix, anidada en las rodillas de la montaña. Egesto visitó al rey de los sicanios, su padrastro, con nobles presentes de calderos, trípodes y armas de bronce traídos de Troya, e intercedió por los refugiados troyanos. Y aunque –como eran una raza de natural huraño y autosuficiente– los sicanios no disimularon su suspicacia, el rey convenció al cabo a su concejo de que permitiese a Egesto construir una ciudad cerca de la cima de la montaña. Egesto la denominó Hiperea, o «Ciudad Superior», y compró a los sicanios gran cantidad de ovejas, cabras, vacas y cerdos. Pronto llegó Eneas con otros seis barcos, de paso para el Lacio, y demostró su amistad ayudando a Egesto a completar las murallas de la ciudad. También fundó en la cumbre el templo de Afrodita, institución erótica en favor de la cual tengo poco que decir, si bien el acto de Eneas fue piadoso, ya que Afrodita era su madre. Al principio la gente de Hiperea vivió en términos amistosos con los de Érix, que les mostraron todas las riquezas de la montaña y a quienes, en retribución, se les enseñaron los delicados misterios de la herrería y la carpintería, además del arte de arponear atunes y peces espada desde una plataforma instalada a mitad del palo del barco. Como las dos naciones están unidas en su devoción a la diosa de la montaña Sicania, Élime –a quien nuestro pueblo identificaba con Afrodita, aunque tenía mucha más semejanza con la diosa Alfito de Arcadia–, se nos conoce ahora como elimanos. Los Hijos de Homero explican ese parecido diciendo que Hércules se llevó consigo a una de las sacerdotisas de Élime, después de su Décimo Trabajo, y la estableció en Arcadia.
Unas siete generaciones después, a la nación elimana así formada se agregó otro elemento, el focio, y para entonces las orgullosas ciudades aqueas del Peloponeso, en las cuales se planeó la destrucción de Troya, yacían en ruinas. Los bárbaros dorios, los llamados Hijos de Hércules, que blandían armas de hierro y tenían un férreo corazón, atravesaron el istmo de Corinto, incendiaron ciudadela tras ciudadela y expulsaron a los aqueos de sus ricos pastizales y trigales, llevándolos hacia las regiones montañosas del norte. Allí sobreviven aún, reducidos en su número y ya sin gloria. Pero los habitantes más antiguos de Grecia –pelasgos, jonios y eolios–, por lo menos los que amaban la libertad y poseían barcos, reunieron deprisa sus tesoros y partieron en busca de nuevos hogares al otro lado del mar, especialmente en la costa del Asia Menor, que a menudo habían visitado en su tráfico comercial. Entre esos emigrantes había focios del monte Parnaso, descendientes de Filoctetes el arquero, cuyas flechas dieron fin a la vida del príncipe Paris en Troya; pero los dirigían dos nobles atenienses. Su nueva ciudad de Focea, construida en el continente, detrás de Quíos, se hizo famosa por sus galeras mercantes de cincuenta remos, que recorrían el Mediterráneo a lo largo y a lo ancho, por el oeste hasta las Columnas de Hércules y por el norte hasta la boca del Po. Gerión, rey de Tartéside, en España meridional, simpatizó con algunos honestos comerciantes focios, los invitó a establecerse en su país y les prometió construirles una ciudad. Ellos aceptaron con alegría y volvieron a sus hogares en busca de sus esposas, hijos, bienes familiares e imágenes sagradas; esperaban encontrar ya levantados los muros de la ciudad, listos para recibirlos cuando desembarcaran el verano siguiente.
Pero los dioses dispusieron otra cosa. Los colonos, que partieron en convoy, con las proas de las naves adornadas de mirto, fueron apartados de su rumbo por un ventarrón noroeste y arrojados a tierra entre los nasamonios lotófagos de Libia. Aunque lograron salvar cinco de sus siete barcos, resultó que estaban en tan pobres condiciones para navegar que, aprovechando un vivo viento del sur, pusieron proa a Sicilia, la tierra más próxima en que les sería posible reabastecerse. Llegaron a salvo al monte Érix, con todas las bodegas anegadas, y anclaron la flotilla en Retro sin perder un solo hombre, aunque sus provisiones quedaron arruinadas. Como creían que el dios Poseidón los había designado para establecerse allí, no en Tartéside –el mirto que engalanaba la proa de sus naves les impedía regresar–, llegaron como suplicantes hasta el rey de Hiperea, quien les perdonó, magnánimo, los daños que sus antepasados habían hecho a los troyanos. Sin embargo, se dice que el capitán y la tripulación de una de las naves intentaron regresar al Asia Menor, pero apenas habían recorrido una milla y media Poseidón convirtió el barco en piedra, y allí continúa navegando, a la vista de todos. Lo llaman «La piedra del Mal Consejo», y agregan que Poseidón amenazó con hacer caer la cima del Érix sobre la cabeza de cualquier otro desertor.
Y bien, los hiperianos habían construido una aldea en las laderas septentrionales del Érix, y la bautizaron Egesta, por su antepasada, lo mismo que bautizaron sus dos ríos, Simois y Escamandro, con el nombre de los torrentes troyanos mencionados por Homero. Allí, con permiso del rey de Érix, instalaron un altar al héroe, para el espíritu de Anquises de Dardania, padre de Eneas, de quien se dice que murió durante la construcción de Hiperea. Los focios, utilizando mano de obra sicania y adoptando el estilo sicanio, ampliaron la aldea hasta convertirla en una ciudad, para gobernar la cual se designó a un príncipe de Hiperea. Pero los salvajes sicanios, enfurecidos por esa nueva violación de sus campos de pastoreo y de caza, no vacilaron en tender una emboscada y asesinar a los recién llegados, y Eurimedón, el rey sicanio de Érix, se negó a intervenir, pues declaró que nunca había aceptado la ocupación focia de Egesta. Inclusive prestó ayuda secreta a sus compatriotas. Y por supuesto, esto provocó una querella entre las ciudades de Érix e Hiperea. Los choques armados se convirtieron en guerra, en la cual Eurimedón fue totalmente derrotado. Los hiperianos se apoderaron de Érix, proclamaron a su propio rey «Padre de la Liga Elimana» (Érix, Hiperea y Egesta) y ordenaron a los concejos de la ciudad que estimularan las uniones matrimoniales entre las tres razas. Por lo tanto nuestra sangre está mezclada, pero nuestra lengua dominante es el griego, con pequeños toques eolios. Y aunque el lugar en que vivimos es remoto, somos en todo sentido un pueblo mejor que los dorios del Peloponeso, que acampan vilmente entre las ennegrecidas ruinas de las hermosas ciudades celebradas en los cantos de Homero.
Esta tierra nuestra es buena, y sus mares están henchidos de peces, en especial atún, cuya firme carne ha sido siempre nuestro principal alimento. Pero si tenemos derecho a alguna queja, es la de que la mayor parte de la nación sicania se ha negado con obstinación a incorporarse a nuestra Liga elimana. Los sicanios son gente salvaje, de elevada estatura, robusta, tosca, tatuada, inhospitalaria, prolífica, que no respeta a viajeros ni a suplicantes, y que vive como los animales, en cavernas de la montaña, cada familia aparte con sus rebaños. No reconocen a rey alguno, ni a deidades, con excepción de la diosa Élime, a quien adoran como a una Marrana fértil y presciente; ni respetan leyes, aparte de su propia inclinación. No fabrican licores, ni usan armas de hierro o de bronce, ni se internan en el mar, ni tienen mercados, y en ciertas estaciones no hacen ascos al sabor de la carne humana. Con estos abominables salvajes –me avergüenzo de llamarlos primos– no estamos en paz ni en guerra, pero los viajeros prudentes atraviesan sus tierras sólo en grupos bien armados, precedidos de sabuesos que dan la alarma si les han tendido una emboscada en un bosque o un estrecho desfiladero.
Por lo menos tuvimos la buena suerte de vivir fuera del camino de invasión de los siquelios, que se produjo poco antes de la llegada de los focios. Los siquelios son ilirios, de una cepa completamente distinta de la de los sicanios, que cruzaron el estrecho de Messina en balsas y, diligentes y numerosos, se apoderaron muy pronto de la Sicilia central y meridional, devorando los caseríos fundados allí por cretenses y aqueos. Pero todas las bandas de guerreros que exploraban en nuestra dirección fueron rechazadas con fuertes pérdidas –no son tan robustos como los sicanios, ni tan formidables combatientes–, y desde entonces, por acuerdo tácito, los siquelios se han mantenido dentro de sus fronteras y nos han dejado en paz. Comercian principalmente con los griegos de Eubea y Corinto. Algunos pequeños puestos comerciales fenicios ubicados en promontorios o islitas, frente a la costa norte, no nos han causado problemas hasta ahora, pues, como dice mi padre, «el comercio engendra el comercio».
Y para referirme a tiempos más recientes: mi bisabuelo, el rey Nausítoo, hijo de la hija de Eurimedón, convocó un consejo de los elimanos para deliberar acerca de una visión que le había sido dada en un sueño. En él vio un águila que descendía de la cima del Érix y rozaba el mar, acompañada de una bandada de blancas gaviotas, algunas de ellas a la derecha de él, otras a la izquierda. Los augures interpretaron la visión como una orden divina de salir de Hiperea y vivir desde entonces del mar, en una lengua de tierra entre dos puertos. Nausítoo dejó tras de sí una fuerza numerosa para proteger a sus vaquerizos, pastores y porquerizos contra las depredaciones de los bandidos sicanios, y condujo a la mayor parte de los hiperianos a una península en forma de hoz, situada a tres kilómetros al sur de Retro, donde construyó la ciudad de Drépano. Según la tradición local, allí fue donde el antiguo dios Cronos arrojó al mar la hoz de diamante con la que castrara a su padre Urano; y los ancianos a veces murmuran entre dientes:
–Algún día será sacada en una red; Apolo está destinado a usarla contra su padre Zeus.
Drépano era un lugar espléndido para la nueva ciudad de Nausítoo. El cuello de la península podía ser protegido de las incursiones sicanias por una muralla; y de los dos puertos especificados por los oráculos, uno protegía a los barcos contra los ventarrones del noroeste, el otro contra los del sudeste. Por consiguiente, como los focios de Egesta, a quienes Nausítoo invitó a acompañarle en esa empresa, no habían olvidado sus habilidades marineras, muy pronto envió naves de cincuenta remos en largos viajes, en todas direcciones. Las principales exportaciones elimanas, entonces como ahora, eran vinos, quesos, miel, vellones, atún y peces espada curados al sol, y otros productos alimenticios, así como armazones de camas de madera de ciprés, en cuya manufactura nos destacamos; telas bordadas, de la lana más fina, y sal de nuestras salinas. Estas mercancías eran cambiadas por cobre de Chipre, estaño español, hierro calibeo, vino de Creta, cacharros pintados de Corinto, esponjas y marfil africanos, y muchos otros artículos lujosos. Nuestros dos muelles arenosos resultaron muy ventajosos, ya que cuando el tiempo da señales de cambiar, los barcos pueden ser llevados a remo de uno a otro y retirados del alcance de las olas. En pocas palabras, nos hemos enriquecido y prosperado, y somos bien recibidos por todas las naciones con las que comerciamos como hombres honrados, no como piratas. Pero Retro se usa ahora muy pocas veces como puerto, ya que no es defendible contra las incursiones, y últimamente el cieno lo va cegando. Pero todos los años realizamos allí sacrificios a Afrodita y Poseidón, y apacentamos nuestro ganado en la llanura vecina.
Mi padre, el rey Alfides, casó con la hija de un aliado, el señor de Hiera, que es la más grande de las islas Egadeas. Ella le dio cuatro hijos y una hija: yo. En el momento en que comienza este relato, Laodamante, mi hermano mayor, estaba ya casado con Ctimene de Bucinna, otra isla del grupo egadeo; Halio, el segundo, expulsado de su hogar por haber incurrido en el desagrado de mi padre, había ido a vivir entre los siquelios de Minos; Clitóneo, el tercero, se había afeitado su primer vello viril y tomado las armas. Yo tenía tres años más que Clitóneo y era soltera, pero por voluntad propia, no por falta de pretendientes, aunque será mejor que confiese que no soy alta ni particularmente hermosa. Mi cuarto hermano, Telegonio, hijo de la edad mediana de mi madre, vivía aún en las habitaciones de las mujeres, jugaba con nueces o montaba en un caballo de juguete, moteado, amenazado a cada rato con el rey Equeto, el espantajo, si no se portaba bien. En el poema épico que acabo de terminar, mis padres aparecen como el rey Alcínoo y la reina Arete de Drepane, la pareja real que dio la bienvenida a Jasón y Medea en la Canción del vellocino de oro. Elegí esos nombres, en parte porque «Alcínoo» significa «de espíritu enérgico», y mi padre se enorgullece en primer lugar de su energía espiritual; en parte porque Arete (si se abrevia la segunda e) significa «firmeza», que es la virtud primordial de mi madre, y en parte porque en la crisis de mi drama me vi obligada a desempeñar el papel de Medea. Y nada más en lo que a esto respecta.
1. El collar de ámbar
Una desdichada tarde, hace tres años, cuando hacía aún muy poco tiempo que mi hermano Laodamante estaba casado, comenzó a soplar el viento que llamamos siroco y una enorme nube se echó pesadamente sobre los hombros del monte Érix. Como de costumbre, se agostaron las plantas de mi jardín, mi cabello perdió sus rizos y todos se volvieron quisquillosos y pendencieros; mi cuñada Ctimene no menos que los demás. Esa noche, en cuanto se encontró a solas con Laodamante en el asfixiante dormitorio, que estaba en el piso superior y daba al patio de los banquetes, comenzó a reprocharle su pereza y falta de espíritu emprendedor. Ctimene habló en detalle sobre el valor de su dote, y le preguntó si no le avergonzaba pasarse los días cazando o pescando, en lugar de conquistar riquezas mediante audaces aventuras al otro lado del mar.
Laodamante rió y respondió, con tono ligero, que la única culpable era ella: su rozagante belleza era la que lo retenía en el hogar.
–En cuanto me canse de tu delicioso cuerpo, esposa mía, emprenderé viaje... Me iré tan lejos como pueda llevarme un barco, a la Tierra de Cólquida y a los Establos del Sol, si hace falta; pero ese momento no ha llegado aún.
–Sí –respondió Ctimene, malhumorada–; pareces destinado a no cansarte de mis abrazos durante mucho tiempo, a juzgar por la forma en que me importunas con tus atenciones nocturnas. Pero en cuanto raya el alba sales corriendo, preocupado sólo por tus sabuesos, tu lanza de cazar jabalíes y tu arco. Y no vuelvo a verte hasta el anochecer, y entonces comes como un lobo, bebes como una marsopa, juegas una o dos partidas de ajedrez, en las que empleas la astucia de un zorro, y te diriges, una vez más, tambaleándote, a la cama, donde vuelves a ahogarme con tus calurosas caricias osunas.
–No me tendrías en muy elevada opinión si no cumpliera con mis deberes maritales.
–Los deberes de un esposo no se cumplen sólo entre las sábanas.
Fue como si un pugilista de brazos largos tratase de mantener a distancia a su rival, pequeño y que golpeaba duro, sólo con algunos breves puñetazos de izquierda, hasta que al cabo el contrincante se desliza bajo la guardia del hombre de más estatura y lo aporrea bajo el corazón. Laodamante se encolerizó, pero demostró que tampoco él era un novicio en materia de luchas cuerpo a cuerpo.
–¿Pretendes que haraganee por la casa todo el día –preguntó–, que te narre historias mientras tú hilas la lana; que la enmadeje y lleve recados de tu parte? Pienso quedarme en Drépano hasta que me hayas complacido quedando embarazada (eso, siempre que no seas estéril, como tu tía y tu hermana mayor), pero mientras esté aquí considero que es más varonil cazar cabras salvajes o jabalíes que matar el tiempo entre el almuerzo y la cena como lo hacen la mayoría de los jóvenes de mi edad y rango: es decir, bebiendo, jugando a los dados, bailando, chismorreando en el mercado, pescando con línea, anzuelo y flotador desde el muelle y jugando al tejo en el patio. O quizá prefieras que yo mismo hile y teja, como lo hizo Hércules en Lidia, cuando la reina Onfalia lo hechizó...
–Quiero un collar –dijo Ctimene de pronto–. Quiero un hermoso collar de ámbar hiperbóreo, con gruesas cuentas de oro entre las de ámbar, y un broche de oro en forma de dos serpientes entrelazadas por la cola.
–Sí, ¿eh? ¿Y dónde encontrar semejante tesoro?
–La madre de Eurímaco ya tiene uno, y el capitán Dimas le ha prometido otro a su hija Procne, la amiga de Nausícaa, cuando regrese de su próximo viaje a la arenosa Pilos.
–¿Deseas que le tienda una emboscada al barco cuando pase ante Motia, y le robe el collar para ti... al estilo de Bucinna?
–Me niego a entender tu chiste sobre mi isla... si hay que considerarlo un chiste. ¡No, no te atrevas a besarme! El viento es tremendo y me duele la cabeza. Vete a dormir a otra parte. Espero que el alba te encuentre en un estado de ánimo más razonable.
–No puedo darle las buenas noches a mi esposa con un beso: ¿es eso lo que quieres decir? ¡Ten cuidado, no sea que te devuelva a la casa de tus padres, con dote y todo!
–¿Con dote y todo? Eso no sería fácil. De los doscientos lingotes de cobre y las veinte balas de lienzo rescatadas del barco sidonio que mi padre encontró a la deriva, sin tripulación, frente a Bucinna...
–¿A la deriva, dices? Asesinó a toda la tripulación al estilo tradicional de Bucinna, como de sobra se sabe en todos los mercados de Sicilia.
–... de los lingotes de cobre y balas de lienzo, repito, invertiste casi la mitad en una empresa comercial en Libia. Querías trocarlos por benjuí, polvo de oro y huevos de avestruz, pero dudo que alguna vez vuelvas a verlos.
–Las mujeres jamás pueden creer que una vez que un barco ha levado anclas y enarbolado el velamen llega siempre a puerto.
–No pongo en duda las condiciones marineras del barco, sino sólo la integridad de su capitán, en quien confiaste como un tonto, por consejo de tu amigo Eurímaco. No sería la primera vez que un libio delinquiera, y si alguien me dice que Eurímaco exigió una comisión por su participación en el fraude, me sentiré dispuesta a creerle.
–Mira, esta discusión no puede hacerle mucho bien a tu jaqueca –replicó Laodamante–. Deja que te traiga un cuenco de agua y una tela suave para humedecerte las sienes. El siroco nos está matando a todos.
Ella tomó como una ironía lo que él había dicho por bondad. Se quedó echada, inmóvil y silenciosa, hasta que Laodamante le llevó el tazón de plata, y entonces se incorporó de repente, se lo arrebató de las manos y le arrojó el agua.
–¡Para refrescarte los acalorados muslos, Príapo! –exclamó.
Laodamante no perdió los estribos ni la tomó del cuello, como habrían hecho muchos hombres más impetuosos. Nunca he sabido que tratase con violencia a mujer alguna, ni siquiera a una esclava descarada, para castigarla. No hizo más que lanzarle a Ctimene una mirada incendiaria y decirle:
–Muy bien. Tendrás tu collar, no te aflijas, ¡y ojalá traiga a nuestra casa menos dolor que el de la tebana Erífile de la canción de Homero!
Se encaminó a un arcón de madera tachonado de clavos, lo abrió y sacó de él varias pertenencias personales: una taza de oro, un casco adornado con una pluma de avestruz, una hebilla de plata y lapislázuli, un par de zapatos nuevos, color escarlata, tres jubones, una daga de empuñadura enjoyada, con vaina de marfil tallada con leones que perseguían a un ciervo real, y una magnífica piedra de afilar de Sérifos. Se puso el casco, extendió en el suelo una gruesa capa de lana tejida y depositó en ella los tesoros. Luego cerró el arcón, volvió a colgar la llave del clavo, sobre la cabecera de la cama, y tomó el tirador de la puerta.
–¿Adónde llevas esas cosas?, quiero saberlo. ¡Vuelve a guardarlas! Tengo algo que decirte.
Laodamante no prestó atención y salió, con el bulto al hombro.
–¡Que te coman los cuervos, pues, demente! –gritó Ctimene.
Esta conversación se desarrolló a medianoche. Mi dormitorio estaba al lado, y como mi oído es extraordinariamente agudo cuando tengo un poco de fiebre –como la tenía entonces–, escuché hasta la última palabra. Me vestí deprisa, corrí tras Laodamante y lo tomé de la manga.
–¿Adónde vas, hermano? –le pregunté.
Me lanzó una mirada opaca. Esa noche había estado bebiendo vino tinto, dulce, y aunque su andar era firme, me di cuenta de que en modo alguno era el de siempre.
–Voy a que me coman los cuervos, hermanita –respondió con tristeza–. Ctimene me ha confiado al cuidado de ellos.
–Por favor, no prestes atención a lo que tu esposa pueda haber dicho esta noche –le rogué–. Está soplando el siroco, y en esta época del mes ella jamás está del mejor humor.
–Exige un collar de ámbar con gruesas cuentas de oro, y un broche de serpientes de oro entrelazadas. Tiene que ser ámbar pálido, hiperbóreo; nuestra variedad, más oscura, no le satisface, a pesar de que tiene unas encantadoras aguas purpúreas que no se encuentran en ningún otro. Pienso traérselo, en prueba de que no soy un haragán ni un cobarde.
–¿De dónde? ¿Del país de los cuervos?
–O de los grajos... No puedo permitirle que vuelva a insultarme como lo ha hecho. No me cabe duda de que todas las doncellas han estado escuchando, y muy pronto el asunto circulará por la ciudad. Cuando llegue a oídos de Eurímaco y sus amigos, me llamarán tonto por no haberla azotado.
–Los azotes jamás curaron a una arpía o a una enferma.
–De acuerdo; aunque si amase a Ctimene en forma distinta a como la amo, quizá pensaría de otra manera. La dejo para que mis manos no actúen con violencia.
–¿Por cuánto tiempo?
–Hasta que pueda traerle el collar. Una separación de dos o tres meses puede ser muy buena para ambos.
–Te oí mencionar el collar de Erífile, y fue una palabra de mal augurio. Si no ofreces un sacrificio a la diosa de nuestro lar, y otro a Afrodita, correrá peligro la seguridad de nuestro hogar. No te vayas con el mal pie por delante. Detente y vuelve a guardar esas cosas en el arcón.
–¿Y también debo pedirle perdón a Ctimene? No, ahora ya no puedo volver. No sé qué dios me acicatea. ¡Buenas noches, hermana! Volveremos a vernos cuando nos veamos.
La historia de Erífile forma parte del famoso ciclo tebano que recitan los Hijos de Homero. Esa odiosa mujer había casado con el rey Anfiárao el argivo, pero para conseguir el collar de Afrodita, que tornaba irresistiblemente bella a la que lo usaba, lo envió a Tebas y a su muerte.
Laodamante bajó pesadamente, y le oí ordenar al portero, gruñendo, que abriese el portón del frente. Me asomé a mi ventana y lo vi, a la luz de la luna, caminando en dirección al muelle, donde se encontraba amarrado un gran barco de Rodas. Pensé en despertar a mi padre, pero como sabía que había caído en un sueño profundo y vigorizante después de tres días de fiebre, no me atreví a molestarlo con lo que en definitiva podía resultar un asunto de poca monta. La propia Ctimene lo trató de ese modo. Laodamante, se dijo, no retiraría sus insultantes palabras sobre su suegro, ni la escucharía cuando tratase de disculparse por haber perdido los estribos.
De manera que se volvió de cara a la pared, con la conciencia tranquila, y pronto quedó profundamente dormida.
Yo permanecí despierta, bañada por la luna, hasta que escuché el estallido de un coro distante, como si un grupo de hombres hubiese salido de pronto de algún almacén.
Y en las ebrias risotadas que siguieron reconocí el cacareo chillón de Eurímaco.
–«Todo va bien –pensé, fatigada–. Eurímaco está aquí. Cómo le odio; pero por lo menos impedirá que mi hermano se comporte de forma irreflexiva o estúpida.»
2. El palacio
A la mañana siguiente, cuando descubrí que la nave rodia había desaparecido a favor de un súbito cambio de viento, y que Laodamante tampoco estaba, hice una apresurada visita al templo de Poseidón, donde Eurímaco se presentaría muy pronto a ofrecer el sacrificio mensual de un toro rojo; quería preguntarle qué sabía del asunto.
–Nada en absoluto, mi querida princesa. ¿Por qué habría de saber algo? –respondió con estolidez, apoyándose en el hacha de los sacrificios y mirándome directamente a los ojos, como para desconcertarme.
–¿Por qué? Porque estabas en el muelle con Laodamante ayer por la noche; por favor, no trates de negarlo. Oí tus cloqueos cuando los rodios entonaron esa canción obscena sobre su antepasado Hermes y la resbaladiza piel de cabra.
–Eso debe de haber sido antes de que me despidiera de ellos.
–¿Por qué no lo cuidaste como se debe? Estaba borracho y se sentía desdichado. Tu deber de camarada te lo imponía.
–Me mostró muy poca ternura, y, como dice el refrán, para la camaradería hacen falta dos, pero para destruirla basta con uno. El fracaso de la aventura de Libia parece haberle trastornado el seso. Ayer por la noche me acusó, como un loco, de haber conspirado con el capitán para robar el cobre y el lienzo de Ctimene, y de haber fingido luego que el barco naufragó en las Sirtes. Cuando le recordé nuestra antigua amistad e insinué que debía de estar hechizado para decir tan extravagantes tonterías, se puso insoportablemente insultante. De manera que en lugar de estimularlo a usar los puños para luego aplastarle la nariz, soy, con mucho, el mejor pugilista de los dos, inclusive cuando está sobrio, le volví la espalda y me retiré a acostarme, satisfecho de mi moderación. Y esta mañana me sorprendí al ver que los rodios vendedores de púrpura habían zarpado. ¿Piensas que Laodamante se fue con ellos?
Eurímaco nunca pudo ser franco conmigo. En esa ocasión pensé: «Como es uno de mis cortejantes, y aquel con quien más le hubiese agradado a mi padre casarme (suponiendo que ofrezca un precio conveniente por la novia), no quiere revelarme prematuramente sus defectos». Pero siempre he odiado al hombre que, cuando trata de ocultar sus intenciones torcidas detrás de una sonrisa, tiene la vanidad de creer que no puedo verlo tal como es.
–Si se ha ido –le respondí con severidad–, mi padre no tendrá por eso mejor opinión de ti.
–No, quizá no... Hasta que le explique lo que ocurrió, con las mismas palabras que usé contigo. Y entonces no me cabe duda de que lo encontraré más dispuesto a creerme.
Mientras hablaba, uno de los esclavos nacidos en nuestra casa llegó con un mensaje de mi propio padre, quien anunciaba que la fiebre había pasado y que le quedaría muy agradecido a Eurímaco si quisiera ir a conversar con él (en cuanto hubiese terminado el sacrificio) sobre los dos guardias nocturnos.
–¿Qué guardias? –pregunté al esclavo.
–Los que vigilan al alba en el muelle –me respondió éste–. Los hombres que los relevan acaban de informar que los encontraron durmiendo, drogados, detrás del cobertizo de las velas. Y faltan dos velas y tres rollos del mejor cordaje de Biblos.
–Ahí tienes, Eurímaco. ¿Qué opinas de eso?
Estudié su rostro, pero estaba inexpresivo.
–¿No te parece una noticia extraordinaria? –insistí–. Los rodios gozan de una reputación de estricta honestidad comercial, y no veo por qué uno de sus barcos habría de ponerla en peligro sólo por un par de velas y uno o dos rollos de cuerdas.
–Hay algo de cierto en lo que dices, encantadora Nausícaa –respondió con volubilidad–. Quizá necesitaban esos artículos en ese mismo momento y no podían esperar a pedirlos a la autoridad del puerto; así, pues, los tomaron, narcotizaron a los guardias para impedirles que dieran la alarma y zarparon.
–En ese caso habrían dejado el pago correspondiente, en forma de metal o vino.
–Pero no si Laodamante se fue con ellos y se comprometió a saldar la deuda a su regreso, en pago de su pasaje. Aquí viene el toro rojo, con la guirnalda en la frente. Perdóname, tengo prisa. Esclavo, dile al rey que me alegro de enterarme de su mejoría, y que discutiré con él el asunto de los guardianes en cuanto termine el sacrificio y haya examinado las entrañas.
–Te deseo un buen resultado de tu entrevista –le grité a su insolente espalda.
La partida de Laodamante no pareció al principio un asunto muy grave, aunque los augurios leídos en las entrañas del toro fueron sumamente ominosos; el animal parecía sano, pero tenía una avanzada descomposición intestinal. En la discusión, la autoridad del puerto admitió que el capitán rodio, que había visitado Drépano tres años antes, como piloto de otro barco perteneciente al mismo comerciante, era un marino honesto y capaz; no cabía duda de que algún día serían pagadas las velas y el cordaje, y los guardianes no habían sido necesariamente narcotizados por el capitán, o por miembro alguno de su tripulación. Era muy posible que algún camarada elimano les hubiese hecho una broma. Laodamante se encontraría en manos seguras y, como estábamos en abril, regresaría, cuando mucho, para julio, trayéndole a Ctimene el collar de ámbar que le había prometido.
Mi padre, aunque furioso porque su hijo mayor había partido de repente, sin despedirse ni esperar que su fiebre desapareciera –el destierro de mi hermano Halio, cinco años antes, le atenazaba aún el corazón–, se conformó con decirle a Ctimene que aprendiese la lección y no volviera a irritar a un buen hombre más allá de lo tolerable. Ctimene afirmó que la culpa la tenía Laodamante, quien se había burlado de su jaqueca, insultando al noble pueblo de Bucinna y manteniéndola despierta con su charla de borracho, cuando ella no deseaba otra cosa que quedarse dormida con la cabeza sobre el pecho de él.
No tuve deseos de refutar esa versión de la riña, aunque era unilateral y deshonesta. Y Fítalo, el anciano padre de mi madre, que había renunciado al señorío de Hiera en favor de un yerno y que ahora discurría por nuestra finca como mayordomo honorario, afirmó que Ctimene tenía derecho a condenar la ociosidad de Laodamante.
–La única excusa para el pasatiempo de la caza en un país civilizado –gruñó– es que impide que los animales salvajes destruyan los trigales o viñedos; la carne que se obtiene es un aspecto incidental del asunto. Pero nuestros trigales están tan bien protegidos por cercas, y la caza escasea tanto por estos lados, que Laodamante se ha visto obligado a recorrer bosques distantes, y muy pocas veces trae algo más que una liebre. No creo que la carne que se pueda obtener en las cacerías sea tan apremiantemente necesaria en palacio. ¿Acaso carecemos alguna vez de gordos cerdos o sabrosos novillos? Por otra parte, si el joven necesita aventuras, que vaya a buscar esclavos en Daunia o Cerdeña, como lo hice yo a su edad.
Mi madre jamás abre la boca para hacer comentarios con respecto a una situación que tenga puntos oscuros; y como aún no era seguro que Laodamante hubiese partido en el barco rodio, guardó silencio. Pero Clitóneo ofreció una oración al padre Zeus por el regreso a salvo de su hermano, y luego le pidió a Ctimene permiso para ejercitar a Argos y Lelaps, los sabuesos de Laodamante, que ella concedió con una agria sonrisa.
–Es seguro que ha zarpado –le dijo Clitóneo–, porque si se hubiera ido de caza a las montañas no habría dejado los sabuesos aquí.
El misterio se ahondó un mes más tarde, cuando el capitán de un barco informó de que se había comunicado con el barco rodio frente a Esciros, su última escala. Pero Laodamante no estaba a bordo de la nave; o por lo menos los rodios no dijeron nada de él. Quizá lo habían desembarcado en Acragas, donde Afrodita tiene un famoso altar, o en algún puerto intermedio. Y entonces la madre de Eurímaco recordó de pronto que al alba del día en cuestión, cuando el barco rodio estaba aún anclado en el puerto de Drépano, vio una galera de veinte remos, fenicia por su construcción y aparejo, anclada en la bahía sur. ¿Quizá Laodamante había llegado hasta ella remando y conseguido que lo admitieran como pasajero? Entonces otra mujer, Melanto, esclava de Ctimene, que la noche anterior había dormido en el tejado, afirmó haber visto también ella el barco, que llevaba un chinchorro a remolque. Pero cuando se le insistió en que explicase por qué no había mencionado antes un hecho tan importante, no pudo hacer otra cosa que repetir, una y otra vez:
–No quise causar problemas; el silencio es oro.
La noticia provocó una nueva serie de infructuosas especulaciones, pero nadie se preocupó muy en serio por Laodamante hasta que a fines de octubre cambió el tiempo, y nuestros barcos, varados en la playa, fueron revestidos de su capa anual de brea.
Yo tuve que soportar la carga de la apasionada pena y autoconmiseración de Ctimene. Nuestras ocupaciones caseras nos unían, y ella afirmó que no podía confiarse a las doncellas sin ser acusada de haber tratado con dureza a Laodamante, cosa que no sería justa, o sin culparlo a él, cosa que no habría sido honesta. Dijo que sólo yo conocía los antecedentes, y, además, estaba justificado que me convirtiese en depositaria de su secreta congoja, pues, en gran medida, la desaparición de Laodamante era culpa mía.
–¡Vaya! –exclamé, abriendo los ojos e irguiendo la cabeza–. ¿Y cómo llegas a esa conclusión, cuñada?
–Si te hubieras quedado tranquila en tu habitación, él habría podido abrigar la esperanza de que nuestra conversación hubiese sido ahogada por los golpes de puertas y ventanas azotadas por el siroco. Tu oficiosa simpatía fue la que le hizo partir. Y si aun entonces hubieras despertado a uno de los porteros, ordenándole que siguiese a tu hermano e informara de sus movimientos a tu tío Méntor, o a algún otro responsable, ahora no estaría llorando mi desesperanzada ansia de tenerlo junto a mí.
Si bien murmuré con suavidad «Sí, todos tuvimos la culpa», sabía en efecto que las esclavas que dormían en el corredor, cerca de la puerta del dormitorio, no sólo habían escuchado gran parte de la disputa de esa noche como yo, sino que después Ctimene les confió todos los detalles de la misma. Pero, por Laodamante, soporté a mi cuñada. Decidí que no era una mala mujer. La mala salud la acosaba, y en las raras ocasiones en que yo misma me sentía enferma, ¿acaso no me comportaba tan irracionalmente como ella? Las perpetuas quejas de Ctimene hacían que anhelase el casamiento aún menos que antes, y permanecía fuera de casa tanto como era posible dentro de los límites de la decencia. Llevaba mi costura al jardín, adonde Ctimene me seguía muy pocas veces, pues tenía horror a las arañas, y me rodeaba de una pantalla protectora de mujeres cada vez que el tiempo me obligaba a quedarme dentro.
Y aquí debo describir el palacio. Para los fines de mi poema épico lo he adornado con más esplendores de los que en realidad posee. Lo he provisto de un umbral de bronce, puertas de oro, jambas de plata y sabuesos de oro que montan guardia a ambos lados; y también paredes de bronce, con friso de lapislázuli; y estatuas de oro, de mancebos con las manos ahuecadas, en las que se introducen antorchas de resinosos piñones, etcétera. Pero estos adornos no cuestan nada; como tampoco cuesta nada describirme como una joven de elevada estatura, hermosa y de voz suave, ni ampliar el personal de nuestra casa, de veinte a cincuenta mujeres. Pero en general he respetado la verdad, porque, como no soy una embustera nata, las invenciones irreflexivas me confunden. Es claro que a veces exagero, como todos, y me veo obligada a adaptar, disfrazar, trastocar, disminuir y ampliar incidentes, para hacer que concuerden con la tradición épica. Por cierto que me he apegado a mi propia experiencia tanto como me fue posible, y cada vez que el tema fijado me lleva a describir sucesos y lugares que no conozco, los rozo ligeramente u ofrezco, en cambio, una descripción de cosas que conozco bien. Por ejemplo, sobre Ítaca, Zacinto, Same y las demás islas de ese grupo, que son el escenario principal de mi epopeya: como jamás las visité ni puedo hacer una descripción precisa de su posición o aspecto, me las arreglo con las islas Agudas, que son mucho más pequeñas pero me resultan totalmente familiares. Ítaca es en realidad Hiera, que, aunque resulta invisible desde Drépano, porque Bucinna –yo la llamo Same– obstaculiza la visión, tiene un aspecto nobilísimo desde la cima del monte Érix, muy lejos, sobre el horizonte del oeste. Y a Egusa la llamo Zacinto; y en cuanto a las demás islas mencionadas en la Ilíada (Nerito, Crocilea, Egilips), las he omitido porque sólo hay cuatro Agudas y necesito la cuarta, Motia, baja y rica en trigo, para representar a Duliquio. No puede tener mucha importancia. Los que escuchen mi poema y descubran que no concuerda con sus propios conocimientos geográficos, respetarán la fama de Homero y creerán, bien que un terremoto ha modificado la configuración de Ítaca, Same y las otras islas, o que los nombres de éstas han cambiado.
Como decía, nuestro palacio es más o menos como lo he descrito en mi epopeya, aunque la puerta delantera del edificio principal es en realidad de roble tachonado de bronce, y las jambas de piedra desbastada y el umbral de madera de fresno. Tenemos un solo mancebo portador de antorcha, de ciprés, cubierto de pan de oro no muy bien batido; y los perros guardianes de la puerta son de mármol egipcio rojo; y las paredes tienen artesones de olivo y friso bermellón. Nuestro palacio está orientado de norte a sur y se compone de tres partes. El edificio principal tiene un piso superior protegido por un techo de dos aguas, y canalones hechos de tejas, que llevan las lluvias invernales a un pozo ubicado en un extremo del patio de los banquetes; el agua, que cae rugiendo y llena el profundo pozo de paredes de piedra, hace un ruido glorioso cuando termina la sequía del verano. La sala del trono de mi padre y los otros salones se encuentran en la planta baja y nuestros dormitorios en el piso de arriba, y la puerta de delante da al patio de los banquetes. En la parte trasera de la cámara del trono, debajo de la cocina, hay un sótano amplio y fresco, que usamos como despensa. Mi madre guarda la llave de su maciza puerta en un llavero de bronce que cuelga de su ceñidor, pero Euriclea, el ama, tiene un duplicado.