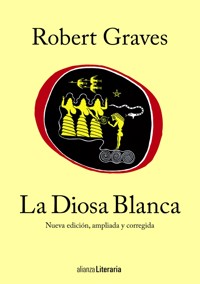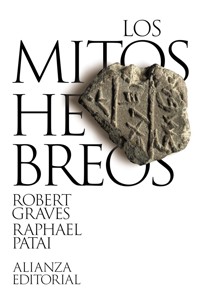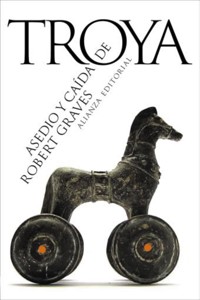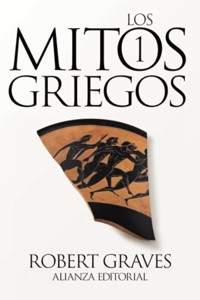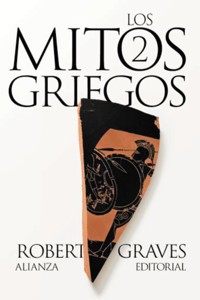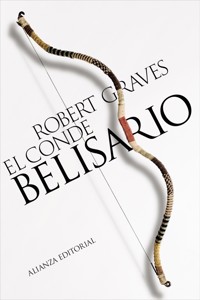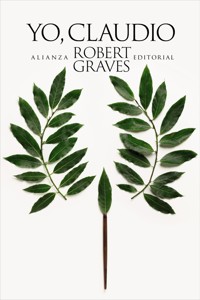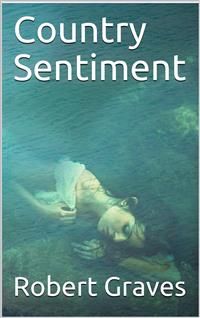Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Uno de los 100 mejores libros de no ficción del siglo XX según "The Guardian" A los treinta y pocos años, en un momento que él definió como de complicada crisis doméstica (y «las crisis domésticas siempre son caras»), Robert Graves decidió partir de cero. Su necesidad de huir se tradujo en un profundo deseo de ajustar cuentas con su infancia acomodada, con sus infelices años de escolar en uno de esos internados ingleses que tanto juego han dado a la literatura, y sobre todo, en términos sobrecogedores, con su participación en la Gran Guerra. Hoy se considera este libro una de las autobiografías más importantes de la literatura europea y uno de los relatos más hondos y sinceros sobre la vida en las trincheras, el frío, el miedo, la camaradería, la batalla, la espera... y la pérdida de una generación. Ya casado y padre, y antes de embarcarse con destino a Mallorca, donde vivió hasta el final, y donde escribió Yo, Claudio o Los mitos griegos, Robert Graves dejó en este libro constancia de un mundo perdido, y no solo el suyo. Nueva traducción íntegra de Alejandro Pradera, a partir de la edición fijada por el autor. Con fotos originales e inéditas del archivo de su hijo William Graves. ESTE LIBRO HA RECIBIDO UNA AYUDA A LA EDICIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Graves
Adiós a todo aquello
Traducción de Alejandro Pradera
Prólogo
Este libro en parte lo escribí, y en parte lo dicté, hace veintiocho años, durante una complicada crisis doméstica, y con muy poco tiempo para revisarlo. Fue mi amarga despedida de Inglaterra, donde recientemente había quebrantado un buen número de convenciones; me había peleado con la mayoría de mis amigos, o ellos habían renegado de mí; la policía me había interrogado por considerarme sospechoso de un intento de asesinato, y había dejado de importarme lo que pensaran de mí.
Al volver a leer Adiós a todo aquello por primera vez desde 1929, me pregunto cómo es posible que mi editorial se librara de una demanda por libelo.
Las crisis domésticas siempre son caras, pero el libro se vendió lo bastante bien en Inglaterra y en Estados Unidos, pese a la Depresión que acababa de declararse, como para pagar mis deudas y dejarme libre para vivir y escribir en Mallorca sin una angustia inmediata por el futuro. El título se convirtió en un latiguillo, así como en mi única contribución al Dictionary of Familiar Quotations de Bartlett.
He hecho numerosos cambios en el texto —he omitido muchos pasajes aburridos o tontos; he reincorporado unas pocas anécdotas eliminadas; he sustituido el capítulo sobre T. E. Lawrence por otro más largo, que escribí cinco años después; he corregido inexactitudes en los hechos; y he hecho una revisión general de mi prosa comprensiblemente desgreñada. He repuesto algunos nombres propios donde ya no es necesario su disfraz original.
Si algún pasaje sigue resultando ofensivo al cabo de tantos años, espero ser perdonado.
Deià, Mallorca, España, 1957R. G.
Adiós a todo aquello
1
Como prueba de mi disposición a aceptar las convenciones autobiográficas, permítanme que anote de inmediato mis dos primeros recuerdos. El primero es que alguien me sujetaba fielmente en brazos junto a una ventana para que viera una procesión de carrozas y carros decorados con motivo del sexagésimo aniversario del reinado de la reina Victoria, en 1897 (fue en Wimbledon, donde nací el 24 de julio de 1895). El segundo recuerdo es que estoy mirando hacia arriba con cierto terror y desánimo al ver un armario del cuarto de los niños, que estaba abierto por casualidad, lleno hasta arriba de libros de Shakespeare en octavo. Mi padre había organizado un círculo de lectura de Shakespeare. Yo no me enteré hasta mucho más tarde de que aquel era el armario de Shakespeare, pero, aparentemente, ya tenía un fuerte instinto en contra de las actividades de sala de estar. Y cuando venían a casa visitantes distinguidos, como sir Sidney Lee con su erudición shakespeariana, o lord Ashbourne, cuando todavía no era lord, hablando de «Irlanda para los irlandeses» con su potente voz y su falda escocesa color azafrán, o el señor Eustace Miles, campeón de juego de palma de Inglaterra y vegetariano, con sus muestras de frutos secos exóticos, yo, a mi manera, ya lo sabía todo de ellos. Yo ya me había hecho una clara idea de cómo eran mi arisco tío Charles, que escribía en el Spectator y el Punch, y mi imperiosa tía Grace, que venía en un coche tirado por dos caballos, y cuya llegada siempre causaba revuelo porque era lady Pontifex; y el resto de mis familiares.
Tampoco me hacía ilusiones acerca de Algernon Charles Swinburne, que a menudo paraba mi cochecito cuando se topaba con él en Nurses’ Walk, al borde de Wimbledon Common, y me daba unas palmaditas en la cabeza y un beso: era un inveterado parador de cochecitos, y palmeador y besador. Nurses’ Walk discurría entre «The Pines», Putney (donde vivía Swinburne con Watts-Dunton), y el pub Rose and Crown, al que acudía para tomarse su pinta de cerveza diaria; Watts-Dunton le dejaba gastarse dos peniques en el pub, y ni uno más. Yo no sabía que Swinburne era poeta, pero sabía que era una amenaza pública. Por cierto, Swinburne, siendo muy joven, había ido a ver a Walter Savage Landor, que ya era muy mayor, y el poeta le dio la bendición que le pidió; y cuando era niño, a Landor le había dado palmaditas en la cabeza Samuel Johnson; y cuando Johnson era pequeño, lo llevaron a Londres para que lo tocara la reina Ana por una escrófula, el mal del rey; y, de niña, la reina Ana…
Pero he mencionado el círculo de lectura de Shakespeare. Estuvo funcionando muchos años, y cuando yo tenía dieciséis años, la curiosidad me arrastró por fin a una de aquellas reuniones. Recuerdo la vivacidad con la que mi madre, una mujer de lo menos bravía, le leía el papel de Katherine, en La fierecilla domada, al afable Petruchio de mi padre. El señor Maurice Hill y su esposa eran dos de los miembros más populares del círculo. Aquella reunión tuvo lugar unos años antes de que se convirtieran en el justice1 Hill y en lady Hill, y también unos años antes de que yo estudiara La fierecilla. Recuerdo los vasos de limonada, los sándwiches de pepino, los petits fours, los adornos baratos del cuarto de estar, los crisantemos en cuencos, y el semicírculo de butacas alrededor de la chimenea. La suave voz de Maurice Hill en el papel de Hortensio amonestaba a mi padre: «Y ahora sigue tu camino; has domado a una condenada bravía». Yo mismo, en el papel de Lucencio, ponía fin a la representación: «Con vuestro permiso, es un asombro que la haya domesticado así»2. Algún día tengo que ir a oírle decir sus frases como magistrado de los Tribunales de Divorcio; sus admoniciones se han hecho famosas.
Después de «primeros recuerdos» tal vez debería dar una somera descripción de mí mismo y dejar que los detalles se completen por sí solos. Fecha de nacimiento… Lugar de nacimiento… Eso ya lo he dicho. Profesión… En mi pasaporte figuro como «profesor universitario». Eso resultaba muy cómodo en 1926, cuando me saqué el pasaporte por primera vez. Pensé en poner «escritor», pero los funcionarios de pasaportes a menudo tienen reacciones complicadas ante esa palabra. «Profesor universitario» provoca una reacción sencilla: un aburrido respeto. No hay preguntas. Y lo mismo con «capitán del Ejército (personal pensionado)».
Ahí consta que mido 1,88 metros, que tengo los ojos grises, y el cabello negro. A «negro» cabría añadirle «abundante y rizado». Se me describe falsamente como carente de peculiaridades especiales. Para empezar, está mi nariz, grande y antaño aguileña, que me rompí en Charterhouse mientras jugaba insensatamente al rugby con unos jugadores de fútbol. (Yo mismo le rompí la nariz a otro jugador en aquel partido.) Aquello la desestabilizó, y el boxeo me la desvió. Por último, me la operó un cirujano militar poco hábil, y ya no cumple la función de línea vertical de demarcación entre los lados izquierdo y derecho de mi cara, que son disparejos de nacimiento —mis ojos, mis cejas y mis orejas están visiblemente torcidos, y mis pómulos, que están bastante altos, están a distinto nivel. Mi boca es lo que se conoce como «carnosa», y sonrío apretando los labios: cuando tenía trece años me rompí dos dientes delanteros y me daba vergüenza que se me vieran. Tengo las manos y los pies grandes. Peso aproximadamente 78 kilos. Mi mejor truco cómico es que tengo una pelvis muy flexible; puedo sentarme encima de una mesa y emitir chasquidos con ella igual que las hermanas Fox3. Tengo un hombro visiblemente más bajo que el otro por una herida en un pulmón. Nunca llevo reloj de pulsera porque siempre magnetizo el muelle real; durante la guerra, cuando dieron la orden de que los oficiales llevaran relojes de pulsera y los sincronizaran a diario, yo tenía que comprarme dos relojes nuevos cada mes. En el aspecto médico, soy una buena apuesta.
Mi pasaporte dice que mi nacionalidad es «súbdito británico». Aquí podría parodiar a Marco Aurelio, que al principio de su Libro áureo enumera los distintos antepasados y familiares a los que debe las virtudes de un digno emperador romano: explicando por qué no soy un emperador romano y ni siquiera, salvo ocasionalmente, un gentleman inglés. La familia del padre de mi madre, los Von Ranke, eran pastores rurales en Sajonia, pero no eran nobles de antiguo abolengo. Leopold von Ranke, el primer historiador moderno, mi tío abuelo, introdujo el «von». A él le debo algo. Escribió, para escándalo de sus contemporáneos: «Yo soy historiador antes que cristiano; mi objetivo es simplemente averiguar cómo ocurrieron realmente las cosas», y al hablar de Michelet, el historiador francés: «Escribía historia en un estilo en el que resultaba imposible decir la verdad». Que Thomas Carlyle menospreciara a Von Ranke por ser tan «reseco» no es menoscabo. A Heinrich von Ranke, mi abuelo, le debo mi torpe corpulencia, mi resistencia, mi energía, mi seriedad y mi espesa cabellera. De joven fue rebelde e incluso ateo. Siendo estudiante de Medicina en una universidad prusiana, mi abuelo participó en los disturbios políticos de 1848, cuando los estudiantes se manifestaban a favor de Karl Marx coincidiendo con su juicio por alta traición. Al igual que Marx, tuvieron que marcharse del país. Mi abuelo vino a Londres, y allí terminó sus estudios de Medicina. En 1854 fue a Crimea como cirujano de un regimiento del Ejército británico. Lo único que sé al respecto es un comentario fortuito que me hizo cuando yo era niño: «No siempre los cuerpos grandes son los más fuertes. En Sebastopol, en las trincheras, vi cómo los corpulentos guardias británicos se venían abajo y morían por docenas, mientras que los menudos zapadores no sufrían ningún daño». A pesar de todo, su gran cuerpo le daba un buen porte.
Se casó, en Londres, con mi abuela, una mujer pequeña, angelical, asustada, danesa de Schleswig, hija de Tiarks, el astrónomo de Greenwich. Cuentan que antes de que su padre se decidiera por la astronomía, la familia había seguido el sistema de las zonas rurales de Dinamarca —que no es en absoluto un mal sistema— de alternar profesiones entre padres e hijos. Las generaciones impares eran hojalateros, y las generaciones pares eran pastores. Mis características más amables se remontan a mi abuela. Tuvo diez hijos: la mayor, mi madre, nació en Londres. El ateísmo y el radicalismo de mi abuelo se serenaron. Al final volvió a Alemania, donde llegó a ser un conocido pediatra en Múnich, y probablemente el primero en Europa que insistió en la leche pasteurizada para sus pequeños pacientes. Cuando descubrió que no podía conseguir leche pasteurizada para los hospitales por los medios habituales, él mismo puso en marcha una vaquería modelo. Su agnosticismo entristecía a mi abuela, devota luterana; nunca dejó de rezar por él, pero se concentraba más específicamente en salvar las almas de sus hijos.
Mi abuelo no murió del todo impenitente; sus últimas palabras fueron: «El Dios de mis padres, a Él por lo menos me aferro». No sé qué quiso decir con eso, pero era una afirmación en consonancia con sus airados estados de ánimo patriarcales, con su aceptación de un lugar destacado en la sociedad bávara como Herr Geheimrat Ritter von Ranke, y con su lealtad al káiser, con el que fue a cazar ciervos una o dos veces. Significaba, en la práctica, que se consideraba un buen liberal tanto en religión como en política, y que mi abuela no tenía por qué preocuparse. Admiro a mis familiares alemanes; tienen elevados principios, son espontáneos, generosos y serios. Los hombres se han batido en duelo no por el vil honor personal, sino por el interés público —los retaron, por ejemplo, por haber protestado contra la escandalosa conducta de algún oficial o alto funcionario. Uno de ellos perdió su antigüedad en el servicio consular alemán porque se negó a utilizar el consulado de Londres como centro de intercambio de informes de los servicios secretos. Tampoco son grandes bebedores. Cuando era estudiante, en las habituales borracheras universitarias, mi abuelo tenía la costumbre verter la cerveza sobrante en sus botas de montar de la década de 1840, cuando no le veía nadie. Crio a sus hijos para que hablaran inglés en casa, y siempre contempló Inglaterra como el centro de la cultura y el progreso. Las mujeres eran nobles y pacientes, y llevaban la mirada fija en el suelo cuando salían de paseo.
Con dieciocho años, mi madre fue a Inglaterra en calidad de acompañante de miss Britain, una anciana solitaria que se había hecho amiga de mi abuela siendo una huérfana, y estuvo diecisiete años atendiéndola en sus mínimos deseos. Por último, cuando murió, con la sensación senil de que a mi madre, su única heredera, el testamento no le iba a beneficiar casi nada, resultó que la señora tenía un patrimonio de 100.000 libras. Como era típico de ella, mi madre compartió la herencia con sus cuatro hermanas menores, y solo se quedó con la quinta parte. Estaba decidida a ir a la India, tras una breve formación como misionera médica. Aquella ambición se vio frustrada de repente cuando conoció a mi padre, viudo y con cinco hijos; ella se dio cuenta de que podía hacer un trabajo igual de bueno en las misiones dentro del país.
La familia Graves tiene un linaje que se remonta a un caballero francés que desembarcó con Enrique VII en Milford Haven en 1485. Al coronel Graves el roundhead4se le atribuye la fundación de la rama irlandesa de la familia. En una ocasión resultó herido y fue dado por muerto en la plaza del mercado de Thame, después tuvo a su cargo la persona del rey Carlos I en el Castillo de Carisbrooke, y más tarde se hizo monárquico. Limerick era el centro de aquella rama. Sus militares y médicos ocasionales eran casi todos colaterales; la línea masculina directa tenía una secuencia de rectores, deanes y obispos, al margen de mi bisabuelo John Crosbie Graves, que fue Magistrado Superior de Policía de Dublín. Los Graves de Limerick no tienen habilidad manual ni sentido de la mecánica; pero sí un gran prestigio como conversadores. Entre los parientes que tienen las características familiares más fuertemente marcadas, la charla innecesaria es un trastorno nervioso. Como charla, no está tan mal: habitualmente informativa, a menudo ingeniosa, pero sigue, y sigue, y sigue. Tampoco los Von Ranke parecen tener grandes aptitudes mecánicas. Me resulta muy inoportuno haber nacido en la era del motor de combustión interna y de la dinamo eléctrica y no sentir la mínima simpatía por ellos: una bicicleta, un hornillo Primus y un fusil del Ejército marcan los límites de mis capacidades mecánicas.
Mi abuelo paterno, obispo protestante de Limerick, tuvo ocho hijos. Fue un destacado matemático —formuló por primera vez no sé qué teoría sobre las cónicas esféricas— y también era la principal autoridad en las Leyes Brehon y en el alfabeto ogámico de Irlanda, pero tenía fama de no ser un hombre precisamente generoso. Convivía en los mejores términos con O’Connell, el obispo católico. Se contaban chistes en latín, debatían delicadas cuestiones de erudición, y eran lo bastante poco clericales como para no tomarse demasiado en serio sus diferencias religiosas.
Cuando estuve en Limerick como soldado de la guarnición, unos diecinueve años después de la muerte de mi abuelo, escuché las anécdotas que contaban los vecinos sobre él. Una vez el obispo O’Connell se burló de él por el tamaño de su familia, y mi abuelo le contestó cordialmente con el texto sobre la bienaventuranza del hombre que tiene el carcaj lleno de flechas; a lo que O’Connell respondió lacónicamente: «En el carcaj de los antiguos judíos solo cabían seis». El velatorio de mi abuelo, decían, fue el más largo que se había visto en la ciudad de Limerick: iba desde la catedral, pasando por la calle O’Connell, cruzaba el puente de Sarsfield, y no sé cuántas millas irlandesas más. Me había bendecido de niño, pero de eso no me acuerdo.
De la madre de mi padre, una Cheyne de Aberdeen, no he podido conseguir ninguna clase de información, más allá de que era «una mujer muy guapa», e hija del general médico de las Fuerzas de Irlanda. La única conclusión a la que puedo llegar es que la mayor parte de lo que decía o hacía pasaba inadvertido en la rivalidad de las conversaciones familiares. El linaje Cheyne era inmaculado nada menos que hasta sir Reginald Cheyne, lord chambelán de Escocia en 1267. Más tarde los Cheyne fueron abogados y médicos. Pero ahora mi padre está trabajando en su autobiografía y, sin duda, él mismo escribirá por extenso sobre todo esto.
Así pues, mi padre conoció a mi madre en algún momento de principios de los años noventa. Él había estado anteriormente casado con una mujer de los Cooper irlandeses, de Cooper’s Hill, cerca de Limerick. Los Cooper eran una familia aún más irlandesa que los Graves. Cuenta la historia que cuando Cromwell vino a Irlanda y asoló el país, Moira O’Brien, la última superviviente del gran clan O’Brien, que fueron los jefes más importantes de la comarca que rodea Limerick, fue a verle un día y le dijo: «General, usted ha matado a mi padre y a mis tíos, a mi marido y a mis hermanos. Solo quedo yo como única heredera de estas tierras. ¿Tiene usted intención de confiscarlas?». Se dice que a Cromwell le impresionó la magnífica presencia de Moira O’Brien, y que le respondió que sin duda esa había sido su intención. Pero que podía quedarse con sus tierras, o con una parte, a condición de que se casara con uno de sus oficiales. Y así, los oficiales del regimiento que habían desempeñado un destacado papel en la persecución de los O’Brien fueron invitados a sacar una baraja y a jugarse a la carta más alta el privilegio de casarse con Moira y heredar aquellas tierras. Ganó un tal alférez Cooper. Unas semanas después de la boda, Moira descubrió que estaba embarazada. Convencida de que iba a ser un heredero varón, como efectivamente resultó ser, Moira se quitó de en medio a su marido. Cuentan que le dio de patadas en la boca del estómago después de emborracharle. Los Cooper siempre han sido una familia embrujada, e Hibernicis ipsis Hibernicores5. Jane Cooper, con la que se casó mi padre, murió de tisis.
Los miembros de la familia Graves tenían la nariz afilada y eran propensos a la petulancia, pero nunca fueron depravados, ni crueles, ni histéricos. Una persistente tradición literaria familiar: de Richard, poeta menor y amigo de Shenstone; y John Thomas, que era matemático y contribuyó al descubrimiento de los cuaterniones por sir William Rowan Hamilton; y Richard, eclesiástico y Regius Professor de Griego; y James, arqueólogo; y Robert, que descubrió la enfermedad que lleva su nombre y fue amigo de Turner; y Robert, clasicista y teólogo, y amigo de Wordsworth; y Richard, otro eclesiástico; y Robert, otro eclesiástico; y distintos Robert, James, Thomas y Richard; y Clarissa, una de las mujeres más populares de Irlanda, que se casó con Leopold von Ranke (en la iglesia de Windermere) y que enlazó las familias Graves y Von Ranke un par de generaciones antes de que se casaran mi padre y mi madre. (Véase el British Museum Catalogue para una crónica de la historia literaria de los Graves durante los siglos XVIII y XIX.)
Fue a través de aquella relación entre Clarissa y Leopold como mi padre conoció a mi madre. Mi madre le dijo de inmediato que le gustaba Father O’Flynn, la canción por cuya letra será principalmente recordado mi padre. Le había puesto letra a una giga tradicional, The Top of Cork Road, que recordaba de su infancia. Sir Charles Stanford aportó unos cuantos acordes para el arreglo. Mi padre vendió la totalidad de los derechos por una guinea6. Boosey, el editor, ganó miles. Sir Charles Stanford, que cobraba sus derechos como compositor, también recaudó una cuantiosa suma. Últimamente a mi padre le han estado enviando unas cuantas libras por derechos de grabación de discos. No está amargado por todo ese asunto, pero me ha insistido más de una vez, casi religiosamente, en que nunca venda por una suma al contado la totalidad de los derechos de una obra mía, del tipo que sea.
Que mi padre sea poeta me ha salvado, por lo menos, de cualquier tipo de falsa reverencia por los poetas. Incluso me agrada conocer gente que ha oído hablar mi padre pero no de mí. Canto canciones suyas cuando estoy lavando los platos después de las comidas, o pelando guisantes, o en situaciones parecidas. Nunca jamás intentó enseñarme a escribir, ni demostró la mínima comprensión de mi poesía seria; él siempre estaba más dispuesto a pedir consejo sobre la suya. Como tampoco intentó jamás impedirme que escribiera. Su desenfadada obra temprana es la mejor. Por ejemplo, su Invención del vino, que empieza así:
Ere Bacchus could talk
Or dacently walk,
Down Olympus he jumped
From the arms of his nurse,
And though ten years in all
Were consumed by the fall
He might have fallen farther
And fared a dale worse...7.
Dicen que mi padre, después de casarse con mi madre y hacerse abstemio, perdió parte de su picardía.
Mi padre se resistió a la tentación familiar de ordenarse sacerdote, y nunca fue más allá de lector laico; y cortó la conexión geográfica con Irlanda, algo por lo que nunca le estaré lo bastante agradecido. Aunque soy mucho más duro con mis familiares, y más cuidadoso a la hora de relacionarme con ellos que con los extraños, soy capaz de admirar a mi padre y a mi madre: a mi padre por su sencillez y su perseverancia; y a mi madre por su seriedad y su fuerza. A ambos por su generosidad. Nunca me intimidaron, y mi renuncia a la religión formal, más que enfadarles, les entristecía. En lo físico y en mis características generales, el lado de mi madre es, en conjunto, más fuerte en mí. Pero tengo muchos modismos al hablar, y gestos peculiares de los Graves, en su mayoría excéntricos. Como por ejemplo que me resulte difícil caminar en línea recta por una calle; o como juguetear con trocitos de pan en la mesa; cansarme de las frases cuando voy por la mitad y dejarlas en el aire; caminar con las manos juntas a la espalda de una determinada manera, y sufrir repentinos y muy desconcertantes episodios de amnesia total. Esos ataques, por lo que he podido averiguar, no tienen ningún cometido útil, y tienden a producir en la víctima el mismo tipo de deshonestidad que aflige a las personas sordas que pierden el hilo de la conversación —odian quedarse atrás y se fían de su intuición y de la simulación para salir del paso. Mi discapacidad es más acusada cuando hace mucho frío. Ya no hablo demasiado, salvo cuando he estado bebiendo, o cuando me encuentro con alguien que combatió conmigo en Francia. Los Graves tienen buena cabeza para cometidos tales como los exámenes, escribir gráciles versos en latín, rellenar formularios, y resolver adivinanzas (de niños, cuando nos invitaban a una fiesta donde se jugaba a las adivinanzas y a las pruebas de inteligencia, siempre ganábamos). Tienen buen ojo para los juegos con balón, y un estilo elegante. Yo heredé ese ojo, pero no el estilo; la familia de mi madre carece absolutamente de estilo. Monto a caballo desgarbadamente pero con seguridad. Hay una frialdad en los Graves que es antisentimental hasta el extremo de la insolencia, un contrapeso necesario a la bondad de corazón que padece la familia de mi madre. Los Graves, es justo generalizar, aunque leales a la clase gobernante británica a la que pertenecen, y por consiguiente al ordenamiento constitucional, son individualistas; en Alemania, los Von Ranke consideran su pertenencia a su correspondiente clase como una tarea sagrada que les posibilita hacer el tipo de trabajo más responsable al servicio de la humanidad. Hace poco, cuando un Von Ranke entró en un estudio cinematográfico, la familia se sintió deshonrada.
El don más útil, y al mismo tiempo más peligroso, que le debo a la rama paterna de mi familia —probablemente más a los Cheyne que a los Graves— es que siempre soy capaz, en mis tratos con los funcionarios, o cuando intento conseguir privilegios de unas instituciones públicas que son reacias a darlos, de hacerme pasar por un gentleman. Lleve lo que lleve puesto; y debido a que mi ropa no es la que llevan habitualmente los gentlemen, y pese a ello no parezco ni un artista ni un afeminado, y dado que mi acento y mis gestos son irreprochables, algunos me han visto como el heredero de un ducado, cuya perfecta confianza en mi rango explicaría ese tipo de excentricidades. Así pues, paradójicamente, puedo parecer incluso más gentleman que uno de mis hermanos mayores, que estuvo varios años como funcionario consular en Oriente Próximo. Su vestuario es casi demasiado obviamente el de un gentleman, y él no se permite el lujo pseudoducal de tener amistades poco recomendables ni de decir en todo momento lo que realmente quiere decir.
Sobre este asunto de ser un gentleman: pagué tan caros los catorce años de mi educación de gentleman que me siento en mi derecho, de vez en cuando, de sacarle algún tipo de rentabilidad.
1. Miembro del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. (N. del T.)
2. Trad. L. Astrana Marín, Madrid, Aguilar. (N. del T.)
3. Impulsoras del espiritismo a mediados del siglo XIX, acabaron confesando que los «sonidos paranormales» que se oían en su mesa cuando supuestamente se comunicaban con los espíritus los hacían ellas mismas. (N. del T.)
4. El bando parlamentario que se enfrentó a los monárquicos (cavaliers o royalists) en la Guerra Civil Inglesa (1642-1651). (N. del T.)
5. «Más irlandeses que los propios irlandeses», una referencia a los ingleses que echaron raíces en la católica Irlanda a partir de su conquista por Oliver Cromwell entre 1649 y 1653. (N. del T.)
6. Equivalía a 21 chelines, fue una moneda que desapareció en 1817, pero en muchos círculos seguía utilizándose en lugar de la libra oficial de 20 chelines. (N. del T.)
7. Antes de que Baco supiera hablar / o andar decentemente / saltó desde el Olimpo / de los brazos de su nodriza, / y aunque diez años en total / duró la caída / habría podido caer más abajo / y salir mucho peor parado… (N. del T.)
2
Al parecer, mi madre se casó con mi padre sobre todo para echarle una mano con sus cinco hijos huérfanos de madre. Para ella, tener sus propios hijos era una consideración secundaria. Sin embargo, primero tuvo una niña, después tuvo otra niña, y por supuesto fue muy bonito tenerlas, aunque ligeramente decepcionante, porque mi madre pertenecía a la generación y a la tradición que consideraba que el acontecimiento verdaderamente importante era el nacimiento de un varón; y entonces llegué yo, un niño excelente y sano. Cuando yo nací, ella tenía cuarenta años; y mi padre cuarenta y nueve. Cuatro años más tarde tuvo otro niño, y cuatro años después, otro más. Se había consolidado la anhelada preponderancia de los varones sobre las mujeres, y cinco por dos eran diez. La brecha de dos generaciones que había entre mis padres y yo me resultaba, en cierto sentido, más fácil de salvar que una brecha de una sola generación. Los niños casi nunca se pelean con sus abuelos, y yo he sido capaz de pensar en mi madre y en mi padre como mis abuelos. Además, una familia con diez hijos implica una dilución del afecto de sus padres; sus miembros tienden a hacerse indiferenciados. Muchas veces me han llamado «Philip, Richard, Charles, quiero decir, Robert».
Como mi padre, inspector de los colegios del barrio londinense de Southwark, era un hombre muy ocupado, sus hijos prácticamente no le veíamos nunca, salvo durante las vacaciones. Entonces se mostraba muy cariñoso y nos contaba cuentos con el comienzo formal, no ya de «érase una vez», sino siempre de: «Y así el anciano jardinero se sonó la nariz con un pañuelo rojo…». Algunas veces jugaba con nosotros, pero casi siempre, cuando no estaba ocupado con su tarea educativa, se dedicaba a escribir poemas, o a ejercer de presidente de alguna sociedad literaria o antialcohólica. Mi madre, que siempre estaba atareada llevando la casa y cumpliendo concienzudamente con sus obligaciones sociales en calidad de esposa de mi padre, no estaba con nosotros tanto como a ella le habría gustado, salvo los domingos o cuando nos poníamos enfermos. Teníamos una niñera, y nos teníamos unos a otros, y esa compañía nos parecía suficiente. El principal papel de mi padre en nuestra educación era insistir en que habláramos con propiedad, que pronunciáramos correctamente las palabras, y que no utilizáramos expresiones vulgares. Dejaba enteramente en manos de mi madre nuestra formación religiosa, aunque él era el que oficiaba en los rezos familiares, a los que se esperaba que asistieran las sirvientas, cada mañana antes del desayuno. Los castigos leves, como que te enviaran pronto a la cama o estar un rato de pie en un rincón, estaban en manos de mi madre; a mi padre le tenía reservada la aplicación de los castigos corporales, nunca severos, y propinados con una zapatilla. Aprendimos a ser unos enérgicos moralistas, y dedicábamos gran parte de nuestro tiempo al autoexamen y a los buenos propósitos. Mi hermana Rosaleen colocó un aviso escrito en letras de molde en su rincón del cuarto de los niños —podría haberlo puesto perfectamente yo mismo—: «No debo decir “jorobar” ni “bazofia” porque es de mala educación».
Nos daban muy poco dinero para gastos —un penique a la semana, con una subida a dos peniques a los doce años o así— y nos animaban a donar por lo menos una parte del dinero extra que nos dieran nuestros tíos u otras visitas a los Orfanatos del doctor Barnardo y a los mendigos. Había un mendigo ciego que solía sentarse en la acera de Wimbledon Hill, leyendo en voz alta la Biblia en braille; en realidad no era ciego, pero era capaz de volver los ojos hacia arriba y de mantener ocultas las pupilas durante varios minutos bajo unos párpados fláccidos, que estaban inflamados artificialmente. A menudo le dábamos. Murió rico, y había conseguido proporcionarle a su hijo una educación universitaria.
El primer escritor distinguido que recuerdo haber conocido, después de Swinburne, fue P. G. Wodehouse, que era amigo de mi hermano Perceval, al que más tarde caricaturizó afablemente como «Ukridge»8. Entonces Wodehouse tenía poco más de veinte años, era miembro de la redacción de The Globe, y escribía historias para adolescentes en la revista The Captain. Me dio un penique, y me aconsejó que comprara malvaviscos. Aunque entonces yo era demasiado tímido para expresar mi gratitud, desde entonces nunca me he permitido criticar su obra.
Yo tenía un gran fervor religioso, que persistió hasta poco después de mi confirmación, con dieciséis años, y recuerdo la incredulidad con la que me enteré de que realmente había personas, personas bautizadas como yo en la Iglesia de Inglaterra, que no creían en la divinidad de Jesús. Nunca había conocido a un no creyente.
Aunque he preguntado a muchos de mis conocidos en qué fase de su infancia o adolescencia adquirieron conciencia de clase, ninguno me ha dado nunca una respuesta satisfactoria. Recuerdo cómo me ocurrió a mí. Con cuatro años y medio contraje la escarlatina; mi hermano menor acababa de nacer, y por eso no podían cuidarme en casa, de forma que mis padres me enviaron a un hospital público de aislamiento. En mi pabellón había veinte pequeños proletarios y solo otro niño burgués, aparte de mí. Yo no me daba demasiada cuenta de que las enfermeras y mis compañeros de hospitalización tuvieran una actitud diferente conmigo; aceptaba de buen grado su amabilidad y sus mimos, porque estaba acostumbrado. Pero el respeto, e incluso la reverencia por aquel otro niño pequeño, hijo de un clérigo, me asombró. «¡Ay!», exclamaban las enfermeras cuando le dieron el alta, «¡ay, si parecía un pequeño gentleman con su abriguito blanco cuando se lo llevaron!». «Ese pequeño Matthew era un pijo como la copa de un pino», replicaban los pequeños proletarios. A mi regreso, al cabo de dos meses en el hospital, todos deploraban mi acento, y me enteré de que los niños del hospital hablaban de una forma muy vulgar. Yo no sabía lo que significaba «vulgar»; tuvieron que explicármelo. Aproximadamente un año después me reencontré con Arthur, un niño de nueve años que había estado conmigo en el hospital y me había enseñado a jugar al críquet cuando convalecíamos juntos. Resultó ser un chico de los recados andrajoso. En el hospital todos llevábamos los mismos camisones institucionales, y yo no sabía que proveníamos de dos clases sociales tan diferentes. Pero de repente me di cuenta, con mi primer estremecimiento de posición social, de que existían dos tipos de cristianos: nosotros y las clases bajas. Las sirvientas tenían instrucciones de llamarnos, incluso cuando éramos muy pequeños, «master Robert», «miss Rosaleen», y «miss Clarissa», pero yo no me había dado cuenta de que eran títulos de respeto. Pensaba que «master» y «miss» eran meros prefijos vocativos que se usaban para dirigirse a los hijos de los demás; pero entonces descubrí que las sirvientas eran las clases bajas, y que nosotros éramos «nosotros».
Acepté esa separación de clase con la misma naturalidad con la que había aceptado los dogmas religiosos, y no terminé de deshacerme de ella hasta casi veinte años después. Mis padres nunca fueron del tipo agresivo, de los que dicen: «matadlos a todos», sino liberales o, más exactamente, unionistas liberales9. En teoría, por lo menos en teoría religiosa, trataban a sus empleados como congéneres; pero las distinciones sociales seguían estando claramente definidas. El libro de himnos las aprobaba:
Los hizo altos o humildes,
Y ordenó sus estamentos…
Recuerdo bien el tono de voz de mi madre cuando les decía a las doncellas que podían comerse lo que quedaba del postre, o cuando regañaba a la cocinera por algún descuido. Aquella voz tenía una dureza forzada, que se volvía casi severa por lo embarazoso de la situación. A mi madre, que era gemütlich10 por naturaleza, le habría encantado, creo, prescindir del todo de la servidumbre. Parecía un cuerpo extraño en la casa. Recuerdo los dormitorios de las sirvientas. Estaban en el rellano más alto, en el lado más feo de la casa, y, por una convención de aquellos tiempos, eran las únicas habitaciones sin alfombras ni linóleo. Aquellas camas adustas y de aspecto antipático, y los armarios para colgar la ropa, con sus cortinas de algodón desteñido, en vez de armarios roperos con puertas acristaladas, como en las demás habitaciones. Toda esa tosquedad me llevó a pensar en las sirvientas como personas de alguna manera no del todo humanas. Además, las sirvientas que venían a nuestra casa estaban claramente por debajo del estándar medio; solo estaban dispuestas a trabajar para una familia con diez hijos las candidatas que no tenían unas referencias particularmente buenas. Y como teníamos una casa tan grande, y teniendo en cuenta que casi ningún miembro de la familia mantenía su cuarto ordenado, las sirvientas avisaban continuamente de que habían decidido marcharse. Demasiado trabajo, decían.
Nuestra niñera era un puente entre las sirvientas y nosotros. Ella misma nos dio sus referencias nada más llegar: «Emily Dykes me llamo; Inglaterra es mi nación; Netheravon es mi lugar de residencia, y Cristo es mi salvación». Aunque nos llamaba miss y master, no utilizaba un tono de sirvienta. En un sentido práctico, Emily llegó a ser para nosotros más que nuestra madre. Yo no empecé a desdeñarla hasta aproximadamente los doce años —entonces era la niñera de mis hermanos pequeños—, cuando descubrí que mi educación ya superaba la suya, y que si forcejeaba con ella podía ponerle la zancadilla y hacerle daño muy fácilmente. Además, ella iba a una iglesia bautista; para entonces yo ya sabía que los bautistas eran, igual que los metodistas y los congregacionalistas, los inferiores sociales de la Iglesia de Inglaterra.
Mi madre me enseñó a sentir horror por el catolicismo romano, un horror que me duró mucho tiempo. De hecho, yo me desentendí del protestantismo no porque su ética ya me quedara pequeña, sino porque me horrorizaba su elemento católico. Mi formación religiosa desarrolló en mí una gran capacidad para el miedo —me torturaba perpetuamente el miedo al infierno—, una conciencia supersticiosa, y una inhibición sexual de la que me ha resultado muy difícil liberarme.
La última cosa que pierden los protestantes cuando dejan de creer es su visión de Cristo como el hombre perfecto. En mi caso, esa visión persistió, sentimentalmente, durante años. Con dieciocho años escribí un poema titulado «In the Wilderness»11, donde Cristo saludaba al chivo expiatorio, que iba vagando por el desierto —cosa que, por supuesto, habría sido imposible, dado que el chivo expiatorio siempre era empujado desde lo alto de un barranco por sus oficiantes levitas. Desde entonces, «In the Wilderness» se ha publicado por lo menos en setenta antologías. Siempre me escriben personas desconocidas para decirme cuánta fuerza les ha dado, y ¿no querría yo… etcétera?
8. Stanley Featherstonehaugh Ukridge es el protagonista de una serie de cuentos humorísticos de P. G. Wodehouse. (N. del T)
9. Fundado en 1886 a raíz de una escisión del Partido Liberal, y disuelto en 1912 al integrarse en el Partido Conservador, el Partido Unionista Liberal apoyó un gobierno de coalición con los conservadores entre 1895 y 1905, conocido como el «Gobierno unionista». (N. del T.)
10. De trato fácil. (N. del T.)
11. «En el desierto». (N. del T.)
3
Fui a varios colegios privados a partir de los seis años. El primero fue una dame’s school12 en Wimbledon, pero mi padre, como experto en educación, no me dejó estar allí mucho tiempo. Un día me encontró llorando ante la dificultad de la tabla de multiplicar del 23, y no le pareció bien un libro de Preguntas y Respuestas de historia que utilizábamos, y que empezaba así:
Pregunta: ¿Por qué los britanos se llamaban así?
Respuesta: Porque se pintaban de azul.
Además, me obligaban a hacer aritmética mental a ritmo de metrónomo; una vez me hice pis encima por el nerviosismo de estar bajo aquella tortura. De modo que mi padre me envió al King’s College School de Wimbledon. Yo tenía solo siete años, era el más pequeño del colegio, y los mayores llegaban a los diecinueve. Mi padre me sacó de allí al cabo de un par de trimestres porque me oyó decir palabrotas, y porque no comprendía las lecciones. Yo había empezado con el latín, pero nadie me explicó lo que significaba «latín»; para mí, sus declinaciones y conjugaciones eran puros ensalmos. En realidad, me pasaba lo mismo con las ristras de palabrotas. Y me oprimía el gigantesco vestíbulo, aquellos chicos enormes, el aterrador alboroto de los pasillos, y la práctica obligatoria del rugby, del que nadie me explicó las reglas. De ahí fui a Rokeby, un colegio privado de tipo corriente, también en Wimbledon, donde estuve unos tres años. Ahí empecé a practicar deportes de equipo en serio, me volví peleón, fanfarrón y prepotente, ganaba premios y coleccionaba cosas. La principal diferencia entre los demás chicos y yo era que yo coleccionaba monedas en vez de sellos. El valor de las monedas me parecía menos ficticio. El director me castigó con la palmeta una sola vez: por olvidarme de llevar al colegio mis zapatillas de gimnasia, y además no me dio más que dos azotes en la mano. Sin embargo, aún hoy el recuerdo me llena de rencor. Mi formación en serio como gentleman empezó ahí.
Me parece que he olvidado mencionar un colegio: Penrallt, en las colinas que hay justo detrás de Llanbedr13. Yo nunca había estado lejos de casa. Fui allí solo un trimestre, por mi salud. Allí me dieron mi primera azotaina. El director, un párroco, me pegó en el trasero porque un domingo, por error, me había aprendido una plegaria que no era la de ese día. Nunca me había topado con la formación forzosa en religión. En mi dame’s school también nos aprendíamos las plegarias del día, pero no nos castigaban si nos equivocábamos; competíamos por unos premios —unos textos ornamentales que nos llevábamos a casa y colgábamos encima de la cama. Un chico de Penrallt llamado Ronny era el mayor héroe que había conocido en mi vida. Tenía una casa en lo alto de un pino hasta la que nadie más podía trepar, y un cuchillo enorme, hecho con la punta de una guadaña que había robado; y mataba palomas con un tirachinas, las guisaba y se las comía en la casa del árbol. Ronny me trataba con mucha amabilidad; después se alistó en la Armada, desertó en su primera travesía, y, según nos dijeron, nunca se volvió a saber de él. Solía darse paseos a lomos de las vacas y los caballos que se encontraba por el campo. En Penrallt encontré un libro con las baladas «Chevy Chase» y «Sir Andrew Barton»; esos fueron los dos primeros poemas de verdad que recuerdo haber leído. Me di cuenta de lo buenos que eran. Pero, por otra parte, había una alberca al aire libre donde todos los chicos se bañaban desnudos, y a mí aquella visión me resultó espantosa. Había un chico de diecinueve años, pelirrojo, muy pelirrojo, irlandés, con vello pelirrojo por todo el cuerpo. Yo no sabía que al cuerpo le salía vello. Además, el director tenía una hija pequeña que tenía una amiguita, y yo sudaba de terror siempre que me las encontraba porque, al no tener hermanos, una vez intentaron averiguar conmigo cosas de la anatomía masculina por el procedimiento de explorar a través del cuello de mi camisa cuando estábamos cavando en el huerto en busca de castañas de tierra.
Otra experiencia aterradora de esa parte de mi vida. Una vez tuve que esperar a mis hermanas en el guardarropa de su colegio, el Instituto de Bachillerato de Wimbledon. Iban a hacernos una foto juntos. Estuve esperando más o menos un cuarto de hora en un rincón del guardarropa. Yo debía de tener diez años, y cientos y cientos de niñas iban de un lado a otro; todas me miraban y soltaban una risita, y se decían cosas en voz baja unas a otras. Yo sabía que me odiaban porque era un niño sentado en el guardarropa de un colegio de niñas; y, cuando llegaron, mis hermanas parecían avergonzarse de mí y se me antojaban muy distintas de las hermanas que yo conocía en casa. Me había dado de bruces con un mundo secreto, y después, durante meses, e incluso años, mis peores pesadillas eran con aquel colegio femenino, que estaba siempre lleno de globos de colores. «Muy freudiano», como se dice ahora. Mis impulsos normales se retrasaron varios años debido a aquellas dos experiencias. En 1912 pasamos las vacaciones de Navidad en Bruselas. Una niña irlandesa que se alojaba en nuestra misma pensión me cortejó de una forma que, ahora me doy cuenta, era verdaderamente muy tierna. Me asustó tanto que habría podido matarla.
En todos los colegios e institutos privados ingleses, el romanticismo es necesariamente homosexual. Se desprecia al sexo opuesto, y se trata como algo obsceno. Muchos chicos nunca se recuperan de esa perversión. Por cada homosexual nato, el sistema de colegios privados crea por lo menos diez pseudohomosexuales permanentes: nueve de esos diez son tan honorablemente castos y sentimentales como lo era yo.
Dejé el colegio no interno de Wimbledon porque mi padre decidió que su nivel de estudio no era lo bastante alto como para que yo pudiera conseguir una beca en un internado privado. Me envió a otro colegio privado de Rugby, donde se daba la circunstancia de que la esposa del director era hermana de una antigua amistad literaria de mi padre. Aquel sitio no me gustaba. Había algún secreto sobre el director, del que estaban al corriente algunos alumnos mayores —un secreto un tanto siniestro. Nadie me lo contó, pero un día el director entró en clase llorando, golpeándose la cabeza con los puños, y gimiendo: «¡Ojalá no lo hubiera hecho! ¡Ojalá no lo hubiera hecho!». Mi padre me sacó de allí de repente, una semana después. Al director, al que le habían dado veinticuatro horas para salir del país, le sucedió un segundo director —un buen hombre que me enseñó a escribir inglés por el procedimiento de eliminar todas las expresiones de las que se pudiera prescindir, y de utilizar verbos y sustantivos en vez de adjetivos y adverbios siempre que fuera posible. Y cuándo empezar un párrafo nuevo, y la diferencia entre el «O» vocativo y el «Oh» exclamativo. El señor Lush era un hombre muy gordo, que se ponía de pie junto a su escritorio y se apoyaba en los pulgares hasta que se doblaban en ángulo recto. Dos semanas después de hacerse cargo del colegio se cayó de cabeza de un tren y murió en el acto; pero me da la sensación de que el colegio sigue existiendo. De vez en cuando me piden que me suscriba a algún fondo de antiguos alumnos para una vidriera conmemorativa, o para una galería de tiro de pequeño calibre, etcétera.
Allí fue donde aprendí a jugar al rugby. Lo que más me sorprendió en aquel colegio fue una vez que un chico de unos doce años, cuyos padres estaban en India, se enteró por un telegrama de que los dos habían muerto repentinamente de cólera. Todos estuvimos varias semanas mirándole con empatía, imaginándonos que se iba a morir de pena, o que se le iba a amoratar la cara, o a hacer algo a la altura de la ocasión. Sin embargo, parecía totalmente imperturbable, y como nadie se atrevía a hablar con él de la tragedia, daba la sensación de que era ajeno a ella —jugando por ahí y bromeando como siempre. A nosotros eso nos parecía bastante monstruoso. Pero llevaba dos años sin ver a sus padres; y los alumnos de los internados privados viven en un mundo completamente disociado de la vida en el hogar. Tienen un vocabulario distinto, un sistema moral diferente, incluso una voz diferente. A su regreso al colegio después de las vacaciones, ese cambio del yo hogareño al yo escolar es casi instantáneo, mientras que el proceso inverso les lleva por lo menos dos semanas. Un alumno de un colegio interno, cuando le pillan desprevenido, puede llegar a decirle a su madre: «Por favor, matron», y siempre se dirige a cualquier familiar varón o a cualquier amigo de la familia llamándole «sir», igual que a un maestro. A mí me pasaba. La vida del colegio se convierte en la realidad, y la vida del hogar en la ilusión. En Inglaterra, los progenitores de las clases gobernantes pierden prácticamente todo contacto íntimo con sus hijos desde aproximadamente los ocho años, y les molesta cualquier intento por su parte de infundir una sensación hogareña en la vida escolar.
Después fui a Copthorne, un típico buen colegio en Sussex. El director se había mostrado reacio a admitirme a mi edad, sobre todo teniendo en cuenta que provenía de un colegio con un historial reciente tan malo. Sin embargo, los contactos literarios familiares resolvieron el problema, y el director vio que yo podía conseguir una beca si él se tomaba algunas molestias conmigo. El estado de depresión en el que me encontraba terminó en cuanto llegué. Mi hermano menor Charles ingresó poco después que yo en aquella escuela, porque le sacaron del colegio no interno de Wimbledon; y más tarde mi hermano pequeño, John, fue allí directamente desde casa. Lo bueno y lo típico que era el colegio puede apreciarse en el caso de John, una persona típica, buena, normal, que, como digo, fue a ese colegio desde pequeño. Estuvo cinco o seis años en Copthorne —jugó en distintos equipos—, consiguió la beca de máximo nivel en un internado, llegó a ser delegado del colegio con honores atléticos, consiguió una beca en Oxford y más honores atléticos —y una buena licenciatura— y después, ¿qué hizo? Como era una persona tan típicamente buena y normal, naturalmente volvió como maestro a su antiguo colegio de primaria, típicamente bueno, y ahora que lleva allí unos años y necesita un cambio, ha solicitado una plaza de profesor en su antiguo internado. Si la consigue, y al cabo de unos años llega a ser director de residencia, imagino que acabará siendo rector del colegio, y por último dará el siguiente paso como rector de su antiguo college de Oxford. Copthorne era de esa clase de colegios privados típicamente buenos.
Allí aprendí a mantener el bate derecho en críquet y a tener un alto sentido moral; y dominé mi quinta pronunciación diferente del latín y mi quinta o sexta manera diferente de hacer aritmética simple. Me pusieron en la clase más alta, y conseguí una beca —de hecho, conseguí la primera beca del año. En Charterhouse. ¿Y por qué en Charterhouse? Por ἵστημι y ἵημι14. Charterhouse era el único internado privado cuyos exámenes para conseguir una beca no incluían una prueba de gramática griega y, aunque se me daban bastante bien el Griego a Primera Vista y las redacciones en griego, no era capaz de conjugar ἵστημι y ἵημι como es debido. De no ser por esos dos verbos, casi con seguridad habría ido a parar a la muy diferente atmósfera del Winchester College.
12. Colegios privados de primaria, donde las maestras daban clase a grupos pequeños en sus propios domicilios. (N. del T.)
13. País de Gales. (N. del T.)
14. Dos verbos irregulares del griego clásico. (N. del T.)
4
Entre mis dos y mis doce años, mi madre nos llevó cinco veces al extranjero a pasar unos días en casa de mi abuelo en Alemania. Después mi abuelo falleció, y ya nunca volvimos. Tenía una mansión grande y antigua en Deisenhofen, a quince kilómetros de Múnich; se llamaba «Laufzorn», que significa «¡Fuera de aquí, ira!». Los veranos que pasamos allí fueron con diferencia lo mejor de mi primera infancia. Bosques de pinos y un sol abrasador, ciervos rojos, ardillas negras y rojas, hectáreas de arándanos y de fresas silvestres; nueve o diez tipos distintos de setas comestibles, que íbamos a coger al bosque, y campos llenos de flores que yo desconocía —Múnich está en lo alto, y aquí y allá se ven afloramientos de flores alpinas; una granja con todos los animales habituales, excepto ovejas; paseos por el campo en un coche de caballos tirado por los rucios de mi abuelo, y baños en el Isar debajo de una cascada. El Isar era de color verde brillante, y se decía que era el río más rápido de Europa. Solíamos ir a visitar a unos tíos que tenían una granja de pavos reales a pocos kilómetros de allí; y a un tío abuelo, Johannes von Ranke, el etnólogo, que vivía a orillas del lago Tegernsee, donde todo el mundo tenía el pelo rubio de color ranúnculo; y ocasionalmente, a mi tía Agnes, Freifrau Baronin von Aufsess, del Castillo de Aufsess, a unas horas en tren, en lo alto de los Alpes Bávaros.
Aufsess, construido en el siglo IX, estaba en un lugar tan remoto que nunca había sido saqueado, pero había seguido siendo propiedad de la familia Aufsess desde entonces. Al edificio original, un torreón con una sola entrada a media altura a la que se accedía por una escalera de mano, se le había añadido un castillo medieval. Sus tesoros de corazas y armaduras eran asombrosos. Mi tío Siegfried nos enseñó la capilla a los niños; sus paredes estaban adornadas con escudos esmaltados de cada uno de los barones de Aufsess, acolados por el blasón de la noble familia de la que habían pasado a ser miembros por matrimonio. Señaló una losa en el suelo que se levantaba tirando de una argolla, y dijo: «Esa es la cripta familiar donde van a parar todos los Aufsess cuando mueren. Algún día yo estaré ahí abajo». Frunció el ceño cómicamente. (Pero murió en la guerra siendo oficial del Estado Mayor imperial alemán y, según me dijeron, nunca encontraron su cuerpo.) El tío Siegfried tenía un peculiar sentido del humor. Un día le vimos en el sendero del jardín, comiendo piedrecitas. Nos dijo que nos marcháramos, pero por supuesto nos quedamos, nos sentamos, e intentamos comer piedrecitas nosotros también; pero él nos dijo muy seriamente que los niños no debían comer piedrecitas: que nos partiríamos los dientes. Lo mismo pensamos nosotros después de probar una o dos; de modo que él eligió para cada uno una piedrecita que tenía el mismo aspecto que todas las demás, pero que se aplastaba fácilmente y tenía el centro de chocolate. Eso fue a condición de que nos marcháramos y le dejáramos solo eligiendo y mascando piedrecitas. Cuando volvimos, unas horas más tarde, estuvimos buscando y buscando, pero solo encontramos las piedrecitas duras corrientes. Nunca nos decía que nos estaba gastando una broma.
Entre los tesoros del castillo había un gorro de bebé de encaje cuya confección había llevado dos años; una copa de vino que el anciano padre de mi tío se había encontrado de pie en medio de la plaza, en un pueblo francés totalmente en ruinas durante la Guerra Franco-Prusiana. Para cenar, cuando íbamos allí, comíamos unas truchas enormes. Mi padre, un pescador consumado, le preguntó asombrado a mi tío de dónde procedían. Mi tío le explicó que había un río subterráneo que afloraba cerca del castillo, y que los peces que emergían con él estaban casi blancos a causa de la oscuridad, eran de un tamaño extraordinario, y completamente ciegos.
También nos daban una mermelada hecha de bayas de escaramujo silvestre, que llamaban «Hetchi-Petch», y nos enseñaron un arcón de hierro en una pequeña estancia de gruesos muros y encalada, en lo alto del torreón —un arcón formidable, el doble de grande que la puerta, y que obviamente se había construido dentro de la estancia, que no tenía ventanas, solo troneras. Tenía dos llaves, y debía de ser del siglo XII o XIII. La tradición ordenaba que no se abriera nunca, a menos que el castillo se encontrara en el peligro más extremo. El barón guardaba una llave; su administrador, la otra. El arcón solo podía abrirse usando las dos llaves, y nadie sabía lo que había dentro; incluso se consideraba de mala suerte especular. Por supuesto, nosotros especulábamos. Podía ser oro; más probablemente, una reserva de trigo en tarros sellados; o incluso algún tipo de arma —tal vez fuego griego. Por lo que yo sé de los Aufsess y sus administradores, es inconcebible que el arcón tentara alguna vez su curiosidad. Un fantasma deambulaba por el castillo, el fantasma de un antiguo barón conocido como el «Caballero Rojo»; su aterrador retrato colgaba a mitad de camino en la escalera de la torre que conducía a nuestros dormitorios. Dormimos en camas de plumas por primera vez en nuestra vida.
La mansión de Laufzorn, que mi abuelo había adquirido y restaurado cuando estaba en unas condiciones ruinosas, no podía compararse en tradición con Aufsess, aunque durante un tiempo había sido un pabellón de caza de los reyes de Baviera. Sin embargo, la propiedad venía con dos fantasmas; los jornaleros de la granja los veían a menudo. Uno de ellos era un carruaje que corría furiosamente sin caballos y, antes de los tiempos de los automóviles, bastante horrible. Como no he vuelto a visitar el salón de banquetes desde que era niño, me resulta difícil recordar sus verdaderas dimensiones. Parecía tan grande como una catedral, con vitrales de heráldica, un suelo de tarima desnuda, amueblado tan solo en las cuatro esquinas con pequeñas islas de mesas y sillas; las golondrinas habían construido hileras de nidos a lo largo de los lados del techo. Había redondeles de luz coloreada que entraba por los vitrales, cabezas de ciervo de muchas puntas (que cazó mi abuelo) colgadas de las paredes, excrementos de golondrina debajo de los nidos, y un pequeño armonio en un rincón, donde cantábamos canciones alemanas. Ahí se condensan mis recuerdos de Laufzorn. El piso de abajo formaba parte de la granja. Por en medio pasaba un camino de coches, con un amplio patio cubierto en el centro, donde antiguamente ponían a salvo el ganado en tiempos de disputas entre barones. A un lado del camino estaba la vivienda del administrador de la hacienda, al otro el alojamiento y la cocina de la servidumbre de la granja. En la primera planta vivían mi abuelo y su familia. El piso de arriba era un almacén para guardar trigo, manzanas, y otros productos de la granja; y allí arriba mi primo Wilhelm —que más tarde fue abatido en una batalla aérea por un compañero mío del colegio— se pasaba las horas tumbado y matando ratones con una escopeta de aire comprimido.
La comida bávara tenía una riqueza y una condimentación que siempre echábamos de menos al volver a Inglaterra. Nos gustaban el pan de centeno, la oscura miel de pino, los enormes postres de helado hechos con zumo de frambuesas frescas y con la ayuda de la nieve almacenada durante el invierno en una nevera, la carne de los venados de mi abuelo, los pasteles de miel, los pastelitos, y sobre todo las salsas hechas con distintos tipos de setas. También las galletas saladas, las zanahorias cocidas en azúcar y, en verano, la tarta de arándanos negros y rojos. En el huerto de árboles frutales que había junto a la casa podíamos comer todas las manzanas, peras y ciruelas claudias que quisiéramos. Además, en el huerto había hileras de matas de grosellas negras y espinosas. Aunque mi abuelo la había adquirido recientemente, y pese a su liberalismo y a sus experimentos con los métodos agrícolas modernos, la finca seguía siendo feudal. Los sirvientes de la granja, pobres, sudorosos, y con aspecto salvaje, que hablaban en un dialecto que no podíamos entender, nos daban miedo. Nos parecía que estaban incluso por debajo de las sirvientas de nuestra casa; y en cuanto a la colonia de italianos, instalada a unos ochocientos metros de la casa, que mi abuelo había importado como mano de obra barata para su fábrica de ladrillos —en nuestro fuero interno los relacionábamos con los «gitanos del bosque» de la canción15. Un día mi abuelo nos llevó a ver la fábrica y me dio a probar un poco de polenta italiana. Después mi madre nos decía —cuando en nuestra casa de Wimbledon el arroz con leche llegaba quemado a la mesa y nosotros nos quejábamos— que «esos pobres italianos de la fábrica de ladrillos de vuestro abuelo a veces quemaban a propósito su polenta, solo para cambiar de sabor».
Detrás de los edificios de la granja de Laufzorn había un gran estanque bordeado de iris y lleno de carpas; mis tíos echaban las redes cada tres o cuatro años. Una vez asistimos al divertido espectáculo, y gritábamos cuando veíamos que jalaban la red y la iban llevando hasta una ensenada poco profunda donde la vaciaban. La red estaba llena a reventar de carpas que se retorcían, y había un gran lucio dando coletazos entre ellas. Yo me metí en el agua para ayudar, y salí con seis sanguijuelas, como tubos de goma negra, agarradas a mis piernas; hubo que ponerles sal en la cola para que se soltaran. Los jornaleros de la granja se volvían locos de excitación; uno de ellos destripó un pez con el pulgar y se lo comió crudo. También me acuerdo de la vía para las vagonetas que discurría entre la estación de ferrocarril, que estaba a tres kilómetros, y la fábrica de ladrillos. Dado que el terreno tenía un desnivel de aproximadamente el uno por ciento entre la fábrica y la estación, los italianos cargaban sus vagonetas de ladrillos; después una cuadrilla las empujaba con fuerza por la vía unos veinte o treinta metros; y a partir de ahí las vagonetas bajaban rodando ellas solas hacia la estación.