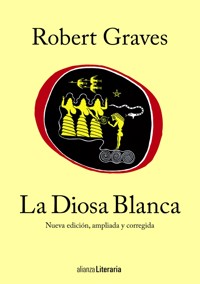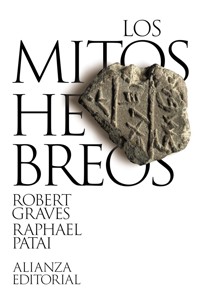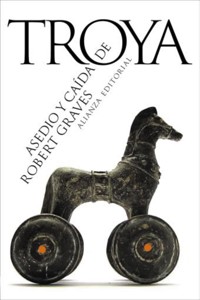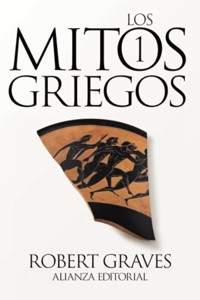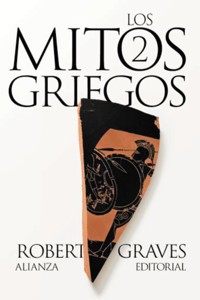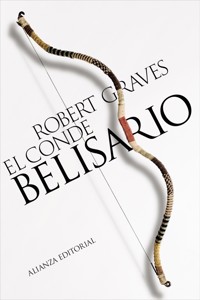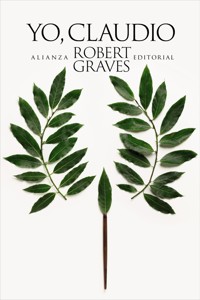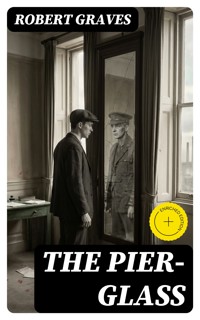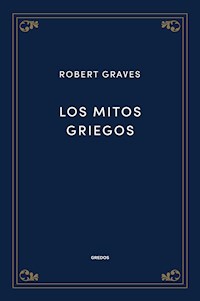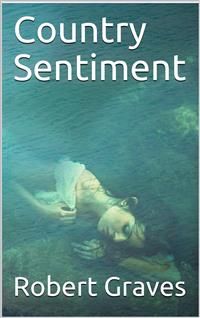Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Graves
- Sprache: Spanisch
En el díptico que integran "Yo, Claudio" y "Claudio el dios y su esposa Mesalina", la amplitud y la profundidad de los conocimientos sobre la Antigüedad clásica de Robert Graves (1895-1985) se conjugan con una prosa de enorme belleza a la que da aliento una poderosa y viva imaginación, capaz de reconstruir toda la grandeza y miseria de la Roma imperial. Segundo y último volumen de la supuesta "autobiografía" de este singular emperador, destinado a serlo contra sus propias inclinaciones, en él Claudio alcanza la púrpura imperial y encauza todos sus esfuerzos, con el apoyo del pueblo llano, a reparar el legado de estragos y desastres que ha recibido de su antecesor Calígula, sin que su inesperado ascenso, no obstante, le procure la felicidad personal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 968
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Graves
Claudio el diosy su esposa Mesalina
El turbulento reinado de Tiberio Claudio César, emperador de los romanos (nacido en el año 10 a. de C., muerto en el año 54), descrito por él mismo. También su asesinato por la famosa Agripina (madre del emperador Nerón) y su posterior deificación, descrita por otros.
Índice
Nota del autor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Tres relatos de la muerte de Claudio
La calabacificación de Claudio
La familia real de los Herodes
Créditos
Nota del autor
La «pieza de oro» utilizada aquí como unidad monetaria normal es el aureus latino, moneda de 100 sestertii de valor, o sea 25 denarii de plata («piezas de plata»). Puede considerársela como equivalente a una libra esterlina o cinco dólares norteamericanos (de preguerra). La «milla» es la milla romana, unos treinta pasos más corta que la inglesa. Las fechas marginales han sido dadas, por conveniencia, de acuerdo con los cómputos cristianos; el cómputo griego utilizado por Claudio contaba los años a partir de la primera Olimpiada, que se llevó a cabo en el año 776 a. de C. También por conveniencia se han utilizado los nombres geográficos más familiares. De tal modo, «Francia», y no «Galia Transalpina», porque Francia abarca aproximadamente la misma zona territorial, y porque sería incoherente dar a ciudades como Nîmes, Boulogne y Lyon sus nombres modernos –los clásicos no serían reconocidos en términos populares– ubicándolos a la vez en Gallia Transalpina o, como la denominaban los griegos, Galatia. (Los términos geográficos griegos se prestan a confusión: Germania era denominada «el país de los celtas».) En forma similar, se han utilizado los modos más familiares de los nombres propios: «Livio», en lugar de Titus Livius, «Cimbelino» en lugar de Cunobelinus, «Marco Antonio» en lugar de Marcus Antonius. Claudio escribe en griego, el idioma erudito de su época, cosa que permite entender su cuidadosa explicación de los chistes latinos y su traducción de un pasaje de Ennio citado por él en el original.
Algunos críticos de Yo, Claudio, el volumen introductorio de Claudio, el dios, sugirieron que al escribirlo no había hecho más que consultar Los anales de Tácito y los Doce Césares de Suetonio, uniéndolos luego y ampliando el resultado con mi propia «imaginación vigorosa». Esto no fue así, y tampoco lo es en este volumen. Entre los escritores clásicos en los cuales me he basado para la composición de Claudio, el dios se encuentran Tácito, Dion Casio, Suetonio, Plinio, Varrón, Valerio Máximo, Orosio, Frontino, Estrabón, César, Columela, Plutarco, Josefo, Diodoro Sículo, Focio, Xifilino, Zonaras, Séneca, Petronio, Juvenal, Filón, Celso, los autores de Los hechos de los apóstoles y de los evangelios apócrifos de Nicodemo y Santiago, y el propio Claudio, en sus cartas y discursos que han llegado hasta nuestros días. Muy pocos incidentes se dan aquí que no tengan un respaldo total de algún tipo de autoridad histórica, y espero que ninguno de ellos sea históricamente increíble. No se ha inventado personaje alguno. La parte más difícil de redactar, debido a la escasez de referencias contemporáneas, ha sido la derrota de Caractato por Claudio. Además, para una visión plausible del druidismo británico, he tenido que complementar las pocas noticias clásicas que existen al respecto con datos tomados de obras arqueológicas, de la antigua literatura celta y de relatos de la moderna cultura megalítica de las Nuevas Hébridas, donde los dólmenes y los menhires todavía se utilizan para las ceremonias. He tenido particular cuidado, en mi narración respecto del cristianismo primitivo, de no inventar nuevos libelos; sin embargo, se citan algunos antiguos, porque el propio Claudio no tenía muy buena disposición para con la iglesia y extraía la mayor parte de su información, en materia de la religión del Cercano Oriente, de su antiguo condiscípulo Herodes Agripa, el rey judío que ejecutó a Santiago y encarceló a San Pedro.
Vuelvo a agradecer a Miss Laura Riding por su cuidadosa lectura del manuscrito y sus muchas sugerencias acerca de ciertos aspectos de congruencias literarias; y al aviador T. E. Shaw por la lectura de las pruebas. Miss Jocelin Toynbee, catedrática de historia clásica en el colegio Newnham de Cambridge, me ha proporcionado ayuda por la cual le quedo sumamente agradecido. Y debo reconocer también mi deuda para con la monografía del señor Arnaldo Momigliano acerca de Claudio, recientemente publicada en traducción por la Oxford University Press.
Capítulo 1
Han transcurrido dos años desde que terminé de escribir la historia de cómo Yo, Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, el tullido, el tartamudo, el tonto de la familia, a quien ninguno de sus ambiciosos y sanguinarios parientes consideraban digno de la molestia de ejecutar, envenenar, obligar a suicidarse, desterrar a una isla desierta o matar de hambre –que fueron las maneras en que se eliminaron los unos a los otros–, los sobreviví a todos, incluso a mi demente sobrino Cayo Calígula, y de cómo un día fui aclamado inesperadamente emperador por los cabos y sargentos de la guardia de palacio. Terminé el relato en ese punto dramático, cosa que fue la menos juiciosa que un historiador profesional como yo podía hacer. Un historiador no debe interrumpir su narración en un momento de suspense. Habría debido llevar el relato por lo menos una etapa más adelante. Habría debido contar qué pensaba el resto del ejército en cuanto al acto inconstitucional de la guardia de palacio, y qué opinaba el Senado, y qué sentía en cuanto a aceptar un soberano tan poco promisorio como yo, y si hubo después derramamiento de sangre, y cuál fue el destino que corrieron Casio Querea, Aquila, El Tigre –oficiales todos de la guardia– y Vinicio, que era el esposo de mi sobrina, y los otros asesinos de Calígula. La última cosa sobre la que escribí se refirió a los pensamientos poco pertinentes que me pasaron por la mente mientras me vitoreaban y me llevaban en torno al palacio, sentado incómodamente sobre los hombros de dos cabos de la guardia, con la corona de hojas de roble doradas de Calígula ladeada sobre la cabeza.
El motivo de que no llevase mi relato más allá fue que lo escribí menos como una historia común que como una justificación especial, como una petición de disculpa por haber permitido que se me convirtiese en monarca del mundo romano. Se recordará, si se ha leído la historia, que tanto mi abuelo como mi padre eran republicanos convencidos, y que yo los seguía en ese sentido. Los reinados de mi tío Tiberio y de mi sobrino Calígula no hicieron más que confirmar mis prejuicios antimonárquicos. Tenía cincuenta años cuando fui aclamado emperador, y a esa edad no se cambia con ligereza de color político personal. De modo que escribí, en rigor, para demostrar cuán inocente era de deseo alguno de reinar y cuán enérgica era la necesidad inmediata de ceder al capricho de los soldados. Negarme a ello habría significado no sólo mi muerte, sino la de mi esposa Mesalina, de quien estaba profundamente enamorado, y de nuestro hijo aún no nacido. (Me pregunto por qué tendrá uno sentimientos tan profundos en cuanto a un hijo no nacido.) En especial, no quería ser tachado por la posteridad como un oportunista inteligente que fingía ser un tonto, que aguardaba y esperaba el momento de enterarse de alguna intriga de palacio contra su emperador, y luego se adelantaba audazmente como candidato a la sucesión. Esta continuación de mi relato debería servir como disculpa del curso tortuoso que he seguido en mis trece años de imperio. Es decir, abrigo la esperanza de justificar los actos aparentemente incoherentes de distintas etapas de mi reinado, demostrando su relación con los principios profesados, de los cuales, lo juro, jamás me he apartado intencionalmente. Si no puedo justificarlos, entonces por lo menos espero demostrar la posición dificultosa en que me vi, y dejar que mis lectores decidan qué otra actitud o actitudes habría podido tomar.
De modo que para retomar el hilo del relato donde lo dejé, permítaseme decir que las cosas hubieran podido resultar mucho peores para Roma si Herodes Agripa, el rey judío, no hubiese estado aquí por casualidad de visita. Fue el único hombre que se mantuvo sereno en la crisis del asesinato de Calígula, y que salvó a todo el público del teatro del monte Palatino de ser diezmado por el batallón germano. Es extraño, pero casi hasta la última página de mi relato, mis lectores no habrán encontrado una sola referencia directa a la sorprendente historia de Herodes Agripa, si bien ella se entrelazaba estrechamente con la mía en varios puntos. El hecho de hacer justicia a sus aventuras, como dignas de ser leídas por su propia cuenta, habría significado convertirlo en una figura demasiado importante de la historia que tenía que contar: el principal centro de énfasis de la misma residía en otra parte.
Aun así, mi historia corría el constante peligro de sobrecargarse con asuntos de dudosa importancia. Estuvo bien que tomase esa decisión porque él es figura trascendente en lo que sigue, y ahora puedo, sin temor de una digresión impertinente, narrar la historia de su vida hasta el momento del asesinato de Calígula, y luego continuarla conjuntamente con la mía hasta llegar a la muerte de él. De este modo no habrá debilitamiento alguno de la unidad dramática, como habría sucedido si hubiera extendido la historia en dos libros. No quiero decir que yo sea un historiador dramático; como se habrá visto, tengo cierta desconfianza respecto del formalismo literario. Pero en honor a la verdad, no se podría escribir acerca de Herodes sin presentar la historia en un estilo un tanto teatral. Porque así vivió Herodes, como el protagonista de un drama, y los demás actores le siguieron el juego hasta el final. El suyo no fue un drama de acuerdo con la más pura tradición clásica, si bien su vida fue interrumpida al cabo, en el estilo trágico clásico, por la convencional venganza divina contra el convencional pecado griego de la arrogancia. No, hubo demasiados elementos antigriegos en ella. Por ejemplo, el dios que le infligió la venganza no fue uno de los dioses de la urbana comunidad Olímpica. Fue quizá la más extraña deidad que se pueda encontrar en parte alguna de mis extensos dominios, o fuera de ellos, si vamos al caso; un dios del cual no existe imagen alguna, cuyo nombre sus devotos adoradores tienen prohibido pronunciar (si bien se cortan el prepucio en su honor y practican muchos otros ritos curiosos y bárbaros) y de quien se dice que vive solo en Jerusalén, en un antiguo armario de cedro forrado de pieles de tejón teñidas de azul, y que se niega a tener nada que ver con otras deidades del mundo, o incluso a reconocer la existencia de las mismas. Y además había tanta farsa mezclada con la tragedia, que se convertía en un tema inadecuado para cualquier dramaturgo griego de la Edad de Oro. ¡Imagínense al impecable Sófocles frente al problema de encarar en seria vena poética las deudas de Herodes! Pero como decía, ahora debo relatar, en forma más o menos prolongada, lo que no les dije antes, y lo mejor será terminar aquí la historia antigua, antes de empezar con la nueva.
De modo que aquí finalmente comienza:
la historia de herodes agripa
Entiéndase que Herodes Agripa no tiene relación de parentesco ni vinculación por matrimonio con Marco Vipsanio Agripa, el general de Augusto, que se casó con su única hija Julia y se convirtió gracias a ella en el abuelo de mi sobrino Cayo Calígula y de mi sobrina Agripinila. Tampoco era un liberto de Agripa, aunque también se habría podido suponer esto, porque en Roma es costumbre que los esclavos liberados adopten el apellido de sus ex amos a modo de cumplido. No, no fue así. Recibió su nombre de su abuelo Herodes el Grande, rey de los judíos, en memoria del mismo Agripa, recientemente muerto. Porque este notable y terrible anciano debió su trono tanto a su interés por Agripa como al respaldo que le ofreció Augusto como útil aliado en el Cercano Oriente.
La familia de Herodes provenía originariamente de Edom, la región montañosa que se encuentra entre Arabia y Judea del sur. No era una familia judía. Herodes el Grande, cuya madre era una árabe, recibió la gobernación de Galilea de manos de Julio César al mismo tiempo que a su padre se le entregaba la de Judea. Entonces tenía sólo quince años de edad. Casi en el acto se vio envuelto en problemas por mandar ejecutar ciudadanos judíos sin hacerles juicio, mientras reprimía el bandidaje en su distrito, y fue llevado ante el Sanedrín, la Suprema Corte judía. En esa ocasión mostró gran arrogancia, apareció ante los jueces con una túnica púrpura, rodeado de soldados armados, pero eludió el veredicto huyendo secretamente de Jerusalén. El gobernador romano de Siria ante el cual se presentó a pedirle protección le entregó un nuevo nombramiento en esa provincia, la gobernación de un distrito cercano al Líbano. Para abreviar, este Herodes el Grande, cuyo padre entretanto había muerto envenenado, fue nombrado rey de los judíos por orden conjunta de mi abuelo Antonio y de mi tío abuelo Augusto (u Octaviano, como se lo llamaba entonces), y gobernó durante treinta años, con severidad y gloria, sobre dominios constantemente ampliados con los botines de Augusto. Se casó con no menos de diez esposas en sucesión, entre ellas dos de sus propias sobrinas, y finalmente murió, después de varios intentos frustrados de suicidio, de la enfermedad quizá más dolorosa y desagradable conocida por la ciencia moderna. Jamás la he oído llamar con otro nombre que mal de Herodes, ni sé que nadie hubiese sufrido antes de ella, pero los síntomas eran un hambre devoradora seguida de vómitos, un estómago en putrefacción, un aliento cadavérico, gusanos bullendo en el miembro viril y un constante flujo acuoso en los intestinos. La enfermedad le provocó una angustia intolerable y llevó a la locura una naturaleza ya de por sí salvaje. Los judíos dijeron que era el castigo de su dios por los dos matrimonios incestuosos de Herodes. Su primera esposa había sido Mariamna, de la famosa familia macabea de judíos, y Herodes estuvo apasionadamente enamorado de ella. Pero una vez, cuando salió de Jerusalén para encontrarse con mi abuelo Antonio en Laodicea (Siria), dio a su chambelán órdenes secretas de que si alguna vez caía víctima de las intrigas de sus enemigos, Mariamna debía ser ejecutada, para impedir que cayese en manos de Antonio. Y en ocasión posterior hizo lo mismo cuando fue a encontrarse con Augusto en Rodas. (Tanto Antonio como Augusto tenían una mala reputación de sensualistas.) Cuando Mariamna se enteró de estas órdenes secretas, se enfureció, como es natural, y dijo, en presencia de la madre y la hermana de Herodes, cosas que habría sido más prudente no decir, porque éstas tenían celos del poder de Mariamna sobre Herodes y repitieron ante éste, en cuanto regresó, las palabras de ella, a la vez que la acusaron de haber cometido adulterio en su ausencia, como acto de resentimiento y desafío. Y nombraron al chambelán como su amante. Herodes los hizo ejecutar a ambos. Pero más tarde fue presa de tan extrema congoja y remordimiento, que cayó en una fiebre que casi lo llevó a la tumba. Y cuando se recuperó, su talante estaba tan lúgubre y feroz, que la menor sospecha lo llevaba a ejecutar incluso a sus mejores amigos y parientes más cercanos. El hijo mayor de Mariamna fue una de las muchas víctimas de la cólera de Herodes; él y su hermano fueron asesinados por una acusación instigada por un hermanastro, a quien Herodes más tarde hizo matar, de conspiración contra la vida de su padre. Augusto comentó ingeniosamente estas ejecuciones:
–Prefiero ser el cerdo de Herodes antes que el hijo de Herodes.
Porque Herodes, judío de religión, no podía comer cerdo, y sus lechones por lo tanto vivían hasta alcanzar una cómoda vejez. Ese desdichado príncipe, el hijo mayor de Mariamna, era el padre de mi amigo Herodes Agripa, a quien Herodes el Grande envió a Roma en cuanto lo dejó huérfano a la edad de cuatro años, para ser educado en la corte de Augusto.
Herodes Agripa y yo fuimos contemporáneos y tuvimos mucho trato por intermedio de mi querido amigo Póstumo, el hijo de Agripa, a quien Herodes Agripa se unió con toda naturalidad. Herodes era un chico muy bien parecido, y era uno de los favoritos de Augusto, cuando éste llegaba a los claustros del Colegio de Niños para jugar al tejo y al salto y a arrojar piedras. ¡Pero qué granuja era! Augusto tenía un perro favorito, uno de los enormes perros guardianes del templo, de cola hirsuta, procedente de Adranos, cerca del Etna, que no obedecía a nadie en el mundo aparte de Augusto, a menos de que Augusto le dijese con decisión: «Obedece a tal o cual hasta que te vuelva a llamar». El animal hacía entonces lo que se le decía, con desdichadas miradas de ansiedad hacia Augusto. Y quién sabe cómo, el pequeño Herodes logró hacer que este perro, cuando estaba sediento, bebiese un cuenco de vino muy fuerte, que lo embriagó tanto como a un viejo soldado en el día de su retiro. Luego le colgó del cuello un cencerro de cabra, le pintó la cola de amarillo azafrán y las patas y el hocico de rojo púrpura, le ató a las patas vejigas de cerdo y las alas de un pato a los hombros y lo soltó en el patio del palacio. Cuando Augusto no encontró a su favorito y llamó «Tifón, Tifón, ¿dónde estás?», y este animal de extraordinario aspecto pasó a través de los portones en su dirección, fue uno de los momentos más ridículos de la denominada Edad de Oro de la historia romana. Pero ello sucedió en el festival de Inocentes, en honor del dios Saturno, de modo que Augusto tuvo que tomárselo a las buenas. Después Herodes tenía una serpiente domesticada a la que enseñaba a atrapar ratones que solía guardar bajo su túnica durante las horas de estudio, para divertir a sus amigos cuando el preceptor volvía la espalda. Resultaba una influencia tan inquietante, que a la postre fue enviado a estudiar conmigo a las órdenes de Atenodoro, mi anciano preceptor de Tarso, de blanca barba. También intentó sus tretas de escolar con Atenodoro, por supuesto, pero éste las tomó con tan buen talante y yo simpaticé tan poco con ellas, porque adoraba a Atenodoro, que pronto dejó de ponerlas en práctica. Herodes era un chico brillante, de maravillosa memoria y un peculiar talento para los idiomas. En una ocasión Atenodoro le dijo:
–Herodes, preveo que algún día serás llamado a ocupar una posición de la máxima dignidad en tu país natal. Debes vivir cada hora de tu juventud en preparación de ese momento. Con tu talento, puedes llegar a ser un gobernante tan poderoso como tu abuelo Herodes.
–Eso está muy bien –replicó Herodes–, pero tengo una familia muy grande y muy mala. Es imposible que sepas qué pandilla de criminales son, porque son los más grandes pillastres que puedas encontrar en un año de viaje. No han mejorado en nada desde que mi abuelo murió hace ocho años. Por lo menos, según me dicen. No tengo la esperanza de vivir siquiera seis meses si me obligan a volver a mi país. (Esto es lo que dijo mi pobre padre cuando se educaba aquí, en Roma, en la casa de Asinio Polio. Y mi tío Alejandro, que estaba con él, dijo lo mismo. Y tenían razón.) Mi tío, el rey de Judea, es el viejo Herodes renacido, pero mezquino en lugar de magnífico. Y mis tíos Filipo y Antipas son unos verdaderos lobos.
–La virtud singular puede resistir contra todos los vicios, mi princesito –dijo Atenodoro–. Recuerda que la nación judía es más fanáticamente partidaria de la virtud que ninguna otra nación del mundo. Si te muestras virtuoso te seguirán como un solo hombre.
–La virtud judía –respondió Herodes– no se adapta muy bien a la virtud greco-romana tal como tú, Atenodoro, la enseñas. Pero muchas gracias por tus palabras proféticas. Puedes contar conmigo, si alguna vez soy rey, para que sea un rey verdaderamente bueno. Pero hasta que esté en el trono no puedo permitirme ser más virtuoso que los demás integrantes de mi familia.
En cuanto al carácter de Herodes, ¿qué puedo decir? La mayoría de los hombres –tal es mi experiencia– no son ni virtuosos ni pillastres, ni buenos ni malos. Son un poco de una cosa y un poco de otra, y, durante mucho tiempo, nada: innobles mediocridades. Pero unos pocos hombres permanecen siempre fieles a un solo carácter extremo. Estos son los hombres que dejan la señal más enérgica sobre la historia, y los dividiré en cuatro clases. Primero hay algunos granujas de corazón de piedra, de los cuales Macro, el comandante de la guardia bajo Tiberio y Calígula, fue un ejemplo notable. Luego vienen los hombres virtuosos de corazón igualmente pétreo, de los cuales Catón el Censor, mi espantajo, es un ejemplo destacado. La tercera clase es la de los hombres virtuosos de corazón de oro, como el viejo Atenodoro y mi pobre hermano asesinado, Germánico. Y finalmente –los más raros– están los pillastres de corazón de oro, y de entre éstos Herodes Agripa era el ejemplo más perfecto que imaginarse pudiera. Los pillastres de corazón de oro, estos anticatones, son los amigos más valiosos en momentos de necesidad. No se espera nada de ellos. Carecen por completo de principios, como ellos mismos lo reconocen, y sólo consideran su propio beneficio. Pero acúdase a ellos en un momento de necesidad y dígaseles: «Por amor de Dios, haz tal o cual cosa por mí», y es indudable que lo harán... no como un favor de amigos, sino, dirán ellos, porque concuerda con sus propios planes torcidos. Y a uno le estará prohibido agradecerles. Estos anticatones son jugadores y manirrotos. Pero esto es por lo menos mejor que ser tacaño. También se vinculan constantemente con borrachos, asesinos, hombres de negocios turbios y alcahuetes. Sin embargo, muy pocas veces se ve que la bebida les haga algún daño, y si disponen un asesinato puede tenerse la seguridad de que la víctima no será muy llorada. Y defraudan a los ricos estafadores y no a los inocentes necesitados, y no se relacionan con mujer alguna contra la voluntad de ésta. El propio Herodes insistió siempre en que era congénitamente un granuja, a lo cual yo le contestaba:
–En lo fundamental eres un hombre virtuoso que lleva puesta la máscara de la granujería.
Esto lo encolerizaba. Uno o dos meses antes de la muerte de Calígula, tuvimos una conversación de ese tipo. Al final de la misma dijo:
–¿Quieres que te hable sobre ti mismo?
–No hace falta –contesté–. Soy el Tonto Oficial de palacio.
–Bien –dijo–. Hay tontos que fingen ser sabios y sabios que fingen ser tontos, pero tú eres el primer caso que he conocido de un tonto que finge ser un tonto. Y algún día verás, amigo mío, con qué tipo de judío virtuoso estás tratando.
Cuando Póstumo fue desterrado, Herodes se unió a Cástor, hijo de mi tío Tiberio, y se los conoció a los dos como los jóvenes más alborotadores de la ciudad. Se la pasaban continuamente bebiendo y, si lo que se contaba acerca de ellos era cierto, empleaban la mayor parte de sus noches metiéndose por las ventanas, saliendo de ellas, riñendo con guardianes nocturnos y esposos celosos y encolerizados padres de casas respetables. Herodes había heredado una buena cantidad de dinero de su abuelo, que murió cuando él tenía sólo seis años, pero lo gastó rápidamente en cuanto pudo utilizarlo. Muy pronto se vio obligado a pedir prestado. Primero pidió a sus amigos nobles, a mí entre ellos, en una forma negligente que nos hacía difícil instarlo a que nos pagase la deuda. Cuando agotó su crédito de este modo, pidió prestado a ricos caballeros, que se sentían halagados de satisfacer sus necesidades debido a su intimidad con el hijo único del emperador. Y cuando se mostraron ansiosos en cuanto al pago de los préstamos, abordó a los libertos de Tiberio, que manejaban las cuentas imperiales, y los sobornó para que le hiciesen préstamos con dinero del Tesoro. Siempre tenía una historia preparada en cuanto a sus doradas perspectivas: se le había prometido tal o cual reino oriental, o estaba a punto de heredar tantos cientos de miles de piezas de oro de un viejo senador que se encontraba al borde de la muerte. Pero finalmente, a la edad de treinta y tres años, comenzó a acercarse al fin de sus recursos de inventiva y entonces Cástor murió (envenenado por su esposa, mi hermana Livila, como nos enteramos varios años más tarde), y él se vio obligado a poner tierra de por medio entre sus acreedores y su propia persona. Habría recurrido personalmente a Tiberio en busca de ayuda, pero Tiberio había hecho una declaración pública en el sentido de que no quería volver a ver jamás a ninguno de los amigos de su hijo muerto, «por temor a revivir su pena». Por supuesto que esto sólo quería significar que sospechaba de que habían participado en la conspiración contra su vida que Seyano, su principal ministro, lo había convencido de que Cástor estaba tramando.
Herodes huyó a Edom, hogar de sus antepasados, y se refugió allí, en una ruinosa fortaleza del desierto. Creo que fue su primera visita al Cercano Oriente desde su infancia. En esa época su tío Antipas era gobernador (o tetrarca, como era el título) de Galilea. Porque los dominios de Herodes el Grande habían sido divididos entre sus tres hijos sobrevivientes: a saber, ese Antipas, su hermano Arquelao, que se convirtió en rey de Judea y Samaria y su hermano menor Filipo, que se convirtió en tetrarca de Bashán, el país situado al este de Galilea, al otro lado del Jordán. Herodes instó entonces a su abnegada esposa Cypros, que se había unido a él en el desierto, a que hablase a Antipas en su favor. Antipas no era sólo el tío de Herodes, sino también su cuñado, ya que se había casado con su hermosa hermana Herodías, la esposa divorciada de otro de sus tíos. Al principio Cypros no aceptó porque la carta tendría que ser dirigida a Herodías, que dominaba a Antipas por completo, y en fecha reciente había reñido con Herodías durante la visita de ésta a Roma y jurado que jamás volvería a hablarle. Cypros protestó que prefería quedarse en el desierto, entre toda su gente bárbara pero hospitalaria, antes que humillarse frente a Herodías. Herodes amenazó con suicidarse saltando de las almenas de la fortaleza, y en rigor consiguió convencer a Cypros de que era sincero, si bien estoy seguro que jamás ha vivido hombre alguno que tuviese menos tendencias suicidas que Herodes. De modo que, a fin de cuentas, ella escribió la carta a Herodías.
Ésta se sintió muy halagada por el reconocimiento de Cypros de que había estado equivocada durante la pendencia, y convenció a Antipas de que invitase a Herodes y su esposa a Galilea. Herodes fue nombrado magistrado local (con una pequeña pensión anual) en Tiberíades, la ciudad capital que Antipas había construido en honor del emperador. Pero pronto riñó con Antipas, un individuo insolente y avaro, que le hacía sentir demasiado agudamente las obligaciones bajo las cuales se hallaba.
–Pero sobrino, me debes tus alimentos diarios –le dijo un día Antipas, en un banquete al que había invitado a Herodes y Cypros, en Tiro, donde habían ido a pasar juntos las vacaciones–, y me extraña que tengas la osadía de discutir conmigo.
Herodes había estado contradiciéndolo acerca de cierto aspecto de la legislación romana.
–Tío Antipas –replicó Herodes–, esa es precisamente la observación que podía esperarse de ti.
–¿Qué quieres decir, jovencito? –preguntó Antipas, furioso.
–Quiero decir que no eres otra cosa que un patán de provincia –contestó Herodes–, tan carente de modales como ignorante de los principios de la ley que gobierna al Imperio, y tan ignorante de estos principios de la ley como tacaño en tu dinero.
–Debes de estar borracho, Agripa, para hablarme de esta manera –balbuceó Antipas, con el rostro colorado.
–No con el tipo de vino que tú sirves, tío Antipas. Le tengo demasiado aprecio a mis riñones como para beberlo. ¿Dónde demonios obtienes un brebaje tan asqueroso como éste? Hace falta mucho ingenio para encontrarlo. Quizá lo rescataste de ese barco hundido desde hace tanto tiempo, que ayer estaban sacando a la superficie del puerto. ¿O hierves las heces de los jarros de vino vacíos, junto con orines de camello, y luego introduces la mezcla en esa hermosa jarra dorada?
Después de eso, por supuesto, él y Cypros y los niños tuvieron que correr a los muelles y saltar a bordo del primer barco que zarpaba. Este barco los llevó al norte, a Antioquía, la ciudad capital de Siria, y allí Herodes se presentó ante el gobernador de la provincia, de nombre Flacco, que los trató bondadosamente por respeto a mi madre Antonia, porque les sorprenderá saber que mi madre, esa virtuosa mujer que se oponía con decisión a la extravagancia y el desorden de su propia casa, había cobrado una gran simpatía hacia ese individuo incorregible. Sentía una perversa admiración por sus modales impetuosos, y él la visitaba a menudo para seguir su consejo, y con un aire de sincero arrepentimiento le hacía el relato de todas sus locuras. Ella siempre se manifestaba escandalizada por sus revelaciones, pero es indudable que extraía una gran proporción de placer de ellas, y se sentía muy halagada por la atención que Herodes le demostraba. Éste jamás le pidió préstamo alguno de dinero, por lo menos con otras tantas palabras, pero ella solía prestarle voluntariamente grandes sumas, de vez en cuando, bajo la promesa de buena conducta. Parte de esa suma fue devuelta por él. En realidad era dinero mío, y Herodes lo sabía, y posteriormente me lo agradecía como si yo fuese el verdadero donante. En una ocasión le sugerí a mi madre que quizá se mostraba demasiado liberal para con Herodes, pero ella se encolerizó y dijo que si mi dinero debía ser derrochado prefería verlo derrochado en forma decente por Herodes, en lugar de que yo me lo jugase a los dados en míseras tabernas, con mis amigotes. (Había tenido que ocultar el envío de una gran suma de dinero para ayudar a mi hermano Germánico a pacificar a los amotinados del Rhin, de modo que fingí que lo había perdido jugando a los dados.) Recuerdo que en una ocasión le pregunté a Herodes si no se impacientaba a veces con los prolongados discursos de mi madre acerca de la virtud romana. Y me contestó:
–Admiro grandemente a tu madre, Claudio, y tienes que recordar que en el fondo soy todavía un edomita incivilizado, y que por lo tanto es para mí un gran privilegio recibir sermones de una matrona romana de la más noble sangre y de carácter tan puro. Además, habla el latín más perfecto de toda Roma. Aprendo más de tu madre, en una sola de sus disertaciones, en cuanto a la adecuada ubicación de frases subordinadas y a la elección exacta de adjetivos, de lo que aprendería asistiendo a todo un curso de lecciones de un gramático profesional.
Ese gobernador de Siria, Flacco, había servido a las órdenes de mi padre, y por lo tanto sentía gran admiración por mi madre, que siempre acompañaba a aquél en sus campañas. Después de la muerte de mi padre hizo a mi madre una oferta de matrimonio, pero ella lo rechazó diciendo que si bien lo amaba como a un queridísimo amigo y continuaría haciéndolo, el glorioso recuerdo de su esposo le impedía volver a casarse. Además, Flacco era mucho más joven que ella y si se casaban habría murmuraciones muy desagradables. Los dos continuaron una cálida correspondencia durante muchos años, hasta que Flacco murió, cuatro años antes que mi madre. Herodes estaba enterado de esta correspondencia y conquistó la buena voluntad de Flacco con frecuentes referencias a la nobleza de espíritu de mi madre, y a su belleza y bondad. Flacco no era un dechado de moral; en Roma era famoso como el hombre que en una ocasión, desafiado por Tiberio en un banquete, bebió con él copa tras copa, durante un día y dos noches ininterrumpidos. Como cortesía a su emperador, permitió que Tiberio vaciase la última copa al alba del segundo día y resultara victorioso. Pero era evidente que Tiberio estaba agotado y Flacco, de acuerdo con los testigos, habría podido continuar bebiendo por lo menos una o dos horas más. De modo que Flacco y Herodes se entendían a la perfección. Por desgracia el hermano menor de Herodes, Aristóbulo, se encontraba también en Siria y los dos no eran amigos. En una oportunidad Herodes obtuvo algún dinero de él, prometiendo invertirlo en una empresa comercial en la India, y después le dijo que los barcos habían naufragado. Pero resultó que los barcos no sólo no habían naufragado sino que jamás salieron del puerto. Aristóbulo se quejó a Flacco de esta estafa, pero éste le dijo que tenía la seguridad de que estaba en un error en cuanto a la deshonestidad de su hermano, y que no quería tomar parte en el asunto, ni siquiera para actuar como adjudicador. Pero Aristóbulo vigiló de cerca a Herodes, consciente de que éste necesitaba dinero y sospechando de que lo conseguiría por algún juego de prestidigitación. Entonces lo extorsionaría para que le pagase la antigua deuda.
Uno o dos años más tarde hubo una disputa de límites entre Sidón y Damasco, y los hombres de Damasco, que sabían hasta qué punto dependía Flacco de Herodes para su asesoramiento en el arbitraje de este tipo de problemas –debido al notable dominio que Herodes tenía de los idiomas y a su capacidad, sin duda heredada de su abuelo Herodes, para seleccionar las pruebas contradictorias ofrecidas por los orientales–, enviaron a Herodes una delegación secreta que le ofreció una gran suma de dinero, ya no me acuerdo cuánto, si convencía a Flacco de que dictase un veredicto en su favor. Aristóbulo se enteró de esto, y cuando el caso quedó concluido y solucionado en favor de Damasco por la persuasiva argumentación de Herodes, fue a ver a éste y le dijo lo que sabía, agregando que ahora esperaba el pago de la deuda anterior. Herodes se enojó de tal modo que Aristóbulo tuvo suerte de escapar con vida. Resultaba evidente que no se le podía atemorizar para que pagase un solo centavo, de modo que Aristóbulo fue a ver a Flacco y le habló sobre los sacos de oro que pronto llegarían para Herodes desde Damasco. Flacco los interceptó en las puertas de la ciudad y mandó llamar a Herodes, quien, dadas las circunstancias, no podía negar que habían sido enviados en pago de servicios prestados en el asunto de la disputa de límites. Pero encaró las cosas con audacia y le rogó a Flacco que no considerase el dinero como un soborno, porque, cuando presentó sus evidencias en favor del caso se atuvo estrictamente a la verdad: Damasco tenía la justicia de su parte. Además le dijo a Flacco que los de Sidón también le habían enviado una delegación a la que hizo despedir, diciéndoles que no podía hacer nada para ayudarlos porque no les asistía derecho alguno.
–Supongo que Sidón no te ofreció tanto dinero como Damasco –se burló Flacco.
–No me insultes –replicó virtuosamente Herodes.
–Me niego a que la justicia de un tribunal romano sea comprada y vendida como una mercancía. –Flacco se sentía intensamente irritado.
–Tú mismo juzgaste el caso, mi señor Flacco –dijo Herodes.
–Y tú me hiciste quedar como un tonto en mi propio tribunal –rugió Flacco–. He terminado contigo, puedes irte al infierno, por lo que a mí respecta, y por el camino más breve.
–Me temo que tendrá que ser por el camino de Tenaro –dijo Herodes–, porque si muero ahora no tendré un centavo en la bolsa para pagarle al botero. (Tenaro es el promontorio situado más al sur del Peloponeso, desde el cual hay un atajo hasta el infierno que evita tener que pasar por la Estigia. Por ese camino arrastró Hércules al Can Cerbero hasta el Mundo de Arriba. Los ahorrativos nativos de Tenaro entierran a sus muertos sin la acostumbrada moneda en la boca sabiendo que no la necesitarán para pagar a Caronte su transporte.) Luego Herodes dijo:
–No debes perder los estribos conmigo, Flacco. Ya sabes cómo son las cosas. No creía que estuviese haciendo mal. A un oriental como yo, incluso con casi treinta años de educación en la ciudad, le resulta difícil entender los escrúpulos de los nobles romanos en un caso de este tipo. Yo veo las cosas de esta manera: los de Damasco me emplearon como un tipo de abogado en su defensa, y en Roma a los abogados se les paga enormes honorarios, y jamás se atienen tanto a la verdad, cuando presentan sus argumentaciones, como lo hice yo. Y por cierto que les presté un buen servicio a los de Damasco, al presentar su caso tan lúcidamente ante ti. Entonces, ¿qué daño pude haber hecho cuando acepté el dinero que me enviaron voluntariamente? No es como si hubiese anunciado en público que tenía influencia sobre ti. Me halagaron y me sorprendieron al sugerir que pudiera ser así. Además, como la señora Antonia, esa mujer extraordinariamente sabia y hermosa, me ha señalado con frecuencia...
Pero era inútil apelar siquiera al cariño de Flacco por mi madre. Le dio a Herodes veinticuatro horas de plazo, y dijo que si para entonces no estaba ya en camino fuera de Siria, se encontraría ante el tribunal, con una acusación criminal.
Capítulo 2
–¿Y adónde podemos ir ahora? –preguntó Herodes a Cypros.
–Mientras no me pidas que vuelva a humillarme escribiendo cartas de súplica que antes que escribir preferiría la muerte –respondió Cypros con tono de desdicha–, no me importa adónde vayamos. ¿Está la India lo bastante lejos de nuestros acreedores?
–Cypros, reina mía –dijo Herodes–, sobreviviremos a esta aventura como hemos sobrevivido a tantas otras, y viviremos juntos hasta alcanzar una vejez próspera y feliz. Y te hago mi solemne juramento de que todavía llegarás a reírte de mi hermana Herodías, antes de que haya terminado con ella y su esposo.
–¡Esa horrible prostituta! –exclamó Cypros con verdadera indignación judía.
Porque, como he dicho, Herodías no sólo había cometido incesto al casarse con su tío, sino que se había divorciado de él a fin de casarse con su otro tío Antipas, más rico y más poderoso. Los judíos podían perdonar a veces el incesto, porque el matrimonio entre tío y sobrina era práctica común entre las familias reales de Oriente, en especial entre las familias de Armenia y Partia, y la familia de Herodes no era de origen judío. Pero el divorcio era considerado con la máxima repugnancia por todo judío honrado (como antes por todo romano honrado), como vergonzoso para el marido y para la esposa. Y nadie que se hubiese visto en la desagradable necesidad de divorciarse consideraría el divorcio como el camino hacia un nuevo matrimonio. Pero Herodías había vivido lo bastante en Roma como para reírse de estos escrúpulos. En Roma todos los que tienen alguna importancia se divorcian más tarde o más temprano. (Nadie, por ejemplo, me llamaría a mí un libertino, y sin embargo me he divorciado ya de tres esposas y podría llegar a divorciarme de la cuarta.) De modo que Herodías era sumamente impopular en Galilea.
Aristóbulo fue a ver a Flacco y le dijo:
–En reconocimiento de mis servicios, Flacco, ¿no querrías tener la generosidad de entregarme el dinero confiscado a Damasco? Cubriría casi la deuda que tiene Herodes conmigo... la estafa de que te hablé hace unos meses.
–Aristóbulo –dijo Flacco–, no me has hecho ningún servicio. Has sido el motivo de una ruptura entre mi consejero más capaz y yo, y lo echo de menos más de lo que podría decirte. Por motivos de disciplina gubernamental he tenido que expulsarlo, y por cuestiones de honor no puedo volver a llamarlo. Pero si no hubieras sacado a la luz ese soborno, nadie se habría enterado y yo todavía contaría con Herodes para consultarlo en materia de complicados problemas locales que desconciertan en absoluto a un sencillo occidental como yo. Lo lleva en la sangre, ¿entiendes? En rigor yo he vivido en el Oriente mucho más tiempo que él, pero él instintivamente sabe qué hacer en casos en que yo sólo puedo adivinar con torpeza.
–¿Y qué te parezco yo? –preguntó Aristóbulo–. Quizá pueda yo ocupar el puesto de Herodes.
–¿Tú, hombrecito? –exclamó Flacco con desprecio–. Careces del tacto de Herodes. Y lo que es más, jamás lo adquirirás. Lo sabes tan bien como yo.
–¿Pero y el dinero? –preguntó Aristóbulo.
–Si no es para Herodes, menos será para ti. Pero para evitar toda mala voluntad entre nosotros, pienso enviarlo de vuelta a Damasco. –Y lo hizo. Los de Damasco debieron de pensar que estaba loco.
Al cabo de un mes, Aristóbulo, que había dejado de ser visto con simpatía en Antioquía, decidió establecerse en Galilea, donde tenía una finca. Había solo dos días de viaje de allí a Jerusalén, ciudad que le agradaba visitar en todos los importantes festivales judíos, ya que tenía más inclinaciones religiosas que el resto de su familia. Pero no deseaba llevar todo su dinero consigo a Galilea, porque si llegaba a reñir con su tío Antipas podía verse obligado a salir de prisa, y Antipas se haría más rico gracias a ello. Por lo tanto decidió trasladar la mayor parte de su crédito de una firma bancaria de Antioquía a otra de Roma y me escribió, como a un amigo de la familia digno de confianza, otorgándome la autoridad para invertirlo en propiedades territoriales a su nombre, según se presentase la oportunidad.
Herodes no pudo regresar a Galilea. Y también había reñido con su tío Filipo, el tetrarca de Bashán, por cuestión de algunas propiedades de su padre que Filipo había malversado, y el gobernador de Judea y Samaria –porque el tío mayor de Herodes, el rey, había sido expulsado por desgobierno unos años antes y su reino proclamado provincia romana– era Poncio Pilatos, uno de sus acreedores. Herodes no deseaba retirarse permanentemente a Edom –no era amante de los desiertos–, y la posibilidad de que en Egipto lo recibiera bien la gran colonia judía de Alejandría era muy poco considerable. Los judíos alejandrinos son absolutamente estrictos en sus observancias religiosas, casi más estrictos que sus compatriotas de Jerusalén, si eso es posible, y Herodes, de tanto vivir en Roma, había caído en costumbres relajadas, especialmente en materia de alimentación. A los judíos les está prohibido, por su antiguo legislador Moisés, y según entiendo por motivos higiénicos, comer cierta variedad de carnes comunes. No se trata solamente de la carne de cerdo –se podrían presentar varios argumentos contra el cerdo, quizá–, sino también de la de liebre y conejo, y de otras carnes perfectamente saludables. Y lo que comen debe ser muerto de cierto modo. Les están prohibidos los patos salvajes que han sido derribados por una pedrada de honda, o un ave a la que se le ha retorcido el cuello, o el venado cobrado con arco y flecha. A todos los animales que comen tienen que cortarles la garganta y dejarlos que se desangren. Además, tienen que hacer de cada séptimo día una jornada de descanso absoluto. Sus criados no pueden trabajar, ni siquiera cocinar o encender el horno. Y tienen días de duelo nacional en conmemoración de antiguas desgracias, que a menudo chocan con las festividades romanas. Mientras vivía en Roma, a Herodes le había sido imposible ser al mismo tiempo un estricto judío y un popular miembro de la alta sociedad y por lo tanto prefirió el desprecio de los judíos al de los romanos. Decidió no probar suerte en Alejandría ni perder más tiempo en el Cercano Oriente, donde todas las puertas parecían cerradas para él. Se refugiaría en Partia, donde el rey lo recibiría como a un útil agente en sus designios contra la provincia romana de Siria, o bien regresaría a Roma y se pondría bajo la protección de mi madre. Quizá le fuese posible explicar el malentendido con Flacco. Rechazó la idea de Partia, porque ir allí significaría una completa ruptura con su antigua vida y tenía mayor confianza en el poder de Roma que en el de Partia, y además sería una tontería tratar de cruzar el Éufrates, entre Siria y Partia, sin el dinero necesario para sobornar a los guardias de frontera, que tenían orden de no permitir la entrada de ningún refugiado político, de modo que finalmente eligió Roma.
¿Y llegó allí a salvo? Ya se verá. No tenía siquiera dinero suficiente para pagar su pasaje marítimo: había estado viviendo a crédito en Antioquía, y por todo lo alto. Y si bien Aristóbulo se ofreció a prestarle lo suficiente como para llegar hasta Rodas, se negó a humillarse aceptando el dinero. Además, no podía arriesgarse a comprar pasaje en un barco que bajase por el Orontes, por miedo a ser arrestado en el muelle por sus acreedores. De pronto pensó en alguien de quien quizá pudiese obtener algún dinero, un esclavo de su madre que ésta había legado en el testamento a mi madre Antonia y a quien mi madre liberó y estableció como vendedor de trigo en Acre, ciudad costera situada un poco más al sur de Tiro. El esclavo le pagaba un porcentaje de sus ganancias, y le iba bastante bien. Pero el territorio de Sidón se interponía entre el hombre y Herodes, y éste, en rigor, había aceptado también un regalo de los de Sidón, además del de los de Damasco. De modo que no podía permitirse el lujo de caer en sus manos. Envió a un liberto digno de confianza a que pidiese prestado a ese hombre de Acre y escapó de Antioquía, disfrazado, viajando hacia el este, que era la única dirección que nadie esperaba que tomase, con lo cual eludió las persecuciones. Una vez en el desierto sirio, describió un amplio círculo hacia el sur, en un camello robado, eludió a Bashán, la tetrarquía de su tío Filipo, y Petrea (o, como algunos la llaman, Gilead, el fértil territorio trasjordano sobre el cual gobernaba su tío Antipas, lo mismo que sobre Galilea), y contorneó el extremo más lejano del mar Muerto. Llegó a salvo a Edom, donde fue recibido calurosamente por sus salvajes parientes, y esperó, en la misma fortaleza del desierto en que había esperado antes, a que llegase su liberto con el dinero. El liberto consiguió el dinero, 20.000 dracmas de Ática. Como la dracma del Ática vale algo más que la pieza romana de plata, la suma equivalía a más de 900 piezas de oro. Por lo menos, había entregado el pagaré de Herodes por esa suma, y habría llegado con los 20.000 dracmas completos si el vendedor de trigo de Acre no hubiese deducido 2.500, de los cuales acusaba a Herodes de haberlo defraudado unos años antes. El honesto liberto temía que su amo se encolerizaría con él por no haberle llevado todo el dinero, pero Herodes rio y dijo:
–Contaba con que esos 2.500 me asegurarían el resto de los 20.000. Si ese avaro no hubiese creído que se burlaba de mí al hacer que el pagaré cubriese la antigua deuda, jamás habría soñado con prestarme dinero alguno. Porque debe de saber en qué aprietos me encuentro.
De modo que Herodes ofreció una gran fiesta a los hombres de la tribu y luego se dirigió cautelosamente al puerto de Antedón, cerca de la ciudad filistea de Gaza, donde la costa comienza a curvarse hacia el oeste, en dirección a Egipto. Allí Cypros y sus hijos lo esperaban, disfrazados, a bordo del pequeño carguero en el cual habían zarpado desde Antioquía, y que había sido fletado para llevarlos a Italia por vía Egipto y Sicilia. Precisamente en el momento en que se cambiaban afectuosos saludos entre todos los miembros de la familia tan dichosamente reunida, un sargento y tres soldados romanos aparecieron al costado del barco, en un bote a remo, con una orden para el arresto de Herodes. El gobernador militar local había firmado el mandamiento, cuyo motivo era la falta de pago al Tesoro público de una deuda de 12.000 piezas de oro. Herodes leyó el documento y dijo a Cypros:
–Considero esto como un signo auspicioso. El tesorero ha reducido mis deudas de 40.000 a unas pocas 12.000. Tenemos que ofrecerle un banquete realmente espléndido cuando regresemos a Roma. Es claro, le he hecho muchos favores cuando estuve en Oriente, pero 28.000 piezas de oro es una compensación generosa.
–Perdóname, príncipe –intervino el sargento–, pero en realidad no puedes pensar en banquetes en Roma hasta que hayas visto al gobernador por esta deuda. Tiene órdenes de no dejarte zarpar hasta que la hayas pagado.
–Por supuesto, la pagaré –replicó Herodes–. Se me había escapado de la memoria. Una cosa de nada. Vete ahora en el bote y dile a su excelencia el gobernador que estoy completamente a su servicio, pero que su bondadoso recordatorio de mi deuda al Tesoro ha llegado en un momento inconveniente. Acabo de reunirme con mi abnegada esposa, la princesa Cypros, de la cual estuve separado durante seis semanas. ¿Eres hombre de familia, sargento? Entonces entenderás cuán ansiosamente deseamos estar juntos y a solas. Puedes dejar a tus dos soldados a bordo, como guardia, si no nos tienes confianza. Vuelve en el bote dentro de tres o cuatro horas y estaremos dispuestos a desembarcar. Y he aquí una prueba de mi gratitud. –Entregó al sargento 100 dracmas, ante lo cual el sargento, dejando a los guardias a bordo, remó hacia la costa sin más demora. Una hora o dos más tarde había anochecido y Herodes cortó las amarras del navío y puso rumbo hacia alta mar. Fingió que se dirigía hacia el norte, hacia el Asia Menor, pero pronto cambió de rumbo y viró hacia el suroeste: se dirigía a Alejandría, donde creía que podía probar suerte con los judíos.
Los dos soldados fueron repentinamente capturados, amarrados y amordazados por la tripulación, que los hizo intervenir en un juego de dados. Pero Herodes los puso en libertad tan pronto como estuvo seguro de que no era perseguido y les dijo que los depositaría a salvo en Alejandría, si se comportaban con sensatez. Sólo estipuló que a su llegada allí fingiesen ser su guardia militar durante uno o dos días, y les prometió, en compensación, pagarles el pasaje de regreso a Antedón. Los hombres aceptaron apresuradamente, temiendo ser arrojados por la borda si no lo complacían. Habría debido mencionar que Cypros y los niños fueron ayudados en Antioquía por un samaritano de mediana edad llamado Silas, el amigo más fiel de Herodes. Era un individuo de aspecto lúgubre, de sólida contextura, enorme barba cuadrada y negra, y en una ocasión sirvió en la caballería nativa como comandante de tropas. Recibió dos condecoraciones militares por sus servicios contra los partos, y en varias oportunidades Herodes le ofreció hacerlo ciudadano romano, pero Silas rechazó siempre el honor con el pretexto de que si se convertía en romano se vería obligado a afeitarse la barba, al estilo romano, y que jamás consentiría en hacer eso. Silas ofrecía constantemente a Herodes buenos consejos que éste nunca aceptaba, y cada vez que Herodes se veía en dificultades, su amigo solía decir: «¿Qué te había dicho? No escuchas lo que te digo». Se enorgullecía de su brusquedad de lenguaje, y carecía lamentablemente de todo sentido del tacto. Pero Herodes lo soportaba porque podía tenerle confianza en la buena y en la mala suerte. Silas había sido su único compañero durante la primera huida a Edom, y después, de no ser por él, la familia no habría podido escapar de Tiro el día que Herodes insultó a Antipas. Y en Antioquía fue Silas quien proporcionó a Herodes su disfraz para escapar de sus acreedores, además de proteger a Cypros y los niños, y de encontrar el barco para ellos. Cuando las cosas iban realmente mal, Silas se mostraba del mejor y más alegre humor, porque entonces sabía que Herodes necesitaría sus servicios y le daría una oportunidad para decir: «Estoy enteramente a tu disposición, Herodes Agripa, mi querido amigo, si puedo llamarte así. Pero si hubieses aceptado mis consejos esto no habría ocurrido jamás». En épocas de prosperidad se volvía cada vez más lúgubre, y parecía recordar con pena los malos tiempos antiguos de pobreza y desgracia, e incluso los estimulaba a volver con sus advertencias a Herodes de que si continuaba en su actual actitud (fuese cual fuere), terminaría arruinado. Pero las cosas estaban ahora lo bastante mal como para hacer de Silas el más alegre de los compañeros. Intercambiaba bromas con la tripulación y contaba a los niños largas historias complicadas acerca de sus aventuras militares. Cypros, que por lo general se sentía irritada con el carácter aburrido de Silas, se sintió ahora avergonzada de su tosquedad para con este amigo de corazón de oro.
–Fui educada en el prejuicio judío contra los samaritanos –dijo a Silas–, y tienes que perdonarme si he necesitado todos estos años para superarlo.
–Yo también debo pedirte perdón, princesa –replicó Silas–; perdón, quiero decir, por mi rudeza de lenguaje. Pero tal es mi naturaleza. Y debo tomarme la libertad de decir que si tus amigos y parientes judíos fuesen en general un poco menos rectos y un poco más caritativos, me gustarían más. Un primo mío viajaba una vez, por motivos de negocios, de Jerusalén a Jericó. Se encontró con un pobre judío que yacía, herido y desnudo, al costado del camino. Había sido atacado por bandidos; mi primo le limpió las heridas y las vendó lo mejor que pudo, y luego lo llevó, en su caballo, a la posada más cercana, donde pagó por anticipado su cuarto y su alimentación para unos cuantos días –el posadero insistió en el pago por anticipado–, y luego lo visitó a su regreso de Jericó y lo ayudó a volver a su casa. Bueno, eso no fue nada, los samaritanos estamos hechos así, para mi primo fue una cosa de todos los días, pero lo gracioso del caso fue que había tres o cuatro judíos adinerados –un sacerdote entre ellos–, a quienes mi primo había encontrado cabalgando en dirección contraria a él, un poco antes de encontrar al herido, y que sin duda debían haberlo visto echado sobre el camino, pero como no era pariente de ellos lo dejaron allí para que se muriese, y siguieron cabalgando, aunque el hombre gemía y pedía ayuda en los tonos más lamentables. El posadero también era judío. Le dijo a mi primo que entendía perfectamente la hostilidad de los viajeros a ocuparse del herido; si hubiese muerto en sus manos, habrían quedado ritualmente impuros por tocar un cadáver, cosa que hubiera resultado un gran inconveniente para ellos mismos y su familia. El sacerdote, explicó el posadero, se encontraba probablemente en camino a Jerusalén, a rendir culto en el templo. Y él menos que nadie podía arriesgarse a tocar un cadáver. Bueno, gracias a Dios soy samaritano y hombre de lengua pronta. Digo lo que pienso. Yo...
–Mi querida Cypros, ¿no es éste un relato sumamente instructivo? –interrumpió Herodes–. Y si el pobre hombre hubiese sido un samaritano, no habría tenido suficiente dinero como para que los bandidos considerasen provechoso robarle.
En Alejandría, Herodes, acompañado de Cypros, los niños y los dos soldados, fue a ver al magistrado principal de la colonia judía de allí, o alabarca, como se lo llamaba. El alabarca era responsable ante el gobernador de Egipto de la buena conducta de sus correligionarios. Tenía que ocuparse de que pagasen sus impuestos con regularidad y de que se abstuviesen de motines callejeros con los griegos y otras violaciones del orden. Herodes saludó al alabarca con dulzura y muy pronto le pidió un préstamo de 8.000 piezas de oro, ofreciéndose a cambio a utilizar su influencia ante la corte imperial, en beneficio de los judíos alejandrinos. Dijo que el emperador Tiberio le había escrito pidiéndole que fuese a Roma de inmediato para aconsejarlo respecto de algunos asuntos orientales, y que en consecuencia había partido de Edom, donde visitaba a sus primos, con gran prisa y poco dinero en su bolso para gastos de viaje. Los guardias romanos le parecieron al alabarca una prueba impresionante de la veracidad de la historia de Herodes y consideró que en verdad le resultaría muy útil tener un amigo influyente en Roma. Últimamente se habían producido motines en los cuales los judíos fueron los agresores y causaron grandes daños a propiedades griegas. Tiberio podía sentir la inclinación a reducir sus privilegios, que eran considerables. Alejandro, el alabarca, era un antiguo amigo de mi familia. Había actuado como administrador de una gran propiedad de Alejandría que fue dejada a mi madre en el testamento de mi abuelo Marco Antonio, y que Augusto, para complacer a mi abuela Octavia, le permitió heredar, si bien canceló la mayor parte de los demás legados. Mi madre entregó esta propiedad como dote a mi padre, cuando se casó con él, y luego pasó a manos de mi hermana Livila, quien la entregó como dote a Cástor, hijo de Tiberio, cuando se casó con él. Pero Livila la vendió muy pronto, porque hacía una vida extravagante y necesitaba el dinero, y el alabarca perdió la administración de la finca. Después de ello, la correspondencia entre él y mi familia cesó en forma gradual, y aunque mi madre utilizó su interés con Tiberio para elevarlo a su actual dignidad, y si bien podía suponerse que todavía guardaba buena disposición hacia él, el alabarca no estaba seguro de la medida en que podía contar con su apoyo, si se veía complicado en alguna perturbación política. Y bien, sabía que Herodes había sido en una ocasión un amigo íntimo de la familia, y por lo tanto le habría prestado dinero sin vacilaciones si hubiese estado seguro de que Herodes seguía en buenos términos con nosotros. Pero no podía tener esa seguridad. Interrogó a Herodes sobre mi madre, y aquél, como había previsto con claridad la situación y tuvo la bastante astucia como para no ser el primero en mencionar el nombre de ella, respondió que gozaba de la mejor salud y el mejor estado de ánimo, la última vez que le escribió. Llevaba consigo, como por accidente, una cordial carta de mi madre, que le había escrito antes de partir él de Antioquía, y en la cual le incluía una lista detallada de las noticias de la familia. Se la entregó al alabarca para que la leyera, y éste se sintió más impresionado aún por la carta que por los guardias. Pero la carta terminaba con la esperanza de que Herodes estuviera finalmente establecido en una útil vida política, en el personal de su estimado amigo Flacco, y el alabarca acababa de enterarse, por amigos de Antioquía, que Flacco y Herodes habían reñido, y además no podía estar seguro de que Tiberio hubiese realmente escrito la carta de invitación... que Herodes no se ofreció a mostrarle. No lograba decidirse en cuanto a si debía prestar el dinero o no. Pero acababa de resolver que lo prestaría, cuando uno de los soldados secuestrados, que entendía un poco de hebreo, dijo:
–Dame sólo ocho piezas de oro, alabarca, y te ahorraré 8.000.
–¿Qué quieres decir, soldado? –preguntó el alabarca.
–Este hombre es un estafador y un fugitivo de la justicia. No somos sus guardias, sino dos hombres a quienes ha secuestrado. Hay un mandamiento imperial para su arresto a causa de una gran deuda que tiene contraída en Roma.
Cypros salvó la situación cayendo a los pies del alabarca y sollozando:
–Por tu antigua amistad con mi padre Fasael, ten piedad de mí y de mis pobres hijos. No nos condenes a la mendicidad y a la destrucción total. Mi querido esposo no ha cometido estafa alguna. La esencia de lo que te ha dicho es perfectamente cierta, si bien ha teñido un tanto los detalles. Estamos en verdad en viaje a Roma, y debido a los recientes cambios políticos abrigamos las más doradas esperanzas para cuando lleguemos allí. Y si nos prestas dinero suficiente para salir de nuestras actuales dificultades, el Dios de nuestros padres te recompensará mil veces. La deuda por culpa de la cual mi querido Herodes estuvo a punto de ser arrestado es un legado de su irreflexiva juventud. Una vez que lleguemos a Roma, encontrará muy pronto medios honrados de saldarla. Pero caer en manos de sus enemigos del gobierno sirio sería su ruina, la de mis hijos y la mía.