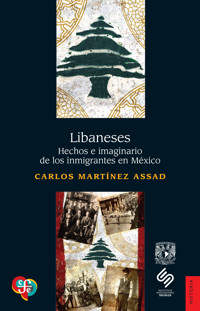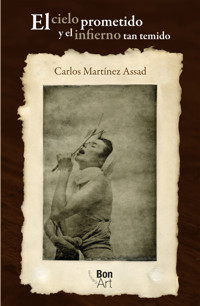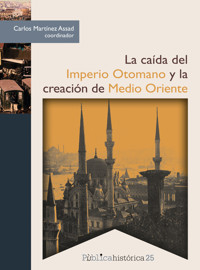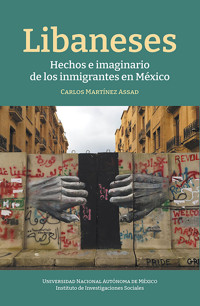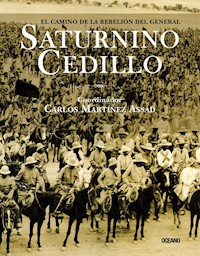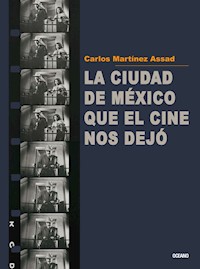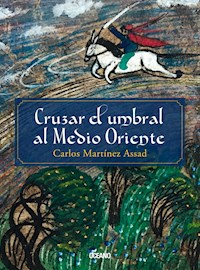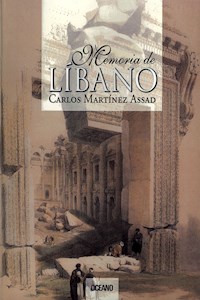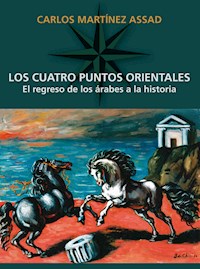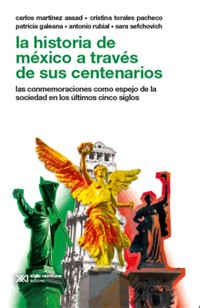
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Una conocida frase, que todos hemos escuchado alguna vez, afirma que "la historia la escriben los vencedores". La historia de México a través de sus centenarios es una clarísima muestra de la validez de dicha idea, en la que cinco voces diferentes nos develan, a partir de un enfoque histórico bien fundamentado, de qué manera las conmemoraciones –tradicionales en algunos casos, inventadas en otros– han creado y modificado a lo largo del tiempo el discurso respecto de los principales eventos fundacionales de nuestro país. Antonio Rubial, por ejemplo, ofrece un panorama de la extravagante celebración del primer centenario de la caída de México-Tenochtitlan y de san Hipólito en 1621, mientras que Cristina Torales Pacheco se refiere a la segunda conmemoración, 100 años después, como un marco importante para la consolidación de un reino novohispano. Esta situación cambió en 1821 con la celebración de México como un Estado independiente, proceso en el que se enfoca el texto de Patricia Arriaga para mostrar cómo el discurso oficial de dicha conmemoración se propuso reconfigurar la historia oficial y llenarla de héroes. Por su parte, Carlos Martínez Assad hace un recorrido desde principios del siglo XX para señalar los grandes avances y cambios aportados por la modernización, y donde las conmemoraciones comenzaron a tomar un tinte más político. Finalmente, el ensayo de Sara Sefchovich nos lleva a reflexionar desde la actualidad sobre las consecuencias que la globalización y la era tecnológica producen en la seguridad y el futuro de todas las sociedades, a la par que describe la última conmemoración de este siglo: el bicentenario de la Independencia de México. Gracias al amplio panorama que los diferentes textos contribuyen a trazar, este libro muestra en su conjunto una visión realista del pasado y del presente, que no sólo desgaja lo que ha ocurrido internamente en México durante los últimos cinco siglos, sino que también ofrece un contexto mundial y cronológico para entender mejor por qué la historia, más que ser algo estático, es el resultado de la complejidad y evolución de las sociedades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
historia
Martínez Assad, Carlos, coord.
La Historia de México a través de sus centenarios : las conmemoraciones como espejo de la sociedad en los últimos cinco siglos / coord. Carlos Martínez Assad. – México : Siglo XXI Editores, 2024
264 p. ; 14 × 21 cm. – (Colec. Historia)
ISBN: 978-607-03-1453-7
1. México – Condiciones sociales – Historia 2. México – Política y gobierno – Historia 3. México – Historia I. Ser. II. t.
Dewey 972.521 M3852h
LC F1231.5 M38h
© 2024, siglo xxi editores, s.a. de c.v.
primera edición, 2024
diseño de portada: donovan garcía
isbn: 978-607-03-1453-7
isbn-e: 978-607-03-1466-7
Índice
Introducción
1621. Un festejo en papel: el primer centenario de la conquista de Tenochtitlan
Antonio Rubial García
1721. El bicentenario del origen de un reino y la consolidación de la identidad novohispana
María Cristina Torales Pacheco
1821. El siglo de la consolidación del Estado mexicano
Patricia Galeana
1921. El siglo de la Revolución y de la institucionalización
Carlos Martínez Assad
2021. El siglo del futuro incierto
Sara Sefchovich
Sobre las y los autores
México a través de los siglos. Lámina tomada del libro México a través de los siglos, publicado bajo la dirección de D. Vicente Riva Palacio, 1962.
Introducción
En el siglo XIX una gran obra dio sentido a la explicación de lo que había sido el devenir del país, fue un trabajo monumental coordinado por D. Vicente Riva Palacio, reuniendo a un grupo de los historiadores más notables que dio sentido a la voluminosa obra en 5 volúmenes del libro ya clásico México a través de los siglos.
Con un objetivo más modesto, un grupo de investigadores interesados en lo que es nuestro país se reunió en torno a la idea de relatar lo acontecido en México durante cinco centenarios celebrados a lo largo de cinco siglos. Se tomó la decisión de realizar un enfoque histórico que se fechara en cada centenario a partir de 1521 cuando, con la caída de la Gran Tenochtitlan, comenzó la relación de México con el mundo. Entonces, como lo rememora el mismo Hernán Cortés en su Tercera carta de relación, que incluía un largo recorrido histórico de lo ocurrido entre el 30 de octubre de 1520 y el 15 de mayo de 1522, desde que primero fue derrotado y expulsado de la ciudad de los aztecas, hasta que regresó y puso el sitio de 75 días, reuniendo a 75 mil guerreros de pueblos originarios —por la animadversión en contra de los aztecas— y apenas 500 soldados españoles, 80 caballos y 13 bergantines, alcanzó su cometido como conquistador. Las cifras varían entre las diferentes fuentes historiográficas, todas coinciden para imaginar cómo pudo darse esa gran batalla que tantos cambios auspició en todo el orbe.
Afirma Cortés que la batalla por Tenochtitlan terminó el día 12. Sin embargo, era más recordable si se apuntaba el 13 por ser el día de san Hipólito, un controvertido escritor y santo de la Iglesia cristiana que habló del fin del mundo y se le llegó a considerar el primer antipapa. Pero, además, se trataba de un hombre y no una mujer, como santa Hilaria, a quien se celebra el día anterior1. Fue larga y dura la historia que desembocó en esa fecha, con la caída de la capital de la civilización mexica, que ofreció una resistencia feroz y escenas de gran valor de sus líderes como Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Era una ciudad de 200 mil habitantes, con una superficie de entre 12 y 14 kilómetros cuadrados, en el margen del gran lago de Texcoco con tres calzadas. El hecho mostró las insidias de los españoles y las rivalidades entre los pueblos indios.
Por ello, al observar lo ocurrido en los años 1621, 1721, 1821, 1921 y 2021, se propuso escribir no solamente lo ocurrido en el territorio de la nación que se conformaba sino la relación que se establecía con el mundo, porque ese comienzo se dio principalmente con España bajo el reinado de Carlos V. Así se fueron vinculando acontecimientos diversos ocurridos no solamente en México sino en el resto del mundo y lo que varios pensadores han escrito al respecto. Eso daría mayor riqueza y profundidad en la observación de lo ocurrido en este amplio lapso de nuestra historia que nos propusimos abordar.
Por eso, fueron convocados especialistas en los acontecimientos centrales que tuvieron lugar después de la Conquista en 1521 —ese año clave de nuestra historia—, en cómo se celebró en la Colonia y el Virreinato, en los siglos de la Independencia y de la Revolución, y en un futuro con muchas incógnitas que ahora vivimos. Conocedores del siglo correspondiente, por ejemplo, el siglo de la colonia, el siglo del barroco, del liberalismo y aún el de la incertidumbre de lo que se vive en 2021 y lo que depara el futuro, se dieron a la tarea de darle sentido a esta historia de larga duración.
Así, la propuesta fue ubicar el año en la temporalidad que permitió que el o los acontecimientos tuvieran lugar: la Conquista no se entiende sin los descubrimientos; los siglos XVII y XVIII, sin lo que significó el México colonial y su participación en el concierto mundial; el siglo XIX, sin la Revolución francesa del siglo anterior y el anuncio del fin de los colonialismos; o el presente, sin el mundo global.
Sin perder de perspectiva lo acontecido en México, se consideraron igualmente los hechos internacionales más significativos de cada momento. En 1521, mientras Hernán Cortés asumía el control México a través de la Conquista, Solimán el Magnífico encabezaba el Imperio otomano que dominaría desde Estambul gran parte del mundo al tomar Belgrado e invadir Hungría; estableció sitio a Viena y para entonces dominó el Mediterráneo disputándose con España el reino marítimo. Desde el Vaticano, León X defendía la fe en oposición a Enrique VIII de Gran Bretaña. Y mientras Ignacio de Loyola comenzó a formular sus ejercicios, Lutero traducía la Biblia y Maquiavelo escribía El arte de la guerra. Se trata de un siglo marcado por hazañas como el tornaviaje que descubrió la ruta del Galeón de Acapulco, donde hasta el fraile Urdaneta del Convento mayor de los agustinos en México, se involucró. Es el siglo de personajes como Catalina de Médici, Montaigne, etcétera.
El siglo de la colonización española y del establecimiento del virreinato de la Nueva España enmarca el 1621 cuando Felipe IV asume la monarquía en España a la muerte de Felipe III. El XVII es el siglo en que los ingleses establecen la colonia de Nueva Escocia. En la pintura destaca Velázquez y Bernini en la escultura, mientras en la literatura lo hacen Luis de Góngora, Lope de Vega y sor Juana Inés de la Cruz. Son tiempos de la reina Cristina de Suecia, siglo de Galileo y Calderón de la Barca. Los acontecimientos comienzan a tener sentido con los transmisores de la cultura india y la criolla que va surgiendo. Las celebraciones conmemorativas se vinculan con lo religioso: así el día de san Hipólito —el 13 de agosto— fue la referencia para celebrar la caída de la Gran Tenochtitlan.
1721 en los años previos Luis XV sucedía a Luis XIV bajo la regencia del duque de Orleans. El emperador Carlos VI declaró la guerra al Imperio otomano. Pedro el Grande de Rusia llegó a París. Es el siglo de J.J. Bach y de G.F. Händel. Catalina la Grande será emperatriz de Rusia. El mundo se ilustraba con los enciclopedistas, Rousseau y Diderot. Llega la Revolución francesa y los Estados generales. Napoleón avanzó sobre Egipto. El calendario festivo es fundamentalmente religioso combinado con prácticas prehispánicas, como las referidas al inicio de las lluvias o a la cosecha, relacionadas igualmente con su panteón politeísta. Los españoles aluden a la Semana Santa para trasmitir la enseñanza religiosa a través de la acción de los frailes. La instauración del cristianismo da lugar a muchas de las fechas festivas, y poco a poco se imponen las que asumieron carácter cívico.
En 1821 —nótese la coincidencia numérica de los últimos dos dígitos para cerrar el dominio español— culmina la guerra de Independencia de México y las declaraciones para separarse de España de varios países como Perú y Guatemala. En México, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero consolidan el proceso independentista. Luego de la Intervención de Francia que impone un emperador en México, se consolida la República y las Leyes de Reforma establecen las bases del sistema político, articulado por Benito Juárez y basado en la ciudadanización y el laicismo, que Porfirio Díaz extiende con sus excesos dictatoriales. El siglo XIX trasciende, además, por Beethoven, Washington Irving, Gustave Flaubert, Víctor Hugo, Dostoyevski y Verdi. Pugnas entre Grecia y Turquía marcarán una tensión que no cesará fácilmente. Brasil se independiza de Portugal. Se abre el Canal de Suez. Pedro I de Brasil y Portugal reina en dos continentes. Surge el Socialismo con Marx y Engels. Y es el siglo de la reina Victoria y del Imperio británico.
Ya para entonces las celebraciones tenían un carácter fundamentalmente cívico, con prácticas que lograron imponerse a través de los siglos; como el “paseo del pendón”, que marca una suerte de procesión (religiosa) convertida en desfile por la plaza pública, corridas de toros y otros entretenimientos, además de verbenas, juegos varios y fuegos artificiales. Definitivamente el calendario cívico se vino imponiendo hasta consolidarse con la fecha de la Independencia y el surgimiento de un panteón patrio difundido por diferentes medios que llenó de héroes a la patria.
El siglo xx nace marcado por la Gran Guerra y la Revolución mexicana, originado de forma definitiva el México constitucional. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón encauzan al país luego de protagonizar cruentos episodios de nuestra historia, derrotando a Francisco Villa y a Emiliano Zapata. Los tratados de Sèvres y Lausana cambiaron la faz de Europa y auguran lo que se conocerá como Medio Oriente y se proclama República de Turquía. La Revolución rusa y la guerra civil forjan la potencia que será la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial consolidará a Estados Unidos en su hegemonía mundial. Surgen conflictos bélicos de importancia y crisis humanitarias en África. Durante el siglo aumenta el número de Estados, en el que destaca el de Israel. Se extiende el panarabismo y la Guerra Fría, hasta culminar con el fin del bloque soviético.
Comienza el siglo XXI con cambios políticos notables en México y en el mundo, con el móvil sobresaliente de la democracia —aunque algunos autores afirman que había iniciado con la caída del Muro de Berlín en 1989—. Sobreviene la ruptura del paradigma mexicano de la continuidad del régimen del Partido Revolucionario Institucional, con un control político de 70 años. La era del internet y el mundo globalizado impactan, multiplicándose exponencialmente los usuarios, ciudadanos del mundo. Los movimientos sociales cambian y el feminismo gana terreno. Las nuevas teorías buscan explicar la posmodernidad.
La propuesta contenida en este libro estuvo a cargo de notables investigadores y cada uno, con su propia metodología, destacó lo que consideró relevante en cada uno de los siglos tratados. Se dio un paso más en la interpretación de los hechos ocurridos en México, con sus variados actores sociales, como las órdenes religiosas, la Inquisición o el gobierno, en sus vastas regiones que, además de la ciudad de México, fueron los escenarios de los acontecimientos narrados: Taxco, Guanajuato, Guadalajara, Veracruz y un amplio espectro nacional. Los sujetos políticos reúnen virreyes, alcaldes, gobernadores, presidentes, líderes, caudillos y caciques. Se abordan los cambios que trajeron consigo movimientos políticos e ideológicos: la pugna entre los liberales y los conservadores, el establecimiento de la República, el Imperio, el Porfiriato, la Revolución, hasta llegar al tiempo presente.
Nuestro ejercicio hace un llamado a la reflexión: un alto en el camino para entender a México, contemplando, desde la perspectiva que permite el tiempo presente, con los dispositivos de las nuevas tecnologías y archivos y técnicas que no se conocían, los cambios ocurridos a lo largo de seis centenarios. Sus celebraciones han sido un fuerte indicador de esas mutaciones en la sociedad que fueron la apertura de cada siglo, con la economía, sus fenómenos políticos y sus expresiones culturales en el entorno internacional. Este libro profundiza en lo ocurrido en cada momento en la nación que se fue construyendo y el imaginario que se fue forjando, hasta a un presente que se vive ya como el futuro.
En un primer momento, los participantes coincidimos en la convocatoria que pudo articularse con la mediación y gestión del doctor Manuel Ramos, director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, a quien agradecemos por habernos dado las facilidades para dictar nuestras primeras versiones en sus plataformas electrónicas. Ello nos permitió un encuentro con el público que nos hizo conocer el entusiasmo que provocaba la propuesta para dejarla plasmada en un libro, gracias a la acogida de la editorial Siglo XXI Editores, que ha albergado expresiones fundamentales del pensamiento de México y de otros países.
Carlos Martínez Assad
1 Es algo de lo que sostiene Christian Duverger en su imaginativo libro Hernán Cortés, México, Taurus, 2001.
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo, Madrid, España, c. 1632-1666. Edición de Alonso Remón. Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim.
1621. Un festejo en papel: el primer centenario de la conquista de Tenochtitlan
Antonio Rubial García
Antes que el peine entre en barba, como laño [sic], mozo y viejo, hace al tiempo centenario, tan niño que hoy nace el tiempo. Los Reyes santos de España (reine el vivo y viva el muerto) de esta patria cuenten años, cien mil, como hoy cuenta[n] ciento.
Este ingenioso juego de palabras (un año niño que inicia el centenario y uno viejo que lo concluye), fue utilizado por el presbítero extremeño Arias de Villalobos en una canción que compuso para la jura del rey Felipe IV y que se incluyó como introducción a su Canto intitulado Mercurio. Ambos salían impresos en 1623 a instancias de los concejales del Ayuntamiento de la ciudad de México (de quien Arias era vocero), aunque el autor había escrito una primera versión del Mercurio en 1603 y por eso estaba dedicado al marqués de Montesclaros, quien había sido virrey en Nueva España (1603-1607) y en el Perú (1607-1615). En el poema se rememoraba la conquista de Tenochtitlan, con una narración de los hechos y una elogiosa descripción de la capital virreinal, y su contenido estaba muy acorde con el tema de la fiesta que tradicionalmente se celebraba el 13 de agosto de 1621.
En esa fecha, año con año, se hacía un paseo con el estandarte usado por Cortés en la contienda y con el pendón real que, acompañados por cien nobles caballeros criollos, salían de las casas del ayuntamiento e iban a la iglesia de san Hipólito, patrono de la capital, pues era tradición que en su día había sido tomada Tenochtitlan por los ejércitos hispano-indígenas comandados por Hernán Cortés. Pero el festejo que se esperaba fastuoso no pudo llevarse a cabo, pues se empalmó con los funerales del rey Felipe III y con la jura de su hijo Felipe IV (reine el vivo y viva el muerto); de ahí que Villalobos aprovechara su publicación de 1623 para añadir al Mercurio la Obediencia (o celebración de la jura) acaecida dos años atrás. En ambos textos estuvieron presentes tanto el orgullo local y la exaltación de su ciudad, como la conciencia de pertenecer a un imperio planetario y de profesar una fe que vencería a las fuerzas del mal y llegaría a todos los pueblos de la tierra antes del final de los tiempos.1
El “deslucido” festejo del centenario
Desde 1620 se preparaba la fastuosa celebración a san Hipólito con motivo del centenario y el Mercurio contenía muchos de los temas que podrían haberla inspirado. En el extenso poema se presentaba una visión exaltada de la conquista atribuida al capitán extremeño, compatriota de Villalobos, y a los españoles. Mientras el dios Quetzalcóatl (un “demonio”), incitaba a los tenochcas a la resistencia frente a los españoles y sus aliados tlaxcaltecas, un “dios del lago” convencía a Moctezuma de aceptar la rendición y el bautismo. Después de una prolija descripción de las batallas y de la entrada de los ejércitos hispano-indígenas por Tlatelolco, la ninfa Galatea describía las maravillas de la ciudad de México española, “nueva emperatriz del Nuevo Mundo”, a la que se comparaba con Roma, Venecia, Tiro, Corinto y Atenas. Aquí, como en el poema Grandeza mexicana que Bernardo de Balbuena publicara en 1604, Arias exaltaba su prosperidad y abundancia, la belleza de sus edificios, jardines y calles, y el lustre de sus habitantes criollos. Una tierra que apenas un siglo antes era pagana y ofrecía sacrificios humanos a los dioses, ofrendaba ahora a Cristo la sangre del martirio de uno de sus hijos sacrificado en el Japón, fray Felipe de Jesús, muerto en Nagasaki con varios compañeros en 1597 y por entonces aún no beatificados.2
Pero más importante que ese primer mártir mexicano, a Villalobos le interesaba remarcar la presencia de tres personajes celestiales a quienes se atribuía el triunfo sobre los idólatras mexicas: la virgen de los Remedios, el apóstol Santiago y el mártir san Hipólito. La primera era una imagen cuyo santuario estaba bajo el patronazgo del ayuntamiento de la capital, el cual, a partir de 1577, organizaba su traslado a la catedral metropolitana desde su lejano santuario en el cerro de Otoncapulco, para pedir lluvias y alivio para las epidemias. Esa misma corporación, al mes siguiente de la celebración del centenario en 1621, avalaba la impresión de la primera obra dedicada a un santuario: la Historia de el principio y origen […] de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, del mercedario fray Luis de Cisneros (m. 1619). Este libro, cuya portada ostentaba el escudo capitalino, que incluía ya el águila, el nopal y la serpiente, narraba los prodigios de una pequeña imagen de bulto traída por los conquistadores, ocultada durante la huida de la Noche Triste y tiempo después encontrada bajo un maguey por el indio Juan Ce Cuauhtli, a quien la Virgen encargó construir su primera ermita.
María, según Cisneros, era la verdadera autora de la Conquista, y su imagen había sido colocada por Cortés en el Templo Mayor de Tenochtitlan en lugar del ídolo derrocado de Huitzilopochtli. Según recuerda también Villalobos en su poema, ella impidió que los indios mataran más españoles y permitió su huida en la Noche Triste, arrojando polvo a los ojos de sus perseguidores. Cisneros insistía en que la Virgen también facilitó la comprensión del mensaje cristiano en un mundo con múltiples lenguas y agilizó la milagrosa conversión de los pueblos aborígenes.3
Del segundo personaje, Santiago, el hispanismo de Arias de Villalobos lo mostraba como extirpador de idolatrías, como garante de la “verdadera fe” frente a los idólatras y los musulmanes, sus enemigos.4 El tercer celestial patrono, san Hipólito, era un mártir romano que murió arrastrado por caballos y en cuya celebración, el 13 de agosto, había caído Tenochtitlan. Este santo era utilizado también como un instrumento para exaltar a quien lo convirtió: el presbítero hispano san Lorenzo, prueba “fehaciente” del destino providencial manifestado en la Conquista pues, al igual que el patrono jurado de México había sido convertido por la predicación del patrono titular de España, Nueva España recibió el cristianismo de la patria de san Lorenzo.5 El presbítero recordó asimismo el emblema que hablaba de la fundación mítica de la ciudad: “el águila y la culebra sobre el tunal en medio del isleo”, emblema de un poderoso imperio que se extendía “desde Chichimecas a Tabasco”.6
Las imágenes que Villalobos presentaba en su poema deberían haber inspirado los emblemas, carros alegóricos y todo el aparato festivo, pero la celebración de san Hipólito, programada para festejar el centenario, tuvo que verse reducida a una deslucida ceremonia “sin música ni artillería”. La noticia del fallecimiento de su majestad Felipe III —señala Villalobos— “lo vistió todo de luto, horror y asombro, [y] fue necesario que, desentapizada la alegría, todo representase tristeza, y que el pendolero [portador del pendón] y sus lacayos y pajes saliesen (como lo pedía la sazón) sin ruido de ministriles, atabales, clarines, ni artillería; toldado todo de terciopelos negros y azules”.7
A pesar de tal austeridad, Arias de Villalobos incluía en su relato las dos canciones que se le pidieron “para el referido intento, y en justa pública de la ciudad, festivando al glorioso mártir”. 8 La primera era un poema en exaltación de México Tenochtitlan y la segunda una loa a san Hipólito. En esta, españoles e indios aparecían unidos bajo el mismo patrono que había vencido la idolatría y en cuya memoria se erigieron “pirámides egipcias” de mármol, entre los “toscos árboles”.9 Es muy probable que las dos canciones fueran laureadas y que, sin romper el luto, se llevara a cabo el certamen poético el 13 de agosto.10 De hecho, fray Diego Medina Reynoso publicó ese mismo año de 1621 un panegírico a san Hipólito, que difundía el sermón predicado durante la celebración realizada en el nuevo templo del santo, aún inacabado. El fraile orador mostraba a los habitantes de la capital como herederos tanto de los españoles como de los indios y se enorgullecía de que su patria había sido la sede del mayor imperio precolombino de América11 A partir de entonces comenzaba a darse esa extraña paradoja que continuaría vigente entre los criollos de la capital y de otras ciudades del territorio: lo indígena prehispánico se volvió un tema de orgullo y legitimación, mientras que los indios contemporáneos eran vistos con recelo y desprecio.
El rey ha muerto, viva el rey. La celebración de la jura
Junto con la noticia de la muerte de Felipe III, acaecida el 31 de marzo de 1621, llegó también el anuncio del ascenso de su hijo Felipe IV como rey de España y de su imperio cuando cumplía dieciséis años. La misiva que describía ambos sucesos fue recibida en la ciudad de México con muestras encontradas de “pesar y júbilo” y, al igual que en Lima, Nápoles, Palermo, Bruselas, Sevilla y Lisboa, su ayuntamiento se dispuso a la doble conmemoración. A los actos luctuosos por el deceso del difunto, que coincidieron como vimos con la celebración del 13 de agosto, se sucedieron los preparativos para la jura del nuevo monarca dos días después, con la anuencia de la audiencia presidida por el oidor Pedro Vergara Gabiria, quien gobernaba el reino por ausencia de un virrey. El Marqués de Guadalcázar, que ocupaba el cargo desde 1612, había partido en marzo para regir el virreinato del Perú.
Unos conflictos de preeminencia entre concejales y oidores, en los que estaban implicadas cuestiones monetarias, amenazaban con convertir el magno festejo en una palestra de intereses y en una confrontación entre el ayuntamiento capitalino y la audiencia, el máximo tribunal de justicia del reino que, además, por ausencia de virrey, cumplía sus funciones. Alegando que el estrado donde se celebraría la jura no podía albergar a todos los miembros de la audiencia y del ayuntamiento, este cuerpo se limitó a situar sólo a aquellos más prominentes, causando la indignación del tribunal gobernador supremo. Por dichos conflictos y por el luto que debía guardarse, la jura de Felipe IV como nuevo monarca, que debía llevarse a cabo en la fiesta de san Hipólito, se celebró en la capital el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen.12
Arias de Villalobos señala que ese día todo estaba preparado para el solemne y ostentoso festejo en la plaza mayor de la capital, en abierto contraste con la austeridad de la celebración del centenario dos días antes. De las ventanas que daban a la plaza colgaban tapicerías de terciopelos y sedas bordadas con hilos de oro y plata; en las fachadas y azoteas del palacio virreinal ondeaban vistosas banderas, grandes y pequeñas, y, frente a él, un estrado tapizado con finas alfombras ostentaba en su centro un baldaquino decorado con flores naturales y damascos; en cada una de sus esquinas cuatro grandes globos sujetos a pendones multicolores representaban los mundos sobre los cuales gobernaba la monarquía. El edificio del ayuntamiento también recibió hermosos decorados realizados a costa de Fernando de Angulo Reynoso, quien ese año, como alférez mayor de la ciudad, portaría el pendón que representaba la autoridad del rey. La inconclusa catedral, por su parte, también se hermoseó pues, al igual que los dos edificios anteriores, en ella se realizaría el último acto que solemnizaba el festejo.
A imitación de los edificios, las autoridades que les daban sentido también aparecieron lujosamente engalanadas para la ceremonia: los oidores de la audiencia vistieron sus más vistosos trajes; el arzobispo Juan Pérez de la Serna entró a la plaza en una litera negra acompañado por el cabildo de la catedral y subió a un balcón que se le había designado en las casas consistoriales; y los alcaldes y regidores del ayuntamiento en representación de la ciudad lucieron sus galas. Estuvieron también presentes los gobernadores de las parcialidades indígenas de San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco, gracias a quienes la ciudad española contaba con mano de obra suficiente para las múltiples labores urbanas, entre otras la organización de este tipo de festejos. Ocupaban “uno de los ángulos del tablado […], con pulidos hechizos, piñas y cadenas de frescas y olorosas flores”, Antonio Valeriano, nieto del gran latinista y también gobernador, quien regía la parcialidad de San Juan e iba acompañado por ocho alcaldes en representación de los cuatro barrios sujetos a ella; estuvo también presente Melchor de San Martín, el gobernador de Santiago Tlatelolco, con sus tres alcaldes y seis regidores “y otra mucha copia de principales indios y oficiales de justicia”. Su presencia se justificaba “pues eran naturales vasallos de estos sus Reinos y Señoríos”. Lo que no comentó Villalobos es que ellos representaban al 90% de los habitantes de la ciudad, una urbe en la que el náhuatl seguía siendo la lengua más hablada por la población.
Después de solicitar la anuencia de los oidores, los regidores y caballeros se dirigieron a la casa del alférez mayor Fernando de Angulo, quien salió de ella en un caballo blanco, acompañado por diez lacayos a pie y dos pajes cabalgando. Después de llevarlo a las casas consistoriales para recoger el pendón, los miembros del ayuntamiento se dirigieron al palacio virreinal rodeados de maceros, trompetas y atabales. En la sala del real acuerdo, y ante los retratos de los tres monarcas anteriores de la casa de Austria (Carlos I y los dos Felipes), los oidores recibieron los plácemes en nombre del nuevo rey, mientras desde las azoteas del palacio sonaban clarines y trompetas. A continuación, oidores y regidores se dirigieron al estrado entre “dos hileras […] de 300 mosqueteros” mientras entraba a la plaza sobre un brioso caballo Francisco Trejo Carvajal, regidor más antiguo y capitán de guardia, acompañado por veinticuatro jinetes soldados, todos vestidos de negro.
Salió entonces de las casas del ayuntamiento el alférez portando el estandarte real al hombro y acompañado de cuatro “reyes de armas” que lucían en sus trajes los escudos bordados de los reinos de España. Don Fernando subió la primera grada del estrado y por tres veces solicitó “alzar pendón” por el rey Felipe IV. A cada reclamo, Juan Paz de Vallecillo, el oidor decano de la audiencia, respondió: “Castilla, Castilla; Nueva España, Nueva España, por el Rey don Felipe, nuestro señor” y a coro, los miembros del estrado y la más cercana concurrencia exclamaron: “amén, amén”. Se levantó entonces un gran alboroto, “pareció venirse el cielo abajo —señala Villalobos— con el estruendo de la artillería, repique de campanas y ruido de clarines, chirimías, trompetas y atabales”.
Un despliegue de fuegos pirotécnicos colocados sobre estructuras rodantes de madera se desató entonces en la plaza. El primero, un castillo de seis cuerpos “con un nuevo mundo por cimero”; un león sobre él sostenía en su garra derecha una espada y en la izquierda un estandarte real, mientras de su boca salía un letrero con “el nombre de la ciudad”. El segundo era un monte en cuya cima un águila real “con el Plus Ultra en pico” anunciaba las grandes hazañas que se esperaban del nuevo monarca. El monte “parió innúmera cantidad de artificiosos fuegos […] hasta que, imitando el Ethna, se le abrasaron las entrañas”. La tercera escenificación se hizo en recuerdo de la batalla de Lepanto —acaecida 50 años atrás—, que terminó con la victoria de España: “dos galeras reales de fanal, una cristiana y otra turca, con las armas y divisas de sus dueños”, salieron lanzando “municiones, bombas, tiros y buscarruidos”. En la cuarta, “dos canoas artificiales despidieron copiosísimos fuegos japoneses, muy de ver, estando en ellas la figura del Rey Moctezuma y de otros sus naturales caciques, arrodillados ante un león real […] en alusión del nuevo Rey Señor”. Entre uno y otro espectáculo, el alférez lanzaba monedas de plata entre la muchedumbre y la soldadesca disparaba con sus mosquetes salvas, “respondiendo á ellas los demás fuegos”. Para cerrar el festejo “se abrieron los cuatro globos de los ángulos del teatro”, y una multitud de palomas con los picos dorados salieron volando hacia los cuatro puntos cardinales para dar noticia “por toda la ciudad y fuera de ella, de los efectos de la jura”.
El arzobispo descendió del balcón y se dirigió a la catedral, acompañado por los canónigos y dignidades de su cabildo, para recibir en sus puertas a la real audiencia. Ya en el interior de la inacabada iglesia metropolitana, los cantores de su “capilla”, acompañados de músicos (ministriles), entonaron el himno Te Deum Laudamus, en acción de gracias a Dios por haberle concedido a su imperio “tan buen Rey y tan poderoso Señor”, quien encabezaría la defensa de la fe católica. El acto concluyó con un “villancico de jubilación y llanto”, compuesto por el propio Arias de Villalobos. Ambos temas formaron parte de unos festejos en los que dichos sentimientos —alegría por la jura de Felipe IV y tristeza por la muerte de Felipe III— se promovían entre los súbditos como una muestra de su lealtad a la monarquía hispánica.13
En toda la ceremonia sólo la presencia de Moctezuma recordaba el tema de la conquista, pues su principal objetivo era mostrar la sujeción del reino, encabezado por el ayuntamiento de la capital, a una monarquía que gobernaba sobre las cuatro partes del mundo. En las décadas siguientes este personaje se convertirá en un símbolo del pacto entre los reyes de España y el reino heredero del Imperio mexica que representaban los criollos “sucesores de Moctezuma”. Aunque la jura opacó el deslucido festejo del centenario, la publicación de la obra de Arias de Villalobos intentaba subsanar tan desafortunado hecho, anexando a la descripción de la jura el poema Mercurio, que trataba los temas del frustrado festejo del centenario. La fiesta no sólo había cumplido su cometido de ser escenario de representación de autoridades y corporaciones: con la publicación se pretendía preservar la memoria de su efímero acontecer en unas circunstancias que, como veremos, ponían en peligro a dichas instituciones.
Las herencias de Felipe II y Felipe III
Las celebraciones de 1621 dejaban entrever tanto los aspectos locales como aquellos imperiales que estaban en juego: por un lado, el interés del ayuntamiento capitalino por mostrarse como representante del reino, y que en el Mercurio se manifestaba en los símbolos que, a lo largo de los cien años anteriores, habían generado la identidad criolla urbana capitalina. Por otro lado, con la jura se quería dejar patente que Nueva España era un territorio que dependía de Castilla por razones de conquista y que formaba parte de un imperio universal que gobernaba sobre las cuatro partes del mundo.
Dicho imperio se había consolidado a lo largo del siglo anterior bajo los reinados de Carlos V y Felipe II, promotores de un proyecto mesiánico con vocación universal, en el cual la imposición del catolicismo en todos los rincones del orbe era parte central de lo que se consideraba un designio divino. El tema, reforzado por la presencia del islam en el Mediterráneo y de las potencias protestantes en el Atlántico, quedaba insertado en el movimiento religioso católico conocido como Contrarreforma, de la cual España se convertía en el principal bastión. La lucha con los turcos (presente como vimos en los carros triunfales de la jura de México en 1621 y símbolo de la vieja idea mesiánica de cruzada contra el islam) terminaba en Lepanto en 1571 con un “providencial” triunfo para el imperio católico y para un Papado que acababa de concluir un tortuoso concilio en Trento con miras a una reforma radical de la Iglesia. Menos afortunados fueron los sucesos en el Atlántico norte, donde las fuerzas protestantes salieron victoriosas, primero con el abatimiento de la Armada Invencible que favoreció a su rival, la anglicana Inglaterra; después con la incontrolable lucha de los calvinistas en las Provincias Unidas de Holanda por su independencia.14
Con la adjudicación de la corona de Portugal a la persona de Felipe II en 1581 (después de una larga cadena de alianzas matrimoniales entre ambos reinos durante tres siglos), pasaban a formar parte de sus dominios las colonias portuguesas en África, América y Asia; este último continente comenzaba a ser objeto de expectativas comerciales y misioneras a partir de la reciente conquista castellana de las islas Filipinas y del descubrimiento del tornaviaje a través del Pacífico norte. A finales del siglo XVI el conglomerado ibérico se había convertido en el más poderoso imperio jamás conocido.15 Sin embargo, los enormes gastos ocasionados por las catastróficas guerras con tinte religioso que sostuvieron Carlos V y Felipe II a lo largo de casi un siglo sólo conseguirían desangrar las arcas del Estado. La bancarrota, las deudas y unos metales americanos que fluían hacia el resto de Europa sin fijarse en la península, dejaban a España hundida en una profunda crisis, mientras la ideología mesiánica exaltaba sus logros del pasado y seguía poniendo sus esperanzas en Santiago, su protector celestial, y en la virgen María, convertida en diosa guerrera bajo las advocaciones del Rosario (vencedora en Lepanto) y de la Inmaculada Concepción. Esa misma ideología pugnaba por enviar misioneros y promover la difusión de sus martirios en Japón, Inglaterra, Túnez y América, pues con su sangre estaban sembrando las futuras cristiandades. Su publicidad fue fundamental en las estrategias discursivas de las monarquías española y portuguesa y de las órdenes religiosas que misionaban en esas tierras.16
Además de la crisis financiera, Carlos V y Felipe II dejaron como herencia al siglo XVII unas estructuras imperiales muy funcionales, concentradas en un centro rector pero al mismo tiempo adaptables a la complejidad de un conglomerado formado por diferentes reinos, con autonomías diversas y distintos grados de dependencia respecto a Castilla; éste era el reino más extenso y centralizado del imperio y aquel que estaba monopolizando las conquistas y las riquezas americanas desde Sevilla. La imposición del castellano como el idioma oficial de toda la monarquía fue otro de los instrumentos de homologación, necesario en un imperio donde se hablaban múltiples lenguas.
En los territorios peninsulares (Castilla, Aragón-Cataluña, Navarra y Portugal), el rey debía respetar los fueros locales y su representatividad en las cortes, lo cual restringía sus opciones autocráticas, al igual que en las conflictivas provincias de los Países Bajos. En cambio, los virreinatos de Italia (Sicilia, Nápoles y Cerdeña) y los americanos (México y Perú) se consideraban territorios conquistados y dependían directamente de Aragón, los primeros, y de Castilla los segundos, por lo que no tenían derecho a reunir cortes ni a una representatividad, como en los reinos peninsulares del imperio. De allí la necesidad del ayuntamiento de México de adjudicarse la representación del reino de la Nueva España.17
Para gobernar el complejo conglomerado imperial, Carlos V había creado consejos territoriales (Castilla, Aragón, Italia e Indias) y estatales (guerra, hacienda) que ejercían sus funciones consultivas, legislativas y judiciales a partir de las problemáticas de cada región. Felipe II los afianzó y creó dos nuevos que ejercían su actividad a nivel imperial: el de Inquisición y el de Cruzada. El rey y sus catorce consejos formados por teólogos y juristas tenían como obligación moral gobernar conforme a los principios religiosos y de acuerdo con el derecho. En ellos seguía viva la tradición pactista castellana que consistía en gobernar teniendo en cuenta las necesidades de cada reino asociado a la monarquía. Esto fue especialmente notable en Flandes, pieza clave por su privilegiada situación económica y por la necesidad de mantener la lealtad de sus súbditos católicos frente a las pretensiones separatistas de los calvinistas holandeses.18
Para tener mayor control sobre sus territorios europeos y de ultramar y sobre sus recursos, la monarquía hispánica nombró, desde tiempos de Carlos V, virreyes, gobernadores, obispos y oidores como sus representantes con plenos poderes, pero sometidos a los controles que las otras autoridades ejercían sobre cada uno de ellos. Algunos de dichos cargos fueron ocupados por letrados, teólogos y juristas; en cambio, para el de virrey eran elegidos los miembros de la aristocracia que se sujetaron a la monarquía como un grupo cortesano. En el siglo XVII dichas elecciones respondieron a los intereses de los validos, individuos favorecidos por los monarcas, y de sus lazos clientelares y familiares. A partir de entonces la figura del valido como alterego del rey generó un cambio en las prácticas políticas y los “favoritos” controlaron hasta el mismo gobierno de los consejos por medio de las cámaras o de comisionados selectos en los que recaían el otorgamiento de mercedes y la provisión de cargos. 19
El gobierno de los validos bajo Felipe III y Felipe IV
A la muerte de Felipe II en 1599 subía al trono Felipe III, apodado “el Piadoso”, quien a sus veintiún años sólo se interesaba en la caza, el teatro y las devociones religiosas, por lo que encargó los asuntos de gobierno a su valido, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y duque de Lerma. Éste entregó a sus parientes y clientela la mayor parte de los oficios de la corte. Su sobrino, el conde de Lemus, por ejemplo, fue nombrado presidente del Consejo de Indias en 1603 y en 1609, virrey de Nápoles.20 Con todo, los primeros años de su gobierno consiguieron una relativa estabilidad respecto al ámbito internacional, aunque dicha situación no duró por mucho tiempo. En 1604 se firmó la paz con Jacobo I de Inglaterra; en 1609 se pactó con los holandeses una tregua de doce años, pues la difícil situación de Castilla y la caída de las remesas de metales preciosos de las Indias no permitían seguir pagando los ejércitos. Para compensar las críticas despertadas por estos pactos con los “herejes”, Felipe III decretó la expulsión de los moriscos criptomusulmanes de sus dominios, lo cual agravó sus relaciones con los reinos norteafricanos de Marruecos y Argel, que intensificaron los ataques de sus piratas en el Mediterráneo y la captura de prisioneros por ambas partes. El problema con sus vecinos musulmanes de Marruecos y Argel se volvió más grave en la siguiente década, cuando España abandonó el cuidado de las costas mediterráneas para embarcarse en sus aventuras bélicas en el Atlántico y en el Centro de Europa.21
Los holandeses aprovecharon los doce años que duró la tregua firmada con España para intensificar sus operaciones piratas en el Índico y en el Caribe, lo que afectó tanto a las posesiones portuguesas y españolas en el sureste de Asia, como aquellas situadas en América, especialmente en las Antillas y Centroamérica y en el litoral pacífico de Perú y Nueva España. Los mercaderes portugueses se quejaron de las grandes pérdidas por los ataques holandeses, aunque su monopolio por el tráfico de esclavos africanos no sufrió merma alguna. Cuando en 1621 expiró la tregua con las Provincias Unidas de Holanda, una nueva situación bélica iniciada tres años antes en el centro de Europa favorecería su independencia e intensificaría dichos ataques, al igual que los de los ingleses ya asentados en muchas islas y en lugares como Belice.
El mismo año que expiró la tregua con los holandeses murió Felipe III y su legado de una monarquía en manos de ministros y favoritos continuó con su hijo Felipe IV, muy joven e igualmente inepto para el cargo. El nuevo rey nombró como su ministro a Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, a quien dejó al mando del imperio. La situación europea a la que se enfrentaba el nuevo gobierno era sumamente conflictiva. En 1618 el católico Sacro Imperio Germánico desató una campaña punitiva contra una rebelión protestante en Bohemia, con lo cual se inició una de las más catastróficas guerras vividas por los habitantes del centro de Europa, sobre todo en Alemania, que perdió la mitad de su población. En esa llamada “Guerra de treinta años”, el conflicto religioso pasó a un segundo término y privaron más los intereses políticos y económicos de las potencias implicadas: Suecia, Dinamarca, Francia, el Imperio Austriaco y España. Esta última, por el pacto de familia con los habsburgo austriacos, por sus intereses en Flandes y sus conflictos con los rebeldes calvinistas en Holanda, entró a la guerra en tiempos de Felipe III. Este monarca heredó el conflicto a su hijo y el valido de éste, el conde-duque de Olivares, creó la llamada “Unión de Armas” para subvencionarlo. Con tal proyecto se exigía que todos los territorios del imperio debían colaborar en esta guerra “santa” con dinero y hombres, y se esperaba que la mayor contribución para subvencionar esta política militarista llegara de los virreinatos americanos.22
Una Nueva España que se consolida
En 1614, siete años antes de la celebración del centenario y cuatro antes del estallido de la guerra, el cronista nahua Domingo de San Antón Chimalpahin daba la noticia el 4 de marzo de la llegada de una embajada japonesa que acompañaba a Sebastián Vizcaíno, enviado a la Tierra del Sol Naciente tres años atrás por el virrey Luis de Velasco y Castilla. Vizcaíno regresaba después de cumplida su misión: pagar la ayuda monetaria y un barco que el shogun Ieyasu diera al gobernador interino de Filipinas Rodrigo de Vivero, quien había encallado en Japón. Después de un expectante recibimiento, el embajador japonés y su séquito (formado por 120 personas) prosiguieron su viaje hacia Madrid y Roma, acompañados del fraile Luis Sotelo, quien les servía de intérprete.23 Esta fue la segunda de las varias embajadas que los japoneses enviaron después de los desafortunados sucesos de 1597 en Nagasaki, en los que el criollo Felipe de Jesús y cinco franciscanos descalzos españoles y veinte cristianos nativos fueron crucificados.
La anecdótica noticia nos da idea del importante papel que tenía Nueva España en el contexto mundial en esas primeras décadas del siglo XVII y en el interés de Japón por establecer un contacto directo con su riqueza argentífera. A causa de su situación geopolítica privilegiada, con costas hacia los dos océanos, Nueva España se convirtió desde las últimas décadas del siglo XVI en un punto clave donde los caminos del mundo se cruzaban, donde se unían las rutas que comenzaron a rodear el planeta; así llegaron a ella personas y productos procedentes de Europa, Asia y África. Para ejercer mayores controles, la Corona sólo autorizó en ella dos puertos para el cobro de los impuestos procedentes de ese rico comercio: Acapulco y Veracruz. Desde el descubrimiento del tornaviaje en 1565, el primero recibía todos los años la Nao de China, procedente de Manila en las islas Filipinas, y con ella todas las riquezas del sureste de Asia. También Acapulco fue un activo puerto comercial de importantes contactos con el virreinato del Perú. Veracruz, por su parte, recibía la flota que venía de Sevilla y, gracias a los negocios que los mercaderes novohispanos tenían con La Habana, muy pronto se desarrolló un intenso comercio con los centros emplazados a lo largo de las costas e islas del mar Caribe, desde el fuerte de san Agustín en la Florida hasta Cartagena de Indias en Colombia.
La imposición de dos puertos únicos provocó que se intensificara el contrabando, del que mucho se beneficiaron los ricos mercaderes novohispanos, en cuyas manos también confluyeron las principales ganancias que provenían de la minería; esta actividad era fundamental para una Corona continuamente necesitada de recursos monetarios y principal imán de atracción para la colonización de los territorios norteños del naciente reino. A los descubrimientos argentíferos de Taxco y Zacatecas en la primera mitad del siglo XVI se sucedieron los de Santa Bárbara, Indehé, Pachuca y el más importante: San Luis Potosí. Hacia ellos se dirigieron cientos de colonos españoles, tlaxcaltecas y otomíes, esclavos africanos, mulatos y criollos que llegaron desde México, Michoacán y Nueva Galicia. La minería propició no sólo la expansión territorial hacia el norte, también provocó una guerra “a sangre y fuego” contra los chichimecas que asaltaban las caravanas en el Camino de la Plata e impulsó la colonización del Bajío una vez que estos fueron sometidos alrededor del 1600.
El proceso de colonización norteña se afianzó en el siglo XVII con la creación de misiones para fijar a las poblaciones nómadas por parte de jesuitas y franciscanos, con la erección de fortalezas (presidios) para la defensa de los colonos contra sus ataques y con la fundación de villas agrícolas y ganaderas para su abasto. Además de una abundante mano de obra, la extracción de plata requería la inversión de grandes capitales para excavar túneles, reforzarlos con vigas, desaguarlos cuando se inundaban, alumbrarlos, procesar la plata para purificarla con mercurio, producto este último que llegaba de Almadén en España y cuya venta monopolizaba la Corona. Con todo, no existía una política estatal a favor de esta actividad, por lo que los mercaderes se hicieron cargo de solucionar muchas de esas necesidades; ello los convirtió en los principales beneficiados de la minería, pues monopolizaron el comercio y el abasto de créditos y mercancías en los centros argentíferos. Algunos de los más encumbrados, sobre todo andaluces vinculados con los comerciantes sevillanos, estuvieron representados por un poderoso consulado creado en 1592 con sede en la ciudad de México.24
Los mercaderes, aliados con los gobernadores norteños, se hicieron cargo de abastecer con artículos y créditos a los centros mineros y de distribuir en el territorio las telas que producían los obrajes de México, Puebla y Querétaro, así como las variadas artesanías finas indígenas. Ellos eran también los exportadores de los productos que salían hacia Europa, como el cacao, el azúcar y los cueros de vaca. Desde Puebla comenzaron a controlar los mercados hacia el área de Oaxaca, de la cual se traía la grana cochinilla —tinte que se exportaba a Europa con grandes ganancias— y las lanas para alimentar los obrajes textiles angelopolitanos.
Los portugueses, muchos de ellos criptojudíos, importaban productos europeos y esclavos de África, y, asentados en las minas de Taxco, comenzaban a lanzar sus redes transpacíficas, atraídos por la promesa de obtener enormes ganancias con la importación de textiles (sedas y algodones), artículos suntuarios y esclavos procedentes del Asia oriental. Algunos poderosos comerciantes también controlaban la Casa de Moneda de la ciudad de México, el lugar donde los lingotes de plata se convertían en pesos y reales. Aunque una parte de la plata se quedó en Nueva España, mucha fue enviada a Europa, y en el siglo XVII a China, cuyos productos eran muy solicitados, por lo que la dinastía Ming comenzó a cobrar sus tributos en este metal; con ello el virreinato quedó insertado en el emergente sistema económico mundial.25
La expansión hacia el norte sin embargo no estuvo libre de dificultades, sobre todo por la oposición que presentaron los pueblos nativos que fueron sometidos por la fuerza de las armas —como sucedió en la llamada “guerra chichimeca”— y que continuaron rebelándose contra el dominio español incluso una vez congregados en las misiones. Apenas un lustro antes de la celebración del centenario, en 1616, los tepehuanos protagonizaron una de las más violentas rebeliones que se dieron durante el siglo XVII. En respuesta a la excesiva explotación y esclavización ejercida por los colonos y a las rupturas culturales propiciadas por la imposición del cristianismo, los rebeldes masacraron a ocho jesuitas y a cientos de españoles, africanos e indios cristianizados y destruyeron muchos asentamientos mineros y estancias ganaderas. Una brutal campaña punitiva orquestada desde Durango restableció el régimen misional y económico con el apoyo de fuerzas armadas formadas por mestizos y mulatos.26 La capital recibió la noticia de la devastadora rebelión gracias a la publicidad que de ella hicieron los jesuitas, en cuya retórica los rebeldes aparecían como monstruosos engendros del infierno por sus prácticas idolátricas, y sus misioneros muertos se mostraban como apóstoles que regaban con su sangre el futuro éxito de la misión. Frente a unos territorios en los reinos de Nueva Vizcaya, Nuevo León y Nuevo México apenas sujetos, con poblaciones nómadas que atacaban continuamente sus emplazamientos y con pueblos indígenas que vivían en misiones, pero dispuestos a levantarse contra el dominio hispánico, la representación de un reino uniforme y pacífico mostrada en la capital en los festejos de 1621 parecía una ficción.
Con todo, a diferencia de lo que estaba pasando con Yucatán y Guatemala —que incluía Chiapas—, donde se habían establecido gobernaciones bastante autónomas desde el siglo XVI, los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo León y Nuevo México mantuvieron fuertes vínculos políticos, sociales y económicos con el centro del virreinato. Misioneros, mineros, mercaderes, hacendados y colonos no sólo dependían en muchos aspectos de la ciudad de México, también comenzaban a verse influidos por sus símbolos y por su cultura que se manifestaban en libros impresos y en fiestas.
En el centro del territorio, que incluía las regiones de Michoacán y Oaxaca, el sistema implantado por los conquistadores y los religiosos en la primera mitad del siglo XVI había sufrido profundos cambios a partir de las últimas décadas de esa centuria y durante las primeras del XVII