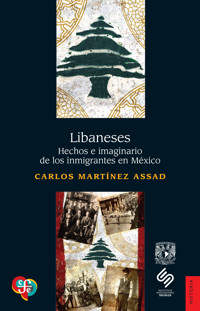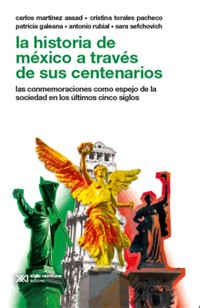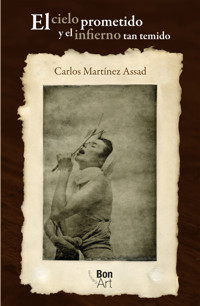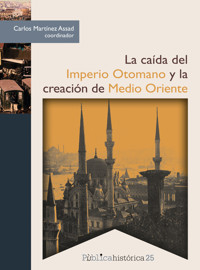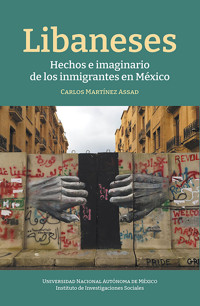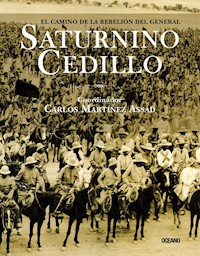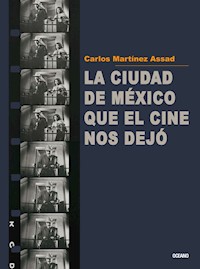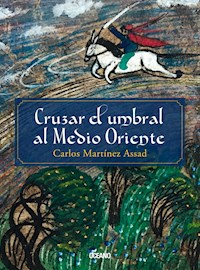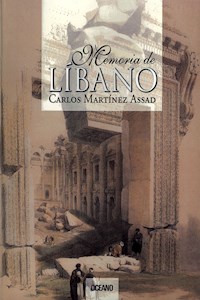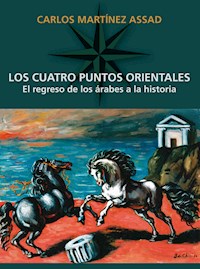Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonilla Artigas Editores
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Heterotopias
- Sprache: Spanisch
El nombre de Ricardo Pérez Montfort está asociado con lo mejor de la producción en ciencias sociales y humanidades, porque a lo largo de varios años ha dado a conocer libros y artículos sobre una diversidad de temas que enriquecen el conocimiento de la historia, la sociedad y sus productos culturales. Sus textos se han convertido no solamente en obras obligadas de consulta para los académicos, sino que también han atraído a muy diferentes públicos, por su amable y diestra capacidad narrativa. De sus empeños proceden trabajos sobre la Revolución mexicana, el nacionalismo, el racismo, los inmigrantes, el cine y la música, siendo ésta última una de sus pasiones declaradas. No sabemos si fue primero la interpretación de algún instrumento o el análisis de lo observado en aquellas regiones que más le han atraído, lo que sí sabemos, es que no hay resquicio alguno sin que se encuentran claramente sus huellas, como podrán comprobarlo los lectores que sigan este repaso de su muy extensa obra, cuyo fin es destacar sus aspectos más relevantes. Participamos en este libro colegas que hemos seguido su trayectoria, que recibimos sus saberes en la cátedra, en seminarios, congresos, foros, documentales, textos, y que pretendemos dar cuenta de sus numerosos intereses y de su avidez por el conocimiento. Ricardo Pérez Montfort es, sin ninguna duda, merecedor de este homenaje por parte de quienes además hemos tenido la suerte de contar con su amistad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La impresión de este libro ha sido posible gracias al apoyo del Colegio Internacional de Graduados “Temporalidades del Futuro”, financiado por la Fundación Alemana de Investigación (DFG) en la Freie Universität Berlin.
Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de su legítimo titular de derechos patrimoniales.
Esta publicación fue dictaminada por pares académicos bajo la modalidad doble ciego.
La incansable tarea de mirar lejos. Homenaje a Ricardo Pérez Montfort
Primera edición impresa: 2025
Edición ePub: 2025
De la presente edición:
D. R. © 2025, Bonilla Distribución y Edición, S.A. de C.V.
Hermenegildo Galeana #116, Barrio del Niño Jesús,
14080, Tlalpan, Ciudad de México, México
www.bonillaartigaseditores.com
ISBN: 978-607-2629-15-8 (impreso)
ISBN: 978-607-2629-12-7 (ePub)
ISBN: 978-607-2629-13-4 (pdf)
Cuidado editorial: Bonilla Artigas Editores
Responsable de la edición: Marisol Pons
Diseño de portada: d.c.g. Jocelyn G. Medina
Imagen en portada: Ricardo Pérez Montfort en Tlacotalpan
en la festividad de La Candelaria. Fotografía de Agustín Estada, ca.1990
Diseño editorial: d.c.g. Mariana Romero Sabre
Realización ePub: javierelo25
Hecho en México
Presentación
Carlos Martínez Assad
IVarias virtudes y el mismo sujeto
Vidas paralelas y otras historias
Carlos Martínez Assad
Un polímata en la academia mexicana: Ricardo Pérez Montfort
Isaac García Venegas
De los bailes y cantos a las ideas sobre la cultura
Sara Sefchovich
La Historia Cultural
William H. Beezley
Del “cuadro estereotípico nacional” a las industrias culturales
Gabriela Pulido Llano
IIEl saber de elegir
De niño cantor a historiador del cardenismo. Su participación en el proyecto sobre alemanes en México en el ciesas
Brígida von Mentz
El mundo de Lázaro Cárdenas
Anna Ribera Carbó
Migrantes y expatriados germanos e hispanos “juntos y medio revueltos” entre tantos mexicanos
Delia Salazar Anaya
La historia de las drogas en México es nuestra historia
Pablo Piccato
Un viaje a Jiquilpan
Ignacio Sosa
Las reflexiones en torno al libro Fin de siglos, ¿fin de ciclos? 1810, 1910, 2010
Leticia Reina
De cómo extender las alas
Rebeca Monroy Nasr
IIIHabría que escribir algo así
El mar de los placeres: comercio, amor y buena fortuna en el mundo atlántico colonial, de Canarias a Nueva España
Antonio García de León
Una extraña mezcla de revolución y trópico: aproximaciones críticas a las circulaciones culturales caribeñas entre México y Cuba
Juan Alberto Salazar Rebolledo
Con la música por dentro
Bernardo García Díaz
El crecimiento del antiimperialismo en América Latina durante y después de la Primera Guerra Mundial
Stefan Rinke
Semblanzas
Sobre el coordinador editorial
Presentación
Carlos Martínez Assad
La historia de lo cotidiano es ante todo una historia cultural que hace uso tanto del arte como del pensamiento, del lenguaje y la literatura, de las costumbres y tradiciones, de las representaciones, las creencias y los estereotipos.
Ricardo Pérez Montfort
Un grupo compuesto por 16 colegas y amigos del doctor Ricardo Pérez Montfort decidió escribir este libro para agradecerle las investigaciones realizadas y los aportes alcanzados en tantos años de desplazarse por todos los paisajes de México buscando una historia, un personaje, una expresión cultural, siempre buscando. No importa que se tratara de un sujeto de estudio, también encontrando siempre a sus personajes, que podían estar en la faena o participar de un fandango. Pero no solamente, porque también se ha encerrado en los archivos para revisar miles de documentos para reconstruir un problema de los muchos albergados en la historia de este país.
Ha cumplido 70 años de vida, de los cuales 40 ha dedicado a la enseñanza de la historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en su trayectoria destacan los 45 años empeñado en las tareas de investigación en el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social. Por eso, quienes lo hemos seguido de cerca lo vimos desempeñarse como antropólogo, etnólogo, historiador o como profesor en el salón de clases impartiendo cátedra, compartiendo un examen de grado, desde un auditorio en una conferencia, o en el campo en pleno proceso de investigación, escribiendo un guion o haciendo algún documental, o en un museo para montar una exposición, o compartiendo con los cantores por los pueblos sus capacidades musicales con la jarana o el charango y la voz.
Por eso resulta de gran riqueza este libro que dialoga con el autor sobre la diversidad de temas que ha abordado, realizando aportes significativos en todos los campos del conocimiento en los que ha incursionado, en la historia, en la cultura y en las ciencias sociales en general, mostrando que puede incidir en cualquier especialidad como experto.
Ha legado una buena cantidad de libros producto de investigaciones, artículos académicos o de divulgación, documentales y experiencias compartidas con artistas de la fotografía, de la televisión y del cine, en las que ha participado siempre con el gusto colaborar o asesorar, debido a las virtudes que atesora. Sabe cómo acercarse a la gente e interactuar con los académicos de cualquier ámbito. Y, algo muy importante, acepta polemizar y la crítica bien sustentada cuando de la investigación se trata.
Este libro contiene tres apartados solamente por darle un orden, porque todos los capítulos coinciden en la búsqueda de realizar un retrato de cuerpo entero, al recurrir a diferentes rasgos de su obra realizada, además de su relación en una tarea determinada y de la particular relación de amistad.
En el primero se agruparon los escritos más generales que derivan en el interés de Ricardo Pérez Montfort en el tratamiento o enfoque que ha dado a la cultura, de acuerdo con las formas en que ha sido abordada en sus diferentes trabajos. En el segundo se agruparon los que enfatizaron alguno de los aspectos particulares que ha trabajado, como el lector podrá descubrirlos: la Revolución mexicana, los migrantes, la hispanofilia, los movimientos conservadores, el cardenismo, el son jarocho, el cine y la fotografía, etcétera. Finalmente, en el apartado número tres, titulado con una frase del mismo Ricardo, los autores realizaron ensayos que no solamente muestran cómo se acercó al Caribe y al Sotavento en sus afanes musicales, sino la forma como habría construido él mismo sus ensayos.
En la preparación de este libro ha colaborado conmigo Isaac García Venegas, cercano apoyo en las tareas del doctor Pérez Montfort, en particular en la actividad de varios años en el Laboratorio Audiovisual que albergó el ciesas. A Stephan Rilke debo agradecer su ayuda para esta publicación. Y no tengo palabras suficientes para agradecer a loss autores su respuesta atendida con prontitud y la dedicación para el cumplimiento de nuestro propósito.
IVarias virtudes y el mismo sujeto
Vidas paralelas y otras historias
Carlos Martínez Assad
La obra
He optado por este título porque puedo preciarme de mantener una relación académica que se convirtió en amistosa con Ricardo Pérez Montfort, cultivada y mantenida a lo largo de varias décadas. Nos hemos encontrado cuando lo conocí siendo un alumno destacado, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde luego coincidimos como profesores, integrantes de comités tutoriales, como conferencistas, como jurados, como autores de revistas y coautores en varios libros. De él he apreciado sus amplios conocimientos, su disponibilidad para participar en diferentes proyectos y hacerlo con entusiasmo, y enriquecer todo lo que toca. Quizás hemos discutido o polemizado sobre alguna cuestión, pero se pierde en la bruma de las grandes satisfacciones por lo realizado de forma conjunta.
Vidas paralelas puede sonar exagerado, pero me es difícil disociar la presencia de Ricardo de nuestra convivencia en la revista El cuento, que en realidad fue mi primera participación con un relato ficcionado sobre el Cuartelazo de 1913. Participó en la Sociedad Nacional de Estudios Regionales,que formé con varios investigadores de diferentes universidades y centros de educación del país, que coincidíamos en el enfoque regionalista y desde donde impulsé la publicación de Eslabones. Revista Semestral de Estudios Regionales. Participó activamente desde la derivación del primer número en el libro A Dios lo que es de Dios.1 Sus colaboraciones fueron importantes para la entrega dedicada a Los extranjeros en las regiones, cuya presencia resultaba definitiva para escribir sobre los alemanes, españoles, pero después, en otras publicaciones, abordó el tema de un inmigrante noruego, un trabajo menos amplio, pero no menos profundo.
Sería imposible mencionar todas sus colaboraciones en proyectos colectivos en los que logramos coincidir, porque no cuento con el espacio ni sería posible ni indulgente para los lectores de la obra de Ricardo que quieren saber más sobre sus diferentes facetas. Por lo que basta mencionar su solidaridad, su generosidad, su entrega como compañero de ruta y su capacidad de compartir sus conocimientos.
Para entrar en la materia de este libro homenaje a su trayectoria, quiero iniciar diciendo, que la obra académica de rpm se enfoca principalmente en dos líneas de investigación: sobre el nacionalismo mexicano y la cultura, con énfasis en la popular y, particularmente, en Veracruz y el Caribe. Ha trabajado también sobre los procesos políticos y culturales durante los siglos xix y xx mexicanos, ha abordado la historia de las drogas en México entre 1850 y 1940, así como las expresiones culturales de la fotografía, del cine y de la música. Sus publicaciones sobre esos temas y sus variantes suman más de 30 libros y arriba de 150 artículos arbitrados publicados. Es un conferencista ameno que atrae por la originalidad de su pensamiento y la variedad temática de sus conocimientos. Destaca en su más reciente producción su obra monumental Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo, publicada en tres volúmenes. De su obra previa, cuenta con tres clásicos: Hispanismo y falange: los sueños imperiales de la derecha (1991), Por Patria y por la raza. La derecha secular en el sexenio de Lázaro Cárdenas (1993), Tolerancia y prohibición: aproximaciones a la historia social de las drogas en México 1840-1940 (2016) que han nutrido a los estudiosos de esas temáticas.
Sobre la historia de las drogas en México, ha dado un importante giro porque ha puesto la temática en un plano importante de las ciencias sociales, dado que previamente no se abordaba por los cuestionamientos de que era objeto su tratamiento cargado de prejuicios que, junto con las posturas oficialistas, él hizo de lado. A través de una profunda investigación, plena de referencias culturales, literarias y cinematográficas, usando incluso la escasamente utilizada iconografía en las ciencias sociales, se propuso demostrar que desde Antonio López de Santa Anna hasta los gobiernos posrevolucionarios se ha manipulado a la opinión pública, a través del discurso oficial de la intolerancia a los enervantes y a las drogas, que sin más han sido tratados como venenos. Sobre la temática dedicó también un excelente diálogo con imágenes de la Fototeca del inah en el libro Yerba, goma, polvo. Drogas, ambientes y policías en México 1900-1940 (1999).
Y es que la fotografía es una de sus herramientas preferidas, presente en todas sus publicaciones, buscando la originalidad sin caer en la repetición, que suele ser tan frecuente. En su reciente Disparos, plata y celuloide. Historia, cine y fotografía en México (2023), dedica un muy documentado apartado sobre la historia de la fotografía, con los nombres más reconocidos que han hecho figurar ese arte intermedio, como le llamó Pierre Bourdieu, entre los amos de la cámara en el ámbito internacional y, con especial interés en lo nacional.
La seriedad de su capacidad de investigación sólo rivaliza con su amenidad para los temas más difíciles; recurre a archivos, privilegia el trabajo de campo y se da el tiempo para convivir con los personajes de su interés, los fotografía y rescata imágenes varias, no se conforma con las fuentes académicas porque usa todo aquello que le permite confirmar lo que se propone; escribe, pero también filma y es autor de documentales y se da vuelo en cuantas expresiones sean necesarias para transmitir el conocimiento. Por eso su repertorio es tan variado, la información que transmite tan sorprendente y sus formatos tan atractivos, sin miedo al uso de la copla, de los versos, de los dichos y decires, a las canciones e, incluso, al manejo de instrumentos musicales varios que domina con la maestría de los intérpretes.
Sus investigaciones le han llevado a diferentes regiones del país, como Veracruz y su emblemático puerto de tantas historias, leyendas, tradiciones y anécdotas; Tlacotalpan con su fiesta de la Candelaria y, señaladamente, al Sotavento, a la Chinantla y el Caribe por aquello de la fuerza de atracción de Cuba. Y, desde luego, dio fuerte impulso a lo lúdico para entender más los comportamientos sociales, trasmitiendo la importancia del divertimento en la cotidianidad. Esas experiencias le han permitido establecer una red amplia de investigadores que le han llevado a poner en práctica su liderazgo académico y a divulgar los resultados de sus investigaciones entre un amplio número de alumnos, como lo evidencian las tesis que ha dirigido y los exámenes de grado en los que ha participado.
La excelencia de su formación se pone de manifiesto en las dos ocasiones que recibió el premio Marcos y Celia Maus, por la mejor tesis de maestría en Historia en 1988, y por la mejor tesis de doctorado en Historia en 1992, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue fundador de la revista Desacatos del ciesas que dirigió entre 1998 y 2000, y asimismo le dio un sentido de mayor amplitud a la divulgación en la Revista de la Universidad de México, del 2000 al 2002, reforzando su versión humanística y científica, y ampliando el concepto de cultura. También fue coordinador del Laboratorio Audiovisual del ciesas entre 2007 y 2016, al participar en la creación de varios documentales y contribuir a la divulgación de otros, generando un espacio creativo de gran importancia para el aprendizaje. Coincidimos también en la Filmoteca de la unam, con la que él ha mantenido una cercana colaboración, como en la serie Lustros de México, y coincidimos también con la elaboración de su parte del documental sobre Michoacán (2006), mientras realicé el dedicado a Tabasco entre el agua y el fuego (2004).
Su enorme trabajo académico le ha hecho recibir reconocimientos y becas en México y en el extranjero. Su permanencia en el sni donde ha mantenido el nivel 3 y reciente reconocimiento como Investigador Emérito son evidencia de la constancia en sus estudios y dedicación de tiempo completo a la enseñanza y la divulgación de sus resultados. Todo lo cual ha sido posible gracias a los 50 años dedicados a la docencia en la Facultad de Filosofía y Letra de la unam y a los 40 años de permanencia en el ciesas.
Los ires y venires por la Ciudad de México
Ricardo nos ha conducido con claridad por pasajes escasamente conocidos de la Ciudad de México, llamada anteriormente el Distrito Federal, con mucho de dantesco en la polaridad del cielo y el infierno. La gran urbe va ensamblando en su recorrido las partes de un rompecabezas que alcanza su coherencia una vez que está armado, de esa forma tan extraordinaria como él lo hace.
Desde su perspectiva, se trata de la plaza pública que reúne una asamblea de nostálgicos que se congrega para escuchar los relatos de su devenir, de sus problemas y, de paso, lamentar mucho de lo perdido, como el cantar de los pregoneros, las melodías del organilleros, los sonidos de los conjuntos de los provenientes de diferentes lugares del país o, incluso, el trompetista o violinista solitario con sus notas lánguidas y en ocasiones fuera de tono, rivalizando con el tráfico de vehículos en aumento acorde con su crecimiento. Sin duda, el esfuerzo podría levantar una barrera para evitar la destrucción que agobia y nos despoja de la memoria.
El modernismo con todo su poder de seducción se ha olvidado de los referentes culturales que, aunado a los desastres naturales o a los provocados por el hombre, nos ha quitado. No tenemos que viajar al pasado para certificar la tendencia. El Hotel Reforma con su salón Ciros, en la avenida más emblemática de la Ciudad, desapareció, lo mismo que el Plaza, en el cruce con Insurgentes, o el salón de Los Candiles en el restaurante Chapultepec y, muy cerca de allí, el burgués Champs Elysées, refugio de gente de postín y de artistas del cine de la época de oro. El sismo de 1985 privó a la ciudad del Hotel Regis y de su Bombonera, donde se exhibían películas de culto, lo mismo del Hotel del Prado y de muchos sitios que fueron referencia para los encuentros amistosos o de cualquier tipo. También desapareció el café de La Veiga, junto al conjunto de las Américas o el de El Altillo, por el rumbo de Coyoacán, como sitios de reunión de la generación del 68.
Siempre de la mano de Ricardo, se puede recorrer la ciudad en eterna construcción/destrucción, en la que coexisten varias ciudades con sus emplazamientos históricos, corredores industriales, las habitacionales, las ciudades escondidas de los vicios y del entretenimiento, ciudades diurnas, las de los trabajadores y estudiantes, las nocturnas para las diversiones o el dormitorio, las ciudades legales y las ilegales, las que traen consigo los campesinos y los indios, las ciudades que permanecen invisibles. Y todo el repertorio imaginado por Italo Calvino.
Por fortuna están también las ciudades de las utopías (aunque ahora se imponen las distopías) con enormes posibilidades para el futuro. En ellas conviven los deseos, las memorias, los signos del lenguaje, las imágenes, los recuerdos y los momentos felices para encubrir la ciudad de la infelicidad en la que se viven las tensiones sociales y los conflictos, lamentablemente siempre en aumento.
Ricardo ha relatado muchos espacios, pero no sólo el de la cultura del folclore, por eso recurrió a un concierto de ciudades varias y diferentes con un común denominador, la de ser visualizada para hacerla suya, pensando en su riqueza histórica y en su enorme potencial cultural. Como ejemplo, recurro al libro Juntos y medio revueltos. La ciudad de México durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas y otros ensayos,2 que muestra su disposición a participar en proyectos académicos a los que, sin más indagación, daba el sí, como me consta en este caso, en que lo diseñé y coordiné. Siempre estuvo dispuesto porque siempre tenía una idea y material suficiente para realizarla.
El libro, como resulta obvio, mostraba ya su interés en las acciones y en el contexto del sexenio en que el país fue gobernado por Cárdenas. Y, en este caso, para abordar su política de urbanización con los actores sociales que se conformaron, como los obreros del riel, los de la construcción, los políticos revolucionarios, los nuevos ricos y los pobres, permitiendo el surgimiento de las clases medias en proceso de conformación y extensión.
Y para Ricardo no podían pasar desapercibidos los intelectuales que pensaron de forma cosmopolita la mexicanidad, y allí estarán sus expresiones en los productos mestizos –un término que cuestiona–, la novela y el cine en su máxima expresión recreando el pasado inmediato y el futuro. Lo ejemplifica con el capítulo que dedica a Ánimas Trujano,3 en el cual apunta que la estética se sustentó en una “geografía imaginaria”; no en el paisaje real de México, sino el dibujado por Diego Rivera, Miguel Covarrubias, Roberto Montenegro y otros, como representaciones de imágenes que construyeron como mexicanistas. A lo que se une la canción vernácula y la creación de los arquetipos a los que, como nadie, Ricardo dio sentido en varios de sus trabajos. Su conocimiento es tan amplio que, como lo dijo Carlos Monsiváis, no se puede distinguir si fue primero él o el lugar común de invocar a Guty Cárdenas, Ricardo Palmerín, Ignacio Fernández Esperón “Tatanacho”, Joaquín Pardavé, hasta Pedro Vargas, Agustín Lara y tantos otros.4 Y, por supuesto, identifica a muchos autores, compositores y cantores del amplio territorio cultural veracruzano y yucateco.
También están allí los españoles y, desde 1936, los trasterrados que buscaron refugio en nuestro país, mientras España languidecía enfrentando el pasado que se resiste a desaparecer y la democracia que balbucea. Y el cosmopolitismo en México se hace evidente en las fuertes inmigraciones de los llegados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial: alemanes, polacos y judíos de varios países. Uniéndose a muchos de los que han llegado previamente: libaneses, franceses, italianos, chinos, rusos, armenios y muchos otros.
Al mismo tiempo, el nacionalismo echará fuertes raíces porque fue punto de encuentro para las identidades, y llegarán también, como Ricardo lo ha recreado en numerosos libros, artículos, conferencias y otros productos de divulgación, los estereotipos de los charros, la china poblana, los huastecos y los jarochos. Todos enmarcados en los decorados de cactus y de la flor del cempasúchil con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl recortados en el intenso azul de un cielo poblado de nubes, como lo plasmó para el cine Gabriel Figueroa en numerosas películas.
Ricardo mostró a la Ciudad de México como el centro en donde cabía –como lo he dicho– la política en sus más diversas expresiones, pero, además, el folclore, los cambios culturales, la tragedia, los vicios y los abusos de quienes se colocaron por encima de la ley. Era la ciudad que salía del largo periodo del porfiriato, con su arquitectura, expresión de lo pretencioso y también de la monumentalidad, para abrir cauce a la ciudad de las oportunidades, como lejana promesa de la Revolución mexicana con todos sus efectos, y desembocar después de 1940 en la modernidad para dar la nueva fachada del país.
Convoca un concierto de voces con toda la información disponible para entender nuestra ciudad, sus problemas y todo el conocimiento que permite rescatarla. Se unen y nos relaciona con quienes han vivido y escrito sobre ella, Bernardo de Balbuena, Francisco Cervantes de Salazar, Salvador Novo, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis, entre otros, que la han convertido en motivo de sus reflexiones, fantasías, mitos, relatos ficcionados y, como el autor, continuarán con sus crónicas de todo lo que está por relatarse, lugar de encuentros frecuentes para demostrar que, en medio del caos, sus habitantes nos encontramos entre los más privilegiados.
El sistema político
Ricardo Pérez Montfort ha investigado sobre diferentes momentos políticos de la historia del país, varios personajes fundamentales para el análisis, como Porfirio Díaz y Madero, Zapata, Villa5 y los movimientos que encabezaron, además de los conservadores, como el movimiento vasconcelista, el cristero, el sinarquista, constituyéndose en un acucioso conocedor de la historia del régimen posrevolucionario; dando más importancia al de Lázaro Cárdenas, en los diferentes trabajos en que lo ha abordado, con temáticas alrededor que le van colocando en el centro con trazo fino. Desde sus primeros libros despunta ya su interés, y los he mencionado.6 Todo coincide para lo que puede considerarse una de sus grandes aportaciones a la historia de México, en la obra que le ha dedicado: Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo xx, en tres tomos.7 Al abrir las primeras páginas de este libro, me detengo y vuelvo una y otra vez a la portada para estar seguro del título que anunció su autor porque de pronto pareciera que leo alguna trama de las novelas de Balzac por su naturalismo y el detalle pormenorizado del relato, debido a su fina pluma.
Y allí está un pueblo llamado Jiquilpan en medio del esfuerzo modernizador del Porfiriato que había pasado a ser ciudad, aunque previamente había sido república de indios en el siglo xvii y asiento de los españoles agrupados alrededor de su convento. Asimismo, el autor nos lleva por las pugnas entre los de ese poblado y la rica hacienda de la Guaracha –de la que tanto escuché hablar a don Luis González– por asunto de territorio y herencias. Tierra de rebeldes como la del movimiento encabezado por el párroco de esa hacienda, Marcos Castellanos, en asociación con el cacique indio José Santa Ana. Narración que permitirá al lector entender la longevidad de un apellido que se mantiene desde 1619: Cárdenas.
Ya entrado en la lectura, debo rectificar, porque estoy ante el modelo más acabado de historia regional que ha pedido prestado a Paul Vidal de La Blanche la relación entre la geografía y la historia. Y pienso en que Friedrich Katz para retratar a Francisco Villa en su ya clásico libro, debió emplear las primeras 100 páginas dedicadas a Chihuahua, así Ricardo debe pasar 75 para hacernos entender el territorio de don Dámaso Cárdenas Pinedo, hijo del tejedor de rebozos y campesino Francisco Cárdenas, quien en 1893 desposa a Felicitas del Río Amezcua para en un par de años ser los padres de Lázaro. El tercero de una prole de ocho, que nació el 21 de mayo de 1895 para crecer en el ambiente campirano.
La rebocería y el curtido de pieles fueron los oficios de ese recóndito lugar del país donde la familia Cárdenas del Río vivió en contacto con los sectores más populares, sobreviviendo gracias a ese establecimiento que llamó “Reunión de amigos”. Con un fuerte arraigo a los valores de la provincia, el autor deja ver cierta ambivalencia respecto a la religión en un ambiente donde pronto el mayor de los hijos varones debe contribuir al ingreso familiar haciéndose recaudador de rentas y tenedor de libros en la Oficina de Rentas. Allí, el aplicado joven sufrirá uno de los primeros tropiezos de la vida, al ser detenido por un supuesto mal proceder en sus funciones y aunque pronto es exonerado, no fue sino el augurio de lo que estaba por venir.
La familia debió emprender los tiempos difíciles que, sin duda, afectaron a muchas familias que pasaron por el final del auge del Porfiriato y el amanecer de nuevos tiempos. Y justo en el efímero tiempo del maderismo, murió el padre, quedando la carga familiar al hijo mayor, quien ya había pasado de su primer oficio al de trabajador de la imprenta local. Desde allí tuvo un mejor observatorio de los cambios políticos que se gestaban. Madero y los antirreeleccionistas del poblado y su inmediata caída en el Cuartelazo que encumbró a Victoriano Huerta y generó el Plan de Guadalupe con el movimiento encabezado por Venustiano Carranza.
Fue en la imprenta La Económica, donde Lázaro y amigos hicieron los primeros manifiestos revolucionarios, por lo que fue perseguido por los huertistas. Su hogar se volvió inseguro y debió huir, perseguido por la prefectura de Jiquilpan, para, en un corto tiempo, integrarse a las fuerzas insurrectas del general Guillermo García Aragón, al parecer, cercano a Emiliano Zapata. Como capitán segundo, Lázaro se hizo cargo de la correspondencia, iniciado así lo que sería el aprendizaje del amplio camino de las armas.
Los tiempos difíciles continuaron, el de la lucha de grupos y, para ejemplo, la Convención de Aguascalientes y la imposibilidad de unión de los grupos revolucionarios, el de la derrota de Pancho Villa, el del constitucionalismo y todo lo que Ricardo expone como buen historiador que es.
Por eso hago un alto para tratar de explicarme esa lectura que se va escribiendo en tres planos que se retroalimentan entre sí: el de la historia nacional, el de la historia regional y el de la historia personal. Tres partes que podrían dar lugar a lo que serían tres libros diferentes, pero que sólo Ricardo logra unir. Quizás es por eso que encuentro la tensión de un libro que se nutre de textos académicos y de toda la información que es posible reunir en los relatos locales, las canciones, la poesía popular y hasta la fotografía. Por eso creo que su narración se presta para una narración a la Emmanuel Carrère, en particular en El reino (2014), sin detenerse a documentar lo que señalan las fuentes. Y es que al autor le caracterizan esos arrebatos líricos que enriquecen su prosa para señalar lo que a veces resulta difícil documentar. Por ejemplo, cuando afirma que el coronel Eugenio Zúñiga y Cárdenas coincidieron en una amistad reforzada por “sus coincidencias ideológicas”8 y, aún más, cuenta que “compartían interpretaciones sobre los hechos recientes que aquejaban al país”. Nunca nos dice nada de la ideología de ambos personajes ni en dónde expresaron sus coincidencias, a menos que sea suficiente suponer que padecieron las precarias condiciones y consecuencias de la lucha armada como tantos otros. Más aún, el autor menciona que cimentaron su relación por haberse reunido contra quienes habían “atentado contra el pueblo y la democracia”,9 binomio del discurso institucional que homologa a todos los revolucionarios. Pero, pregunto, ¿acaso los huertistas o los orozquistas no eran pueblo? Y, en cambio, ¿si lo eran los villistas o zapatistas?
Más adelante, ya en otro contexto completamente diferente, el autor caracterizará el gobierno en Michoacán de Ortiz Rubio, quien se autodefinía junto a los generales Obregón y Calles y sus seguidores como “partidarios de los pobres” y entonces sí expresa Ricardo su crítica, al considerar que recurrían a “una prédica revolucionaria que solía deberle bastante a la demagogia”.10
Pero volvamos al relato, tratando de entender las dificultades de la intervención de Estados Unidos en Veracruz con la oleada nacionalista que generó y porque, pese a todo, mostraba los estertores del gobierno usurpador. Un duro golpe que, ahora lo sabe el historiador, reforzó el constitucionalismo que se encumbraba sobre los movimientos de Villa y Zapata. Y en ese contexto, Lázaro recorrió un largo camino hasta llegar a la Ciudad de México y enfrentarse a los zapatistas que la asediaban.
Y hablé de tres planos de este libro, pero quizás deberían ser cuatro, a menos que dejáramos la Revolución en el nacional. Todas las páginas que siguen muestran la actividad militar y la carrera ascendente del joven Cárdenas hasta su involucramiento con la fuerza que ha hegemonizado el proceso, construida por quienes va conociendo: Álvaro Obregón, Joaquín Amaro, Plutarco Elías Calles y tantos otros. El biografiado destacó en varios hechos de armas, luciéndose como coronel en la ocupación de Nogales, de tal forma que Calles lo apreciaría como subalterno, y ya estaba al frente del 22º Regimiento de caballería. Mientras tanto, se apagaba la estrella de Villa, quien aún provocó el ingreso al país de las tropas del Ejército estadunidense y se daban la convocatoria para el Constituyente en 1916-1917 y la presidencia de Obregón. Casi al mismo tiempo, el coronel participó en la campaña contra los yaquis y mayos rebeldes en 1918. Siguieron las acciones con Calles en Mazatlán, luego Guadalajara, Michoacán.
Y la historia continúo construyéndose a través de los enfrentamientos Carranza vs De la Huerta y Obregón vs Carranza; la alianza Obregón-Calles-De la Huerta y el montón que les siguieron para establecer el grupo sonorense y, con el manifiesto de Agua Prieta, lograron reunificar a casi todo el país. Los michoacanos no podían faltar, con el gobernador Pascual Ortiz Rubio, el precursor José Rentería Luviano y Francisco J. Múgica, pese a que éstos no se llevaban con el gobernador. Y por el lejano rumbo de Papantla, el joven Lázaro Cárdenas se uniría al movimiento que lo ascendió a general de brigada.
Y es en ese ambiente, establece Ricardo, cuando iniciará su formación política, porque es llamado a Michoacán no a combatir, sino como jefe de Operaciones Militares para vigilar el proceso político que allí tiene lugar. Si ya el autor nos ha mostrado, apoyándose en fotografías, el desarrollo de Lázaro, para esta fecha muestra la que envió a su tía Ángela Cárdenas: ya adulto, vestido de civil, “luciendo tupidos bigotes”, “cabello abundante, negro, bien cortado y los grandes ojos oscuros mostraban a un hombre maduro en la guerra, de la cual no parecían quedar rastros en su semblante”.11 Si la imagen hubiese sido impresa en color, el lector sabría que Cárdenas tenía los ojos verdes.
Como tantos otros militares y políticos, Cárdenas formó parte, a partir de entonces, de quienes se ocuparon de la reconstrucción del Estado a través de la institucionalidad en todas las esferas de la vida nacional. Fue fundamental, como para muchos otros líderes y políticos de la época, quedar del lado vencedor porque como se demostraría, el constitucionalismo y su heredero el obregonismo resultaron la propuesta más acabada para el tránsito que el país requería.
Los encargos militares continuaron y Cárdenas debió enfrentarse a la problemática de un estado estratégico en la geografía nacional, pero con demasiada autonomía desde el Istmo de Tehuantepec donde sustituyó al chihuahuense Marcelo Caraveo. Solo un militar con perfiles políticos podía buscar la solución a los enredos que allí tenían lugar.
Como el autor demuestra, para Cárdenas la situación de su estado natal nunca escapó a su órbita y por esos momentos la tensa relación entre los grupos jacobinos y clericales, junto con otros problemas, llevaron a la renuncia del gobernador Francisco J. Múgica.
En 1923 se hizo cargo de la Vigésima Zona Militar, correspondiente a Michoacán y muy próxima al Bajío. El año se había iniciado con los desacuerdos entre Obregón y los otros sonorenses por la injerencia del gobierno en los asuntos internos de San Luis Potosí, Nuevo León y Michoacán. La tensión más fuerte se dio entre el presidente y su secretario de Hacienda, a lo que sin duda Calles abonó apoyado por Alberto J. Pani, y es que la contienda electoral se avecinaba y uno de los dos era necesariamente el sucesor.
La rebelión delahuertista que le siguió fue consecuencia de las manifestaciones de desacuerdo en varias regiones. Destacaron Guadalupe Sánchez, en Veracruz y pudo sumar a Tabasco, Campeche y Yucatán. Por su parte Enrique Estrada se autonombró jefe de la rebelión en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Colima y Nayarit. En Oaxaca se les unieron el gobernador Manuel García Vigil y el general Fortunato Maycotte. En Occidente se aprestaron a la lucha el general Enrique Estrada en compañía del joven Rafael Buelna. Obregón se hizo cargo del asunto desde el Bajío, instalándose en Irapuato, y Calles fue a Monterrey y San Luis Potosí.
Obregón ordenó a Cárdenas salir al mando de 2 000 hombres y su caballería a combatir a Estrada en Jalisco y éste envió a Buelna a interceptarlo. El ataque sorpresivo provocó 200 federales muertos, 1 500 prisioneros y 300 heridos entre los que se encontraba Cárdenas. Aun siendo prisionero, salvó su vida en lo que seguramente influyó su ya ascendiente entre el ejército y su personalidad conciliadora. Al final Obregón resultó de nuevo vencedor.
Luego, ya con Calles en la presidencia, vendría la rebelión cristera, paradójicamente, con centro en una región con ascendente obregonista. Cárdenas fue enviado a las Huastecas, donde observó el enfrentamiento entre la Huasteca Petroleum co. y los trabajadores, y otra vez debió buscar conciliar las diferencias entre grupos enfrentados. Y desde allí supo de las maniobras de los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez para acabar con Obregón. El segundo, al refugiarse en Veracruz, hizo que Cárdenas debiera actuar, frenando la fuga de algunos de los partidarios.
Después, la mira del biografiado para ocupar el gobierno de Michoacán en 1928, aunque el autor puntualiza: “carecía de simpatías generalizadas entre el pueblo michoacano”12 no obstante su carisma. Entonces sí logró conquistar a la joven Amalia, lo que da lugar a otra historia. El conflicto entre cristeros y gobierno arreció y, por si fuera poco, en ese contexto fue asesinado Obregón en tanto que presidente electo.
La crisis que este hecho generó dio lugar a que Calles mantuviera buen rato las riendas del poder aun cuando los tres presidentes de lo que se llama Maximato mantuvieron ciertos márgenes de acción. Y muestra de la institucionalización que avanzaba, fue la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario. Cárdenas debió moverse entre la gubernatura michoacana y otros cargos, entre ellos presidente del partido y aun secretario de Gobernación.
Completado su aprendizaje luego de un largo y, pese a Buelna, exitoso trayecto militar, y observando sus cualidades como organizador, estuvo listo para contender por la presidencia de la República, convirtiéndose en candidato del pnr el 6 de diciembre de 1933.
El libro de Ricardo es provocador porque no es la biografía de uno de los personajes más connotados, sino la historia de un país que ha engendrado hombres como Cárdenas. Aunque son pocos quienes han podido, por sus cualidades, salir airosos de una realidad marcada por el conflicto y por hechos violentos. Si, por ejemplo, comparamos a Cárdenas con Obregón, este último mostró sobradamente sus dotes organizativas, pero no las de conciliar los conflictos, sino más bien de provocarlos.
Por eso también me pregunto cómo construir una biografía de Cárdenas sin que el autor no sea jalado por señalar uno u otro de los conflictos que debió enfrentar y muestran lo que es México en su rica variedad regional, geografía e ideologías que marcan la salida del porfiriato y los regímenes posrevolucionarios.
Así demuestra Ricardo su capacidad para moverse en diferentes planos, transitar entre las representaciones y la historia que él sabe diferenciar muy bien, los contenidos políticos y sociales, a la par que las expresiones de la cultura para entender a cabalidad a México.
Un polímata en la academia mexicana: Ricardo Pérez Montfort
Isaac García Venegas
I
En su libro sobre el tema, Peter Burke define a los polímatas como eruditos con intereses enciclopédicos. Su peculiar contribución al conocimiento, sostiene, es ver las conexiones entre distintos campos que han sido separados.13 En rigor, se trata de una figura cada vez más escasa, en tanto que la parcialización del conocimiento de lo humano y lo natural emprendida en la modernidad se agudiza y consolida férreamente. La indudable y probada eficacia del conocimiento especializado, impulsado, primero, por el ansia de conocer para dominar –fundamento casi siempre negado de eso que llamamos “ciencias duras”– y después, debido a sus resultados, recompensado con retahíla de estímulos, reconocimientos, pero, sobre todo, financiamientos otorgados desde el horizonte tecnocrático del saber, los ha vuelto cada vez más extraños, incluso extemporáneos.
La predominante especialización, con su consecuente parcialización del saber, hace que la admonición de “chapotear en demasiadas materias” o de ejercer una curiosidad irrestricta, encienda inmediatamente las alarmas. Burke recuerda que Frederich Schiller acusaba de eso Alexander Von Humboldt y que éste, a su vez, se quejaba de la constante reconvención que se le hacía al respecto.14 Este tipo de advertencias o regaños, lejos de pertenecer en exclusiva al anecdotario decimonónico, son recurrentes hoy en día. Si, como consecuencia de tales señalamientos, no se ha logrado aún exiliar a los polímatas de los firmes continentes de lo especializado, se los mira con desconfianza cuando no con cierta condescendencia, que incluso puede llegar a ser admirativa, al tratarse de una figura evanescente.
Habría que cuidarse de equiparar o confundir esta figura con la del intelectual. Sobre este último, han corrido ríos de tinta intentando definirlo. No viene al caso hacer aquí un recuento de ello, pero si por intelectual se entiende, por ejemplo, aquella figura que viene a sustituir la falta de representatividad institucional de la sociedad civil, como lo ha señalado el historiador mexicano Lorenzo Meyer, en su intento por explicar la relevancia y vigencia de los intelectuales en México y América Latina,15 es evidente que los polímatas son algo diferente de los intelectuales, lo suyo no está fundamentalmente en la construcción de o en arrogarse representatividad alguna. Su preocupación y ocupación es otra.
Además, como se sabe, hace ya bastantes años se decretó la muerte del intelectual. Al respecto, quizá Carlos Monsiváis –“el último gran intelectual”, “el intelectual omnipresente”, como se le ha descrito desde su muerte en 2010– tuviese razón cuando detectaba en la democratización de la educación, es decir, en su creciente masificación, la proliferación del académico, que vino a sustituir, lenta pero persistentemente, al intelectual en el espacio público interpretativo.16
Hasta hace muy poco tiempo, los académicos, en tanto especialistas de tal o cual tema, ocuparon seriamente los espacios en los que se interpretaba la realidad. Sin embargo, la expansión incontenible de las tecnologías de la información y la comunicación ha propiciado que su predominio y monopolio del poder interpretativo decline aceleradamente en favor de un coro o “legión” –como les llamó Umberto Eco– de apologetas festivos de la fragmentación inconexa y de rápido consumo.
Sin embargo, ni los unos ni los otros son polímatas. El académico, porque, además de deber su razón de ser a la especialización, cuando se incorpora a las esferas que le son ajenas, como las del político, el asesor, el consultor o el periodista ciertamente trasciende las fronteras propias de su especialización, mas no lo hace por el genuino impulso de ver las conexiones entre distintos campos que han sido separados, tal vez ni siquiera por una insaciable curiosidad enciclopédica, sino por la agenda del poder económico y político en turno en que está o se quiere insertar, o bien, si se prefiere, por una muy personal voluntad de aplicar prácticamente sus saberes con el fin de transformar su realidad, lo que acorde con James D. Cockroft, autor del libro Precursores intelectuales de la revolución mexicana, lo convertiría en intelectual.
En cuanto a los nuevos personajes emergentes, existen y se mueven acorde con las exigencias del mercado de entretenimiento, que exalta, pagando muy bien, el deslumbramiento del fragmento inconexo, territorio en el que incluso los académicos han tenido que incursionar para mantenerse vigentes en el mercado de consumo de lo que Guy Debord llamó, a finales de la década de los años sesenta del siglo pasado, la “sociedad del espectáculo”.17
No obstante, en general, pero notoriamente en países como el nuestro, la academia, particularmente la de carácter público, ha sido el ámbito en el que los polímatas han podido sobrevivir pese a todo. De algún modo, éstos han logrado subvertir la relación de subordinación institucional para dar cauce a sus inclinaciones, a pesar de no cumplir a pie de juntillas con las exigencias de la especialización que en ellas priva. En este sentido, puede afirmarse que en cierto modo resisten los vientos que les soplan en contra, aunque por momentos se vean obligados a alinear sus velas con aquellos impulsos ventiscos.
Así, dadas las condiciones actuales, podría pensarse al polímata como una de las figuras de la resistencia, ciertamente cada vez más escasa, cada vez menos cultivada. Se trata de una figura que necesita ser pensada, incluso tal vez recuperada, como una posibilidad en medio del ruido pirotécnico de la especialización, y su hija bastarda, la fragmentación.
II
En el contexto de la academia mexicana, esa atmósfera de instituciones de educación superior en la que sus integrantes bregan por especializarse, tener una plaza, acceder a recursos, tener una voz reconocida, Ricardo Pérez Montfort o rpm –como suele firmar sus correos electrónicos– ayuda a pensar esta figura del polímata porque él mismo es uno de ellos.
Quienes lo conocen, ya sea por sus labores docentes o de investigación, suelen aludir al enorme abanico de sus intereses y su sorprendente erudición. Cuando se lo presenta en cualquier ámbito académico, ya sea en una conferencia, en una mesa redonda, en una entrevista, en la presentación de un libro, es casi ya un lugar común destacar los numerosos ámbitos en los que sus habilidades y conocimientos se despliegan: la historia, la antropología, el documental, el cine, la interpretación de la imagen editada y sin editar, como fuente y discurso, la ejecución y producción musical, la escritura, no sólo académica, sino poética e, incluso, la crónica, el ejercicio de la versada, así como la locución radiofónica, la edición impresa y audiovisual, etcétera.
Esta alusión se enriquece en el ámbito privado, por supuesto no muy conocido, que llega a la herrería, la joyería y, últimamente, a lo que él llama sus “cajitas”: una suerte de elaboración artesanal de una escena que lo mismo recurre al dibujo que a la pintura, al modelado que a la experimentación, al diseño que a la representación, a la proyección que a la reelaboración de un breve instante de algo visto, soñado, pensado, imaginado. En éstas, lo pequeño, el detalle, el movimiento, enmarcados en una bella caja de madera protegida por un vidrio –a las que en los mercados populares del centro de la Ciudad de México les llaman “vitrinas”–, se ponen en juego con las escalas, el punto de vista, la propuesta de conjunto, las conexiones, que de diversa manera también se hallan y configuran lo que ha publicado, difundido, dado a conocer.
Sin embargo, la enumeración, por cuantiosa y certera que sea, suele dejar de lado lo que fundamenta al conjunto de sus destrezas: su condición de polímata, es decir, tanto su insaciable curiosidad, que deriva en esa enorme erudición que posee, como una suerte de necesidad de ir conectado lo que en principio se presenta compartimentadamente. Desentrañar esta condición puede iluminar con cierta claridad la columna vertebral del conjunto de su vasta obra, los temas que en ella aparecen, los modos en que los aborda, pero también a la figura del polímata en el ámbito de la academia mexicana.
III
Si bien la curiosidad, el deseo de saber –base y fundamento de cualquier erudición, preservada e invocada desde la memoria– tiene algo de innato, en realidad posee mucho más de inclinación cultivada. Cuando se hace referencia a su insaciabilidad, ésta proviene fundamentalmente de los horizontes de posibilidad del entorno. En este sentido, la de rpm procede sobre todo de los que abrió y tejió el ejercicio profesional de sus progenitores, los doctores Irmgard Montfort Happel y Ruy Pérez Tamayo, quienes se incorporaron de manera cada vez más exitosa al mundo laboral mexicano apenas doblando la segunda mitad del siglo pasado, en las décadas de un notable crecimiento de los sectores medios nacionales. Instituciones adscritas a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, y la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente, los acogieron, posibilitando por varias décadas un desarrollo muy importante relacionado con la investigación, la docencia y la difusión científicas.
Lo anterior trajo consigo los recursos necesarios para el cultivo de otros intereses aparte de los estrictamente científicos, como el arte, la música, los viajes, según rememoran todos cuantos les conocieron en algún momento de su vida profesional.18 Todo ello está presente en la memoria de Ricardo Pérez Montfort, especialmente los viajes, “más que recreativos, constructivos y reflexivos”.19 Paisajes, es decir, fragmentos de mundos de la vida, museos, exposiciones, salas de concierto, experiencias referidas, contadas y procesadas, intercambio de pareceres y valoraciones, elaboración de la memoria del transitar, tejido de redes de amistad y profesionales, lo mismo al interior de la República Mexicana que en el extranjero, América Latina, Estados Unidos y Europa, es a lo que se refiere con aquello de viajes constructivos y reflexivos. Seguramente fue en ese proceso que se fraguaron y cultivaron esos “afanes de conocimiento ambicioso y omniabarcador posadolescente”,20 como el propio rpm se recuerda a sí mismo.
Pero el deseo de saber o el afán de conocimiento ambicioso y omniabarcador no necesariamente implica establecer las conexiones entre lo que se nos ofrece o presenta inconexo, compartimentado. Si bien los horizontes de posibilidad del entorno favorecieron aquello, fue más bien el contexto de la época en que vivió su adolescencia y juventud lo que lo llevó a buscar dichas conexiones y lo que siguió alentando sus intereses enciclopédicos.
Si se acepta, “sin conceder”, como dicen los abogados, la organización esquemática propuesta por Enrique Krauze sobre las generaciones,21 Pérez Montfort claramente pertenece a la del post 68, que es su “heredera”.22 Sin incurrir en un listado krauziano de características “definitorias” de dicha generación, importa subrayar dos aspectos centrales para comprender, al menos, a rpm: por un lado, una profunda, entrañable y potente ilusión sobre los alcances y posibilidades de la “revolución”, entendida como acción armada dirigida a la toma del poder para cambiar de una buena vez la realidad opresiva capitalista –ilusión que más temprano que tarde se convirtió en una devastadora desilusión–, y por otro, el compromiso,23 que en algunos casos, como en el del propio Pérez Montfort, fue más allá de la crítica social, llegando a los territorios de cierta radicalidad de la acción, una etapa de su vida que aún está por contarse. Ello, hay que decirlo, combinado tanto con una terriblemente eficaz ofensiva por parte del Estado, cuya expresión más atroz es lo que se conoce en nuestro país como la “guerra sucia”, como con una reiterada ortodoxia y confrontación interna de las fuerzas “revolucionarias” empeñadas en cambiar la realidad.24
Es aquí, en el cruce de estos aspectos, en donde aparece la necesidad de entretejer, de establecer las conexiones necesarias y profundas que expliquen cabalmente la realidad, los seres humanos, sus mundos de la vida, sus formas de actuar, la opresión, y las resistencias, no por meros afanes eruditos o curiosos, sino con el fin de actuar eficazmente para cambiar el mundo. Es esto lo que alentaba un interés enciclopédico. Dando cuenta de aquel periodo, Pérez Montfort advierte con toda claridad la doble tendencia que lo definió: entender procesos, especialmente los históricos, y participar activamente en el cambio revolucionario de este país y de la región latinoamericana, librándolos de las garras del imperialismo –ya se sabe, fase superior del capitalismo, había dicho Lenin–, por lo que se autodefine como un “buen romántico setentero”.25
De hecho, como él mismo cuenta, sus primeras elecciones profesionales fueron la medicina y la antropología. La primera, no tanto por “tradición” familiar, que la tenía, pues por su ascendencia materna, el ejercicio de la medicina se remontaba por lo menos a la segunda mitad del siglo xix, con su bisabuelo, Luis Augusto Montfort Kemmel,26 y su abuelo, el químico farmacéutico y homeópata Enrique Montfort Díaz de León,27 a quienes, por supuesto, no conoció pero cuyos ejercicios profesionales probablemente influyeron en la vocación de su madre. Su inclinación por la medicina en realidad obedecía a que, como lo había mostrado el mismísimo Ernesto “Che” Guevara, el joven revolucionario argentino muerto en Bolivia en 1967 e inmortalizado por Alberto Korda en una fotografía de sobra conocida, las revoluciones requerían de médicos. La segunda, por su interés en la extrema pobreza y marginalidad en que vivían –y lo siguen haciendo– indígenas y campesinos.28
Sin embargo, al paso de los años de la década de los setenta, rpm fue distanciándose paulatinamente de la ilusión revolucionaria, que terminó por consumarse en la década siguiente. Al parecer, el nudo de diversas experiencias –algunas de las cuales quizá rayaron en lo trágico y doloroso–, jerarquías, ortodoxias y dogmas lo fueron repeliendo cada vez más. Pero no se trató solamente de eso, de un asunto personal, de íntimo rechazo. Se trató también del signo de la época. Al mismo tiempo de su desilusión personal, el mito de la revolución comunista nacido en 1917, catapultado en 1959 por la hazaña cubana e iluminado fugazmente por el éxito del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, se agotó acelerada e inexorablemente frente a la configuración tímida pero cada vez más exitosa de lo que ahora llamamos globalización y neoliberalismo.
Fue en este contexto en el que, en la balanza de su fuero interno, Pérez Montfort se inclinó cada vez más por entender los procesos en lugar de volcarse de lleno en la acción revolucionaria. Se malinterpretaría si esto se entendiera desde la renuncia o la abjuración, como sucedió con varios integrantes de la generación anterior y de la suya propia. Por el contrario, habría que interpretarlo como la reconfiguración de su compromiso ante los evidentes signos del surgimiento de una nueva época mundial.
Quienes han militado o simpatizado realmente con posiciones de izquierda saben que la palabra “compromiso” alude a la incansable y casi interminable acción, discreta o de envergadura, encaminada a la construcción de un futuro por lo menos diferente al imperante. Se trata de una palabra con enorme peso político, que no se usa como sinónimo de una promesa amorosa ni tampoco solamente como un principio ético-moral de guía personal. El “compromiso” de este tipo se vive de muy diferentes maneras, dependiendo del contexto en el que se ejerce, incluso a pesar de que el mito de la revolución se haya colapsado por completo.
Su abandono de los estudios de medicina y antropología para dedicarse al de la historia en términos profesionales (1976-1980) expresa claramente este tránsito. En una mirada retrospectiva de cuarenta años, hecha en 2014, Pérez Montfort explicó que su decisión de inscribirse en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam se debió en parte a que los múltiples objetos de estudio que ella ofrece se le aparecieron como un “inmenso abanico temático” capaz de satisfacer su “afanes de conocimiento ambicioso y omniabarcador”.29
Este modo de entenderse a sí mismo es interesante y elocuente. Lo es porque reconoce en principio que su aproximación al estudio profesional de la historia no se centró en un tema en particular –de hecho transitó de un muy acusado interés en el mundo mesoamericano, particularmente maya, a la Revolución mexicana, de allí al México contemporáneo, para expandirse ahora hasta mediados del siglo xix– sino como un modo de darle cobijo institucional a aquellos afanes, mismos que por sus decisiones previas ya comenzaban a presentarse como una notable erudición de intereses enciclopédicos, que al paso de los años iría aumentando. Esto contrasta, y notablemente, con lo que otros grandes historiadores han contado sobre lo que decidió su vocación profesional: una novela de época, un tema o periodo específico.
Pero también es interesante y elocuente por otra razón. Cuando se refiere a los múltiples objetos de estudio y al inmenso abanico temático que ofrece el estudio de la historia, en realidad tiene en mente la cultura popular, y no sólo porque desde joven la palabra “pueblo” le llenara boca y espíritu con “singular entusiasmo”,30 sino porque allí, en rigor, en la vida cotidiana de la gente común, en sus expresiones culturales, se configuran, elaboran y reelaboran las conexiones en las que se había formado en sus años anteriores.
IV
Visto a la distancia, es evidente que el tema de la cultura popular ha estado presente de diversas maneras a lo largo de sus prácticamente 45 años de investigador. Hay que recordar que, en 1980, el mismo año en que se tituló de Licenciado en Historia, se incorporó al recién estrenado Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), originalmente fundado como Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (cisinah), en 1973, por Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bofill Batalla y Ángel Palerm.