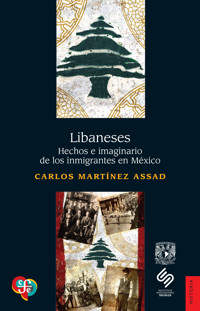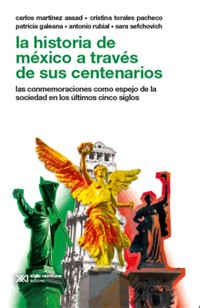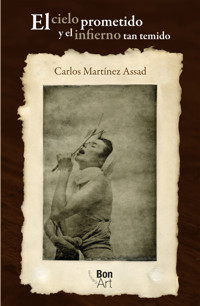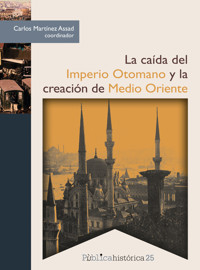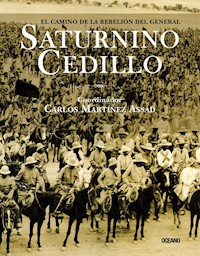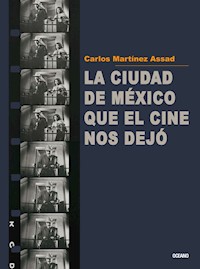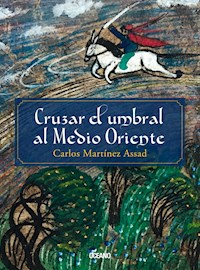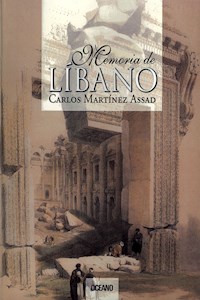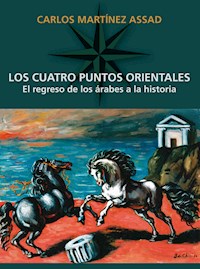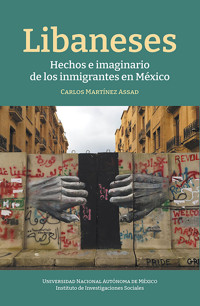
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Resultado de una profunda investigación en archivos de México, Francia y Líbano, así como de entrevistas a los actores y a sus descendientes y de búsqueda en otras numerosas fuentes, Carlos Martínez Assad ofrece en este libro un amplio panorama de más de un siglo de presencia libanesa en México. Analiza las circunstancias de la salida de los emigrantes de Monte Líbano y los orígenes de un proceso que los trajo a una tierra en la que encontraron lo que la propia les negó. Durante ese periplo, acontecieron cambios de fuerte envergadura que les permitieron encontrarse con su identidad: llegaron como otomanos y les llamaron turcos, luego fueron sirio-libaneses bajo el Mandato francés, hasta por fin autodefinirse simplemente como libaneses. Herederos y portadores de culturas milenarias y marcados por la diversidad religiosa, encontraron un país en la tensión de la salida del Porfiriato y el arribo de la Revolución mexicana, luego resintieron los impactos de dos guerras mundiales, pero pese a todo, se adaptaron y lograron una exitosa integración para participar y contribuir en el proceso de modernización de México. Aquí encontraron su destino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Libaneses
Hechos e imaginario de los inmigrantes en México
Carlos Martínez Assad
Universidad Nacional Autónoma de MéxicoInstituto de Investigaciones Sociales Ciudad de México, 2023
Comité Editorial de Libros Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional Autónoma de México
Presidente Miguel Armando López Leyva • iisunam
Secretario Hubert C. de Grammont • iisunam
Miembros María Alejandra Armesto • flacso Virginia Careaga Covarrubias • iisunam Marcos Agustín Cueva Perus • iisunam Matilde Luna Ledesma • iisunam Fiorella Mancini • iisunam Adriana Murguía Lores • fcpys, unam Eduardo Nivón Bolán • uam-i Adriana Olvera Hernández • iisunam Catherine Vézina • cide
Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
Nombres: Martínez Assad, Carlos R., 1946- , autor.
Título: Libaneses : hechos e imaginarios de los inmigrantes en México / Carlos Martínez Assad.
Descripción: Primera edición electrónica. | Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 2023.
Identificadores: LIBRUNAM 2181683 (libro electrónico) | ISBN 9786073072489 (libro electrónico).
Temas: Libaneses -- México. | Inmigrantes -- México. | México -- Vida social y costumbres.
Clasificación: LCC F1392.L4 (libro electrónico) | DDC 305.8—dc23
El Comité Editorial de Libros del Instituto de Investigaciones Sociales aprobó la propuesta para publicar este libro en formato impreso y en e-pub.
Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio, sin el consentimiento por escrito del legítimo titular de los derechos.
Primera edición electrónica en e-pub: 2023, de acuerdo con la primera edición en papel de 2022.
DR 2023, Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Sociales
Ciudad Universitaria, C.P. 04510
Libro electrónico editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se terminó de producir en febrero de 2023. La edición electrónica en formato e-pub estuvo a cargo de Oscar Quintana Ángeles. Participaron: Virginia Careaga Covarrubias (edición del proyecto), María Antonieta Figueroa Gómez (revisión de contenidos electrónicos), Cynthia Trigos Suzán (diseño de portada) y Adriana Guadarrama Olivera (cuidado de la edición). Fotografía en portada: grafiti de Roura Abdo, Beirut 2017.
ISBN: 978-607-30-7248-9
Resumen
Resultado de una profunda investigación en archivos de México, Francia y Líbano, así como de entrevistas a los actores y a sus descendientes y de búsqueda en otras numerosas fuentes, Carlos Martínez Assad ofrece en este libro un amplio panorama de más de un siglo de presencia libanesa en México. Analiza las circunstancias de la salida de los emigrantes de Monte Líbano y los orígenes de un proceso que los trajo a una tierra en la que encontraron lo que la propia les negó. Durante ese periplo, acontecieron cambios de fuerte envergadura que les permitieron encontrarse con su identidad: llegaron como otomanos y les llamaron turcos, luego fueron sirio-libaneses bajo el Mandato francés, hasta por fin autodefinirse simplemente como libaneses. Herederos y portadores de culturas milenarias y marcados por la diversidad religiosa, encontraron un país en la tensión de la salida del Porfiriato y el arribo de la Revolución mexicana, luego resintieron los impactos de dos guerras mundiales, pero pese a todo, se adaptaron y lograron una exitosa integración para participar y contribuir en el proceso de modernización de México. Aquí encontraron su destino.
Índice
Introducción La invención de Líbano y los inmigrantes libaneses en México
Construir la memoria desde México
Comunidad en torno a su religiosidad
Los inmigrantes: entre las vidas paralelas de Dib Morillo y Julián Slim
Reclamaciones de libaneses por daños durante la Revolución mexicana
Mirad a los que llegaron
Vicios y virtudes de los inmigrantes levantinos
Los signos de la modernidad
Aportes culturales
Los mexicano-libaneses
Días de combate
Fuentes
Índice onomástico
A Sara, por estar siempre.
A los inmigrantes libaneses y a los hijos de sus hijos, que construyeron un país imaginario llamado Líbano desde el exilio, mientras trataban de entender su relación con México, el país al que se integraban como mexicano-libaneses.
Ser libanés no es una nacionalidad, es un oficio.Ser libanés se transmite de generación en generación.Ser libanés transmite a la siguiente generación sus alegrías, sus penas y sus traumas.Ser libanés es una forma repetitiva de transitar entre la esperanza y la desesperanza.Ser libanés es amar a Líbano y ser incapaz de vivirlo.Ser libanés es nacer en Líbano y ser incapaz de dejarlo.Ser libanés es dejar Líbano pero Líbano no te abandona jamás.Ser libanés es tener un país que nunca he vivido pero es el mío.¿Qué haces en la vida? —Soy libanés.
(Roda Fawaz, adaptación libre de su poema lamento)
Seamos hermanos, no porque seremos salvados, sino porque estamos perdidos. Seamos hermanos, para vivir auténticamente nuestra comunidad de destino de vida y de muerte terrenas.Seamos hermanos, para ser solidarios los unos con los otros en la aventura desconocida.Edgar Morin, Terre-Patrie
El Gran Líbano creado en 1920 conformó su dimensión actual al agrandarse el territorio del coloquialmente llamado Pequeño Líbano. Colección del autor.
Introducción
La invención de Líbano y los inmigrantes libaneses en México
[ Regresar al índice ]
Incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran de demostrarlo. Jean-Paul Sartre
Los libaneses llegaron a México desde el último cuarto del siglo xix con la identidad de los pueblos cristianos de Monte Líbano, la montaña que ubicaron en la que llamaron la Turquía asiática, en los inmensos territorios del Imperio Otomano. Habían nacido bajo el régimen del Moutassarifiah, creado luego de la guerra en la montaña que hizo intervenir a Francia en defensa de los maronitas en 1861. Los que llegaron eran nacionales sin tener una nación, es decir, tenían un sentido de la identidad libanesa sin haber pasado por una modernización que les permitiera ser parte de algo semejante a los países ya constituidos. Llegaron como turcos; las definiciones políticas europeas los hicieron sirio-libaneses después de la Gran Guerra, cuando las potencias impusieron los mandatos. Se asumieron como libaneses en la década de 1920, para ser árabes cuando en 1945 se conformó la Liga Árabe, y Líbano —que acababa de proclamar su independencia en 1943— se encontró entre los primeros estados que la suscribieron. Las formas identitarias de los inmigrantes se transformaron junto con la historia de México y los acontecimientos en Medio Oriente, hasta reconocerse como mexicano-libaneses.
Para el historiador es un desafío enfrentarse con objetividad a la memoria porque él mismo no se sustrae a las capas que van acumulándose con sus conocimientos e influencias. De tal forma que van dándose cambios que no le permiten plantear una sola hipótesis, porque el objeto cambia en el transcurso de la investigación hasta desembocar en una construcción o invención propia. El desafío es evitar los anacronismos que han rodeado esa historia al analizar con categorías de nuestro tiempo su complejo pasado. Edmundo O’Gorman encontró que la invención era el concepto más apropiado por el horizonte que se va descubriendo y que adquiere un nuevo sentido.[1] Así, lo que en el tiempo que vivimos se denomina de una manera, en realidad es una invención construida a lo largo de muchos años; quizás haya procesos y personajes que influyeron de forma más contundente, pero al final el resultado es el conjunto de lo que se ha ido acumulando.
La acumulación de capas de memorias colectivas influye de manera determinante en el historiador al recurrir a las diferentes fuentes sobre el pasado. Discernir sobre el asunto ha sido motivo de mis acercamientos al estudio de las migraciones, particularmente de quienes se movieron de Medio Oriente hacia México; personas que fueron cambiando su adscripción identitaria poniendo por delante su libanisidad, pero asimilando las narrativas con las que se formaron hasta reconciliarse cuando fue aceptada su nacionalidad, después de asumir todos los cambios en su territorio de origen y del que luego fueron desplazados, recorriendo un camino de “materiales forjados con fantasías nacionales”.[2] Es así que se fue dando una invención del Líbano que no conocieron y difícilmente podían seguir los cambios que experimentó.
Los inmigrantes de Monte Líbano reconocían su terruño, su lugar familiar de procedencia sin tener idea de una mayor configuración territorial, salvo la de la ser avasallados por el Imperio Otomano. En los documentos de los archivos, en las entrevistas con los emigrantes y con sus hijos o nietos me he encontrado por lo general con la recreación de los mitos y con la invención a la que dieron lugar sus historias transmitidas de una generación a otra. Ha sido natural la recreación de los lugares comunes porque esas historias se sustentan como verdaderas e incuestionables, aunque se agregan elementos para irse sumando a las versiones más conocidas en forma de capas que se van superponiendo. La historia se va recreando y adicionando con nuevos elementos para dar sentido al pasado remoto del pueblo que constituyen y que les dio los rasgos de su originalidad. Está la mitología fenicia tantas veces recreada, pero también Salomón y los cedros, “el árbol hermosísimo” del que tuvieron envidia los árboles de Edén en el paraíso del señor, “[…] Porque él se ha encumbrado, y ostentado su copa en la nube, y su corazón se ha ensoberbecido viéndose tan alto” (Ezequiel 31: 1-32). Después vendría Jesús y su prédica en Caná y Tiro hasta la divulgación de su doctrina por los apóstoles.
Puede afirmarse que ése era el ideario que traían consigo los inmigrantes de esas tierras, mayoritariamente cristianos maronitas y ortodoxos. Y, por lo demás, los archivos y las numerosas publicaciones periódicas pueden contener los datos precisos, pero hay que saber ubicarlos en el contexto y diferenciarlos, junto a los relatos transmitidos en el transcurso del tiempo. Otro añadido es el que les dieron oficinistas y personal administrativo en las aduanas, a quienes debían dar un testimonio, pero no tenían por qué recrearlo de manera precisa, porque ni entendían los problemas ni la nomenclatura que debían emplear para transliterar los nombres, por lo general de voces árabes a palabras en español. Así fueron cambiados los nombres del poblado de procedencia, incluso los de la familia, lo cual en muchas ocasiones ha dificultado aún más su seguimiento para la construcción de las historias particulares.
Algo importante en esa construcción fue la designación de Líbano; por ejemplo, cuando un notable nativo de esas tierras escribió en México a finales del siglo xix a propósito del “país” que llamó de los maronitas, para referirse a “Monte Líbano”, explicó que se trataba de un “Monte de Siria, tan soberbio por su estructura como famoso por su nombre”. Y lo describía en forma particular: “Todo el Líbano está cultivado como un jardín amenísimo y sembrado de aldeas, de conventos y de iglesias que llaman la atención del viajero que contempla y no se cansa de admirar tanta belleza, sino para elevar los ojos al cielo buscando el origen de tantas maravillas”.[3]
Esa percepción vinculada al Líbano de la Biblia con los cedros que el Creador puso en Edén, los árboles que prevalecerán hasta el fin de los tiempos, ¿era el imaginario que los inmigrantes traían consigo? ¿Habían escuchado el Cantar de los Cantares y las alusiones de Salomón a Líbano? Quizás ni siquiera sabían que se trataba de una cadena montañosa de apenas algo más de 5 000 metros cuadrados, que atravesaba la región de norte a sur, y el viajero podía ver sus murallones y sus picos nevados desde el mar Mediterráneo, una característica geográfica que dio sentido a gran parte de su historia.[4] Así, el país de los cedros de Dios no es solamente una metáfora, sino el monte donde transcurrió la vida en lo que, ya avanzado el siglo xx, fue apenas la mitad del territorio que finalmente tuvo la República de Líbano en 1920, aunque conferida a un mandato de Francia. Dejaron su tierra sabiendo que estaban dominados por el Gran Turco y que cualquier decisión en el lugar donde transcurría su vida era un atributo del sultán del Imperio Otomano, pese a la relativa independencia que les concedió. Y habiendo salido la mayoría de los emigrantes cuando ese mundo hacía crisis, el Imperio enfrentaba rebeliones y endurecía los controles en las regiones que dominaba, dejando muchas de esas impresiones en los inmigrantes que las llevaban en la piel cuando debieron salir.
Razones objetivas y subjetivas se mezclaron inevitablemente, las académicas y las familiares. Desde hace varios años acumulo información sobre la inmigración libanesa a México en todas las fuentes que estuvieron a mi alcance; por fortuna nací en una familia vinculada a ese proceso, lo cual me permitió escuchar desde siempre historias, relatos, anécdotas, es decir, elementos para la invención de lo acontecido, como los motivos para abandonar su tierra y la forma en que fueron recibidos, adaptándose a su nuevo país. Además, crecí siguiendo a dos almas trashumantes: mi madre, al hacer el periplo para establecerse con su familia en el país, y mi padre, que quiso estar en todos los estados de la República motivado por el trabajo que se lo permitía.
La investigación está pues alimentada por conversaciones que escuché y por las preguntas que siempre hice sin adivinar que un día pudieran desembocar en un relato que busca el conocimiento y la comprensión de un proceso muchas veces lleno de imaginaria y, como si se tratara de una memoria implantada, aparecen pasajes o historias que la realidad niega. En este trasiego me animó la idea de entender y hacer más comprensible ese pasado y poder transmitirlo a los interesados en seguir estas indagaciones. Por eso éste es un libro para reflexionar sobre la ascendencia y mirar hacia los descendientes que puedan integrar su historia para difundirla a su vez. Y en ese sentido, la información familiar transmitida por Chawki Eid Assad, desde Líbano, me ha sido indispensable para conocer la formación del clan familiar y el itinerario de los primeros integrantes que vinieron a México desde el siglo xix.
Los agradecimientos son muy variados, porque aún en el recuerdo están los relatos de los primeros inmigrantes, entre ellos todos los de los abuelos que conocí, cuando los escuchaba en su peculiar español, intercambiando aquí y allá alguna palabra en árabe. Las tertulias en derredor de las mesas en las que los viejos hablaban y en ocasiones escuchaban y hasta entonaban canciones árabes, y sólo por la insistencia profundizaban en alguno de los pasajes sobre los que les preguntaba. En esos intercambios están los de la familia, que pudieron reforzarse cuando conocí a la parte que permaneció en Líbano y pude reunir más datos y, sobre todo, documentos probatorios de los procesos cuyos relatos crecí escuchando, y que no pocas veces puse en duda. Esa relación desembocó en lo académico al relacionarme con dos universidades donde he encontrado un gran apoyo para mi investigación: la Université Saint-Esprit en Kaslik y Notre Dame de Louaizé, ambas en Líbano. En esas instituciones pude consultar sus archivos y publicaciones, pero también encontrarme con conocedores de la materia como el doctor Roberto Khatlab y la doctora Guita Hourani, de quienes he tenido apoyos que no dejo de agradecer. También realicé estancias en Israel, gracias a invitaciones del doctor Raanan Rein, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, que me permitieron acercarme a otra perspectiva de los procesos migratorios y estar también en la Universidad de Jerusalem, situada en un sitio inapreciable para complementar el conocimiento del cristianismo oriental al que están adscritos los maronitas, los ortodoxos, los melquitas y los armenios, y donde también están las huellas de la historia del islam.
En México han sido fundamentales en la elaboración de este libro los conocimientos de personajes con los cuales pude sostener varios intercambios durante su permanencia en México; el primero, el obispo Wadid Boutros Tayah de la Eparquía Maronita de México, Centroamérica y el Caribe, quien por azares del destino estuvo vinculado con mi familia, en particular con los tíos Boutros y Maroun Eid, consagrados a la vida religiosa; de él y de ellos aprendí mucho de los misterios del ritual maronita, así como de la historia cultural de los libaneses. El obispo Antonio Mouhama de la Iglesia católica melquita de México, fue un interlocutor muy apreciado porque no eludía la polémica en tertulias que compartí con Ikram Antaki sobre los complejos temas del Medio Oriente. El padre Yakcoub Badaui siempre ha estado dispuesto a intercambiar conmigo reflexiones sobre los temas afines e incluso aquellos más difíciles, cuando las conversaciones desembocaron en la política. Asimismo, el licenciado Anuar Kuri estuvo dispuesto a hablar sobre las actividades de su padre, Domingo Kuri, un referente indispensable en la inmigración, y de sus memorias sobre el proceso que vivió; compartimos algunas conferencias sobre el tema y sus apuntes han sido un punto de apoyo. Por su parte, el licenciado Nabih Chartouni siempre ha mostrado disponibilidad para actuar de enlace entre Líbano y los descendientes en la diáspora libanesa, orientando actividades culturales para preservar la libanisidad.
Como especialista en migraciones debo a la doctora Delia Salazar parte de la documentación utilizada y mi agradecimiento se extiende a su disponibilidad para resolver cualquier duda y a su generosidad para ayudarme a resolverla. A la doctora Martha Díaz de Kuri hay que agradecerle un libro indispensable para el acercamiento a los inmigrantes libaneses y conocer su vida en México; su interés la ha llevado a escribir otros, algunas biografías indispensables y sus apuntes me han ayudado a sustentar algunos argumentos de mi explicación. También la doctora Rebeca Monroy Nasr me ha compartido documentos e información de primera mano sobre el tema, más cuando su abuelo Julián Nasr fue uno de los artífices del Directorio Libanés publicado en 1948. Asimismo, fue muy importante contar con información directa de Jorge Abud Chami, cuyo padre Salim Abud fue coautor de esa obra y, al mismo tiempo, el director más longevo de la revista Al-Gurbal, y fue su hijo quien dirigió la tercera y última etapa, quizás la más arabista. Gracias a él pude consultar directamente los originales de la revista, incluso algunos materiales inéditos.
He obtenido mucha información de personas cercanas con quienes he estado vinculado a través de Al-Fannán, la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa, que contribuí a crear el 8 de enero de 1998, cuando el poeta Jaime Sabines aceptó presidirla. Este libro hubiera sido más difícil sin contar con la información reunida por Patricia Jacobs Barquet, quien emprendió la tarea casi imposible de elaborar un diccionario sobre los libaneses y sus descendientes que han destacado en diferentes actividades en México; el archivo que realizó siempre estuvo abierto para mis consultas. Aida Jury Saad, reconocida artista plástica, ha sido indispensable por sus conocimientos de la historia de la comunidad libanesa, siempre dispuesta a transmitirlos y en particular sobre su padre, Neif Jury, quien hizo una gran labor como distribuidor de cine en el país. A Wassim Mobayed le agradezco el acercamiento con la parte ortodoxa de la comunidad libanesa. Asimismo, fue importante la información proporcionada por algunos de los descendientes de drusos, armenios y musulmanes, dispuestos siempre a responder a mis preguntas. También agradezco las conversaciones con María Isabel Grañén, porque me permitieron hacer algunas precisiones. Y ha sido inapreciable el encuentro con el diplomático Alfonso Zegbe Sanem, por aportarme información sobre la comunidad.
Entre los académicos en cuyos conocimientos me he apoyado están los doctores Carlos Antaramian y Luis-Xavier López Farjeat; con ellos he emprendido la tarea de entender de manera acuciosa los cristianismos orientales, algo fundamental para este libro. Al doctor Javier Pérez-Siller, especialista en la inmigración francesa a México, agradezco su generosidad para compartir documentos de gran interés para la argumentación de este libro. El doctor Andrés Orgaz Martínez, además de sus conocimientos sobre el Imperio Otomano, pudo apoyarme en la búsqueda y consulta archivística, al igual que Sergio Hebert Caffarel y Juan Sánchez Edgar Mejía; por su parte, Juan David Echeverry Tamayo me ayudó a ordenar los cuadros de los funcionarios, sin cuyo esfuerzo hubiera sido más difícil procesar la información correspondiente; conté con ellos como becarios del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, institución a la que también quiero dejar patente mi reconocimiento.
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido mi casa de trabajo donde me desempeño como investigador; es debido a la infraestructura que me ha proporcionado a lo largo de varios años y al Seminario Universitario de las Culturas de Medio Oriente, que me ha encomendado coordinar el doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad, que pude realizar la investigación en la que se sostiene este libro. Dicho seminario ha reunido a numerosos especialistas de México y de otros países en beneficio de temas tan variados como los inmigrantes en la historia del país, así como a los de países en guerra en Medio Oriente en los comienzos del siglo xxi, que han protagonizado una de las crisis humanitarias más fuertes de la época contemporánea. Asimismo, se han analizado las dinámicas, las culturas y formas organizativas políticas de países tan contrastantes como Líbano, Armenia, Siria, Israel, Irán y Turquía. Se han mostrado varias de las manifestaciones artísticas, en particular a través de la fotografía, la literatura y el cine. En fin, ha sido en ese ambiente académico que esta obra fue escrita, auspiciada por la generosidad y el apoyo al conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Imagen de Beirut en el fin del Imperio Otomano, ca. 1918. Colección del autor.
Imagen de Beirut en el fin del Imperio Otomano, ca. 1918. Colección del autor.
[Notas]
[1] Edmundo O’Gorman, La invención de América, México, Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Firme, 1986.
[2] Muchas de estas ideas provienen de Shlomo Sand, La invención del pueblo judío, Madrid, Akal, 2014, p. 33, y del mismo autor, La invención de la tierra de Israel. De Tierra Santa a madre patria, Madrid, Akal, 2013.
[3] Daoud Assad, El Cruzado, Órgano de la Liga Católica de México, 25 de abril de 1894.
[4] Esto según la definición de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
Construir la memoria desde México
[ Regresar al índice ]
El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado.William Faulkner
Bajo el dominio del Imperio Otomano
Los libaneses, como otros pueblos de inmigrantes del Medio Oriente, coinciden en señalar la persecución durante el dominio del Imperio Otomano como principal causal de su partida; sin embargo, conocen escasamente lo que fue la vida cuando los territorios en los que vivían estaban bajo ese régimen; desconocen sus leyes y los derechos que les fueron otorgados, incluso lo cotidiano debido a una vida que por lo general transcurría en pueblos apartados, distantes de la autoridad del sultán, tan alejados que, como dice el escritor libanés Amin Maalouf, después de él y pasando la escala de visires, pachás y administradores, sólo estaba Dios. Y la realidad es que cuatro siglos no explican por qué es precisamente hasta el último cuarto del siglo xix que se dio la desbandada de pueblos y provincias, desde donde grupos, familias e individuos buscaban salir, y sin duda acumulaban razones históricas para hacerlo. Cuando estalló la Gran Guerra en 1914, las condiciones cambiaron drásticamente debido a los bloqueos tanto de parte de los aliados (Francia, Gran Bretaña, Rusia e Italia) como de los imperios centrales (el Imperio Austrohúngaro y Alemania) a los que se adhirió el Imperio Otomano. Eso provocó una terrible hambruna debido fundamentalmente a la escasez de trigo. Monte Líbano fue una de las entidades que más sufrió esa situación y albergó varios movimientos nacionales que provocaron una fuerte represión.
Algunos millet cristianos de los doce que existían en el Imperio Otomano a finales del siglo xix, tenían más protección legal que los mismos musulmanes debido a los apoyos desde el extranjero y al desarrollo económico permitido en sus comunidades. Pero su suerte cambió por los conflictos que enfrentaron cuando la mayoría se quedó en los países de los Balcanes. El poder del Imperio se venía debilitando por varias razones.
Y es que la región respondía más bien a lo que el barón de Tott apuntó en sus memorias: “Siguiendo la costa de Siria, vemos que el despotismo [de los turcos] se extiende sobre toda la costa y se detiene al llegar a la montaña, al topar con las primeras rocas, con el primer desfiladero fácil de defender; entre ellas conservan celosamente su independencia los kurdos, los drusos y los metualis, los señores de Líbano y del Antilíbano”.[1] Y en ellos, los maronitas con sus formas organizativas propias eran más que los musulmanes.
Cuatro siglos de dominación
Durante más de cuatro centurias, Monte Líbano, con todo y los cedros que Dios le dio en salvaguarda, vivió bajo el dominio del Imperio Otomano, llamado de la Sublime Puerta o Gran Puerta, metáfora equívoca que indicaba la entrada pero nunca la salida. Referencia que en realidad aludía a la puerta del salón de embajadores que éstos debían cruzar solamente si el sultán lo permitía.
Desde 1516 la montaña libanesa formó parte de un imperio que marcó no sólo el destino del Medio Oriente sino el de Europa y el de gran parte del mundo, hasta que su decadencia se inició hacia finales del siglo xviii para precipitarse en una profunda crisis económica y política en el siglo xix, cuando ya no pudo resistir las guerras intestinas entre los señores feudales y los jenízaros de la guardia imperial, la presión de los pueblos sojuzgados, la crisis de la seda como producto básico de exportación, la escasez de alimento básico como el trigo, el bajo desarrollo de sus fuerzas productivas y el asedio de las nuevas potencias imperiales nacientes.
En ese amplio periodo varios gobernantes pasaron por Líbano, unos más conocidos que otros; los hubo magníficos, dignos, incompetentes, sanguinarios y honestos, cuando ya la leyenda le ganaba a la historia de Nur al-Din y Salah ed-Din, dos de sus figuras emblemáticas. Tres grandes divisiones o bajalíes organizaron el territorio: Damasco, que incluyó Siria, Baalbek y Líbano desde el Nahr al-Kalb (Río del Perro) hasta la frontera con Palestina; Trípoli, uno de los puertos fenicios más antiguos, con parte de Siria y las tierras libanesas, y finalmente Alepo. “Los pachás se sucedían a velocidad de vértigo” y sólo en poco más de un siglo, 133 de ellos desfilaron por los gobiernos de Siria. En apenas dos años fueron sustituidos y nombrados hasta 35 pachás. Un cónsul veneciano establecido en Alepo vio con asombro pasar por el gobierno a nueve gobernadores en tres años.[2]
La tiranía y el desgobierno fueron una constante en la vida de los libaneses. Durante los siglos xvi y xvii los emires Maanidas controlaban las regiones del Chouf y los Chehab el Wadi al-Taym. Las cargas impositivas resultaron agobiantes por la presión de conquistadores y aliados tan poderosos. Entonces se podía considerar a la
[…] nación [uso discutible del concepto entonces] dividida en dos clases: el pueblo y los jeques [como se designaba a los más notables], […] aquellos a quienes la antigüedad de sus familias y la holgura de sus fortunas les atribuyeron un estado más distinguido que el de la multitud. Todos vivían diseminados en las montañas, por los pueblos, por aldeas, incluso por casas aisladas, lo cual no ocurría en la llanura. La nación entera es agrícola y cada quien labora con sus propias manos el pequeño dominio que posee o tiene en arriendo. Los mismos jeques viven de esa manera, y apenas si se distinguen del pueblo por su mala pelliza, un caballo y algunas ligeras ventajas en la comida y en la habitación.[3]
Durante el periodo de Fakhreddine, hacia el final del siglo xvi, hubo arreglos que conciliaron a los drusos con los maronitas. Pero al morir aquél, la montaña fue confiada a sus descendientes, que con trabajos pudieron mantener una precaria autoridad vigilados por la Sublime Puerta. Las autoridades siguientes fueron inestables, salvo algunas excepciones como la de Bashir I, aliado de los pachás de Saïda y Trípoli, o como Melham, quien logró reducir en dos tercios el tributo que pagaba Líbano y casi unificar la montaña al mantener los acuerdos entre los antagónicos drusos y maronitas.
Ya en el siglo xix, cuando cruzaban mensajes diplomáticos los embajadores de los países de Europa escribían “el hombre enfermo”, para ocultar su referencia al Imperio Otomano. Éste se enfrentó a Rusia entre 1828 y 1829, luego de lo cual debió ceder parte de su territorio. La situación llevó al Imperio a mayores exigencias impositivas a los súbditos y el problema se agravó cuando Egipto se posesionó de Líbano en 1831. Fueron los tiempos de Bashir II, hombre clave en las negociaciones con Turquía y en el despertar nacionalista.
Entonces Líbano, el emirato (o principado), adquirió jurisdicción sobre los distritos cristianos, musulmanes y mixtos. “En aquel tiempo, el cielo estaba tan bajo que ningún hombre osaba erguirse cuan alto era. Sin embargo, existía la vida, existían los deseos y las fiestas, y aunque nunca se esperara lo mejor en este mundo, se esperaba cada día escapar de lo peor”. Estaba, como dice Amin Maalouf, el señor feudal, y por encima de él y de la gente de su misma condición estaba el emir de la montaña, y por encima del emir, los pachás de las provincias, los de Trípoli, de Damasco, de Sidón o de Acre. Y aún más alto, mucho más alto, cerca del Cielo estaba el sultán de Estambul.[4]
Tras todos los arreglos políticos internos se encontraban las posiciones de las potencias occidentales interesadas en los territorios ocupados por la Sublime Puerta. Las cargas fiscales eran un fuerte peso para Líbano, de tal forma que las potencias obligaron a los otomanos a abolir el régimen fiscal sobre aquél, en una medida que también benefició a Siria y a Egipto.
Durante los primeros años de dominio egipcio en Líbano, se confiscaron los bienes de numerosos drusos para entregarlos a los maronitas, disposición que provocó el desplazamiento de los primeros hacia el sur, después de siglos de vivir en el norte. Los cristianos, hasta entonces en situación de una minoría oprimida, lograron mejorar su situación y los maronitas, en particular, consolidaron su estructura religiosa de tradición milenaria y su influencia social. Entonces, las cosas sucedían más o menos así: “[…] cuando las tropas egipcias llegaron a las inmediaciones de nuestra región, su general en jefe envió un mensajero ante el emir para pedirle que se uniera a él”. Éste juzgó imprudente tomar partido, por lo que recibió un segundo mensaje: “O vienes a unirte a mí con tus tropas, o seré yo quien vaya hacia ti, arrasaré tu palacio y plantaré higueras en su emplazamiento”.[5]
Sin embargo, en 1839 los turcos intentaron recuperar su influencia en Líbano dando lugar a una de las crisis más definitivas para el destino de los habitantes de la región. Francia y Gran Bretaña reclamaron al sultán Salim Pachá que hubiera proporcionado municiones a los drusos y nombrado a Alí Pachá gobernador turco de Monte Líbano. Sir Richard Wood se dirigió al sultán:
Es necesario que Su Excelencia se dé cuenta de que los montañeses no permitirán jamás que el Líbano sea gobernado por un pachá turco, ya que esto se halla en pugna con sus antiguas prerrogativas reconocidas por la Sublime Puerta no tan sólo en ocasiones anteriores sino en los últimos tiempos. Es, por tanto, indudable que los libaneses se opondrán a que Alí Pachá tome posesión de su cargo; y por consiguiente si le hacen la guerra y le obligan a abandonar la montaña será un gran golpe para el prestigio de la Sublime Puerta.[6]
El involucramiento de las potencias era notable para contener la gravedad de la situación. En otro memorándum, del 30 de octubre de 1841, Wood decía a Nagib Pachá:
[…] Considero que el desarme impuesto en Hasbaya, Rachaya y Zahle, en el Líbano y en el Antilíbano, es una flagrante violación a su libertad y autonomía, en contradicción manifiesta con las claras promesas que se les habían formulado en nombre de Su Majestad Imperial.
El desarme de los sirios puede ser una medida loable, pero advertimos que esa decisión se circunscribió al Líbano y al Antilíbano mientras se permitía armarse a los demás súbditos del Imperio.[7]
Las potencias continuaban interviniendo de manera directa para hacer cumplir al sultanato la promesa de autonomía para Líbano. Bachir Kasem Chehab III, sin embargo, fue obligado a renunciar por Estambul para imponer a Omar Pachá, quien apenas duró ocho meses. Las advertencias de los diplomáticos extranjeros habían sido contundentes, pues se hallaban preocupados por una posible rebelión de los montañeses. Y, en efecto, hubo estallidos de rebeldía entre los cuales destacaron los del Chouf y el de Kesrouan, atribuidos a los señores de Dagdah.
Los cristianos libaneses cuya posición, pese a todo, había mejorado no aceptaban poner en riesgo lo conseguido hasta entonces y exigieron que se pusiera en práctica el Hatti-Chérif, un código de medidas liberales destinadas a salvaguardar las garantías de los súbditos del Imperio, las nuevas formas administrativas y la igualdad política de los no musulmanes que se habían proclamado en 1839. Fue el periodo de reformas conocido como Tanzimat o los intentos de modernización por los otomanos en un periodo de varios años.
Se llegó así, en 1842, a crear un doble caimacanato que puso a Líbano bajo la servidumbre de los pachás de Beirut y Saïda, y duró hasta 1860. El Líbano geográfico se dividió en dos territorios para deslindar las dos confesiones en conflicto: los cristianos permanecerían en el norte y los drusos en el sur, lo cual no resultó porque simplemente desconocía la existencia de comunidades mixtas en ambas partes. La frontera fue el camino de Beirut a Damasco, que atravesaba el Monte Líbano; cada uno tendría a su cargo la administración de justicia y la recaudación de impuestos. Pero esa aparente autonomía tenía la limitación de que a las dos autoridades más importantes las nombrarían los turcos. La división no mejoró las condiciones de los campesinos agobiados por los impuestos y las revueltas continuaron.
Es importante hacer notar que para entonces Líbano contaba apenas entre 400 y 490 mil habitantes, 60% de los cuales eran cristianos; la comunidad maronita era la más numerosa, con 200 mil fieles, mientras que los drusos eran apenas 44 mil y la población musulmana de aproximadamente 176 mil fieles. Cuando el sultán proclamó el 18 de febrero de 1856 el Hatti-Hamayum, una constitución más radical que la anterior (Hatti-Chérif, ya mencionada), se abolieron todas las diferencias entre cristianos y musulmanes, e incluso se pensó que favorecía más a los primeros al exentarlos del pago del kharadj (impuesto sobre los productos de la tierra); surgió así el último factor que ocasionaría el enfrentamiento de drusos y maronitas en 1860. Tanous Chame y su ejército popular, dirigido por Joseph Karam desde Ehden, lograron tomar algunas posiciones y amenazaron con extender su movimiento del norte hacia el sur. Previamente, el 15 de agosto de 1859, un comando de drusos había atacado ya a los cristianos de Beit Mery.
En abril del año siguiente fueron asesinados varios maronitas en el caimacanato sur. El 28 de mayo de 1860 los turcos asaltaron la ciudad de Hadath, en anuncio de una ofensiva drusa lanzada contra las aldeas maronitas, liados en un antagonismo constante. Ocurrieron hechos graves en el camino entre Deir el-Khamar y Beit ed-Dine y al día siguiente, el 29 de mayo, continuaron hacia el Matn y el Chouf.[8] Las masacres se generalizaron, se dice que fueron asesinadas cerca de dos mil personas en apenas un par de días, y una de sus consecuencias fue la salida de más de cinco mil emigrantes de apenas cinco poblados, lo cual quiere decir que se quedaron sin habitantes. Los horrores cometidos fueron atroces y, pese a que los combatientes fueron azuzados por las guarniciones turcas, se pidió a los cristianos que entregaran las armas. La Bekaa del sur fue descristianizada y los maronitas de la Bekaa del norte huyeron hacia el terreno abrupto de Bcharre.
La situación de nuevo se tornó tan dramática que el cónsul de España, Antonio Bernal O’Reilly, escribió:
Tan pronto como llegaron a conocimiento de la Europa las sangrientas escenas que enlutaron el Líbano, la Francia fue la primera que tomó la iniciativa para ponerles coto y aplicar a los drusos un correctivo severo. El 5 de julio, Mr. Thouvenel, al enviar copia de los despachos que había recibido de Beirut y Damasco al marqués de Chateaurenard, representante del emperador Napoleón en Londres, para que los pusiera en conocimiento del principal secretario de Estado de S. M. Británica, le manifestaba, que en vista del fanatismo suscitado hasta el grado más alto por el triunfo y la impotencia de las autoridades otomanas, temía que análogos desastres se produjesen en Damasco, Alepo y en todos los pueblos del Asia Menor, en donde los cristianos se hallaban en minoría.[9]
Era obvio, como puede apreciarse, que todas las potencias tenían las manos y sus intereses coloniales puestos en los territorios alterados por disputas de años. El sultán envió entonces al visir Mehmet-Fuad-Bajá con plenos poderes civiles y militares. Es interesante la manera como se expresaba el sultán interesado en detener el conflicto al extender ese nombramiento:
Tú, mi visir, lleno de inteligencia y celo, tú no ignoras que he sabido con el mayor sentimiento las nuevas de la guerra que acaba de estallar con motivo de recientes discordias entre los maronitas y los drusos que habitan en el Monte Líbano. Inútil es decir que el reposo y la seguridad de toda clase de mis súbditos, iguales ante mi clemencia Imperial, es mi más ardiente anhelo. Deseo y tengo en mucho que ningún pueblo pueda oprimir a otros en manera alguna; y en este concepto, los actos de opresión y violencia que han tenido lugar en el Líbano, siendo opuestos bajo todos puntos a mi voluntad equitativa, se ha hecho necesario escoger una persona hábil e inteligente con experiencia y celo, provista de plenos poderes […].
Su mandato era claro: “En cuanto a los que han osado derramar la sangre humana, tú te consagrarás, después de averiguarlo, a castigarlos en el momento […]”.[10]
El asunto no podía ser más difícil porque, mientras tanto, cuando la ciudad cristiana de Zahlé fue sitiada, sus habitantes esperaban la llegada del ejército de Tanous Chame con Joseph Karam como comandante, pero resultó que el cónsul francés había prometido al último el cese de las hostilidades de parte de los turcos, por lo que la defensa se relajó, la ciudad fue invadida y se cometieron en ella numerosos crímenes. Las tropas de Karam, no obstante, continuaron movilizadas hasta 1867, cuando su líder fue desterrado y llevado a Francia a bordo de un barco francés de guerra que el mismo Napoleón III destinó para ese propósito.
A consecuencia de esa guerra civil, las potencias europeas intervinieron directamente —otra vez— en Líbano, y Francia ocupó directamente el caimacanato del norte. Después de discutir su estatus, se acordó la “autonomía” del norte, aunque dependiente de Turquía, que se reservaba el derecho de vigilarlo. El 1 de junio de 1861 se llegó a un convenio respecto al “reglamento orgánico”, a partir de una propuesta francesa. En el protocolo se estableció en su artículo 1º: “Un Mutassarref (gobernador) cristiano será nombrado por el Sultán y dependerá directamente de la Sublime Puerta. Tendrá en su mano todo el poder ejecutivo y velará por la seguridad y por la paz de la Montaña. Recaudará los impuestos y, por autorización del Sultán, nombrará los funcionarios administrativos y ejecutará las sentencias de los tribunales”.[11]
Las revueltas ocurridas entonces en Monte Líbano causaron enorme consternación en Europa, por lo que Napoleón III de Francia envió una comisión para investigar lo allí sucedido. De mucho tiempo atrás venía el apego a los franceses, y los libaneses siempre se sintieron cercanos a la Europa cristiana con Francia a la cabeza, que les protegió por designio de San Luis, rey de Francia (1214-1270) desde la última cruzada. Se cuenta que cuando llegó a Chipre encontró un refuerzo de miles de “maronitas”. Y al enviar una carta al emir maronita, le decía: “Estamos persuadidos que esta nación [la maronita] es una parte de la nación francesa, pues su amistad por los franceses es igual a la amistad entre ellos mismos. En consecuencia, es justo que todos los maronitas gocen de la misma protección que reciben los franceses […] Nosotros prometemos dar a vuestro pueblo la misma protección que a los propios franceses”. Por su parte, Amadé Joubert agradeció con estas palabras: “Sé que los maronitas son franceses desde tiempos inmemoriales”.
Lamartine expresó en la Cámara de Diputados, el 16 de junio de 1846: “Se nos pide silencio por los bravos maronitas —perseguidos por los turcos—, culpables por el solo crimen de haber esperado en ustedes, de haber pronunciado por lo alto vuestro nombre, de haber tendido los brazos hacia Francia […] Los maronitas son nuestros amigos. Si jamás esta nación está en peligro, la responsabilidad de su muerte caerá no sobre Francia sino sobre su gobierno”.[12]
De antaño venía esa idea de protección, de allí que Napoleón III quiso una misión científica semejante a la más famosa que fue a Egipto con el gran Napoleón. Compuesta en esta ocasión igualmente por diferentes especialistas, destacó la presencia de Ernest Renan, filólogo y culto conocedor de varios idiomas, incluido el hebreo, a quien al final de 1860 le propuso la misión de exploración de la antigua Fenicia. Sin embargo, no había realizado investigaciones profundas sobre el Medio Oriente, por lo que sólo se planteó la sencilla tarea de conocer algunos sitios antiguos, realizar algunas excavaciones que pudieran ser estudiadas posteriormente; eso sí, fue por todas partes, de Beirut a Saïda, Gébeil, Ehden, Tiro, Baalbek, Damasco y muchos otros sitios.[13] Incluyó en su itinerario terrenos pertenecientes al gobierno turco, por lo que obtuvo muchas libertades de parte de Fuad Pachá, cuya participación fue definitiva para poner fin a los conflictos que por entonces tuvieron lugar.
Renan viajó en compañía de su hermana mayor Henriette y el 20 de julio de 1861, al llegar a Amschit después de un intenso recorrido, estaban tan exhaustos él y su hermana que ésta comenzó a manifestar serios problemas de salud, hasta que ambos contrajeron el paludismo y ella murió. Unos maronitas notables, cerca de la antigua Biblos, ofrecieron el sepulcro familiar para resguardar los restos de la hermana cerca de la iglesia.[14]
Su estancia es importante no solamente por su informe, sino porque le permitió conocer de cerca los pueblos cristianos de Monte Líbano organizados en torno a la religiosidad maronita. Visitó los centros religiosos como el monasterio de San Antonio Qozhaya, enclavado en la cañada de Qadisha, cerca de Bcharre y del emplazamiento más reconocido por la abundancia de los cedros llamados de Dios. Tuvo la oportunidad de conocer al combatiente Youssef-Bey-Karam, quien le dio todo el apoyo de su autoridad en Kesrouan y en todas las regiones vecinas. Él y el propio patriarca maronita le ayudaron a encontrar la colaboración del clero de Líbano en sus tareas, e incluso, con su concurso, pudo tomar piedras de los muros de algunas iglesias por su interés histórico. Hizo referencia a los contactos que obtuvo entre “los buenos y dulces poblados maronitas”, sobre todo por la región de Jbeil. Y estableció diferencias entre éstos y los “griegos [ortodoxos] y musulmanes”.[15]
Su aprendizaje de esas tierras fue fundamental para dos de las obras publicadas donde se pone de manifiesto la influencia de lo allí vivido. Resultó controvertida su obra La vida de Jesús (1863), porque ante todo lo representó como hombre, probablemente por su asimilación de la doctrina de Calcedonia acerca de la doble naturaleza de Cristo, pero la insistencia en la cualidad de su naturaleza humana fue demasiado para los católicos conservadores de Francia. De hecho, volvió sobre lo mismo en su discurso de ingreso al Colegio de Francia: De parte de los pueblos semíticos en la historia de las civilizaciones. Arriesgó demasiado al afirmar: “El hecho moral más extraordinario del que la historia guarda recuerdo sucedió en Galilea. Un hombre incomparable, tan grande que, si aquí todo debe ser juzgado desde el punto de vista de la ciencia positiva, no quisiera contradecir a quienes impactados por el carácter excepcional de su obra, le llamaron Dios […]”.[16] Renan habló ciertamente de un hombre al cual negó su divinidad, y por lo tanto su resurrección, el dogma central de la religión católica. Sin duda, su profundo catolicismo fue confrontado con los cristianismos orientales y pudo presenciar cuando menos los oficios de los maronitas con su ritual siriaco (a diferencia del latín usado en Occidente), durante su estancia de casi dos años. Y no es imposible que conociera algunos de los debates entre las diferentes religiosidades cristianas de la región.[17]
Por otra parte, su obra ¿Qué es una nación? (1882) pudo estar alentada igualmente por su observación de las comunidades que en Monte Líbano eran la fuente de una organización social, en la que no prevalecía un sentimiento nacional y ni siquiera la idea de un país; por eso habló de los maronitas, de los griegos ortodoxos y de los musulmanes. Monte Líbano no tenía un solo municipio; el primero que se creó allí fue un año después de la salida de Renan. En ese libro unió su aprendizaje sobre el cristianismo de esa región y las formas organizacionales, tal como se desprende de su afirmación: “La religión no podría tampoco ofrecer una base suficiente para el establecimiento de una nacionalidad moderna. En el origen, la religión mantenía la existencia misma del grupo social. El grupo social era una extensión de la familia. La religión, los ritos, eran los de la familia”.[18] Un rasgo fundamental de la organización de los inmigrantes libaneses en la diáspora, por eso Max Weber pensó la nación como una “comunidad de sentimiento”. Y la comunidad puede tener lazos culturales, pero difícilmente políticos.[19]
El Moutassarifiah
La reforma administrativa de 1861 fue la más importante después de veinte años de enfrentamientos entre drusos y maronitas en el interior, y en el exterior la presión, y en ocasiones las intrigas, de las potencias firmantes del protocolo: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Prusia, Austria y más tarde Italia, para vigilar que Estambul garantizara la autonomía de la nueva administración de Monte Líbano con un sistema judicial y administrativo propio. El mutassarref o gobernador sería cristiano, enviado por el sultán y aprobado por las potencias firmantes. Estaría a cargo del Ejecutivo.
Monte Líbano se dividió en siete distritos. Para la Montaña se establecía un Consejo Administrativo formado por doce miembros electos encargados de repartir los impuestos, así como informar de los ingresos y egresos. En cada aldea habría un juez de paz elegido por el pueblo. Se terminaban las prerrogativas de los feudatarios y se proclamaba que todos eran iguales ante la ley. El tribunal comercial de Beirut conocería los juicios mercantiles. Se establecía un cuerpo de gendarmes para garantizar el orden, aunque limitado a siete de ellos por cada mil habitantes, si bien el mutassarref podía pedir fuerzas a Siria, previa consulta con el Consejo Administrativo; sin embargo, tan pronto se comprobara que su presencia fuera innecesaria, debían abandonar Líbano. Además, los tribunales eclesiásticos se separaban de los civiles.
Lo que no se decía es que el territorio quedaba reducido a solamente 5 740 km2 (de los más de 10 mil que había alcanzado y recuperaría en 1920). Daoud Pachá fue el primer gobernante (mouchir) del Moutassarifiah, que tendría como capital Deir el Khamar. El mutassarref sería auxiliado por un medjlis-idara o Consejo Administrativo formado por representantes de las diferentes religiones: cinco maronitas, tres drusos, dos griegos ortodoxos, un griego católico, un sunita y un metuali.[20] También los auxiliaría un vekils o consejo, formado por representantes comunitarios.
Alguien dijo que el Pequeño Líbano, como también se conoció al Moutassarifiah, era como una roca encajada entre Siria y el mar, sin terrenos aptos para la agricultura, fuente de trabajo de un pueblo entonces compuesto sobre todo por campesinos. Entre sus principales productos se encontraban la seda —que generaba la mayor riqueza derivada de la exportación—, la uva, los cereales y el tabaco. Para los ingresos aduanales conservaban solamente el puerto de Beirut, y en su reducido territorio no se incluía Trípoli ni Saïda ni Tiro.
No obstante, el florecimiento cultural fue importante cuando los maronitas reiniciaron su acercamiento con las culturas europeas y con las lenguas occidentales, pues abrieron sus puertas escuelas y universidades. Misioneros de otras religiones también llegaron al Pequeño Líbano. Por esa época, en la montaña, el 6 de diciembre de 1883 nació quien sería el poeta del alma libanesa, Gibran Kahlil Gibran, y en sus escritos están los horrores de los que sin duda escuchó hablar y que pueden resumirse en su frase: “Para cada dragón hay un san Jorge”.
Algo muy importante de esa etapa fue que el norte quedó convertido en un territorio fundamentalmente cristiano, de donde ya había salido la mayor emigración cuando las tensiones llegaron a su punto más crítico. Primero partieron hacia países cercanos como Egipto, en el Mediterráneo occidental y en Asia Menor. Luego se atrevieron a ir más lejos hasta cruzar el mar océano para llegar al inicio de 1870 a Estados Unidos, Brasil y Argentina; más tarde sería México.
La región de Zahlé, compuesta sólo de 3 mil habitantes en 1861, expulsó a la mitad de ellos únicamente en ocho años; Jezzine, que contaba con 5 mil 983 habitantes, evacuó a más de 2 mil; Kesrouan, donde había 15 mil pobladores, fue abandonado por más de 10 mil, y de Batrún, cuya población era de 16 mil, salieron expulsados más de 6 mil. Antes de finalizar el siglo xix habían salido de Líbano más de 20 mil personas.[21]
El fin de una era que arrastró un imperio en la Gran Guerra
Los conflictos y rivalidades continuaron en Monte Líbano cuando el sultán Abdul Hamid II subió al poder en 1876 y se dio cuenta de que debía dar un barniz democrático a su gobierno para alternar con las potencias occidentales. Para ello estableció un parlamento donde estuvieron representados musulmanes, cristianos y judíos. Sin embargo, de inmediato se empeñó en una guerra con Rusia, en la que los zares contemplaban desde tiempo atrás recuperar la antigua Constantinopla para su imperio cristiano. No eran los mejores tiempos para los turcos, porque en 1878 un tratado con Berlín los obligó a ceder grandes extensiones de las codiciadas tierras de Anatolia y de los Balcanes. Por si fuera poco, en 1882 el sultán debió ceder Egipto, que se integró al Imperio Británico.
La constitución civil de Líbano, entonces, tal como la describió el padre Daoud Assad, se componía de un gobernador general con el nombre de Bajá del Líbano, “nombrado por su majestad el Sultán, de acuerdo con los siete países europeos. Tiene su independencia en su gobernador que debe ser católico por razón de que la mayoría de los habitantes de Líbano [de nuevo para referirse a Monte Líbano] profesan el catolicismo”. Es nombrado cada cinco años con la posibilidad de una reelección por el mismo tiempo. El gobernador tiene todos los tribunales civiles para administrar la justicia. Con él, con el consejo de diputados y con las “constituciones eclesiásticas y civiles viven pacíficamente los maronitas, aplicados al trabajo y al comercio […]”.[22]
El sultán evitó perder más territorios ejerciendo el poder con dureza y olvidando sus intenciones democráticas, lo cual generó una fuerte oposición organizada por el Comité de Unión y Progreso (cup), un partido nacionalista y reformista próximo a los postulados liberales, que gobernó desde su creación en 1908 hasta el comienzo de la Gran Guerra en 1914.
Con apoyo del ejército y del movimiento de los Jóvenes Turcos, antes de finalizar la primera década del siglo tomó el poder por medio de un golpe de Estado, restableció la Constitución de 1876 y disminuyó los poderes del sultán. Al ser apartado el sultán de la toma de decisiones, la política moderna fue ejercida por el parlamento y el cup. Los Jóvenes Turcos quedaron bien representados en el parlamento, pero la inestabilidad fue creciendo por “la contradicción interna del gobierno: tras clamar por reformas masivas demandadas por la Constitución y las nuevas disciplinas científicas europeas, el cup heredó un Imperio bajo control económico extranjero y plagado de movimientos secesionistas”.[23]
Las minorías étnicas, que habían esperado una autonomía regional dentro de un sistema federal, se enfrentaron a las tendencias centralizadoras y nacionalistas de los turcos que formaban el grueso del movimiento. Rápidamente rompieron con ellos y acrecentaron la hostilidad de las élites regionales en busca de independencia. La inestabilidad causada por el golpe permitió a Bulgaria, que ya había obtenido cierta autonomía, proclamar su independencia con apoyo del Imperio Austrohúngaro. El nuevo gobierno otomano tenía ahora tres adversarios en los Balcanes: Serbia, Grecia y Bulgaria, cada uno con proyectos de expansión a costa de los turcos. Enfrentado a la inestabilidad crónica, el cup se enfocó en salvar la integridad territorial, olvidando buena parte de las reformas esgrimidas por los Jóvenes Turcos. Sus políticas nacionalistas y centralizadoras disgustaron a las facciones minoritarias dispuestas a permanecer dentro del Imperio a cambio de autonomía regional. También se alejó de los constitucionalistas de Ahmed Riza, quien defendía la primacía del parlamento y protestaba por el creciente autoritarismo del cup.
Quizás lo más sobresaliente del Moutassarifiah fue el renacimiento cultural registrado en las universidades de San José y la Americana de Beirut, constituidas en los centros progresistas de mayor rango en Medio Oriente. Sus enseñanzas nutrieron a las nuevas generaciones que seguían de cerca el movimiento de los Jóvenes Turcos en Macedonia y se unificaron contra el Imperio. Por primera vez, cristianos y musulmanes, drusos y maronitas, judíos y ortodoxos se unieron en Líbano con propósitos libertarios en julio de 1908 en el contexto de la Revolución de los Jóvenes Turcos. Por fin, en 1909 los conservadores intentaron un golpe para revocar la Constitución y aplicar la sharia (ley islámica). El golpe fue un fracaso pero aumentó la hostilidad en el parlamento entre conservadores y los liberales del cup. No extraña que cuando la Enciclopedia Británica hizo un censo en 1911, los cristianos formaban la mayoría; afirmó que en Beirut habitaban 77 mil, mientras que había 36 mil musulmanes, 2 mil 500 drusos y 400 judíos.
En 1911, Italia declaró la guerra al Imperio Otomano y se anexó Libia. No había terminado ese conflicto cuando, en 1912, Grecia, Serbia, Rumania, Bulgaria y Montenegro provocaron la Primera Guerra Balcánica, prácticamente echando a los turcos de Europa para luego combatirse unos a otros por el reparto territorial. El cup firmó una paz catastrófica con Italia para luego ser forzado a otra peor en los Balcanes. La pérdida de casi todo el territorio otomano en Europa puso fuera de las fronteras a la mayoría de las poblaciones cristianas y fomentó la unidad étnica y musulmana del Imperio, en el cual la proporción de musulmanes y turcos aumentó gracias a oleadas de refugiados de esa confesión expulsados de los Balcanes.[24] Esta reconfiguración incrementó el papel del nacionalismo turco en el gobierno y precipitó la hostilidad entre el cup y las minorías étnicas restantes, en especial la de los armenios. También llevó a los dirigentes del cup a apoyarse cada vez más en el islam como fuente de identidad, en un intento desesperado por unir al Imperio.
En 1913, con los regimientos de los Balcanes furiosos por el mal manejo de la guerra, el cup dio un golpe de Estado y se apoderó del parlamento. Asesinaron al ministro de Guerra y formaron un triunvirato bajo el mando de Talat Pashá, ministro del Interior; Enver Pashá, ministro de Defensa, y Cemal Pashá,[25] ministro de Marina, quien se convirtió en el verdugo más fuerte de los disidentes —principalmente musulmanes, pero también cristianos y judíos—, sin embargo, pesó más su definición política que su religión. Su influencia en la región continuó siendo señalada por los maronitas de Monte Líbano y los judíos de Damasco y Alepo como un represor cuyas atrocidades fueron incalificables, que cometió aprovechándose del clima de inestabilidad que prevaleció, sobre todo cuando se hizo del control de Siria con fuertes poderes militares y civiles a partir de 1915 y combatió la rebelión árabe. Al dimitir el último gobernador cristiano de Líbano, el armenio Ohannes Bey Kouyoumdjian en ese año, desapareció la autonomía que había estado vigente y surgió un sentimiento más próximo a la independencia. Bajo el gobierno de los “tres pashás”, el Imperio se inclinó por una política centralizadora pro turca y por una creciente hostilidad hacia los independentistas armenios de Anatolia.
Ya en 1912, en medio del descontento general, los nacionalistas decidieron protestar mediante los comités formados con antelación. Al año siguiente, el Congreso Árabe reunido en París, declaró que respetaría la autonomía de Líbano y reconoció su personalidad nacional, cuando menos formalmente. En 1914, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, los turcos, aliados con los alemanes, pusieron fin al régimen del Pequeño Líbano. En 1915 Turquía lo invadió militarmente y anunció el fin de la autonomía del Moutassarifiah.
Entonces, “la represión se abatió sobre los patriotas libaneses cristianos por sus aspiraciones a la independencia y por su colaboración con Francia”. Sólo los de esta fracción aspiraban a independizar el país; otros, políticamente cercanos al régimen de Moutassarifiah, ambicionaban apenas la descentralización política en el interior del Imperio Otomano.[26] Se piensa que: “Los habitantes del Monte Líbano fueron sometidos a una hambruna organizada y a otras múltiples humillaciones y malos tratos [y, en el extremo, que] Los otomanos deseaban eliminar al pueblo cristiano del Líbano […]”.[27] Argumento que ha prevalecido en la narrativa de un proceso sin lugar a dudas más complejo, que acompañó años de desconcierto e incertidumbre entre los cristianos, en particular los más jóvenes, quienes abandonaban la tierra como podían buscando horizontes que les garantizaran su seguridad.
La apuesta de entrar a la Gran Guerra al lado de los Imperios Centrales, Alemania y Austria-Hungría, sería fatal para el Imperio Otomano. Dicha alianza no puede dejarse de lado al analizar los vínculos que algunos inmigrantes libaneses mantuvieron con Alemania durante y aun después de la Gran Guerra. No obstante, los proyectos reformistas no se olvidaron. En plena guerra, el cup todavía secularizaba el sistema legal, financiaba escuelas para mujeres, y en 1917, sometió a todas las cortes religiosas al Ministerio de Justicia.[28]
Durante la Gran Guerra, la Cruz Roja Internacional estimó que entre el hambre, el tifus y la represión desatada contra los nacionalistas, hubo más de 280 mil víctimas, de las cuales casi 200 mil fueron asesinadas por el aparato punitivo de los turcos en medio del bloqueo impuesto a Monte Líbano. Cifras estimadas, desde luego, expresan lo terrible de la situación que se vivió. Asimismo, varios miles de libaneses, el mayor número hasta entonces conocido, emigraron para no volver jamás al territorio que los expulsó.
En 1916, ingleses, franceses y rusos firmaron un pacto en el que se reservaba una zona de influencia a cada potencia entre los despojos del Imperio Otomano, que durante la guerra aún manejaba un territorio de un millón 780 mil kilómetros cuadrados. Así, mediante el acuerdo conocido como de Sykes-Picot, se otorgó a Francia la opción sobre Siria y Líbano para establecer un Mandato en su favor.[29] En 1917, los rusos, en plena revolución soviética, se retiraron y los británicos los sustituyeron para “proteger” a los griegos ortodoxos del Cercano Oriente.
En enero de 1918 Francia se encontró como ocupante de las ciudades marítimas de Siria, y el 19 de mayo de 1919 la Cámara Libanesa de Diputados se reunió en la sede de Baabda, donde acordó proclamar la independencia de Líbano recuperando todas las partes usurpadas, incluyendo sus puertos, y tan importante resultó que en el mismo acuerdo se decía: “El Gobierno Libre del Líbano y el Gobierno Francés, que funge como Potencia Protectora de Líbano, convienen en fijar las relaciones económicas entre el Líbano y los gobiernos de las entidades circunvecinas”.[30] Y ya se aludía a presentar ese acuerdo en el Congreso de Paz en Versalles.
En diciembre del mismo año un barco francés salió del puerto de Beirut llevando a la comisión que presentaría el plan en Versalles y permaneció tres meses en París; el 10 de octubre el patriarca maronita, monseñor Elias Hoyek, compareció ante las potencias aliadas para defender la posición de la comisión libanesa. El prestigio del obispo se acrecentó debido a las ayudas organizadas para eludir el bloqueo y hacer llegar dinero a los sitiados para la compra de trigo, cuyos precios fueron incrementados por los turcos en forma inclemente. Pero los libaneses no aceptaban que, por haber concluido el gobierno turco, Líbano lograba su independencia y tampoco la pretensión de sumar Líbano a Siria con el pretexto de la unidad del idioma árabe empleado por siglos de vecindad. Y venía un alegato peculiar: “[…] no hay ninguna lógica que admita la concepción de que la lengua o el idioma unifica la raza o la Nación. Para ello tenemos el ejemplo de la América del Centro o del Sur en donde se habla español y portugués; y Austria en donde se habla alemán, y no son por consiguiente ni ingleses los primeros, ni españoles o portugueses los segundos, ni alemanes los últimos”.[31]
La relación entre Siria y Líbano fue tensa, un asunto difícil y complejo que se arrastraría durante todo el proceso de definición de la nación libanesa. Así lo confirma la carta que Georges Clemenceau, el presidente del Consejo de Ministros de Francia, envió el 10 de noviembre de 1919 al patriarca Hoyek: “Los límites en los que ejercerá esta independencia [de Líbano] no pueden ser fijados antes de que el Mandato de Siria haya sido definido. Pero Francia, que en 1860 hizo cuanto estuvo en su poder para asegurar al Líbano un territorio más extenso, no olvida que la estrechez de sus límites actuales es el resultado de la opresión que Líbano sufrió durante mucho tiempo”.[32]