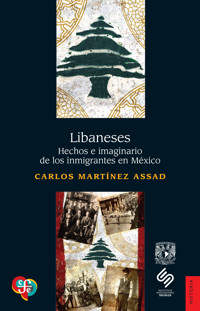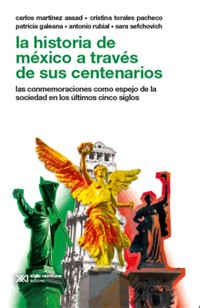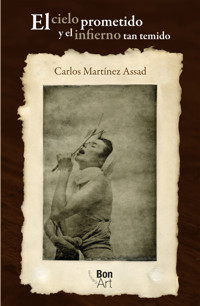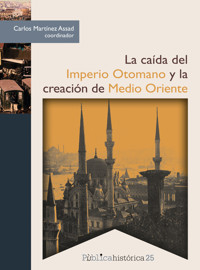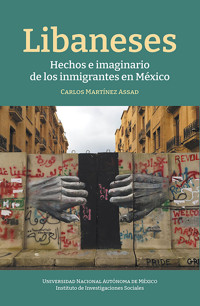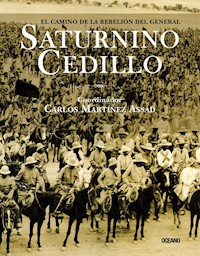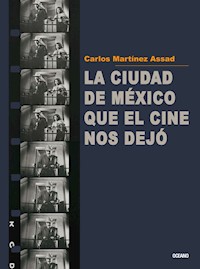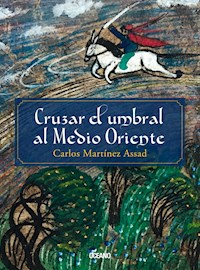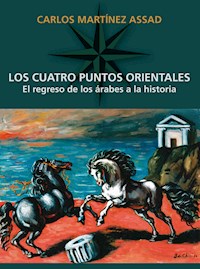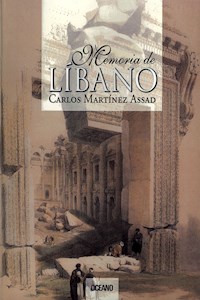
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Primero vivo
- Sprache: Spanisch
Muchos caminos llevan a Líbano. Carlos Martínez Assad transita cada uno de ellos hasta lograr que confluyan en un mapa hecho de palabras, y nos invita a acompañarlo en el recorrido de sus descubrimientos. Atento investigador de la sociedad y la historia, Martínez Assad estudia el difícil destino de un pequeño país escindido por luchas internas, prolongadas guerras civiles y la intervención de intereses y agresiones extranjeros, en una zona donde cualquier movimiento puede desatar la barbarie y la destrucción de conquistas milenarias. El autor redescubre también, el aliento de la comunidad libanesa asentada en México, el sentido de su propio apellido y la sangre que fluye por sus caminos. Las fotografías que se incluyen - realizadas por él mismo - forman parte de los testimonios reunidos por el autor y no son mero complemento de este libro: contribuyen a hacer de la lectura una experiencia integral en la que percibimos plenamente sensaciones e ideas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Suceda lo que suceda,
no olvides nunca esto:
nuestra existencia se agota en pocos días.
Pasa como el viento...
Así mientras te queda un soplo de vida
habrá días por los que
nunca tendrás que preocuparte:
el día que no ha llegado
y el día que ya pasó
PRIMER VIAJE
SEGUNDO VIAJE
A MI MADRE
Al fin Beirut, otra vez. Es tan fuerte la emoción al volver en este otoño de 1998 que experimento algo semejante a lo que sentí hace veintitrés años. Sí, la edad de tu nieto; es decir, una vida joven y la transformación de un país. Ahora llego a un aeropuerto moderno y bien organizado. ¡Qué diferencia con mi entrada por tierra en el verano de 1975!, en una tregua de la guerra que entonces nadie adivinaba duraría más de tres lustros.
Los antiguos viajeros vieron en la ciudad de Beirut, conocida también como Bereyte, a una sultana encantada. Ciudad con una historia rica en comercio fue llamada desde el siglo XVI el París de los maronitas. Capital de un país con un encanto grandioso, dijo Maurice Barrès en 1914. “Nada iguala el encanto de Líbano. Un aire arrobador penetra todo y parece comunicar a la vida algo de ligereza.”
De nuevo estoy en Lubnan, el país de la blancura como le llamaron los fenicios según la designación griega de phoenikius o los hombres rojos, no se sabe si en alusión al rojo púrpura que producían o al color de la piel. Es la síntesis de dos viajes con un intervalo de más de veinte años lo que quiero relatarte para corresponder en lo posible a esas historias que, desde niño, poblaste de fantasías. Sobre todo, me hicieron comprender que el mundo era inabarcable, que las fronteras sólo se convertían en un obstáculo para quienes nunca hacen preguntas.
El clima es suave con un sol que entibia el ambiente antes de ocultarse frente a la bahía de Beirut. Estoy escribiéndote desde el café The Chasse, cerca de la avenida General Sarkis, en el ángulo con Independence, donde se encuentra el confortable hotel Le Gabriel, donde me hospedo.
En este otoño de 1998, veo a primera vista una ciudad occidental, cuando menos desde la perspectiva de la parte cristiana, con las calles adornadas de rojo y blanco, los colores de las banderas libanesas colgadas por todas partes porque acaban de tener lugar las elecciones y el Congreso eligió a Émile Nahoud presidente de la República de Líbano.
Mis pensamientos me llevan a México a esas tardes calurosas en que sentados en las mecedoras escuchábamos los evocadores relatos del abuelo y tú hacías lo posible por explicarnos cuando no entendíamos algunas de sus frases en que, de pronto, al no encontrar una palabra en español la decía en árabe para no interrumpirse y continuar como si nada.
Al abuelo le pasó como a otros emigrantes que abandonaron forzadamente su país y llegaron a México a encontrarse con el torbellino de la Revolución. Habíamos hablado en alguna ocasión sobre el mayor Sabines que se unió a los revolucionarios y, sin más, éstos le dieron un caballo y cananas que terció sobre el pecho para alimentar su máuser.
Estuvo a punto de morir en una contienda que no era la suya, pero sobrevivió para casarse y tener como hijo al poeta más leído de México: Jaime Sabines. Él recordaba los maravillosos relatos de su padre que, como libanés, había heredado de la cultura de los árabes los recursos narrativos de Las mil y una noches; es decir, un cuento que se enlazaba con otro sin llegar nunca al final. Compartiste, madre, con el padre del poeta Sabines esa cualidad para contar historias, los recursos excepcionales para narrar los pasajes de tu vida, de la vida con tu familia, en relatos llenos de recuerdos, de sueños y fantasías que mezclan la realidad con la invención del mundo deseado por haberlo perdido.
Con mucho fue ese espíritu tuyo el que me hizo venir al Bled, la tierra de la que tanto escuché hablar, fuiste tú quien me hizo albergar todos los sentimientos que me confiaste. La primera vez fue en 1975, cuando ya había perdido la esperanza de viajar debido a los violentos disturbios en los que se enfrentaron falangistas cristianos contra palestinos en el mes de abril. En aquel año la paz volvió con la formación de un nuevo gobierno. Sin embargo, los combates continuaron en los barrios de la periferia de Beirut todavía en junio. Además, el 4 de julio de ese año, un atentado en Jerusalem con catorce muertos y varios heridos fue reivindicado por libaneses; lo cual significaba que la conflictiva situación estaba lejos de resolverse.
Los recuerdos se mezclan con los hechos y por alguna razón flota como recurso expresivo el poema que Sabines dedicó a su padre:
Pasó el viento. Quedaron de la casa
el pozo abierto y la raíz en ruinas.
Y es en vano llorar. Y si golpeas
las paredes de Dios, y si te arrancas
el pelo o la camisa,
nadie te oye jamás, nadie te mira.
No vuelve nadie, nada. No retorna
el polvo de oro de la vida.
Eran muchos años de inestabilidad política en la región debido, entre otras razones, a la injerencia de las grandes potencias que dibujaron un mapa de acuerdo con sus intereses que pudieron implantarse porque se aprovecharon de las diferencias sociales y religiosas internas. Alguien lo expresó muy bien al afirmar que quienes movían los hilos de la guerra ni siquiera se encontraban en suelo libanés.
Líbano en ese entonces eludió por un momento caer en la situación irreversible que luego lo condujo a uno de los episodios más catastróficos de su historia. El paréntesis fue interpretado como una estrategia que permitiera que el verano fuera aprovechado, como siempre, para captar los ingresos del turismo. Por más dudas que albergué, no quise posponer algo que había planeado por tanto tiempo.
Escribía este recordatorio o memoria cuando de pronto los años se te vinieron encima, fue un proceso acelerado por la muerte de mi padre, tu compañero de sesenta y cinco años de matrimonio. Te estaba contando esta historia, quería encontrar las palabras más dulces que te llevaran a la tierra, esa tierra que añoraste siempre, a la historia de ese gran pequeño país de apenas diez mil cuatrocientos kilómetros cuadrados. Mientras ordenaba mis desordenadas notas escritas en varios cuadernos de viaje, decías que la vida se iba consumiendo como una vela y que la muerte era como la flama que un soplo de brisa apaga. La espera se te hizo más lenta. Tus ojos grandes como de niña interrogaban con asombro sobre las respuestas que no llegaban.
Quizá te veías en la enorme casa del abuelo con las violetas sembradas en el patio que siempre recordabas, cuando vivías en un extenso jardín de un poblado en el cual las rosas crecían por todas partes, llenaban la vida de color, brincaban las bardas, se enredaban en los muros, custodiaban la vieja catedral y crecían espontáneamente en el cementerio.
La vida estuvo llena de esas añoranzas que te gustaba relatar porque, afirma Gibrán Khalil Gibrán: “Las cosas que el niño ama quedan en poder del corazón hasta la vejez”.
Seguías con interés la redacción de este libro y como si buscaras encontrar conmigo el final, te adelantaste para no dejar inconcluso el último capítulo. Entonces pensé en Dante: “Nunca digas ‘fui feliz’ sino hasta el día de tu muerte. No hay mayor dolor en la desgracia que recordar el tiempo feliz”. Continué este relato porque necesitamos los recuerdos para saber quiénes somos y el recordarte me permite pensar cuando estaba la luz y eras la luz, cuando estaba el amor y eras el amor.
Los intrigantes callejones de Damasco, ciudad mencionada en el Génesis
EL CAMINO A LÍBANO
Para entrar a Líbano tengo que hacerlo por Siria debido a que está cerrado el aeropuerto de Beirut. El avión aterriza en Damasco este 8 de julio de 1975 cuando la ciudad despierta. A través de la ventanilla del autobús que me conduce a la ciudad puedo ver a personas de todas las edades en uniforme verde olivo. Noto que la ciudad es ruidosa debido a que los conductores utilizan exageradamente las bocinas de sus grandes autos americanos pasados de moda. Cuando lo hago notar a mi compañero de asiento, responde de manera natural: “¿Cómo no van a utilizar una parte de su automóvil?”.
También se escuchan gritos de los vendedores que anuncian sus mercancías en la calle, combinados con la algarabía de los niños y adolescentes que van a la escuela. En ese trayecto la ciudad se ve pobre a primera vista y llena de hombres adultos que pululan por las calles. A lo lejos se adivinan las siluetas de la ciudad moderna de la urbanización incontrolada.
La luz de Damasco
Pronto, sin embargo, Damasco se transforma en una ciudad intrigante, sobre todo cuando camino y comienzo a descubrir sus callejones estrechos, con puertas y ventanas de celosías. En el centro están seguramente los barrios más antiguos y los más árabes en la capital de un país que, en otro tiempo, también albergó un buen porcentaje de población cristiana y judía.
Aparece el zouk Hamidiyeh, llamado así en honor del sultán otomano Abdul Hamid II, el mercado que abarca un espacio amplio con su extraño ingreso a través de un derruido arco romano partido por la mitad que fuera parte del templo de Júpiter. Estallan los colores de las frutas como los chabacanos, las naranjas, las uvas, las sandías. En particular me atraen los puestos que en cada esquina ofrecen una variedad de delicias para el paladar: nueces, almendras, uvas y ciruelas pasa, pistaches, avellanas, pepitas de calabaza, sésamo y dátiles grandes y tiernos.
Todos los comerciantes quieren mostrar sus productos, logran que los paseantes y posibles compradores se detengan para ver y regatear sobre el precio de los vestidos, los brocados, las sedas, las pañoletas de algodón, los enseres para el caballo o el camello en colores contrastantes, confeccionados casi siempre de lana, cuyo fuerte olor a establo es penetrante.
Las alfombras son consideradas obras de arte por la combinación de colores y el trabajo invertido, sobre todo de las mujeres y niñas, que me hacen recordar las que con el solo mandato del deseo podían elevarse por el aire para salvar al héroe perseguido acompañado de la doncella que venía de rescatar, producto del imaginario del cine o de los cuentos. Privan las formas que remiten a la cultura árabe porque algo tiene esa geometría, ese trazo armónico con un equilibrio perfecto. Los tonos son variados pero me llevo en los ojos el rojo y el negro.
Se expenden muchos y diversos utensilios de plástico, prendas de nylon y joyería de fantasía. El oro ocupa un lugar especial iluminado para hacerlo resplandecer más en los pasillos oscuros del mercado con discretos tragaluces en lo alto de las bóvedas. Se ofrecen las mercancías a precios que van disminuyendo a medida que los clientes potenciales se alejan mientras son perseguidos por el comerciante. Hay gente, mucha gente. Es como si se entrara al pasado milenario de esta ciudad, se dice que la más antigua y una de las pocas pobladas desde que fue mencionada en el Génesis.
Los gritos de los vendedores llenan las calles
En pleno mercado, el retrato de Hafez el-Assad
Desde el mercado se adivina la gran mezquita
De pronto, al lograr salir de los laberínticos pasillos, algunos también iluminados por los agujeros dejados por los disparos en enfrentamientos con los franceses en tiempos de la independencia, contemplo la imponente mezquita de los omeyas, testimonio de la cimentación del islam porque se ubica en el mismo sitio donde señoreó un gran templo de la cristiandad en tiempos de Bizancio. Creada por el califa Walid I fue completada en el año 715 y costó una fortuna por su arquitectura árabe que se convirtió en prototipo con sus grandes patios y arcadas, destacando su alto minarete, hasta influir en el amplio recorrido de los omeyas hasta la mezquita de Córdoba. El domo con su estructura octagonal está soportado por suaves columnas con sus antiguos capiteles. La columnata interior, de tan alta, recuerda la condición humana de los fieles y su doble piso de arcos se dibuja con el claroscuro producido por los rayos del sol. Sus finos mosaicos realizados por artesanos sirios y bizantinos parecen confeccionados con esmeraldas engarzadas en oro, cubren incluso el kiosco que sirve de techo a la llamada Caja del Tesoro.
Debido a que reposan en su interior los restos de Juan el Bautista, el profeta Yahia según el Corán, es uno de los lugares más importantes de la religiosidad de los musulmanes. Mahoma dijo: “Entre todas las ciudades Alá ha elegido cuatro de ellas: La Meca o El-Beldeh, la ciudad por antonomasia; Medina, En Naklet, la ciudad de la palmera; Damasco, Et Tyn, la ciudad de la higuera; Jerusalem, Ez Zeytouneh, la ciudad del olivo”. Son esos los lugares más venerados del islam porque en la primera se encuentra la kabah o piedra negra que, según la tradición, fue construida por Abraham y su hijo Ismael. Medina fue el lugar de nacimiento de la madre del profeta y adonde fue conducido en su huida de La Meca. Damasco fue clave en la difusión de la nueva fe y resguarda una de las únicas tres copias vertidas del original del sagrado libro revelado del islam; y en Jerusalem se encuentra la mezquita del Domo de la Roca.
Según la tradición islámica, Mahoma, el mensajero de Dios, hizo el imposible recorrido de La Meca a Jerusalem en una noche; lo que se llama Leilet el-Miraj o viaje en la noche milagrosa, ubicado entre los años 617 y 619, duró apenas un instante. Allí brilló el rayo y Borak, la yegua con cabeza de mujer y cola de pavorreal, condujo a Mahoma al encuentro con Dios, a quien vio —después de recorrer el séptimo velo— en compañía de Adán, Moisés, Abraham, el rey David, Jesús y el arcángel Gabriel.
Es curioso que Mahoma hubiera escogido para su ascenso el Monte Moria donde, según la tradición judía, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac pero Dios le detuvo la mano, una vez que hubo probado su obediencia, y aceptó en su lugar un carnero atrapado por sus cuernos en una zarza cercana. Allí mismo Salomón hizo construir el gran templo que, debido a su esplendor y magnificencia, fue elogiado por todos los países, pero fue destruido por Nabucodonosor cuando logró conquistar Jerusalem y condujo a los judíos, debilitados por las pugnas internas, al exilio en Babilonia.
Los azulejos con algo de Bizancio
Reconforta Adonai a los enlutados por Sión, y por la destrucción de Jerusalem. Reconforta a la ciudad desolada y enlutada, consuela a la ciudad en ruinas. Sus hijos no están, sus residencias están destruidas, su gloria desaparecida y ella está abandonada por sus pobladores.
Después el templo fue restaurado y edificadas algunas de sus partes por Herodes, pero de nuevo fue destruido por las persecuciones durante la crisis del Imperio romano. Con la cristianización de lo que fuera el extenso territorio que dominó, el lugar fue abandonado y convertido en basurero pues para los cristianos lo más importante era el Santo Sepulcro que alojó a Jesús por unas cuantas horas antes de la ascensión a los cielos.
La gran mezquita omeya Alá eligió la ciudad de la higuera
Entre 688 y 691 fue construida la mezquita La-Kubbet as-Sakhra, según un modelo de Abd al-Malik, quien pidió a su arquitecto una construcción preliminar a escala. Complació tanto que la maqueta se mantuvo aun cuando se edificó el gran Domo de la Roca en forma de octágono, rodeando el lecho rocoso en su interior que se supone el lugar del sacrificio de Isaac y donde luego Salomón construyó el templo para resguardar el Arca de la Alianza. También allí se erigió la mezquita de Al-Aqsa sobre los cimientos del temor de Alá, y fue llamada la morada de los profetas, la estación de los santos, el oratorio de los devotos, el lugar de peregrinaje de los iniciados de este mundo y de los ángeles del cielo.
En Damasco la gran mezquita de los omeyas fue completada por la misma época, en el año 715, en el sitio donde se habían erigido templos paganos y una basílica cristiana dedicada a san Juan. El conjunto irradia con el esplendor de sus azulejos que forman figuras variadas de perfecta armonía, su gran patio realza aún más su construcción que se impone como el lugar santo que es. Apenas se interrumpe su quietud por los niños que van apareciendo por cualquier parte. Las mujeres se cubren para ingresar con largos chales negros y son los hombres los únicos que realizan el rito de orar en dirección de La Meca. Tradición que viene de la revelación que recibió el profeta el 11 de febrero de 624 en que se mandó a los musulmanes ya no mirar hacia Jerusalem durante su plegaria, sino en dirección a La Meca; lo cual no disimulaba los conflictos que surgían con los judíos.
El venerado sepulcro
Los pasillos envueltos en luz y sombra
La Caja del Tesoro
Muy cerca de allí se encuentra la tumba de Salah ed-Din, uno de los grandes hombres de la identidad de la cultura islámica, y realmente la representa porque expresa todo lo que ésta albergó. Fue construida siete siglos después de su muerte como homenaje del emperador Guillermo II de Hohenzollern, cuando sus restos fueron depositados en un sarcófago de mármol y se hizo colgar una lámpara de plata con el nombre del sultán más venerado, mencionado en diferentes relatos de Las mil y una noches, y el único musulmán presente en el limbo de Dante, lo que significa posibilidades de redención; en cambio Mahoma fue representado con el castigo destinado a los creadores de sectas.
Al-Malik al-Nasir al-Sultán Salah ed-Din nació kurdo de la dinastía de los abasidas en 1138 en la fortaleza de Takrid, próxima al río Tigris; sunita porque reconocía a Abu Bakr como auténtico sucesor de Mahoma, adoptó la espiritualidad sufi y realizó como sarraceno la unidad de la religión y de la guerra. Su mayor hazaña fue reconquistar Jerusalem para los musulmanes en 1187. Fue quien opuso mayor resistencia a los cruzados, precisamente teniendo como centro de operaciones Damasco, y por eso lo llamaron el Unificador de la fe, Príncipe de los creyentes, Guardián y Heraldo de los países musulmanes, Corona de los emires, Caudillo de los ejércitos, el Victorioso, Honor del imperio, Glorificador de la dinastía, Espada del islam y Salvador de Jerusalem.
Después de tan larga caminata, el cansancio del viaje me obliga a alojarme en el primer hotel barato que encuentro con los servicios indispensables. Una cama incómoda es suficiente para hacerme caer en el sopor del sueño de un caluroso anochecer de verano. Ha pasado otro día y me despierto con un sonido penetrante, repetitivo, profundo y exigente: Alá Akbar, Alá Akbar. Sí, es el muecín, los muecines que, apoyados por megáfonos eléctricos, desde los altos minaretes de las abundantes mezquitas claman: Bismallah, El-Rahmane, El-Rachim, Dios el Clemente, el Misericordioso.
Son las cuatro de la madrugada, el sol despunta más temprano en verano, y los musulmanes aprovechan la calma pasajera para dirigirse a Dios y a una sola voz responder a su llamado. El ritmo penetra por los oídos, recorre la piel para meterse en el cuerpo y formar parte del grito de esa colectividad que se une a la plegaria tan sincera que Dios tiene que escuchar. Desde la terraza del hotel puedo ver la ciudad iluminándose con los primeros rayos del sol procedentes del desierto creando el espejismo de sostener a la ciudad en vilo y entonces entendí por qué Jesús utilizó ese emplazamiento para convencer a san Pablo: “Vi Damasco y su luz me cegó”.
Pienso en su prédica inteligente, “no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen”, aunque también auspició los malentendidos para los que eligen o han nacido en otras religiones porque criticó el paganismo y al mismo tiempo dio elementos para la persecución de los judíos, pese a compartir la concepción monoteísta, sin embargo, más exacerbada entre los judíos.
Pero el resplandor de Damasco también deslumbró a Salah ed-Din mil años después, cuando arribó a la ciudad de los omeyas rodeada por una muralla de almenas que le hacían aparecer flotando en su propia luz. Para entonces ya la ciudad atraía a los intelectuales y poetas de Samarcanda, El Cairo, Córdoba y Sevilla. Sus numerosos patios despedían la fragancia de sus jardines de rosas y jazmines. Pienso en tu pasión por aquellas flores cuando me entero que la rosa de Damasco es roja y es perfecta, tanto que los islámicos afirman que es la flor de Mahoma a quien se atribuye la frase: “¡La humanidad necesita el perfume de la rosa!”.
Salgo del encanto cuando distingo un movimiento extraño en las azoteas, me doy cuenta que están repletas de personas que durmieron a la intemperie en esos espacios que seguramente les alquilan a falta de habitaciones porque el barrio islámico es pobre. Abandonan sus catres para realizar las abluciones y postrarse hacia La Meca con la oración a la salida del sol. El ruido de las bocinas recomienza porque los automovilistas sólo guardan silencio, como luego lo comprobaré, durante las cinco plegarias del día en que todo musulmán debe dejar momentáneamente lo que está haciendo para comunicarse con Dios.
La parte moderna no tiene gran interés, algunos edificios altos sobresalen del resto de las construcciones, priva el desorden arquitectónico de otras capitales de países atrasados aunque se capta el impacto de las relaciones cercanas con la URSS. La ciudad antigua y la moderna coinciden en la exhibición de cuadros en gran formato de Hafez el-Assad adosados o dibujados sobre cualquier muro.
Para entrar a Líbano estoy obligado a un periplo extraño, complicado, y quiero aprovechar para conocer algunos de los sitios más importantes de Siria porque está hermanado con Líbano desde tiempos inmemoriales, los han ligado varios pasajes de la historia a veces con acontecimientos felices, en ocasiones con hechos que muchos prefieren olvidar. Era usual, por ejemplo, que en sus relatos los viajeros hablaran como los primeros emigrantes de Siria en cuyo nombre se incluía el territorio de Líbano en tiempos del Imperio otomano, pero también parte de Jordania y Palestina. Incluso recuerdo que tanto en tu acta de nacimiento como en la de matrimonio te atribuyeron la nacionalidad siriolibanesa, cuando no existe tal denominación.
“Vi Damasco y su luz me cegó”
Las azoteas dormitorio
En el caos del mercado
Transporte tradicional
El autobús que me lleva a Palmira es un modelo bastante viejo, no deja de dar tumbos por el camino. Va lleno de gente del país, hombres con sus jellabas blancas y sus keffies cubriendo la cabeza; las mujeres con sus velos cubriendo sus cabellos y la mitad de sus rostros. De pronto hay intercambio de gritos entre los hombres y una mujer que permanece de pie. Sólo entiendo algunos insultos del árabe cantado de los sirios.
Me distraigo y logro leer entre el polvo de los camiones desvencijados con los que nos encontramos las siglas CCCP. Con modelos viejos y todo, pero es el apoyo que la Unión Soviética brinda al país. El pleito continúa y por fin entiendo que el causante soy yo porque he dejado sentar a mi lado a un viejo cuando el espacio es para un menor número de pasajeros. Terminan haciendo descender a los varones que estaban de pie y le dan un asiento preferencial a la mujer que inició el escándalo.
Un vendedor de helados se cuela en el interior e insiste en deshacerse de sus mercancías. Lleva en la mano sorbetes de diferentes colores y me recuerda aquellos pasajes históricos referidos al “agua de nieve” que el gran Salah ed-Din, siguiendo las leyes de la hospitalidad árabe, ofrecía aun a sus enemigos los cristianos que lo combatieron durante las cruzadas.
El té callejero
Las montañas se elevan cerca de las planicies, pero sus nieves son eternas, lo que le dio al paisaje mediterráneo y a su cultura características muy particulares. Relata Fernand Braudel en El Mediterráneo y el mundo mediterráneo bajo el reinado de Felipe II, que: “Estas nieves perpetuas nos explican la larga historia del ‘agua de nieve’ de la zona del Mediterráneo, que ya Saladino (como llamaron los cristianos europeos a Salah ed-Din) dio a beber a Ricardo Corazón de León [...]” cuando enfermó en el transcurso de la tercera cruzada al final del siglo XI. “En la Turquía del siglo XVI, el ‘agua de nieve’ no era siquiera un lujo de los ricos. En Constantinopla y en otros lugares —Trípoli de Siria, por ejemplo—, los viajeros mencionan a vendedores de agua de nieve, trozos de hielo y sorbetes, artículos que se pueden comprar por unas pocas monedillas.” Así los relevos de veloces caballos la llevaban de Siria a Egipto. Era tan cercana la distancia entre la montaña y el litoral que la nieve podía ser transportada sin que se deshiciera, protegida entre puños de sal, luego se endulzaba con el sharab de miel y se saborizaba con agua de rosas, de anís, de azahares y de almizcle; finalmente se forraba de pistaches y se ofrecía el mejor postre posible, lo que ya es mucho decir con la gran variedad de dulces orientales. En Damasco el viajero puede comprar a los vendedores nieves con esos aromas y texturas que nos vienen desde el pasado y que se conservan hasta nuestros días.
Aun hoy es difícil imaginar la sorpresa de los comensales invitados en la corte de la Sublime Puerta cuando sus banquetes eran rociados por el agua de nieve llevada desde Siria, que entonces incluía las montañas de Líbano, y con su frescura y exóticos sabores embriagaba de dicha a los numerosos embajadores que pudieron constatar el poder del Imperio otomano.
El autobús arranca pero frena precipitadamente al escucharse un griterío en el exterior porque ha estado a punto de atropellar a un comerciante que conduce por la brida un burro que jala un carro repleto de coles. Todas las interrupciones provocan que la ruta se alargue y a ello contribuye el insoportable e intenso calor. Unos cuantos minutos parecen transformarse en horas debido al caliente verano, pero puedo ver el paisaje desértico y las manadas de camellos que bordean la carretera o llegan a atravesarla con parsimonia.
Dos jóvenes que realizan el servicio militar me ven con insistencia hasta que uno de ellos se decide a preguntar en mal inglés de dónde vengo. Respondo que de México y habla en árabe para explicar a todos los pasajeros que quieran escuchar. Varios ojos se vuelven hacia mí y sonríen moviendo la cabeza afirmativamente. El chofer sube el volumen de la radio cuando comienza el lamento de una voz que canta. Los militares me preguntan si conozco a la intérprete y para mi fortuna es la inconfundible Um Kolsum, la egipcia que le dio más profundidad y sentimiento a la canción árabe. Les digo el nombre y ríen con aprobación mis interlocutores y el resto de los pasajeros. Los uniformados explican que están contra los estadunidenses que sólo apoyan a Israel. Uno dice que combatió contra los israelíes en el Sinaí y con orgullo muestra una medalla que lo acredita.
El espejismo de Palmira
Al llegar a Palmira el calor se ha atenuado debido al viento que sopla para incrustarse en la piel. Me recuerda las historias del khamsin o el qudin