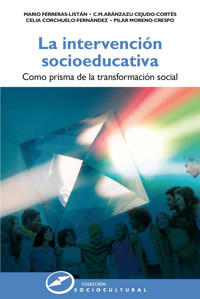
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociocultural
- Sprache: Spanisch
El prisma, como elemento conceptual educativo, transmite la idea de confluencia, diversidad, inclusión y transformación. La educación se presenta como luz blanca que nos orienta para la transformación social y personal. Una luz que impulsa el conocimiento, la tolerancia, el respeto, las competencias, y promueve la convivencia y el cambio. La intervención socioeducativa como prisma de la transformación social es una obra interdisciplinar que aúna especialistas de diversos campos de conocimiento tales como pedagogía, educación social, didácticas, educación secundaria, etc., que investigan e innovan orientados hacia la intervención y la generación de entornos de transformación socioeducativa. Los capítulos abordan propuestas situadas en el ámbito formal, no formal y/o sociocultural, que se materializan en los contextos de la enseñanza secundaria y formación profesional, formación universitaria y educación con personas adultas y adultas mayores. Entre los numerosos aspectos tratados encontramos capítulos referidos a la educación ambiental; las escuelas rurales de Colombia; el flamenco como contenido didáctico; la ecociudadanía; el sistema de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA); los educadores sociales como agentes de transformación social; los movimientos asociativos; la calidad de vida y el bienestar en personas adultas mayores; las Universidades Populares españolas; etc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La intervención socioeducativa
como prisma de la transformación social
Mario Ferreras-Listán
C.M. Aránzazu Cejudo-Cortés
Celia Corchuelo-Fernández
Pilar Moreno-Crespo
NARCEA, S.A. DE EDICIONES
MADRID
Índice
INTRODUCCIÓN
1/ Factores determinantes en la educación: la exclusión y la inclusión social y educativa
Celia Corchuelo-Fernández, Aránzazu Cejudo-Cortés y José Antonio Ruiz Rodríguez
2/ LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI: UNA MIRADA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS RURALES DE COLOMBIA
Carlos Miguel Monsalve Agudelo y Carmen Solís-Espallargas
3/ El flamenco como contenido didáctico en la Educación Secundaria Obligatoria. Percepciones del alumnado tras su abordaje en el aula
José Antonio Castel González, Mario Ferreras-Listán y Diego Luna Delgado
4/ Compromiso de los equipos directivos de FORMACIÓN PROFESIONAL en las relaciones de colaboración en Andalucía
Ángela Martín-Gutiérrez
5/ LA EDUCACIÓN NO-DIRECTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE REBECA WILD Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECOCIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI
Jorge Ruiz-Morales y Olga Moreno-Fernández
6/ LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO ENTORNO SOCIOEDUCATIVO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
José Antonio Ruiz-Rodríguez y Antonio García-Romero
7/ NUEVOS RETOS PARA LA INNOVACIÓN UNIVERSITARIA: LAS COMPETENCIAS DIGITALES
Alicia Jaén Martínez, María Belén Morales Cevallo, Esther Fernández Márquez y Eloy López Meneses
8/ Planificar la clase en entornos socioeducativos inclusivos: Aunando la subtitulación y la diversidad auditiva en la enseñanza de segundas lenguas
Coral I. Hunt-Gómez
9/ Educación Social. ante la diversidaD Un análisis de los planes de estudio en España
Teresa Rebolledo Gámez
10/ Educación Social: Aportaciones Básicas a la Intervención Socioeducativa
Mª del Rocío Rodríguez Casado
11/ Recursos y Buenas Prácticas en la Formación De Profesionales para la Intervención Socioeducativa
José Manuel Hermosilla Rodríguez y Luisa Torres Barzabal
12/ creando espacios de trabajo para el desarrollo personal
Nieves Martín-Bermúdez y Rocío Muñoz-Moreno
13/ La calidad de vida y el bienestar en personas adultas mayores desde la perspectiva socioeducativa: revisión bibliográfica
Pilar Moreno-Crespo y Olga Moreno-Fernández
14/ las universidades populares en España. integración social, cultural y educativa de las persoNas adultas
María del Carmen Muñoz Díaz y Almudena Martínez Gimeno
Autores
INTRODUCCIÓN
La luz blanca es el resultado de la confluencia de la diversidad de longitudes de onda que se perciben como un todo único y complejo. Sin embargo, al pasar dicha luz por un prisma nos permite apreciar los diversos colores que la componen permitiendo distinguir su diversidad y su complejidad, sin la cual no podría conformarse.
Así pues, entendemos que la educación es esa luz blanca que nos guía y nos ilumina como seres pensantes para permitirnos asimilar y construir conocimientos, tomar conciencia cultural para vivir en paz y en armonía en sociedad. Igualmente, las intervenciones socioeducativas se convierten en la herramienta o en el prisma que nos permite fraccionar el fenómeno educativo para actuar en sus distintos contextos y situaciones, con la intención de realizar una transformación social que dé respuesta a las desigualdades que aún en el siglo XXI siguen existiendo en cuestiones de género, culturas y etnias minoritarias, reparto de riquezas, abusos medioambientales, etc.
En este trabajo se presentan un total de catorce capítulos, donde se nos muestran investigaciones e innovaciones que han partido de diversas intervenciones socioeducativas o bien las proponen para generar una transformación socioeducativa que incida en los colectivos en los que se realiza. De esta forma encontramos capítulos que abordan propuestas situadas en el ámbito formal, no formal y/o sociocultural; referido a profesionales de la educación en su formación inicial o en el desarrollo de su práctica profesional; y atendiendo a la educación de niños, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores.
La obra ofrece una visión completa y actualizada sobre la educación en general y la educación social en particular, sobre todo desde una perspectiva referida a la diversidad en un amplio sentido de la palabra y a la inclusión socioeducativa. Presenta varios capítulos, y cada uno de ellos aborda diferentes aspectos relevantes para comprender y trabajar los desafíos que enfrenta la educación en la actualidad, tanto en el ámbito formal como en el ámbito no formal e informal, tratando de dar respuesta al amplio espectro en el que puede fragmentarse el fenómeno educativo, siendo la luz que aporta conocimiento, tolerancia, respeto, competencias, convivencia y transformación.
Al inicio del libro planteamos varias cuestiones desde el ámbito de la escuela, la enseñanza secundaria y la formación profesional. En el primer capítulo Factores determinantes en la educación: la exclusión y la inclusión social educativa, se realiza un recorrido por los diversos factores que han afectado a la educación a lo largo del tiempo, centrándose en la exclusión e inclusión social que se produce en las aulas de nuestros centros formativos. También se examina el concepto de exclusión y los factores que la condicionan, destacando la importancia de promover la inclusión en el ámbito educativo. En el capítulo titulado La educación ambiental en el siglo XXI: Una mirada a las escuelas primarias rurales de Colombia, tenemos la oportunidad de revisar los datos de la investigación realizada sobre los contenidos científicos y la educación ambiental en las escuelas rurales de Colombia. Se analiza un estudio de caso que tiene en cuenta las visiones de docentes y estudiantes, con el objetivo de mejorar las propuestas de educación ambiental. El capítulo titulado El flamenco como contenido didáctico en la Educación Secundaria Obligatoria. Percepciones del alumnado tras su abordaje en el aula, se centra en el flamenco como recurso educativo en contextos desfavorecidos. Se analizan las percepciones de los estudiantes de secundaria sobre el flamenco y su tratamiento en el aula, con el objetivo de promover la identificación cultural y superar estereotipos.
La formación profesional se aborda desde el capítulo Compromiso de los equipos directivos de FP en las relaciones de colaboración en Andalucía, que estudia y analiza los vínculos colaborativos de la formación orientada principalmente a la cualificación e inserción laboral. Examina la colaboración y las relaciones internas y externas en los centros de Formación Profesional. Se destaca la importancia de fortalecer la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa para el desarrollo y cualificación profesional de los ciudadanos. Desde el capítulo La educación no-directiva desde la perspectiva de Rebeca Wild y la construcción de la ecociudadanía en el siglo XXI, se menciona el modelo pedagógico de Rebeca Wild y su enfoque en el respeto de los procesos evolutivos del niño. Se destaca la importancia de propuestas educativas holísticas y respetuosas con la naturaleza en un mundo en crisis. Se mencionan los espacios educativos y centros en España que han ofrecido una educación alternativa a la tradicional, y se plantea un estudio de caso que analiza la creación de espacios alternativos de trabajo que promueven el desarrollo profesional y personal como alternativa al modelo económico predominante.
Desde la formación universitaria se plantean diversidad de planteamientos orientados al abordaje de las realidades plurales que se nos plantean en el ámbito de la cualificación de los futuros profesionales, principalmente cuando laboralmente su vínculo será con el ámbito de la educación. El capítulo La atención a la diversidad como entorno socioeducativo en el ámbito universitario se centra en la atención a la diversidad en el entorno universitario, con un enfoque especial en la discapacidad. Se analiza el diagnóstico social de la universidad y se exploran las medidas inclusivas dirigidas a estudiantes, profesores y personal administrativo, destacando la importancia de los servicios de apoyo en este contexto. La investigación presentada en el capítulo Nuevos retos para la innovación universitaria: las competencias digitales, aborda la necesidad de formar a los estudiantes universitarios en competencias digitales. Se argumenta que la competencia digital es fundamental para acceder a la información, desarrollar habilidades de búsqueda y comunicación, y adquirir competencias para el aprendizaje en entornos tecnológicos.
Los procesos inclusivos e integradores del aula se desarrollan en el capítulo Planificar la clase en entornos socioeducativos inclusivos: aunando la subtitulación y la diversidad auditivas en la enseñanza de segundas lenguas, abordando una temática novedosa e imbricada en el sistema DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) que se encuentra actualmente presente en los recientes cambios legislativos sobre educación. De este modo, se examina la integración de la subtitulación en la enseñanza de segundas lenguas, especialmente para personas con discapacidad auditiva. Se presenta una experiencia didáctica que muestra cómo los futuros docentes pueden planificar sesiones inclusivas utilizando la subtitulación como estrategia.
Todo proceso educativo implica una transformación socioeducativa y, en este sentido, el capítulo Educación Social: Ante la diversidad un análisis de los planes de estudio en España, analiza la formación inicial de los educadores sociales, especialmente en relación con la atención a la diversidad. Se estudian y muestran los planes de estudio de las instituciones de educación superior y se proponen mejoras en la formación en diversidad. El capítulo relativo a la Educación Social: aportaciones básicas a la Intervención Socioeducativa, aborda la educación social como profesionalización de la intervención socioeducativa. Se exploran los diferentes ámbitos de actuación y el perfil competencial del educador social, reflexionando sobre su papel como agente de cambio en diversos contextos. Desde el capítulo Recursos y buenas prácticas en la formación de profesionales para la intervención socioeducativa, se presentan dos experiencias de innovación educativa en la formación de profesionales de educación social en la Universidad Pablo de Olavide. Estas experiencias incluyen el uso de blogs individuales como portafolios electrónicos y la creación de vídeos didácticos polimedia como recursos de apoyo a la docencia. Se destacan los resultados positivos obtenidos y se enfatiza la importancia de compartir estas experiencias para su adopción en otros ámbitos de intervención, especialmente porque implican el uso de Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC).
Finalmente, se abordan investigaciones y espacios que estudian principalmente muestras cuyos componentes son personas adultas y adultas mayores en contextos educativos no formales y/o socioculturales. En este sentido encontramos el capítulo Creando espacios de trabajo para el desarrollo personal, que aborda desde el estudio de casos y la teoría fundamentada la creación de espacios alternativos de trabajo vinculado a movimientos asociativos, utilizando como instrumento de recogida de datos la entrevista en profundidad. Por otro lado, desde el capítulo La calidad de vida y el bienestar en personas adultas mayores desde la perspectiva socioeducativa. Revisión bibliográfica, se realiza una revisión crítica de la literatura científica sobre la calidad de vida y el bienestar de este grupo. Desde el capítulo Las Universidades Populares en España: la integración social, cultural y educativa de las personas adultas, se enfatiza que las personas adultas son sujetos de educación y formación a lo largo de toda la vida, y se menciona el papel de las Universidades Populares en España como experiencias de educación popular para paliar la exclusión social y mejorar la calidad de vida de este colectivo.
1/ Factores determinantes en la educación la exclusión y la inclusión social y educativa
Celia Corchuelo-FernándezAránzazu Cejudo-CortésJosé Antonio Ruiz-Rodríguez
Resumen
En este capítulo se hará un recorrido por los distintos factores que han ido afectando a la educación con el paso del tiempo, destacando la incidencia sobre la exclusión e inclusión social y educativa. La exclusión es una realidad aún presente en las aulas educativa y con gran repercusión, por ello se realizará un acercamiento al concepto de la misma y a los factores que determinan y condicionan la exclusión social. Sin duda, este hecho se puede contrarrestar haciendo que la inclusión sea una realidad en la educación. Por este motivo se ha dedicado una parte del capítulo a conocer a qué hacemos referencia cuando hablamos de inclusión. Concluyendo con el capítulo, y valorando la importancia que tiene la educación en la vida diaria, se expondrá el papel que tienen las escuelas en la inclusión social y educativa.
Introducción
A finales del siglo XX el concepto de exclusión social comenzó a estar en auge entre la sociedad. Fue en el año 1989 cuando el Consejo Europeo llevó a cabo la primera resolución en torno a los factores que determinaban la exclusión social. Años más tarde, en 1992, la Comisión Europea publicó una comunicación orientada a la lucha contra la exclusión para fomentar la integración de los individuos en su entorno. En la divulgación se exponía que la exclusión social no solo alude a la falta de recursos económicos o laborales, sino que se hace patente en los temas de vivienda, educación, salud e incluso respecto al acceso a los servicios (Rojas, 2012). Las investigaciones relativas a la exclusión social aumentaron de manera significativa a partir de 1995; Castells (2004) señala que la causa de este interés sobre la temática se debe a que comenzaron a aparecer políticas sociales respecto a las personas excluidas.
Así mismo, Herzog (2011) coindice con otros autores en la idea de que el término se consolidó en la última década del siglo XX. Este estudioso, defiende que en sus inicios la exclusión social se utilizó en una doble vertiente en la que se aludía a factores políticos sociales y sociológicos.
La interpretación del término en este doble sentido generó un gran debate con el paso del tiempo y en ocasiones conllevó una escasez de claridad cuando se aludía a la exclusión social. Diversos autores señalan que la falta claridad a la hora de identificar elementos que lo integran y al no tener un significado claro, provocó que se utilizaran términos alternativos para poder hablar de la exclusión social (Castel, 1995; García-Martínez, 2004).
Silver (2007) destaca que la exclusión existe porque hay parte de la población, instituciones e incluso leyes que regulan el sistema que provocan gran parte de esa exclusión. Además, añade que el término es bastante ambiguo a la hora de conglomerar el contenido al que hace referencia.
Jiménez (2008) menciona que la exclusión social se puede entender como la “oposición al concepto de integración social como referente alternativo, esto es, el vocablo exclusión social implica una cierta imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro excluido”. Por otro lado, Jiménez, Luengo y Taberner (2009) señalan que la exclusión social trata de conceptualizar teóricamente hechos sociales y económicos que son provocados por la pérdida o negación de los derechos fundamentales de la sociedad. Estivill (2003) añade que, aunque el factor económico es determinante e innegable en una situación de exclusión social, no es el único factor que influye en ella, destacando que, por tanto, el término no es un concepto único de la teoría económica.
I/ Factores determinantes de la Exclusión Social y Educativa
De manera inequívoca, cuando hablamos de exclusión social debemos aludir a las variables e indicadores que conlleva el término. Al considerar la exclusión social como un fenómeno que depende de muchos factores y dimensiones, es necesario dividirla en segmentos para determinar los factores que la integran (Raya, 2004). Así mismo, Casas (1989) destaca que es necesario conocer los indicadores que permiten una mayor aproximación conceptual para acercarnos al conocimiento de las realidades vividas, conociendo los nexos entre las dimensiones que son objeto de estudio.
En relación a las variables, Raya (2004) añade que los ámbitos que mayor repercusión tienen en los procesos de exclusión social son los relacionados con la situación económica y laboral. Por su parte, Tezanos (1999) engloba los factores de exclusión en los cinco grupos que se muestran a continuación:
• Ámbito laboral
• Ámbito económico
• Ámbito cultural
• Ámbito personal
• Ámbito social-relacional
Concretando en las variables de exclusión, Subirats (2004), añade dos dimensiones más, el ámbito formativo-educativo y los factores que a su vez se agrupan en la edad, el sexo y el origen o etnia. Subirats (2005) menciona que dentro del ámbito económico se encuentra el factor conocido como “espacio de la Renta” donde se observan tres elementos que favorecen la exclusión: la pobreza, los problemas financieros y la dependencia económica. Según este autor, los niveles de pobreza se diferencian en pobreza objetiva que está determinada según el gasto, la renta y el consumo, pobreza subjetiva y pobreza absoluta. En relación con los indicadores de las dificultades económicas en los hogares expone que son las consecuencias de esta situación las que dan lugar a los retrasos en el pago de servicios de cada casa, los desahucios y la imposibilidad de ahorrar; y por último, a la dependencia económica, estableciendo que los sujetos que reciben subvenciones están en un contexto de riesgo por los continuos recortes que se están produciendo.
Para Malgesini y García (2003) existen tres grupos de personas cuyo nivel de riesgo es mayor que el de otros colectivos de la sociedad por la situación en la que se encuentran, son los discapacitados, inmigrantes y parados de larga duración. En relación con la falta de empleo durante un largo periodo de tiempo, Subirats (2005) menciona que la obtención de trabajo debería ser un factor ineludible que se asegurase por igual para toda la población porque el trabajo no solo ayuda a subsistir económicamente, sino que también es la forma de interactuar y dinamizar con el resto de la población; es por ello que la falta de empleo tiene en muchas ocasiones efectos más allá de la escasez de recursos. Por este motivo, este autor expone que existen dos formas de exclusión social derivadas de la falta de trabajo, por un lado el acceso al empleo, y por otro, la exclusión social derivada de la falta de trabajo, y por ello de recursos.
Jiménez et al. (2009) exponen que existen dos dimensiones en torno a la exclusión educativa. La primera es relativa al motivo de exclusión de los sujetos, es decir aquello de lo que priva la exclusión. En este caso se alude a los aprendizajes que deben garantizase a todos los sujetos. Por este motivo, Sen (2000) añade que cuanto más sea la cobertura de la educación, más probabilidades hay de que las personas puedan vencer la situación de exclusión. La segunda hace referencia a la desafiliación social, haciendo hincapié sobre la idea de que pasa de una generación a otra, y estableciendo que “(...) hay, pues, una correlación mutua con carga causal, la periferia social empuja hacia la periferia escolar y a la recíproca”.
Como establece Subirats (2005) la educación es una de las herramientas más eficaces en relación con la exclusión social porque tiene un papel de esencial. Además de intervenir en los procesos de marginación y rechazo social, la educación tiene la capacidad de otorgar competencias a los individuos para su adaptación y desarrollo personal y social.
II/ La Inclusión Social y Educativa
Para conocer el origen de la educación inclusiva en Europa sería necesario remontarse algunos años atrás. Veamos. Parra (2010), en su investigación, expone cómo se produjo el proceso evolutivo de la terminología diferenciándolo en cuatro fases diferentes. En la primera añade cómo se trabajaba en torno al término exclusión, en la siguiente fase se incorporó el papel de la educación especial, en la tercera se experimentó con la educación integrada y por último se llegó a la inclusión hasta términos que conocemos en la actualidad, estableciéndolo como un factor que guía la acción educativa.
González (2008) define el término como un “propósito escolar que alcanza a todos los alumnos; conlleva no excluir a nadie de la formación a la que tienen derecho por razones de justicia y democracia”.
Según Escudero y Martínez (2010), añadir una definición de la educación inclusiva es una ardua tarea. En el año 2009 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su texto Directrices sobre políticas de inclusión en la educación, destacóla Declaración Mundial del programa Educación para Todos, aprobada en 1990, como una de las primeras manifestaciones en la que se estableció una visión de la inclusión donde se respondía al acceso a la educación de todo el alumnado abogando por la igualdad de oportunidades.
Echeita (2008) incide sobre la idea de inclusión haciendo referencia a una “a una aspiración y a un valor igual de importante para todos los alumnos o alumnas”, con ello quería señalar que todos los niños y adultos viven con el deseo de querer ser incluidos y formar parte de la sociedad, para así ser reconocidos por su entorno.
Barton (2008) afirma que, para que el alumnado con necesidades educativas específicas forme parte del sistema, la acción educativa no debe ser rígida. La inclusión se va produciendo paulatinamente a la vez que los equipos educativos van descubriendo la forma para acabar con el riesgo de exclusión social y educativa de cada alumnado en concreto. Este autor destaca también, que la educación es el medio para que la sociedad se convierta en inclusiva con la participación e implicación de todos los miembros de la misma.
López (2008) añade que es una equivocación limitar la inclusión educativa a lo relacionado con la discapacidad o las necesidades educativas. Así mismo, expone que la inclusión debe hacer referencia a las acciones que luchan por una escuela común y comprensiva, porque “no se trata de hacer prevalecer una perspectiva sobre otra sino de comprender que todas y cada una de ellas nos informan de la tensión entre los procesos de inclusión y exclusión educativa”.
III/ Las escuelas inclusivas
Es habitual que cuando hablamos de escuelas inclusivas se haga referencia a los centros donde reciben clases el alumnado con discapacidad, pero por el contrario la escuela inclusiva está orientada a todos aquellos sujetos que tienen algún tipo de dificultad para aprender. Cuando se habla de inclusión y escuela inclusiva se hace referencia a un término con sentido común, donde se aboga para que todos sean apoyados por sus familias, compañeros y el resto de miembros de la comunidad educativa (Pérez, 2010). Según Rivero (2017):
“Una escuela inclusiva pone especial énfasis en su organización, donde docentes, directivos, alumnos con discapacidad o no, además de todo el personal que hace vida en ella, se sienta involucrado, comprometido, así como apoyados y aceptados por todos los miembros de la comunidad escolar” (p. 111).
El objetivo primordial de la inclusión educativa es garantizar que todo el alumnado tenga acceso a la educación. Por ello, para hacer de los centros docentes escuelas inclusivas, es necesario que las políticas educativas, el profesorado, los investigadores y todos los agentes que intervienen en la práctica educativa tengan el compromiso moral de fomentar la equidad en la educación. Tratar el tema de la inclusión es justo, porque es evidente que para construir un modelo de sociedades es justo que haya que desarrollar modelos educativos que permitan eliminar las injusticias y los desequilibrios producidos en el propio sistema (Barrio de la Puente, 2009; López, 2012).
Calvo (2013) califica la educación inclusiva “como el proceso para tratar de garantizar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en la vida escolar de las instituciones educativas, con particular atención a aquellos niños y jóvenes vulnerabilizados”. Hacer de un centro docente una escuela inclusiva supone afrontar una serie de retos como la escolarización universal, el cuestionamiento de los sistemas educativos, las medidas poco inclusivas en sistemas y el desafío a las culturas que excluyen (Barrio de la Puente, 2009).
Las dificultades que aparecen en las escuelas para poder hacer frente a las necesidades educativas del alumnado se deben considerar como una oportunidad de aprendizaje para todos los agentes que intervienen en el proceso educativo. Por otro lado, es necesario destacar algunas de las características que deben aparecer en escuelas que abogan por la inclusión. Algunas de ellas son la flexibilidad, la funcionalidad, la participación y la comunicación. La flexibilidad hace referencia a la adaptación del centro a las necesidades que vayan surgiendo y a la posibilidad de implantar distintos modelos pedagógicos para concretar en los distintos casos de atención educativa. La funcionalidad, engloba la responsabilidad y tareas que deben realizarse entre los miembros de cada centro para poder hacer efectiva la atención a la diversidad. Respecto a la participación es la planificación de la educación para responder a la diversidad a través del currículo o estrategias específicas para responder a las necesidades educativas. Y por último, la comunicación promueve los canales de comunicación para favorecer la interacción entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje (Torres, 2012).
El rol del docente en escuelas inclusivas debe tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje y la interrelación a la hora de actuar; así se permitirá una efectiva integración pedagógica y social. Porque es necesario recordar que los docentes deben asumir riesgos en su práctica y saber actuar ante las nuevas formas de enseñanza (Pérez, 2010; Rivero, 2017).
Para conseguir hacer de un aula un espacio inclusivo es necesario mencionar la posición del docente, que sin duda debe ser inclusiva y para ello cabe destacar que debe de ser flexible y abogar por una actitud positiva durante toda la práctica (Castillo, 2016). Para ello el docente debe tener la capacidad para actuar en colaboración con el resto del profesorado, en cooperación entre el propio alumnado, en la resolución de problemas, permitir las agrupaciones flexibles y heterogéneas, planificar una enseñanza flexible y establecer distintas metodologías de enseñanza (Escribano y Martínez, 2013).
Escribano y Martínez (2013) destacan que los profesorados catalogados como inclusivos, ayudan a realizar una política escolar adecuada, abogan por crear culturas inclusivas, establecen valores inclusivos, intentan organizar los recursos para apoyar las prácticas inclusivas, realizan los apoyos necesarios para atender la diversidad del centro, y crean sistemas de organización para garantizar prácticas inclusivas.
Al ser competentes en situaciones tan específicas, es necesario mencionar la vocación de los docentes en su trabajo como guía en escuelas inclusivas. Según Corts (2002) los docentes por vocación se caracterizan por:
• El saber: los profesores tienen que ser especialistas en su profesión y tener asimilados los conocimientos necesarios para poder construirlos de forma personal e introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• El saber-hacer: al igual que es trascendental haber adquirido conocimiento para poder impartirlos, como docente hay que saber exponerlos y trasmitirlos.
• El ser: ser docente es una forma de ser, de actuar y de ver la vida. Ellos son los que tienen que creer en lo que hacen para así poder realizar de manera más efectiva la práctica.
Sin duda, la actitud de los educadores debe de ir siempre enfocada a potenciar los aspectos positivos. La participación de los padres influye en todos los contextos educativos pero, de manera significativa en las escuelas inclusivas, su acción mejora el rendimiento, la autoestima, los hábitos de estudio y las habilidades sociales de los alumnos (Peralbo y Fernández, 2003).
Los docentes son también reforzadores sociales, que tienen que mostrar interés en el bienestar del alumnado, recordando que el profesor debe sacar lo mejor de cada alumno, de manera individual y en su actuación como miembro de un grupo (Vera y Mazadiego, 2010).El aprendizaje social-emocional permite desarrollar competencias que son la base de la educación de cualquier alumno y puede ser utilizado como una herramienta muy eficaz en las escuelas inclusivas para que el alumnado aprenda a controlar sus emociones, preocuparse por los demás, establecer relaciones positivas y enfrentarse a situaciones que son desafiantes (Berger et al., 2013).
Es necesario conocer las distintas variables que pueden intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer el desarrollo socioemocional de los estudiantes (Díaz, 2015). Y así flexibilizar la práctica para que se establezca una relación afectiva entre alumno-docente (Escobar, 2015). Perpetuando un nuevo concepto de escuela orientado a la inclusión para que niños y niñas sean felices y capaces de interactuar en sociedad, estableciendo como objetivo principal el preparar al niño para la vida y luchar por su felicidad (Luque, 2009).
Referencias bibliográficas
Barrio de la Puente, J.L (2009). Hacia una Educación Inclusiva para todos. Revista Complutense de Educación, 20(1), 13-31.
Barton, L. (2008). Estudios sobre discapacidad y la búsqueda de la inclusividad. Observaciones. Revista de Educación, 349, 137-152.
Berger, C., Álamos, P. y Milicic, N. (2013). Rendimiento académico y las dimensiones personal y contextual del aprendizaje socioemocional: evidencias de su asociación en estudiantes chilenos. Universitas Psychologica, 13(2) 627-638.
Calvo, G. (2013). La formación de docentes para la inclusión educativa. Scielo, 6(1).
Casas, F. (1989). Teìcnicas de investigación social: los indicadores sociales y psicosociales. PPU.
Castel, R. (1995). “De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso”. Archipiélagos. Cuadernos de crítica de la cultura 21, 27-36.
Castells, M. (2004). La era de la información. Fin de milenio. Siglo XXI.
Castillo Escareño, J.R. (2016). Docente inclusivo, aula inclusiva. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, 9 (2) 264-275.
Corts Giner, I. (2002). Educar: un arte, una ciencia… una vocación. Escuela Abierta, 5, 91-98.
Díaz Fouz, T. (2015). El desarrollo integral del alumno: algunas variables familiares y de contexto. Revista Iberoamericana de Educación, 68(1), 125-140.
Echeita, G. (2008). Inclusión y exclusión educativa. «Voz y quebranto». Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6, 10-18.
Escobar Medina, M.B. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Revista de Tecnología y Sociedad, 8.
Escribano, A. y Martínez, A. (2013). Inclusión educativa y profesorado inclusivo. Narcea.
Escudero, J.M., y Martínez, B. (2010). Educación inclusiva y cambio escolar. Revista Iberoamericana de Educación, 55, 85-105.
Estivill, J.(2003). Panorama de la lucha contra la exclusioìn social: Conceptos y estrategias. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
García-Martínez, A. (2004). La construcción sociocultural del racismo. Análisis y perspectivas. Dykinson.
González, M.T. (2008). Diversidad e Inclusión Educativa: Algunas reflexiones sobre el liderazgo en el centro escolar. Revista Electrónica Iberoamericanasobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6, 82-99.
Herzog, B. (2011). Exclusión discursiva. Hacia un nuevo modelo de la exclusión social. Revista Internacional de Sociología, 69, 607-626.
Jiménez, M. (2008). Aproximación teórica de la exclusión social: complejidad e imprecisión del término. Consecuencias para el ámbito educativo. Estudios Pedagógicos, 1, 173-186.
Jiménez, M., Luengo, J. y Taberner J. (2009). Exclusión social y exclusión educativa como fracasos. Conceptos y líneas para su comprensión e investigación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado,14, 11-49.
López-Cruz, M. (2008). Redes de apoyo para promover la inclusión educativa: una revisión de algunos equipos y recursos. Revista Iberoamérica sobre Calidad,Eficacia y Cambio en Educación, 6, 200-211.
López Melero, M. (2012). La escuela inclusiva: una oportunidad para humanizarnos. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 26(2) 131-160.
Luque Jiménez. A.M. (2009). Calidad Educativa. Revista digital de Innovación y Experiencias Educativas, 14.
Malgesini, G. y GARCÍA, M. (2003), Patrones de exclusión social en el marco europeo, Cruz Roja.
Parra, C. (2010). Educación inclusiva: Un modelo de educación para todos. Revista Isees, 8, 73-84.
Peralbo Uzquiano, M. y Fernández Amado, M.L. (2003). Estructura familiar y rendimiento escolar en educación secundaria obligatoria. Revista Galego-Portuguesa de Psicología e Educación, 7, 1138-1663.
Pérez Alarcón, S. (2010). Tipos de escuelas: selectiva, integradora e inclusiva. Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza, 8.
Raya, E. (2004). Exclusión social: Indicadores para su estudio y aplicación para el trabajo social. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 70, 155-172.
Rivero, J. (2017). Las buenas prácticas en Educación Inclusiva y el rol del docente. Educación en Contexto, 3,109-110.
Rojas, M. (2012). ¿Persiguiendo fantasmas? La exclusión social: conceptos, realidades y mitos. bibliotecademauriciorojas
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Planeta.
Silver, H. (2007). The process of social exclusion: The dynamics of an evolvingconcept. CPRC Working Paper 95.
Subirats, J. (2004). Pobreza y exclusioìn social. Un análisis de la realidad española y europea.
Subirats, J. (2005). Análisis de los factores de exclusión social. Fundacioìn BBVA. fbbva
Tezanos, J.F. (1999). Tendencias en desigualdad y exclusión social: tercer Foro sobre Tendencias Sociales. Sistema.
Torres González, J.A. (2012). Estructuras organizativas para una escuela inclusiva: promoviendo comunidades de aprendizaje. Educatio Siglo XXI, 30(1) 45/70.
Vera Pedroza, A. y Mazadiego Infante, T. (2010). Una perspectiva sobre las actitudes y del deber ser de los docentes en el aula escolar. Revista de Educación y Desarrollo, 14.
2/ LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI UNA MIRADA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS RURALES DE COLOMBIA
Carlos Miguel Monsalve Agudelo Carmen Solís-Espallargas
Resumen
En este capítulo se presenta parte de los resultados de una investigación para tesis doctoral sobre los contenidos científicos en educación básica primaria de las escuelas rurales de Colombia. En este trabajo el foco de atención se centra en el análisis sobre los contenidos de educación ambiental que se promueven desde la propuesta curricular del área de Ciencias Naturales en el modelo de Escuela Nueva de las escuelas primarias rurales. Se profundiza en el análisis de un estudio de caso de una escuela rural en el que toma protagonismo tanto la visión de los docentes como la del alumnado, especialmente desde un enfoque pluriétnico, con miras a una reconfiguración y mejora de las propuestas que se realizan de educación ambiental.
1/ INTRODUCCIÓN
“A mí me parece bueno que construyan la central hidroeléctrica en la vereda, porque mi papá dice que eso empieza a generar trabajo para las personas de la comunidad y que esa gente va a colaborar mucho con la comunidad y la escuela, además han traído máquinas muy bacanas y grandes”.(Pablo, 9 años. Observación # 7, octubre de 2018)
La tecnificación del campo, la emergencia de nuevos escenarios multiculturales y en ocasiones pluriétnicos, el desarrollo de nuevos proyectos que impulsan nuevas formas de economía, entre otros, son algunas de las realidades que están enfrentando varias comunidades rurales de Colombia en los últimos años. Estos escenarios están ocasionando en gran medida la constitución de nuevos espacios y relaciones entre los mismos, que demandan de nuevas miradas y formas de actuar. En este sentido, se hace necesaria la formación de una ciudadanía que, ante los constantes cambios presentados, esté preparada para participar activamente de los mismos, y sea protagonista de esta re-configuración rural, bajo una mirada crítica y reflexiva que le permita elaborar criterios frente a estas diversas situaciones. Desde este punto de vista, la escuela rural adquiere importancia en tanto es concebida como centro de las comunidades rurales y además se constituye en el ente dinamizador de las mismas (Álvarez y Jurado, ١٩٩٨; Boix, ٢٠١٤).
Desde finales del siglo pasado en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Ministerio de Medio Ambiente (MMA), de acuerdo con las propuestas educativas globales expuestas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), han trabajado mancomunadamente en la propuesta de una educación que pueda permitir a la ciudadanía colombiana tener bases necesarias para participar de los asuntos que implican a las sociedades y que demandan de miradas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Es por ello que desde las políticas públicas de educación se ha trazado un camino de formación que lleve a una educación ambiental de calidad principalmente desde la educación formal. La Ley General de Educación1 plantea la necesidad de una formación en contenidos, actitudes y valores ambientales para que los estudiantes puedan responder a las demandas del medio de forma responsable, concibiendo la Educación Ambiental como:
“Un proceso de reproducción y transformación cultural; es decir, los saberes, las conductas, las creencias y demás en torno al cuidado y uso racional de cada uno de los elementos que integran al medio ambiente –físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos– para no arriesgar las condiciones requeridas para una vida digna” (Paz, Avendaño y Parada-Trujillo, 2015, p. 255).
El trabajo conjunto de los dos Ministerios (MEN y MMA) ha permitido trazar dos líneas a partir de las cuales se pueda cumplir con lo establecido en la ley para la educación formal. La primera de ellas es la vinculación de una educación ambiental al currículo nacional, la cual se ha desarrollado a partir del área de Ciencias Naturales (Flórez, 2015) –área de enseñanza obligatoria en el currículo nacional para la educación básica y media–. La segunda línea se concreta en el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Educación Ambiental Escolar PRAE (Paz et al., 2014) que son transversales a todas las áreas de conocimiento y están vinculados con los Planes Educativos Institucionales (PEI) de cada Institución Educativa.
En cuanto a la adhesión de la educación ambiental al área de Ciencias Naturales, se precisa mencionar que, para la mayor parte de las escuelas primarias rurales del país, se acoge desde hace más de 30 años al modelo educativo de Escuela Nueva (Decreto 1490 de 1990), el cual presenta dentro de sus particularidades el desarrollo de la autonomía de los estudiantes a partir del trabajo con cartillas de aprendizaje (Colbert, 2006). Estas cartillas están formadas por diferentes áreas curriculares. En concreto el área de ciencias naturales que se imparte desde el grado 2º hasta el 5º y se estructura en competencias y contenidos con una propuesta de actividades para su desarrollo. Cada cartilla de aprendizaje está dividida en cuatro unidades, las cuales a su vez se subdividen en algunas guías que acogen contenidos en específico. De acuerdo entonces con esta propuesta, las cartillas del área de Ciencias Naturales incorporan dentro de su proyección, propósitos para llevar a cabo una educación ambiental, que establezca relaciones con los contenidos científicos que se abordan.
En cuanto a la implementación del PRAE en las instituciones educativas rurales, estos operan de acuerdo con la propuesta de política nacional (Neusa, 2016), por lo que son las comunidades rurales las encargadas de determinar sus problemáticas ambientales más urgentes y con base en ello, establecer el proyecto que permitirá avanzar en la mitigación de dicho problema.
No obstante, y a pesar de los múltiples esfuerzos por proyectar una educación ambiental pertinente, a más de 20 años de haber iniciado con la promoción de la educación ambiental en el ámbito formal, los resultados obtenidos no han sido los esperados (Flórez, 2015; Neusa, 2016), pues la falta de apropiación de una cultura ambiental desde todas sus líneas, así como la falta de vinculación de las comunidades y la nula continuidad en los procesos, han obstaculizado el trabajo realizado impidiendo –hasta el momento y en algunos casos– que se cumpla con los propósitos establecidos desde las políticas educativas.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, se propuso como objetivo de este trabajo el análisis de contenidos que en relación a la educación ambiental se promueven en la Escuela nueva para las escuelas primarias rurales centrando el foco en el área de Ciencias Naturales.
2/ METODOLOGÍA
Para este tipo de investigación se ha optado por una metodología de corte cualitativo ya que permite considerar los contextos, así como las perspectivas de los participantes (Bogdan y Biklen, 2007), aspecto fundamental que posibilita el rastreo e interpretación de la propuesta curricular desde su puesta en escena. Se ha optado por el estudio de caso, que según Stake (1999) “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p.11). Este tipo de investigación posibilita además la consideración de las creencias y concepciones de los participantes sobre educación ambiental.
La escuela rural participante en el estudio opera bajo el modelo de escuela nueva y atiende población multiétnica y multicultural (mestizos e indígenas). Los participantes son 21 estudiantes de dicha escuela rural, los cuales se encuentran entre los grados preescolar y quinto de básica primaria y tienen un rango de edades entre los 6 y los 13 años y una maestra.
Como principal instrumento de recogida de información hemos utilizado la entrevista guiada





























