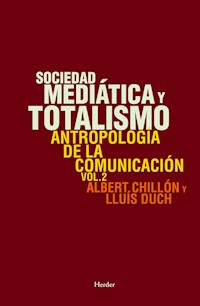Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Aldea Global
- Sprache: Spanisch
A caballo entre la literatura, el periodismo y la comunicación audiovisual, muy distintos modos expresivos integran la palabra facticia contemporánea, cuya vocación mimética busca dar cuenta, por vía testimonial o documental, de las realidades en curso. Quince años después de la publicación de 'Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones', aquel volumen ha crecido para convertirse en el que el lector tiene entre manos: no una mera segunda edición, sino una versión genuina, notablemente ampliada y puesta al día. El lector podrá encontrar buena parte del viejo libro en el nuevo, así pues, y conocer tanto las tradiciones heredadas como las tendencias más recientes. Pero la novedad y la médula de esta versión está en que el lector también podrá adentrarse en una sección teórica inicial que supera con creces la original.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1117
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA PALABRA FACTICIA
LITERATURA, PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
aldea global
28
CONSEJO DE DIRECCIóN
Dirección científica
Jordi Balló (Universitat Pompeu Fabra)
Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València)
Javier Marzal (Universitat Jaume I)
Joan Manuel Tresserras (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dirección técnica
Anna Magre (Universitat Pompeu Fabra)
Joan Carles Marset (Universitat Autònoma de Barcelona)
M. Carme Pinyana (Universitat Jaume I) Maite Simon (Universitat de València)
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
Armand Balsebre (Universitat Autònoma de Barcelona)
José M. Bernardo (Universitat de València) Jordi Berrio (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Bou (Universitat Pompeu Fabra)
Andreu Casero (Universitat Jaume I)
Maria Corominas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Miquel de Moragas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alicia Entel (Universidad de Buenos Aires) Raúl Fuentes (iteso, Guadalajara, México)
Josep Gifreu (Universitat Pompeu Fabra)
F. Javier Gómez Tarín (Universitat Jaume I)
Antonio Hohlfeldt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)
Nathalie Ludec (Université París 8) Carlo Marletti (Università di Torino) Marta Martín (Universitat d’Alacant)
Jesús Martín Barbero (Universidad del Valle, Colombia)
Carolina Moreno (Universitat de València)
Hugh O’Donnell (Glasgow Caledonian University, Reino Unido)
Jordi Pericot (Universitat Pompeu Fabra) Sebastià Serrano (Universitat de Barcelona)
Jorge Pedro Sousa (Universidade Fernando Pessoa, Oporto, Portugal)
Maria Immacolata Vassallo (Universidade de São Paulo, Brasil)
Jordi Xifra (Universitat Pompeu Fabra)
LA PALABRA FACTICIA
LITERATURA, PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
ALBERT CHILLÓN
Prólogos de JORDI LLOVET Y MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions Publicacions de la Universitat Jaume I Universitat Pompeu Fabra Publicacions de la Universitat de València Bellaterra; Castelló de la Plana; Barcelona; València
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Edición electrónica
http://dx.doi.org/10.7203/PUV-ALG28-9460-1
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona)
ISBN 978-84-490-4456-4
Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
ISBN 978-84-15444-17-6
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Comunicació
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13
46010 València
ISBN: 978-84-370-9460-1
Primera edición en papel: junio 2014
Producción
Servei de Publicacions
de la Universitat Autònoma de Barcelona
ÍNDICE
ZAGUÁN
UN PERIODISMO SABIO. Prólogo de jordi llovet (2014)
ACTA DE NACIMIENTO DEL COMPARATISMO PERIODÍTICO-LITERA-RIO. Prólogo de Manuel Vázquez Montalbán (1999)
INTRODUCCIÓN
SECCIÓN PRIMERALAS RELACIONES ENTRE LITERATURA, PERIODISMO Y COMUNICACIÓN, A LA LUZ DE LA CONSCIENCIA LINGÜÍSTICA
CAPÍTULO 1. LA PROMISCUIDAD ENTRE LITERATURA, PERIODISMO Y COMUNICACIÓN EN LA POSMODERNIDAD
CAPÍTULO 2. LA TOMA DE CONSCIENCIA LINGÜÍSTICA
Del significado al sentido.De la langue a las paroles.Naturaleza logomítica del lenguaje.Dicción, ficción y facción.Veracidad, verosimilitud, verificabilidad, verdad.Una tipología de las dicciones.
CAPÍTULO 3. INCIDENCIA DEL GIRO LINGÜÍSTICO EN LA REFLEXIÓN ACERCA DE LA LITERATURA
El cuestionamiento de la idea de tradición.La nueva oralidad mediática.El auge de la posficción.Una tentativa de definición.
CAPÍTULO 4. INCIDENCIA DEL GIRO LINGÜÍSTICO EN EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN PERIODíSTICA Y MEDIáTICA
Primer corolario: la retórica de la objetividad como ritual expresivo.Segundo corolario: condición retórica de la comunicación periodística.Tercer corolario: a favor de la Comunicación Periodística.Cuarto corolario: la hechura verbal de los hechos.Quinto corolario: la influencia de la tradición en la forja del imaginario mediático.
SECCIÓN SEGUNDALITERATURA Y PERIODISMO, UNA TRADICIÓN DE RELACIONES PROMISCUAS
CAPÍTULO 5. NACIMIENTO SIMULTÁNEO DEL PERIODISMO Y DE LA NOVELA MODERNA
CAPÍTULO 6. LA ERA DE LA NOVELA REALISTA
Un género pluriestilístico.El advenimiento de la novela realista.La novela de folletín.La novela como forma de mimesis literaria.La nouvelle y el relato.La herencia del realismo.
CAPÍTULO 7. LAS GRANDES NARRATIVAS FACTICIAS Y SU CONTRIBUCIÓN AL PERIODISMO LITERARIO MODERNO
1. La prosa literaria testimonial.2. La narrativa científica cualitativa.
CAPÍTULO 8. EL TRÁNSITO A LA SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN DE MASAS
Un periodista-literato sintomático: Theodore Dreiser.Los muckrakers.La jungla capitalista según Jack London y Upton Sinclair.The Masses y John Reed.Ernest Hemingway, enviado especial.John Dos Passos, vanguardista heterodoxo.El reportero Josep Pla.Los reportajes novelados de Ilya Ehrenburg.El vagabundo George Orwell.James Agee como caso aparte.
CAPÍTULO 9. LA MAYORíA DE EDAD DEL REPORTAJE
SECCIÓN TERCERA LA ESTELA DE LOS NUEVOS PERIODISMOS
CAPÍTULO 10. EL PERIODISMO LITERARIO EN LA ERA DE LA POSFICCIÓN
La eclosión del reportaje novelado.La escuela New Yorker: John Hersey y Lillian Ross.La non-fiction novel de Truman Capote.
CAPÍTULO 11. EL NEW JOURNALISM ESTADOUNIDENSE
Contracultura, prensa underground y new journalism.Ejercicios de voluntad radical.Escuchando los latidos del tiempo.Los estilos del new journalism.Escenas y diálogos.Retratos y semblanzas.Múltiples perspectivas.El legado del new journalism.¿In fictio veritas?
CAPÍTULO 12. LOS NUEVOS PERIODISMOS EUROPEOS
Los reportajes poéticos de Ryszard Kapuscinski.El periodismo indeseable de Günter Wallraff.El romanzo-vérité de Oriana Fallaci.El romanzo-inchiesta de Leonardo Sciascia y Alberto Cavallari.Otros autores: Wolf, Kessel, Fox, Lapierre & Collins.
CAPÍTULO 13. LOS NUEVOS PERIODISMOS LATINOAMERICANOS
El periodismo literario de Gabriel García Márquez.La novela-testimonio de Miguel Barnet.Reportaje y memoria personal en Fernando Gabeira.Tomás Eloy Martínez, coleccionista de voces.
CAPÍTULO 14. EL NUEVO PERIODISMO ESPAÑOL
El nuevo periodismo español, entre el tardofranquismo y la transición.Reportajes novelados en castellano y en catalán.Una terca voluntad de estilo.Retratos de cuerpo entero.Los nietos de Larra.Cronistas, reporteros: narradores.Una poética del desvelamiento.
SECCIÓN CUARTALA MIRADA HUMANISTA
CAPÍTULO 15. EL PERIODISMO Y LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA, A LA LUZ DE LAS HUMANIDADES
El ocaso de la posmodernidad.En pos de un nuevo humanismo.El nuevo paradigma sistémico y la renovación del humanismo.Finale.
BIBLIOGRAFÍA
I. Bibliografía periodístico-literaria.II. Bibliografía histórica y teórica.
ÍNDICE DE AUTORES Y DE MATERIAS
Zaguán
Derivada del término árabe hispánico istawán —y este, a su vez, del árabe clásico us?uwān[ah]—, la hermosa palabra castellana zaguán designa el «espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está inmediato a la puerta de la calle», según la definición que de ella da la RAE. Cada vez quedan menos, pero el viajero aún puede apreciar la sugestión de los viejos zaguanes en bastantes pueblos y villas de España, esa fresca y prometedora penumbra que, más que separar, enlaza el afuera de la vida pública y el adentro de la privada, y sin duda invita al visitante a trasponer el umbral.
Sirva, entonces, este breve aunque ojalá que sugestivo zaguán para incitar al posible lector a adentrarse en La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación, un libro a la vez nuevo y veterano dado que ahonda, amplía y recrea otro de 1999 —Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas— que, durante la década y media transcurrida desde entonces, ha devenido obra de referencia para los docentes, investigadores, estudiantes y periodistas interesados por los empalabramientos ficticios y facticios, sean de carácter artístico o de tenor comunicativo y persuasivo.
El volumen a que este escueto vestíbulo da paso tiene un doble foco de atención. Por un lado, es una exploración sistemática, a la vez histórica y analítica, de las múltiples relaciones entre la tradición periodística y la tradición literaria, es decir, un ejercicio de comparatismo deudor de la literatura comparada y de los estudios literarios en su conjunto. Por otro, así mismo, es una propuesta netamente teórica, encaminada a fundamentar el estudio de los vínculos entre los campos literario, periodístico y mediático, que tanto precisa sustentarse sobre pilares firmes. De ahí que haya recurrido a la filosofía del lenguaje, la narratología, la tematología y la hermenéutica, entre otras disciplinas y perspectivas, a la hora de llevar tal cimentación a cabo.
En 1999 tuve el honor de que Manuel Vázquez Montalbán, acaso el más importante periodista español del último medio siglo, accediera a prologar la versión matriz de esta obra. Y hoy lo tengo de que Jordi Llovet, uno de los más relevantes humanistas y estudiosos de la literatura de nuestro país, haya aceptado escribir el prólogo correspondiente a esta nueva versión, considerablemente ampliada respecto de la primera, muy en especial en lo que toca a su sustentación teórica. Las palabras de Llovet y de Montalbán —por orden cronológico inverso— son la más gentil bienvenida que este zaguán puede brindar.
Un periodismo sabio
Prólogo de Jordi Llovet (2014)
Allá por los años setenta del siglo pasado no existía, o apenas, ningún lugar en nuestras ciudades universitarias en el que pudiera estudiarse lo que hoy se conoce como Periodismo o, en una deriva típicamente tecnológica, Periodismo y Ciencias de la Comunicación —como si la comunicación humana hubiese sido una ciencia en algún momento de la historia—, o etiquetas parecidas. Muchos profesionales de esa profesión, por aquellos años, procedían de licenciaturas universitarias «históricas» —Filosofía y Letras, habitualmente; Derecho, a veces— en las que se impartían conocimientos generales sobre la cultura histórica, artística, literaria, religiosa, filosófica, etc. Cuando se crearon los estudios de Ciencias Políticas no fueron pocos los que, a falta de un lugar en una u otra sede parlamentaria o en el seno de un u otro partido político, después del franquismo, se convirtieron en miembros de la redacción de un periódico, una radio o una televisión, estas públicas al principio. Destaquemos, por lo que se refiere a esta cuestión, que no fueron precisamente los licenciados en Ciencias Políticas, o en Sociología (cuando se crearon esos estudios), o en Ciencias Económicas, los que integraron el grueso de los hombres y mujeres dedicados al periodismo en nuestros medios de comunicación. La mayoría de ellos, o no se encontraban en posesión de ningún título —algo que no tardará en convertirse, de nuevo, en una garantía de solvencia en el terreno del periodismo—, o procedían del ámbito de diversos estudios generales.
Una desdicha más en la remodelación de nuestros planes de estudio universitarios hizo que el amplio panorama de estudios que se impartían en esas facultades —filosofía, historia, lenguas clásicas y modernas, y literatura— se diversificara y que, en consecuencia, se disolviera la antigua y sabia idea según la cual no cabe estudiar historia sin el conocimiento de la literatura; ni esta sin aquella; ni es imaginable —es incluso insano, desde el punto de vista intelectual— desvincular la filosofía de las ramas del saber propias —si es que alguna vez fueron epistemológicamente independientes— de la historia y la filología. A consecuencia de esta situación, en palabras de Albert Chillón en el presente libro, «la desatinada escisión inicial ha sido el embrión a partir del que ha nacido y medrado el actual desconcierto académico. Concebidos comoun conjunto de saberes aplicados —eso es, de vocación normativa, práctica e instrumental—, los estudios periodísticos han ido siendo absorbidos por la llamada “redacción periodística”, una disciplina pseudocientífica […] que ha ido jibarizando el campo diverso y complejo del periodismo realmente existente hasta dejarlo reducido a mero repertorio acrítico de habilidades empíricas encaminadas a la producción seriada de textos periodísticos».
Pero así fueron las cosas, sin duda a causa de la progresiva «tecnologización» de la universidad, que viene primando, desde que las políticas neoliberales configuraron el marco general en el que se mueve nuestra civilización —incluida, claro está, la economía—, la tendencia a la especialización. Mezquinas razones gremiales, una aspiración funcionarial a ascender en el escalafón universitario —algo hoy del todo utópico, pues no hay futuro digno, por el momento, para nuestros maltratados profesores asociados— determinó que se crearan un sinfín de facultades del todo inútiles, muchas de ellas nacidas al calor de un supuesto mercado laboral selectivo. Hecho, también este, que ya ha sido puesto en entredicho en mercados laborales mucho más dinámicos que el nuestro, como el de los Estados Unidos, en los que se requiere, para cualquier empleo, más el saber que un título otorgado por la jefatura del Estado o por el ministro correspondiente.
Esta disgregación de los estudios generales de Filosofía y Letras —de los que, como se ha dicho, procedía la mayor parte de los periodistas en los años sesenta, setenta e incluso ochenta del siglo pasado— acarreó consecuencias nefastas en todos los ámbitos de la enseñanza y la cultura, a todos sus niveles: la práctica del periodismo no fue, en este sentido, ninguna excepción. Pues, antes de esta malograda especialización, los mejores periodistas eran simplemente quienes poseían un bagaje cultural más que suficiente (en muy diversas esferas del saber), una competencia lingüística solvente y una capacidad de narrar acorde con los parámetros de la tradición narrativa de nuestra cultura literaria. Estos componentes bastaban para labrarse una brillante carrera en el campo del periodismo, ya fuera en sus facetas política, social o cultural —aunque no en la económica, que, como es lógico, poseía sus imprescindibles especialistas. Incluso las necrológicas —para cuya redacción los periódicos de calidad en países como Inglaterra disponen, hoy todavía, de un redactor a tiempo completo— todavía son redactadas por periodistas competentes en tal asunto: seres conocedores del género biográfico, escritores capaces de resumir en un par de columnas el mundo complejo y vago de una vida acabada.
Esto no significa que la fundación de las escuelas de periodismo estuviera inevitablemente destinada al fracaso. De hecho, la llamada Escuela de Periodismo de la Iglesia, de Barcelona, en la que profesaron grandes periodistas sin título específico, como Llorenç Gomis, Luis Izquierdo o Manuel Vázquez Montalbán, todos ellos humanistas en el sentido más intenso y extenso de la palabra, son recordados por sus alumnos como extraordinarios maestros del periodismo: desconocían parte del saber hacer que hoy parece inexcusable en la formación de todo periodista, pero poseían cultura, el único ámbito de conocimiento del que puede emanar una cantidad ingente de saberes.
En esto estriba la gran diferencia entre la formación de los periodistas de aquellos decenios —para ser exactos, desde que los escritores entraron en el género de la prensa periódica, más adelante en la radio y la televisión, desde el siglo xvii en adelante— y los que vienen formándose, y desfigurándose, en las escuelas de periodismo, en los últimos años y en el mundo entero, por causas que este libro de Albert Chillón analiza con precisión y competencia.
Cuando uno acude —por fuerza en una hemeroteca— a las publicaciones periódicas de los siglos xvii, xviii y todavía el xix, no deja de sorprenderse ante la enorme calidad estilística de los textos impresos, el enorme bagaje cultural de los articulistas —que podían citar un mito clásico para ilustrar un acontecimiento político de rigurosa actualidad— y la precisa articulación de los párrafos y del conjunto de un artículo. Este fenómeno se explica por el mero hecho de que el periodismo nació como una derivación de la narración —no del drama, y menos todavía de la lírica, géneros que algunos periódicos, aun hoy, presentan como complemento «sabio» al conjunto de informaciones propiamente periodísticas que llenan sus páginas. La entrada de la lírica en el periodismo, y con ella del sentimentalismo, ha resultado un hallazgo muy productivo para algunos escritores, pero ellos mismos han pagado lo intempestivo de su hazaña al abrazar una de las categorías más excelsas de lo sentimental: la cursilería. Véase la obra periodística de Antonio Gala.
Pues explicar un acontecimiento consiste, ante todo, en la narración ordenada del mismo, presuponiendo que la objetividad no es algo dado de por sí, y que el lenguaje no explica fácilmente el mundo tal como este se presenta ante los ojos. La gramática, la retórica y la elocuencia, saberes que se cursaban en las aulas de secundaria de todas las instituciones pedagógicas de Europa hasta hace unos cincuenta años, ofrecían la base y la garantía de que todo lo que se escribía en un periódico o se narraba en medios como la radio o la televisión estuviera concebido, ante todo, como un artefacto verbal perfectamente pensado, sospechado, construido y difundido con arte. Pero la palabra «arte», que tanto en su equivalente en lengua griega como en la latina equivale a un «saber hacer algo con arreglo a una serie de leyes», es decir, a un método y a una técnica, se desvirtuó cuando las antiguas técnicas artesanales —y la escritura era considerada tal cosa, desde Platón hasta los grandes autores del siglo del realismo— se deslizaron, casi sin darse cuenta, hacia el campo de la tecnología, de tal modo que se pervirtió el carácter artesanal que siempre evocará, por poca etimología que se sepa, la palabra «técnica».
Si se repasan, como se ha sugerido, los grandes artículos periodísticos de autores ingleses como Joseph Addison o Richard Steele, redactores del extraordinario Spectator fundado en 1711, o cuando se procede de igual modo con los grandes narradores del siglo xix y parte del xx que entraron en el terreno del periodismo, como Dickens, Thackeray, Baudelaire, Zola o Chesterton, se da uno cuenta de hasta qué punto el oficio de escritor fue la garantía de una redacción periodística de enorme valor. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que muchas novelas escritas desde el siglo xvii hasta el siglo xx, por no decir hasta nuestros días, parten de un fait divers, es decir, fueron antes noticia que novela. Así, Gustave Flaubert escribió su Madame Bovary gracias al conocimiento suficiente de una historia de adulterio protagonizado por un matrimonio amigo de su padre, cirujano en Ruán, algo que pudo haber sido solo una noticia en un periódico de curiosidades o en la Gazette des Tribunaux. En este sentido, podemos remitirnos a una narración tan antigua como la que contiene la Ilíada homérica: se trata de una epopeya, un género literario propiamente dicho y perfectamente configurado, sin duda, pero que hunde sus raíces en el conjunto de leyendas (mitos) transmitidos como «noticia», y en buena medida como «verdad», por muchas generaciones de habitantes de la Hélade.
Como muy bien analiza Albert Chillón en este libro, el cambio de paradigma por lo que respecta a este asunto se produjo cuando la técnica de escribir se sometió al imperio de la tecnología, fenómeno que corre parejo con la constitución de la sociedad de masas. El autor aborda el problema desde múltiples puntos de vista, haciendo gala del método hermenéutico que obliga a considerar cualquier aspecto de la cultura humana a partir de sus supuestos históricos y desde el cruce de paradigmas a que obliga toda consideración del material histórico, incluyendo en él el material narrativo. La distinción que establece en las páginas que siguen entre la naturaleza lógica y la naturaleza mítica del lenguaje vale también para el horizonte ante el que se encuentra todo revelador de noticias: el entramado verbal de cualquier enunciación es, por sí mismo, un objeto múltiple y proteico, y su estatuto de verdad siempre será un desideratum. Por lo que respecta a la historia, de la que emana toda «noticia» y todo mito, su material está hecho de tantas superposiciones, elementos entreverados y acumulación ingenua o irresponsable de interpretaciones, que nada permite a ningún portavoz de lo que llamamos «noticias» —y aun «saber»— obviar los recorridos más intrincados alrededor de lo que, en principio, se presenta como mero dato. De este modo, una «noticia» se convierte en un referente elemental, apriorístico, del que resulta imprescindible eliminar cualquier rasgo, precisamente, de aprioridad: en realidad, muy poco está dado a partir de lo que consideramos dado como ob-jectum más allá de nosotros. Todo lo contrario: quizá no el narrador —que se mueve en el campo de la verosimilitud—, mas sí el periodista, que debería moverse en el campo de una siempre deseada veracidad, está obligado a circundar los enunciados de lo dado —lo que ofrecen las agencias de noticias— con todas las capas de suspicacia, sospecha, análisis y dialéctica que quepa imaginar.
Esta operación no significó ningún problema grave mientras el periodismo poseyó un anclaje en las artes de la narración propiamente dichas; es decir, mientras poseyó como referente previo a toda elocución un entramado simbólico, legendario, mítico o simplemente verbal: es el caso, como hemos dicho, del periodismo «antiguo», entendiendo por ello toda narración de acontecimientos previamente inmersos en el magma verbal-literario, oral en tiempos no tan pretéritos, de una sociedad. Por el contrario, la narración periodística en los tiempos dominados por esos dos factores ya aludidos, sociedad de masas y tecnología, choca siempre también con dos elementos que entorpecen hasta lo inimaginable el desvelamiento y la transmisión de la verdad, o cuanto menos, su camino hacia ella: un camino que debe ser practicable para quien escribe, pero que también debería serlo —cuestión mucho más vidriosa, a poco que sepamos algo de la sociología del conocimiento en nuestros días— para quien lee.
En efecto: la llamada «opinión común», un conjunto de asertos sólidamente establecidos en el lenguaje ordinario y en las conversaciones cotidianas de todos los miembros de una sociedad masiva, se alza poderosamente, desde que existe algo así, frente a la labor de información veraz que, se supone, es tarea obligada de todo periodista. Sería asunto muy largo entrar ahora a discutir la forja de la «opinión común» a lo largo de la historia, pues los propios mitos y leyendas de la antigüedad constituyen un campo en el que se acota la libertad para toda veleidad interpretativa: Edipo debe cegarse, Sísifo debe acarrear su carga eternamente, las alas de Ícaro deben fundirse a causa del calor.
Si a ello añadimos ahora los efectos de la tecnología, y muy en especial de las nuevas tecnologías, resultará evidente que, por su propio carácter inmediato, estas han atacado frontalmente el carácter pausado y reflexivo a que obliga toda narración, tanto de una noticia como de una aventura imaginada. Por esta razón asistimos, como Chillón comenta en su libro muy agudamente, a una hibridación de géneros tanto en periodismo como en narrativa: el new journalism se acerca retóricamente a la novela para resultar más atractivo a unos lectores ya muy perezosos, y la novela se acerca a la simple enumeración de noticias, en detrimento del complejo andamiaje lingüístico y argumental que tradicionalmente había poseído, también para mayor comodidad de los analfabetos.
Si, de acuerdo con lo que el autor estudia en este libro con el apoyo de ingeniosos neologismos, la «facticidad» se encuentra cada vez más separada tanto de la «ficticidad» narrativa como del lenguaje periodístico en virtud de la incapacidad de escritores y lectores —lo sean de novelas o de periódicos— de recorrer con garantías la distancia que media entre los hechos y las palabras, entonces no le cabe otra solución —u otra táctica— al periodismo y a la producción literaria que situarse precisamente en esa distancia entre los hechos y sus versiones verbales para trasladarla al texto escrito con la estrategia más honrosa y honrada posible: he aquí una cuestión que ya no es solamente estética —que es lo que solía discutir la retórica y la elocuencia en que se basó el arte de escribir— sino, además, ética. No hay otro procedimiento, en este camino del desvelar —la aletheia que menciona Chillón en su obra—, que el que transcurre entre todas las mediaciones que puedan suponerse. Esto significa por lo menos dos cosas: un conocimiento de todos los artificios lingüísticos imaginables y un conocimiento de la cultura, en el sentido más general y universal del término, es decir, todo lo que el hombre ha arado, toda su labor en el tiempo y en el espacio, incluyendo en este el espacio verbal. En cierto modo, es como si la cultura mediática en la que ya vivimos debiera des-construirse en aras del restablecimiento de una cultura que hoy, más que nunca, permanece escondida.
Pues, como el autor subraya en más de una ocasión citando a Nietzsche, «no hay hechos, solo interpretaciones», y todo lo que asumimos como un Da-sein, un estar-ahí (la noticia está ahí, y debe estar ahí, por desgracia, inmediatamente), no es más que una apariencia, una escasa parte de la verdad y del hecho mismo. Recorrer la distancia entre los hechos, su prolija interpretación y la escritura —en especial en los géneros de la historia y el periodismo—, en esto consiste precisamente la interpretación y, por ello, la asunción de los hechos —siempre con cierto margen de error a medida que los discursos secundarios se complican. Pero Chillón no cree que deba cogerse un atajo en semejante tarea; más bien opina que, tras arduo trabajo, la labor del periodista, en la medida en que lo es en una sociedad confundida por una opinión común de abrumadora eficacia y por unos medios de comunicación altamente tecnificados, consiste, en lo estético y en lo ético, en acumular cultura sobre el propio desciframiento de la cultura, en desvelar lo que siempre se esconde tras las apariencias y en escribir, en fin, con la cabeza. Así lo dice Albert Chillón en muy pocas pero substantivas palabras: «El comunicador, el periodista son —deberían ser, cuando menos— profesionales intelectuales que ejercen su cualificada tarea en la industria de la cultura». Yo solo matizaría que esos intelectuales, como todos los demás, deben esforzarse por arrancar todos sus textos de las garras, siempre desaprensivas, de la civilización industrial y tecnológica.
Acta de nacimiento del comparatismo periodístico-literario
Prólogo de Manuel Vázquez Montalbán (1999)
He leído Literatura y periodismo de Albert Chillón con la ansiedad con que se leen los textos necesarios y largamente esperados. Especialmente sensible a sus planteamientos después de haber yo mismo puesto al día y publicado mi ensayo La literatura en la construcción de la ciudad democrática, intento de acercamiento a la comprensión de la literatura en su tercera fase, coincidente, aunque discrepante en las conclusiones, con la tesis de la postficción de Steiner. Discrepante con la nostalgia steineriana de una literatura capaz de establecer cánones inmutables, frente a estos tiempos de masificación y devaluación en los que ya nadie puede escribir Hamlet o Ulises. En el transcurso de la puesta al día de trabajos que inicié hace treinta años, la incorporación de la perspectiva postmoderna crítica de Frederic Jameson me sirvió de mucho para expresar mi conciliación con la literariedad realmente existente, tanto como me hubiera servido leer este estudio de Chillón.
El autor comienza su discurso con valentía y solidez estratégica. Frente a la división interesada entre comunicación periodística y comunicación literaria, sitúa toda propuesta comunicacional en su substancialidad lingüística, rechazando jerarquizaciones. El código lingüístico de lo periodístico implica una poética desveladora cuya bondad o maldad depende de lo innovador de la mirada y del lenguaje convocado, como ocurre en cualquier propuesta literaria. El pensamiento está en el lenguaje, sentenció José María Valverde, profesor —muy citado por Chillón— que se anticipó al postcriticismo más actual. Ya a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, sostenía en su seminario de Estética, al que yo asistía como oyente, que el periodismo era la propuesta literaria más propia de nuestro tiempo, y en sus últimos años sostuvo que la literatura española contemporánea había que buscarla entre los columnistas de los diarios más solventes.
Chillón se atreve a proponer una definición de literatura: es un modo de conocimiento de naturaleza estética que busca aprehender y expresar lingüísticamente la calidad de la experiencia, definición muy condicionada por la necesidad de coidentificar conocimiento y lenguaje. En su escalada de atrevimientos, el autor llega a esbozar una noción de literatura mediante el inventario de lo que no debería ser: no debe limitarse a las obras escritas e impresas; no debe ser restringida a las obras de ficción presuntamente alejadas de toda referencialidad; no debe ser confinada a un selecto parnaso de obras canónicas; no puede descansar en la oposición entre lengua literaria y lengua estándar; no puede ser definida por el uso casi exclusivo de la función poética; no posee el monopolio de la connotación; no es nada dado, determinado de antemano, sino a la vez una actividad y una noción socialmente configurada.
Comprueba Chillón lo coetáneo del nacimiento del periodismo y la novela moderna con una gran elocuencia expositiva y despliegue erudito, y lo hace demostrando la adecuación de la evolución de lo literario a lo social, no desde una voluntad de supeditación sociologista, sino desde la constatación de la evolución de la propuesta lingüística compartida por el emisor y el receptor, es decir, el lector, cada vez más determinante y cualificado. En el tránsito a la sociedad de comunicación de masas, plenamente instalada con posterioridad a la segunda guerra mundial, un periodismo literario va fraguando como propuesta de poética, desde Dreiser a la novela de indagación de Sciascia, pasando por la postficción de Hemingway o la no ficción de Truman Capote.
Presenciaremos párrafos apasionados y aventurados, en los que Chillón se demuestra extenso y buen lector, capaz de conseguir la prueba del nueve de sus tesis en los escritores menos previstos. El autor habla con conocimiento de causa porque es lector de todas las literaturas, armado con el instrumental de la teoría literaria que ha ido sublimando la propia evolución de lo literario. Quedan cuestiones abiertas por el propio Chillón que merecerían la insistencia, por ejemplo la evolución del sentido de comunicar literariamente, marcada por el sentido de comunicar periodísticamente, lo que plantea el problema de la elección del lenguaje y el subrayado de su voluntad de reclamo.
Prepara así al lector para abordar Los nuevos periodismos y la disyuntiva entre ficción y no ficción que solo se aclarará definitivamente cuando tengamos en cuenta lo suficiente la contribución del receptor a ficcionar lo menos ficcionado. Superados Proust y Joyce, el lector del último cuarto del siglo xx no necesita la obviedad ficcionadora de Flaubert o Dostoyevski y puede aportarla por su cuenta a partir de la propuesta de A sangre fría de Capote, por poner el ejemplo más delimitado. Hay que decir que los estudios parciales de los escritores ejemplares, se llamen Dreiser, Wolfe o Capote, son excelentes. Y quisiera quedara claro que las coincidencias entre el Nuevo Periodismo patentado por la cultura norteamericana y los otros nuevos periodismos no se explica como un fenómeno de colonización, sino de coincidencia en la evolución de la interrelación universal entre el escritor (emisor) y el lector (receptor). Chillón se atreve incluso a adentrarse en el nuevo periodismo español, cuajado en torno al periodo de tránsito de finales del franquismo a la llegada de la democracia, a caballo de publicaciones emblemáticas como Triunfo, Por Favor o el diario El País.
Interesante el sistema de intercomunicación que Chillón utiliza, no ya para demostrar la existencia de conexiones entre géneros y códigos literarios, sino entre códigos lingüísticos diferenciados, por ejemplo el cine y la literatura, no en balde el cine y la cultura audiovisual en general han modificado la capacidad receptora del lector o espectador, suministrándole almacenes de imágenes y ritmos descodificadores que forzosamente han de modificar su disposición imaginativa y descodificadora ante lo literario.
En el último capítulo de su trabajo, titulado Un apéndice metodológico: el estudio de las relaciones entre periodismo y literatura por medio del comparatismo periodístico-literario, el autor parte de la pauta metodológica de la literatura comparada para proponer el CPL (comparatismo periodístico-literario), basado en el estudio histórico, de temas y motivos, de formas de estilo y composición y de los géneros, método que contribuirá a una nueva eva luación de lo periodístico a partir de su cualidad de propuesta de ficción. No hay contradicción entre la pulsión de testimonio y verdad del periodismo y la substancialidad de ser ficción, en el sentido que daba Steiner, recogido por Chillón, a la mismidad del lenguaje: el lenguaje mismo posee y es poseído por la dinámica de la ficción.
Libro rompedor, honestamente ambicioso, cuya lectura me lleva a la conclusión de que Chillón no ha hecho otra cosa, nada más y nada menos, que abrir el apetito para una historia de la literariedad postcanónica. El inventario de autores y obras que respaldan sus planteamientos tiende a provocar la sensación de estar bien acompañado y pertrechado, pero merece nuevos trabajos de profundización. Por ejemplo, la postficción en España, Latinoamérica (ya hay excelentes aproximaciones en la obra) y Cataluña tiene en José María Valverde su apasionado profeta y en Albert Chillón su obligado investigador hacia el futuro.
Introducción
«Lo específicamente pedantesco es negar las cosas cuando no son como nosotros las pensamos. Pero las cosas no son nunca como nosotros las pensamos, son mucho más serias y complejas.»
ANTONIO MACHADO, Juan de Mairena
Aunque no lo parezca a primera vista, todos los libros de carácter teórico —sean ensayos, tratados o monografías— están escritos sobre un a menudo invisible cañamazo autobiográfico, alimentados por un haz de inquietudes académicas, profesionales y ante todo personales que su autor procura elucidar por medio del raciocinio que la vida inspira, generado por las cambiantes circunstancias que la van tramando. De ahí que esta obra no pretenda ser una excepción, y sí fruto de una triple pesquisa.
En el plano más explícito, este es un estudio que se quiere sistemático sobre las promiscuas relaciones entre la literatura, periodismo y comunicación, que es también a la vez —inevitablemente para quien escribe— una investigación de tenor especulativo sobre un abanico de cuestiones esenciales, atinentes a la representación o mimesis, por medio de la palabra, de la llamada «realidad». De ahí que, junto a la exploración del asunto propuesto y de sus exponentes más significativos, este libro trate otros que solo una inquisición compleja, de acento ante todo lingüístico y filosófico, es capaz de alumbrar. En cuanto versa acerca de esos vínculos entre el campo literario, por un lado, y los campos periodístico y comunicativo, por otro, la exploración que aquí empieza sigue varias direcciones principales.
i. La primera dirección persigue desentrañar la historia y la complexión formal de las diversas modalidades de escritura periodístico-literarias, y es en esencia deudora de la primera versión de esta obra, Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, dedicada en exclusiva al estudio de ese territorio del comparatismo. Como hice en aquel libro de 1999, en este procuraré suscitar preguntas y resolver malentendidos de notable envergadura, dentro del generoso marco que la literatura comparada y los estudios literarios proporcionan.
ii. La segunda dirección distingue esta obra de su predecesora, ya que abre el diafragma para ir más allá del campo periodístico y enfocar, así mismo, el de la comunicación mediática en su conjunto, incluidas las pujantes tendencias «transmedia». Aunque el lector percibirá que no trato este con un detalle comparable al que aplico a aquel, notará también que he intentado poner las bases teóricas para abordarlo, convencido de que las mutaciones que desde 1999 ha sufrido la comunicación social son decisivas, y han consolidado el despliegue de una «cultura mediática» (CM) de amplio y plural espectro que rebasa, con creces, los confines de la vituperada «cultura de masas» clásica. De unos años a esta parte, además, se observa el auge de una «narrativa transmediática» que, cultivada en los distintos cauces y soportes que componen la CM, tiende a conjugar —de un modo históricamente inédito— oralidad, escritura, música e imagen icónica, tanto móvil como fija.
Si en 1999 todavía bastaba con estudiar las promiscuas relaciones en-tre el campo literario y el periodístico, hoy resulta indispensable partir de la premisa de que las más relevantes formas de oralidad y escritura distinguidas por su aspiración y mérito artístico tienden a producirse no ya solo en y entre dos países plurales —el literario y el periodístico— acostumbrados a entablar densos vínculos, sino en un vasto «continente transmediático» que mezcla los canales y soportes tradicionales con los que el ciberentorno digital propicia, pantallas y dispositivos mediante: el libro clásico y las redes sociales, la radio y las bitácoras, el cine y los videojuegos, la televisión y la narrativa audiovisual instantánea, el periodismo impreso y el autoperiodismo en internet. Soy consciente de que, a pesar de su presente y ostensible auge, este es un fenómeno que habrá que estudiar a fondo en los próximos años, y de que en este libro me he limitado a roturar el terreno y prepararlo para futuras siembras.
iii. La tercera dirección de La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación sigue las huellas de Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, aunque amplía y ahonda ostensiblemente las propuestas teóricas que en ella expuse. En efecto, tanto la observación poco menos que exhaustiva de las relaciones entre el campo literario y el campo periodístico, como el más modesto pero imprescindible planteamiento de los crecientes nexos entre el campo literario y la cultura mediática, constituyen un territorio idóneo para desarrollar una indagación de carácter epistemológico y ontológico acerca de diversas cuestiones cardinales que, ello no obstante, suelen ser ignoradas por parte de la comunicología ortodoxa, o bien tratadas de modo pobre y sesgado por parte de las ciencias sociales y humanas. Aludo, por ejemplo, a los límites y posibilidades de los distintos modos de mimesis, sean inventivos o testimoniales, fabuladores o documentales, ficticios o facticios; pero también a una «deconstrucción de la facticidad» que, apoyada en la filosofía del lenguaje y en la hermenéutica, parte de la premisa de que los hechos sociales no son entidades dadas a priori y ajenas al discurso, como suele creerse, sino tramas de dicción y acción que el discurso hace posibles. Son solo dos asuntos entre los varios de cariz teórico que esta obra tratará, aunque sirven para ilustrar el tenor de mi propuesta.
Por otra parte, algunos posibles lectores reconocerán, al avanzar en su lectura, que La palabra facticia está basado en otro libro, antes mencionado, que vio la luz hace ya quince años. Entre las varias monografías y ensayos que he escrito a lo largo de mi deambular universitario, todas ellas modestas en términos de ventas y audiencia, esa es la que ha cosechado un predicamento mayor, convertida a lo largo de esta década bastante larga en una referencia para cuantos, en Latinoamérica y en España, investigan acerca de las relaciones entre literatura y periodismo, o hallan en ella interés o atractivo. Agotada hace un par de años, Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas significó un importante jalón en mi vida académica, y en mi vida a secas. Y durante los bastantes meses que he dedicado a ampliarla y ahondarla me he tropezado no solo con las palabras y las ideas que por entonces hilvané, sino también con un memento tácito de mi propia historia: con la que entonces era y ya no es, pero también con el futuro que a la sazón intentaba aventurar, por fuerza distinto del presente en que ahora lo evoco.
La relectura de aquellas páginas me permite percibir, así mismo, cuánto han cambiado las circunstancias desde entonces hasta hoy, tanto las que afectaban al campo periodístico y literario en concreto como a la sociedad en general. Hace solamente quince años era posible, en efecto, llevar a cabo un estudio sobre las relaciones entre periodismo y literatura al que todavía no le resultaba indispensable tomar en consideración ni las decisivas mutaciones desencadenadas desde entonces por la digitalización, ni la a la sazón inesperable quiebra que está sufriendo la industria periodística heredada del siglo xx. Ya he dicho que La palabra facticia no puede abordar esas mutaciones con metódica exhaustividad, aunque tampoco dejar de tenerlas en cuenta.
Como a estas alturas habrá notado el lector, no tiene entre manos una reimpresión, ni siquiera una simple segunda edición más o menos revisada y puesta al día. A semejanza de un árbol que al crecer rebasa el diámetro que un día tuvo, añadiendo sucesivos anillos concéntricos a los iniciales, La palabra facticia ha crecido respecto de Literatura y periodismo. Si bien el núcleo de ese libro antecesor se mantiene cuasi intacto en el interior del que ahora presento —sobre todo en lo que atañe a la explicación de los nexos entre literatura y periodismo—, este añade los nuevos e imprescindibles anillos a los aludía.
De ahí, por consiguiente, que la presente introducción siga las huellas —a veces literales, como a continuación se verá— de la que para aquella ocasión escribí, aunque al mismo tiempo describa pasos distintos y propios, a semejanza de un palimpsesto cuya sobreposición de escrituras permite advertir el rastro de las precedentes. Y de ahí también que justo aquí, para empezar, me decida por transcribir punto por punto parte de aquel prefacio de 1999 (Decía ayer), y que acto seguido agregue algunas ideas relativas a lo que ha sucedido después, y me propongo incorporar a estas páginas (Y agrego ahora).
Decía ayer
«El libro que el lector tiene entre manos es fruto de bastantes años de tribulaciones y ahíncos, casi siempre galvanizados por un vehemente deseo de aprender. Así era en mis ya algo lejanos años de estudiante universitario de Ciencias de la Información, cuando el binomio periodismo y literatura, literatura y periodismo —tanto monta— suscitaba en mí una efervescencia del interés y el deseo, un hechizo de la atención que apenas acertaba a colmar ninguna de las bastantes asignaturas provechosas que en la época integraban el plan de estudios de la carrera. Tampoco lo hacían los libros y opúsculos que en nuestro país tocaban el asunto, pocos y —¡ay!— poco satisfactorios. Ni las explicaciones y respuestas de los profesores de periodismo de la época, carentes ellos mismos de conocimientos sobre el tema, tal era la penuria bibliográfica y el cuasi olvido al que había sido relegado por los cultores de la disciplina académica llamada redacción periodística. Muchas veces se ha dicho que uno acaba escribiendo los libros que habría querido leer, y esto es precisamente lo que he intentado hacer aquí, no sé si con acierto.
»Me propuse explorar el ámbito ancho e intrincado conformado por las relaciones entre periodismo y literatura movido, además, por urgencias de índole más inmediata. Fuese como colaborador, corresponsal, reportero o redactor de mesa, el periodismo que me era dado practicar por aquellos años me ponía de continuo ante acontecimientos, situaciones y personajes —ante realidades en transcurso— muy diversas y complejas, imposibles de comprender con el mero auxilio de los lugares comunes entrañados en el sentido común y en las rutinas periodísticas profesionales, y desde luego imposibles de relatar de modo fehaciente mediante el recurso trillado a las envaradas, pro-filácticas pautas de escritura prescritas por la redacción periodística ortodoxa.
»Aunque los jefes de sección y los manuales de redacción periodística —a los que por entonces intentaba atenerme con más pena que provecho— se empeñaban en consagrar el uso de un supuesto estilo periodístico único, unísono y unívoco, supuestamente capaz de dar cuenta con objetividad de «los hechos» que suceden en «la realidad», el trabajo diario como reportero, cronista o redactor ponía esa extendida creencia en severo entredicho. En vez de ser instrumento y garantía de objetividad, la redacción periodística ortodoxa me iba mostrando su auténtico rostro: el de un dispositivo retórico altamente funcional capaz de facilitar —en el mejor de los casos— la productividad del azacanado trabajo periodístico diario, aunque irremediablemente incapaz de dar cuenta y razón de los acontecimientos sociales considerados en su imprescindible integridad. Para contar de modo fehaciente las cosas que pasan, intuía yo por entonces, es necesario un diligente esfuerzo de reflexión, indagación y contextualización, amén del propósito indeclinable de usar las palabras con consciencia y voluntad de estilo, a fin de aprehender y expresar del modo más preciso, responsable y elocuente posible la siempre brumosa, esquiva «realidad». Es necesario, pues —como diría la retórica clásica—, un ars bene discendi, y no un mero ars recte discendi.
»Por fortuna, aunque tal arte del bien y buen decir no era ni es práctica generalizada, un sector minoritario pero refulgente de la profesión periodística señalaba la senda a seguir. Pienso en el espléndido periodismo literario que Eduardo Haro Tecglen, Manuel Vázquez Montalbán, Manuel Vicent, Montserrat Roig, Eliseo Bayo, Maruja Torres o Rosa Montero iban publicando en Destino, Triunfo, Por Favor, La Calle o El País; en el magnífico elenco de reporteros reunidos por Tom Wolfe en su libro antológico El nuevo periodismo, cuya publicación en 1976 causó auténtico furor en las aulas; en las entrevistas y reportajes de Oriana Fallaci, Ryszard Kapuscinski o Gabriel García Márquez; en la límpida prosa periodística de Gaziel, Joan Fuster o Josep Pla; en el periodismo de investigación de Günter Wallraff y Leonardo Sciascia; en las dolientes crónicas sobre Vietnam de Michael Herr; en las hoy ya clásicas non-fiction novels de Truman Capote, Norman Mailer o Gay Talese… Gracias a todas esas voces distintas y a menudo distantes fui cayendo en la cuenta de que el periodista es, ante todo, sujeto empalabrador de una «realidad» no única y unívoca sino polifacética y plurívoca, previamente empalabrada por otros: tales son su responsabilidad, su gozo, su vértigo y su misión.
»En esas estaba todavía cuando algunos años después empecé a hacer mis primeras armas como docente universitario de periodismo, dedicación muy grata que me exigió revisar y estudiar a fondo la regular bibliografía sobre redacción periodística que a la sazón circulaba por estos pagos. Las preguntas sin respuesta que me habían inquietado en los años de carrera y primeros pinitos profesionales se tornaron interrogantes acuciantes: debía explicar al respetable discente reunido en el aula los arcanos de «la profesión», y además —nada menos— enseñarle a escribir, si es que tal cosa es posible. Pero los únicos pertrechos de que disponía para tan necesaria tarea eran los mismos y muy escasos que habían acompañado a mis profesores de antaño: sentido común profesional a espuertas, una bibliografía específica más bien rala y desmedrada y, en último pero no menos importante lugar, unas cuantas decenas de estudiantes aproximadamente tan perplejos y desorientados como lo había estado yo durante mis años de carrera.
»Así las cosas, empecé a orientar mis primeros pasos como investigador universitario estudiando las muy diversas y muy promiscuas relaciones entre periodismo y literatura, ámbito que me seducía por tres razones esenciales: en primer lugar, por su gran interés intrínseco; después, porque el estudio comparado de las relaciones entre periodismo y literatura permitía plantear cuestiones de gran calado sobre la naturaleza gnoseológica y estética de ambas actividades; y por fin, porque el abordaje de este territorio a la vez proceloso y prometedor exigía volver la mirada a disciplinas científicas y humanísticas —lingüística, retórica, filosofía del lenguaje, semiología, literatura comparada— capaces de cimentar sobre bases firmes los todavía adolescentes, balbucientes estudios sobre comunicación periodística.
»LITERATURA Y PERIODISMO. UNA TRADICIóN DE RELACIONES PROMISCUAS es fruto y epítome de todas las cosas que acabo de contar, y desde luego de muchas otras cuya mera relación sumiría en el tedio al lector mejor dispuesto. […] El libro intenta fundamentar el estudio de la extensa e intrincada temática abordada apoyándose en tres pilares principales, a mi entender imprescindibles para poner en pie este pequeño edificio de palabras. Así, he buscado cimentarlo sobre bases teóricas y metodológicas firmes, ahuyentando en lo posible el acomodaticio e insidioso sentido común. He intentado narrar su historia, tan plural e innumerable que apenas me ha sido posible trazar un borrador incompleto e impresionista. Y he procurado, en fin, analizar, describir y explicar la anatomía y fisiología de una parte significativa de los textos traídos a colación, usando para ello algunos preciosos instrumentos prestados por los estudios lingüísticos, retóricos y literarios. Deseo aclarar, en cualquier caso, que no me ha movido el vano empeño de decirlo todo sobre una temática a todas luces inabarcable, sino simplemente el propósito de destilar un conocimiento esencial acerca de ella, susceptible de ser completado y mejorado por ulteriores investigaciones propias o ajenas.»
Y agrego ahora
La estructura expositiva de este nuevo libro, La palabra facticia, se propone transitar esas tres mismas vertientes y articularlas de manera inteligible, como hacía en 1999. Y sin embargo, además, he decidido introducir algunos cambios relevantes, congruentes con mis presentes inquietudes y con las mutaciones que han experimentado tanto el campo periodístico-literario como el campo comunicativo entero. El siguiente es, grosso modo, el mapa de cuestiones que la presente obra explora, en el marco de sus distintas secciones.
I. Sección primera. Las relaciones entre literatura, periodismo y comunicación, a la luz de la consciencia lingüística. Hoy, como en 1999, la obra arranca con una tentativa de cimentación teórica y metodológica que, como reza el epígrafe de la sección, rebasa con creces el campo periodístico-literario que entonces roturé, en pos de una exploración más amplia y honda. A la explicación de los decisivos avances que la moderna «conciencia de las palabras» ha experimentado a lomos de la hermenéutica y de la filosofía del lenguaje, ya presente en el libro anterior, he añadido una extensa disquisición de nuevo cuño acerca de la incidencia de ese «giro lingüístico» sobre el estudio de la literatura, del periodismo y, por supuesto, de la comunicación mediática en su conjunto. El lector que conozca la primera versión de esta obra constatará que esas incorporaciones son de notable entidad, y sobre todo que esta segunda versión incluye tres relevantes capítulos y subcapítulos por completo inéditos.
En la primera de esas incorporaciones, capítulo escrito a guisa de pórtico, ensayo una reflexión general sobre La promiscuidad entre literatura, periodismo y comunicación en la posmodernidad, que sitúa la tendencia a la hibridación observable entre esos tres ámbitos en el contexto de una «cultura mediática» distinguida no solo por la mezcla de géneros, estéticas y estilos, sino también por la difuminación de las fronteras entre la ficción y la mal llamada «no ficción», antaño diz que nítidas aunque crecientemente puestas en entredicho en las últimas décadas.
En la segunda, el subcapítulo La hechura verbal de los hechos, expongo los criterios para llevar a cabo una ineludible «deconstrucción de la facticidad», que permita a su vez armar una teoría de los hechos sociales, ante todo apoyada en la filosofía del lenguaje, en la fenomenología y en la hermenéutica. Aunque inexistente hasta la fecha, tal teoría removería los pilares de las disciplinas comunicológicas, cuyo inveterado positivismo volaría por los aires —junto con la ingenua y acomodaticia metafísica espontánea que lo cimenta.
Y en la tercera, el subcapítulo La influencia de la tradición en la forja del imaginario colectivo, parto de una de las más fecundas aunque ignoradas vertientes de la literatura comparada, la denominada «tematología», para explorar hasta qué punto y cómo las tradiciones heredadas inspiran el imaginario compartido —y los concretos contenidos— que tanto el periodismo como la cultura mediática generan, narrativa transmedia incluida.
II. Sección segunda. Literatura y periodismo, una tradición de relaciones promiscuas. Esta versión ampliada del libro de 1999 mantiene casi intacta la segunda sección de la primera, entonces llamada La tradición, cuyas líneas de conjunto e incontables detalles siguen pareciéndome adecuados y actuales, ahora que he vuelto a leerlos. Aunque he introducido leves retoques aquí y allá, el espíritu y la letra de aquella larga sección permanecen prácticamente incólumes en este volumen, y el lector familiarizado con el libro anterior no tropezará con significativos cambios. De ahí que el título de esta sección sea el mismo que el del libro completo que ha sido matriz de este.
III. Sección tercera. La estela de los nuevos periodismos. Sí que encontrará algunos cambios dignos de mención, no obstante, si acomete la lectura de la tercera sección, cuyo rótulo parafrasea libremente el original (Los nuevos periodismos) dado que ahora alude a las más recientes tendencias periodísticoliterarias en Latinoamérica, continente que de unos años a esta parte está acogiendo destacadas aportaciones e innovaciones, sin duda las más significativas entre cuantas se han producido en el mundo de habla hispana, cuanto menos. Esas adiciones, no cuantiosas pero sí relevantes, se añaden a las páginas que la primera versión ya incluía acerca del new journalism estadounidense, y de los nuevos periodismos de Europa y España.
Como ya hacía su matriz, esta segunda versión de la obra conjuga la explicación diacrónica con la analítico-descriptiva, es decir, procura evitar la mera enumeración de obras y autores mediante un método expositivo que, a la vez que atiende a la evolución histórica de las relaciones entre literatura y periodismo, va examinando el estilo y composición de una porción considerable de los textos propuestos, interpretando sus posibles sentidos y ponderando sus méritos, carencias e implicaciones. Naturalmente, no son estudiadas todas las piezas aludidas en el estudio, sino solo aquellas que juzgo ineludibles para seguir e ilustrar el razonamiento. Aun así, dado que una obra como esta debe tratar una ingente cantidad de autores, obras y conceptos, no siempre he querido evitar el irme por las ramas —regresando, eso sí, al tronco de la exposición en seguida. Mi aspiración, una vez más, ha sido empalabrar el asunto tratado por medio de una escritura consciente de sus limitaciones y capacidades —y autoexigente sin resultar pretenciosa, por añadidura. Lo haya conseguido o no, esa es la meta que debe perseguir cualquier texto de carácter teórico o académico, a mi entender. Y, con más necesidad aun, uno consagrado a estudiar la mejor prosa periodística contemporánea.
IV. Sección cuarta. La mirada humanista. El libro que ahora presento, sin embargo, no se cierra ya con la cuarta sección que incluí en el de 1999: Un apéndice metodológico. En esta ocasión, he optado por reemplazar aquella fundamentación del comparatismo periodístico-literario (CPL) por una coda que intenta diagnosticar el presente desahucio de las humanidades y proponer su rehabilitación —y la del humanismo entero—, empeño capital para corregir la hegemonía de la racionalidad instrumental sobre las disciplinas que estudian el periodismo y la comunicación mediática en su conjunto. Verdadero sistema nervioso del mundo contemporáneo, la tecnología tiene una presencia cardinal en nuestros días, desde luego, pero por ello mismo debe ser interrogada y comprendida en clave humanista, y no positivista ni tecnolátrica.
Además de procurar serlo, un libro es siempre un encuentro con otros, un tupido tapiz de voces: lo decía en 1999 y lo reafirmo ahora. Este que ahora presento debe buena parte de su urdimbre a las muchas con las que durante estos años he ido dialogando, por escrito o en persona. Por razones muy diversas y a veces difíciles de precisar, quiero agradecer la voz y la presencia —a veces, hasta la presente ausencia— de todas las personas con las que he venido conversando acerca del apasionante elenco de cuestiones a las que La palabra facticia intenta hacer justicia. Ellas saben o intuyen quiénes son, y cuánto les debo. Y, en último pero no menor lugar, quiero dar las gracias también a los estudiantes que durante estas décadas de formación suya y mía me han ofrecido preguntas, respuestas, sugerencias y ese género de tersa expectación —e incluso de exaltación— que solo las aulas son capaces de generar a veces.
Las últimas cuatro líneas las escribí textualmente hace quince años. La diferencia, esta vez, es que hoy solo puedo dar las gracias a estudiantes que ya no lo son. Me refiero a aquellos que hasta el curso 2012–2013, todavía tuvieron ocasión de cursar las asignaturas que versaban acerca de los vínculos entre literatura, periodismo y comunicación. Sepa el lector que la adaptación de los planes de estudio a la directiva de Bolonia ha amparado su deplorable amputación, a pesar de que empezaron a impartirse en la UAB a finales de los años setenta, y de que la mayoría de quienes las estudiaron las tenían en alta estima. A este respecto, a no dudarlo, mi universidad ha sido referencia en el orbe hispanohablante, primero gracias a la labor pionera del periodista Ramon Barnils; y luego porque otros profesores, yo mismo desde 1987 y David Vidal y Gemma Casamajó desde aproximadamente el año 2000, recogimos el testigo y pusimos lo mejor de nuestra parte para acrecer la herencia. Un buen puñado de libros y de artículos, entre ellos la matriz de este, fueron el fruto de esa labor continuada de docencia e investigación, amén de las incontables clases que entre todos impartimos en las citadas asignaturas, dedicadas a explorar los nexos entre la literatura y el periodismo, de un lado, y entre la literatura y los medios audiovisuales, de otro. A lo largo de más de tres décadas, esas materias suscitaron el vivo interés de una treintena de promociones, y merecieron una excelente valoración cuyo registro debe de constar, sin duda, en las catacumbas documentales donde duermen su catalepsia las encuestas —que las autoridades universitarias encargan año tras año en vano.
Ello no obstante, quienes negociaron los vigentes planes de estudio —a puerta cerrada y sin luz ni taquígrafos— no estimaron conveniente asumir tan constatable evidencia; ni tampoco que una facultad universitaria se distingue, precisamente y entre otras cosas, por aquellas especialidades en las que se erige en faro para propios y extraños. De nada valieron las cartas, correos y exhortaciones de viva voz, ni tampoco los actos convocados ante contados docentes y mucho más numerosos discentes. De nada: las aludidas materias fueron podadas de los planes de estudio, a manos de una negociación menosguiada por criterios pedagógicos que por intereses territoriales, y más movida por el trueque de parcelas y prebendas corporativas que por la voluntad de educar a los jóvenes. De ahí que ahora me resulte imposible agradecer su actitud y disposición al diálogo a los estudiantes presentes: ya no existen, sencillamente. Y de ahí que opte, en la cuarta y última sección del libro, por proponer algunas reflexiones acerca del desahucio de las humanidades en curso —y de la plural tradición del humanismo, cosa aún más temible.
Quisiera añadir dos precisiones, antes de rematar este prefacio. La primera es que, cuando apareció en 1999, la matriz de este libro intentó ofrecer una summa comprehensiva acerca de las relaciones entre literatura y periodismo. Con ella no pretendí una exhaustividad imposible, desde luego, aunque sí renovar la reflexión acerca de este vasto territorio, y acerca de su cultivo, a través de dos contribuciones que el tiempo ha revelado fecundas. En primer lugar, una documentada exploración —integrada en un esbozo de explicación sistemática— del gran caudal de obras, autores, estilos y géneros que integran la tradición periodístico-literaria y sus recientes expresiones. Y después, no menos importante, una inédita tentativa de fundamentación teórica y metodológica de ese continente híbrido, que en la presente versión he extendido al más extenso de la comunicación mediática —por más que este carezca, como antes he explicado, de la exploración minuciosa que sí aplico al primero.
Ahora que remonto el curso de aquellas páginas para escribir estas, reparo en un hecho afortunado: durante la década y media transcurrida desde que vieron la luz, han aparecido otros valiosos estudios que amplían la nómina de obras y autores que a la sazón presenté, de modo que el lector de habla hispana cuenta hoy con un buen puñado de libros inspiradores, además de este que fue a la sazón pionero.1 Y reparo así mismo, no obstante, en que la segunda contribución de Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, de carácter teórico, no ha encontrado el desarrollo que en aquel entonces supuse que la proseguiría, y que el mismo Manuel Vázquez Montalbán auguró en su prólogo. Sigue siendo esta por consiguiente, me parece, la principal aportación —aunque ahora notablemente ampliada, insisto— que vuelve a hacer La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación. Y ello porque tanto en el orbe hispano como —sobre todo— en el anglohablante son relativamente numerosas las monografías y antologías que enriquecen el saber empírico disponible, aunque muy escasas las que proponen categorías, conceptos y criterios capaces de iluminar cualesquiera casos —pasados, presentes o futuros— por una vía genuinamente teórica, es decir, deductiva e inductiva a un tiempo.
La segunda precisión que quiero agregar atañe a las denominaciones, asunto nunca menor porque en ellas consiste todo empalabramiento, y por ende el conocer que de él deriva. A pesar de que el apelativo «periodismo literario» cuenta con una larga y asentada tradición a ambas orillas del Atlántico —en español, italiano, francés, portugués e inglés, al menos—,2 de unos años a esta parte ha ido cundiendo la locución «periodismo narrativo» para designar, supuestamente, el mismo ámbito aproximado de referencia, por más que los matices que una y otra conllevan sean decisivos y asaz distintos. Entiendo que los estudiosos y periodistas que la emplean quieren subrayar el hecho de que las tendencias periodísticas que esa etiqueta engloba suelen entre otras cosas, en efecto, cultivar los dones que el arte y la artesanía narrativa ofrecen. Yo mismo los he puesto repetidamente de manifiesto —y vindicado— en extensos pasajes de mis libros y artículos.
Con todo y eso, estimo indispensable subrayar que la locución «periodismo narrativo» deja demasiado que desear, y que resulta a todas luces preferible seguir usando la de «periodismo literario». En primer lugar, porque hablar de «periodismo narrativo» es incurrir en craso pleonasmo, toda vez que buena parte del periodismo —sea renovador o tradicional, ortodoxo o heterodoxo, creativo o adocenado— no puede ser otra cosa que narrativo, se mire por donde se mire. Es tal el que desde mediados del siglo xx han cultivado los adalides de la renovación —John Hersey, Lillian Ross, Gay Talese, Tom Wolfe, Günter Wallraff, Truman Capote, Oriana Fallaci, Manuel Vicent, John Lee Anderson, Ryszard Kapuscinski, Lawrence Wright. Pero también lo es, en esencia, el que desde sus orígenes han practicado los periodistas convencionales en multitud de medios, géneros y soportes, desde la prensa primitiva hasta el autoperiodismo que las redes digitales propician, pasando por la era del periodismo «de masas» clásico. Y ello por la sencilla razón de que cualquier periodismo, para serlo, debe contar historias o basarse en ellas, sea de manera implícita o explícita; y recurrir, por tanto, a los procedimientos miméticos del relato, o bien partir de su inspiración.