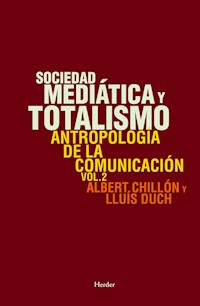
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En esta segunda entrega de su Antropología de la comunicación, Albert Chillón y Lluís Duch ensayan una caracterización del emergente totalismo en el contexto de la sociedad mediática, así como una explicación de los derroteros que esta sociedad toma, en una época en que la tecnología digital está induciendo una metamorfosis en todos los órdenes de la cultura y la praxis humanas. A diferencia del totalitarismo, que recurría a la coerción policial y militar, el totalismo constituye el nuevo dispositivo de hegemonía del capitalismo globalizado. Acusadamente hictópico —al diluir el pasado y exaltar el aquí y ahora en detrimento de cualquier utopía futura—, se distingue por absorber la vida pública, privada e incluso íntima, así como cualquier forma de disidencia, crítica o alteridad. Esta nueva realidad social y simbólica banaliza e iguala las distinciones y sacralidades, las éticas y estéticas, las tradiciones y culturas; hace del consumismo, el espectáculo incesante y la tecnolatría genuinos cultos de sustitución; enajena al sujeto humano —reducido a la condición de consumidor en aras de la superstición del Progreso— y pone en jaque el medio ambiente natural. En fin, permite que quienes detentan el auténtico poder, tras los bastidores del teatro político, se valgan de un sofisticado y ubicuo complejo cibermediático para urdir la más eficaz e inadvertida materialización de las pulsiones de ilusión y dominio, constitutivas de ese ser de mediaciones que es el hombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALBERT CHILLÓN / LLUÍS DUCH
SOCIEDAD MEDIÁTICA Y TOTALISMO
ANTROPOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, VOL. 2
Herder
Diseño de portada: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
© 2015, Albert Chillón y Lluís Duch
© 2016, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3102-9
1.ª edición digital, 2016
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
UMBRAL
I. CULTURA DE MASAS Y MODERNIDAD
1. El debate acerca de las masas y la masificación
2. Multitud y diferenciación
3. La sociedad industrial de masas y su cultura
4. La pirámide cultural, medida del gusto y del valor
5. La alta cultura y la aristocracia del espíritu
6. La cultura de masas, entre el aplauso y la denigración
6.1. Industrialización de la cultura
6.2. Mercantilización del arte
6.3. Cosificación y alienación
6.4. Homogeneidad, indistinción y estereotipo
6.5. Realismo perceptivo y positivismo
6.6. Idioma de la naturalidad y ocaso del estilo
6.7. Entretenimiento alienante
6.8. Omnipresencia del estereotipo
7. Cultura media, midcult y kitsch
8. La cultura popular, entre la idealización y el menosprecio
9. La problemática vigencia de la escala cultural
II. CULTURA MEDIÁTICA, POSMODERNIDAD Y GLOBALIZACIÓN
1. Posmodernidad y posmodernismo
1.1. El Zeitgeist de la posmodernidad
1.2. Posmodernidad e informatización
1.3. Hacia la cultura de la «virtualidad real»
1.4. La omniabarcante cultura mediática
2. La imaginación mediatizada
2.1. El sustrato mitopoético de la cultura mediática
2.2. Las matrices genéricas del imaginario
2.3. Un ingente acervo de figuraciones
2.4. Evemerismo: la conversión de lo real en leyenda
2.5. Imaginación y facticidad
3. Panmediación y totalismo
3.1. El auge del totalismo
3.2. La degradación del discurso
3.2.1. Depauperación lingüística
3.2.2. Perversión del discurso
3.3. El auge de la «transficción»
3.4. La estetización general de la vida
3.5. La artificialidad plástica
3.6. La saciedad del espectáculo
3.7. Tecnificación de la memoria y el olvido
3.7.1. La esclerosis tradicionalista de la tradición
3.7.2. La enajenación del recuerdo
3.8. El miedo es el mensaje
3.9. La religión tecnolátrica
3.10. La hegemonía del capitalismo neocon
3.11. La globalización de la indiferencia
3.12. La perversión cínica
3.13. El desarme de las izquierdas
3.14. La domesticación del pensamiento
3.15. La deshumanización de la Universidad
3.16. La ensoñación identitaria
CODA
UMBRAL
Aunque de modo perfectible y necesariamente provisional, dada la envergadura del asunto que aborda y su carácter proteico, Sociedad mediática y totalismo completa el proyecto de antropología de la comunicación cuyas premisas planteamos hace ahora cuatro años, cuando Un ser de mediaciones llegó a las librerías. Como el lector de aquel primer volumen quizá recordará, en él tratamos de poner los cimientos teóricos para el estudio del polifacético fenómeno comunicativo desde una perspectiva humanística, y por ello mismo integradora, en la que confluían diversos afluentes antropológicos, lingüísticos, semióticos y filosóficos. Entre ellos, actuando como ejes de nuestra propuesta, cabría destacar dos, ante todo: por un lado, la antropología filosófica y simbólica de estirpe germánica, heredera de Ernst Cassirer y Max Scheler; y por otro, la tradición filosófica hermenéutica inaugurada por Wilhelm Dilthey —fundador y vindicador de las «ciencias del espíritu»— y continuada con distintos acentos por autores como Paul Ricœur, Gilbert Durand o Hans Georg Gadamer.
Tal como a la sazón explicamos, los dos volúmenes que componen la Antropología de la comunicación que este libro cierra han sido concebidos para poner remedio a una doble relegación: en primer lugar, la que la comunicación y los estudios comunicológicos padecen en el contexto de las ciencias sociales y de las humanidades, cuyos paradigmas dominantes les atribuyen un estatuto ancilar (ancilla scientiae), abiertamente subordinado a los objetos de estudio y a los enfoques sancionados por sus respectivas ortodoxias; y después, invirtiendo los términos, el postergamiento que las ciencias humanas sufren en el contexto de la comunicología ortodoxa —mayoritariamente señalada en nuestros días por la hegemonía del neopositismo en sus múltiples variantes, y de una racionalidad instrumental cuya médula es un nada disimulado tecnocentrismo, y cuya consecuencia mayor, una estupefaciente tecnolatría—.
En Un ser de mediaciones argüimos, y sostenemos ahora, que la comunicación constituye una dimensión cardinal de la condición humana, en todo tiempo y lugar, junto con el mito, el rito, la religión, el arte, el poder, el lenguaje o la técnica, y que su estudio requiere dos aproximaciones distintas aunque coimplicadas: por un lado, a lo que el hecho comunicativo tiene de estructural, constitutivo y eviterno, dado que es inherente al anthropos desde el inicio del proceso civilizatorio; y por otro, a lo que tiene de contingente, mudable y por ende histórico, ya que sus praxis y productos solamente se plasman en espacios y tiempos concretos.
Asimismo argüíamos, y lo seguimos haciendo, que nuestra mirada es inveteradamente antropológica, en el sentido más comprehensivo que a este término cabe dar, puesto que rehúye «la hiperespecializacion que hoy preside las ciencias sociales y humanas en favor de un punto de vista integrador, consciente de que tanto la humana conditio como sus incontables expresiones están siempre entreveradas de mediaciones».1 Ello quiere decir que buscamos
sentar las bases de una antropología de y para la comunicación; pero también, a la inversa, llamar la atención de los antropólogos y los filósofos en concreto —y de los humanistas y científicos sociales en general— acerca de la determinante función que ejerce el comunicar en todos los planos de la existencia.2
En virtud de este planteamiento, con tono y estilo más cercanos al tratado que al ensayo, Un ser de mediaciones sentaba las premisas y principios teóricos de nuestra propuesta, y examinaba algunas de las mediaciones humanas primordiales ––la semiosis, el simbolismo, el lenguaje, la imaginación, la memoria, la narración, la dialéctica logos/mythos y la tecnología. Mientras que ahora, con maneras más ensayísticas que sistemáticas, Sociedad mediática y totalismo busca esclarecer la intrincada y a menudo vidriosa problemática de la comunicación mediática de nuestro tiempo, vista a la luz de la perspectiva antropológica y hermenéutica dibujada en aquel primer volumen. En esta ocasión, por consiguiente, prima la atención a los múltiples modos en que esa dimensión constitutiva de lo humano que es la comunicación se da, en la época que vivimos, como comunicación no solo mediada y mediadora, sino mediática en sentido estricto.
Ocurre, con todo, que la reflexión fenomenológica sobre la comunicación mediática realmente existente tropieza con una traba capaz de arredrar al mismo Umberto Eco —uno de los principales estudiosos de los medios y las mediaciones, como es sabido—, según él mismo reconoció hace no muchos años: el caudal de prácticas, estilos y productos que la mediasfera incluye es tan ingente, y tan vertiginosas sus mutaciones a lomos de la tecnología digital, que no hay mente capaz de dar cuenta de él con suficiente completud y profundidad, y mucho menos de hacerlo en el espacio exiguo de una monografía o ensayo. De ahí que hayamos optado por renunciar a toda pretensión de exhaustividad y preferido, en cambio, tratar un nutrido aunque incompleto elenco de cuestiones cruciales.
Conscientes, además, de que la comprensión de la comunicación mediática contemporánea, ciberentorno incluido, requiere una contextualización histórica y sociológica a la vez, al planear este segundo volumen resolvimos dividirlo en dos amplias secciones, diacrónicamente consecutivas. En la primera, CULTURA DE MASAS Y MODERNIDAD, ofrecemos una exposición y balance crítico de la cultura de masas clásica en el contexto de la azacanada época que en Occidente se ha convenido en llamar «modernidad», y lo hacemos dialogando con bastantes de los autores que más han contribuido a comprender ambos fenómenos. Y en la segunda, CULTURA MEDIÁTICA, POSMODERNIDAD Y GLOBALIZACIÓN, planteamos una reflexión más ensayística que sistemática acerca de las transcendentes metamorfosis que están promoviendo los medios y las mediaciones contemporáneas tanto en el ámbito cultural, considerado en sentido estricto, como en las sociedades posmodernas y globalizadas, lato sensu. De ahí que hayamos apostado por distinguir entre la «cultura de masas» clásica, ya mencionada, y la «cultura mediática», que en los años que corren ha devenido hegemónica y planetaria. Y de ahí, también, que hayamos dirigido nuestra atención a la intensa y extensa dialéctica que esta entabla con las formaciones sociales en las que actúa, y de las que a un tiempo es expresión e inspiración, productora y producto. Si buena parte del siglo XX—desde la invención del cine y la radio hasta la difusión de la televisión en color, digamos— mereció el apelativo de «sociedad de masas», a juicio de eminentes autores, el tránsito entre los siglos XX y XXI exige hablar de «sociedad mediática», hasta tal punto es ubicua y decisiva la «panmediación» que en ella ejercen tanto la industria cultural tradicional como el entorno cibernético que tiene en internet su emblema.
No se trata ya de reconocer, entiéndase bien, que esos media ejercen un papel relevante en la vida social, sino de que hoy la sociedad entera se halla en buena medida conformada y modulada por las mediaciones que el «sistema tecnodigital» propulsa. En consecuencia, nuestro empeño en eludir el mediacentrismo y el tecnocentrismo, derivas dominantes de la investigación comunicológica al uso, nos ha llevado en todo momento a tomar en consideración la intensa, íntima dialéctica que entablan la comunicación mediática en concreto y el «mundo de la vida» en general. No de otro modo, estamos convencidos, cabe comprender los vínculos entre la una y el otro.
Creemos pertinente añadir, por último, que cuando hace seis años acordamos coescribir la obra que Un ser de mediaciones inauguró y ahora concluye Sociedad mediática y totalismo, iniciamos una indagación que, aunque mejorable e incompleta, ha supuesto para ambos un tránsito de conocimiento genuino. Durante estos seis años impagables de colaboración y amistad —vividas al margen de las angosturas que prescribe la investigación administrada (administrative research), casi siempre yerma y tediosa en lo que a los saberes humanísticos atañe—, los diálogos, las lecturas y las reflexiones que hemos compartido nos han conducido a un corolario teórico cuya nominación exige acuñar un nuevo sustantivo, «totalismo», capaz de iluminar la problemática de las sociedades mediáticas actuales y de propiciar pesquisas futuras.
A diferencia del término «totalitarismo», apropiado para describir los fenómenos de poder homónimos que durante el pasado siglo sojuzgaron buena parte del mundo, conjugando la propaganda de masas con la abierta coerción, el concepto de «totalismo» alude a las sutiles y por ello mismo eficacísimas modalidades de dominación que el capitalismo globalizado ha ido extendido en el curso de la posmodernidad, con el indispensable concurso del complejo mediático y de sus instituciones, procedimientos y tecnologías. Como el preclaro Aldous Huxley acertó a profetizar en 1932 en Un mundo feliz(Brave New World)—y como explicaron los pensadores de la primera Escuela de Frankfurt, desde Benjamin, Adorno y Horkheimer hasta Fromm y Marcuse—, el neocapitalismo que por entonces asomaba y que ha triunfado en las últimas décadas se distingue por subsumir todos los órdenes del «mundo de la vida», más allá de la estricta economía, a los que acaba subyugando con su (i)lógica implacable.
Se trata de un proceso de alcance total, y no solo global, porque a la acelerada conquista del espacio terráqueo entero —de su medio ambiente natural y de las diversísimas culturas y tradiciones humanas que han ido desenvolviéndose a su abrigo— se une el sometimiento de todas las dimensiones y entretelas que constituyen al anthropos, desde la religión, la ética, el arte o la política hasta el fuero íntimo de las personas. La época presente se caracteriza por que ha devenido hegemónico, planetario y cada vez más total —en extensión y en intensión— ese sistema de dominación proclive a homogeneizarlo y subyugarlo todo, desde la civilización material y espiritual hasta el hábitat terrestre, acuático y aéreo que sostiene la vida, pasando por los más recónditos rincones de cada sujeto.
Somos conscientes, por fortuna, de que semejante dominación no alcanzará nunca a ser absoluta mientras el ser humano siga siendo posible —al fin y al cabo dotado, hasta cierto punto, de discernimiento y libre albedrío. Pero también lo somos de que, en el tránsito entre el presente y el ominoso porvenir que se intuye, no solo sus posibilidades de emancipación, sino la misma viabilidad y dignidad de su existencia requieren que comprenda de qué está hecho, cómo, por qué y sobre todo para qué actúa el juego de luces y sombras en cuyo interior —sin cabalmente entenderlo, como el Segismundo de La vida es sueño— piensa y cree, sueña y actúa: la sofisticada, seductora mediasfera en que medra el poder totalista.
ICULTURA DE MASAS Y MODERNIDAD
Durante los dos últimos siglos, el acelerado despliegue de los llamados medios de comunicación de masas (mass media) y de su omniabarcante cultura ha sido uno de los rasgos constitutivos de las sociedades modernas. Desde su albor, aproximadamente coincidente con el de la modernidad, los media han producido ingentes cantidades de enunciados —textos orales, escritos y visuales; relatos y discursos; signos, símbolos e iconos—; han construido imaginarios e inspirado modas, estados de ánimo y actitudes; han recreado viejos filones míticos o creado mitos e ídolos nuevos; y su misma complexión tecnológica ha extendido un sensorium de arrolladora potencia y alcance planetario, la tupida «mediasfera»en que se desarrolla la experiencia personal y colectiva.1 Las ya añejas aprensiones y prejuicios acerca de la denominada «cultura de masas», vago apelativo que cuajó durante buena parte del pasado siglo —en la época de la industria cultural oligopólica y pesada que analizaron sombríamente los pensadores de la Escuela de Frankfurt—, todavía persisten en nuestros días, pero no facilitan la comprensión del entorno cibernético que está mutando la vida humana al completo.
La expansiva globalización que va colmando todos los rincones del planeta resulta incomprensible si se pasan por alto las cruciales funciones que hoy ejerce el «complejo cibermediático». Los modos vigentes de imaginar y recordar, de idear y expresar, de disponer y actuar son cada vez más ahormados por los flamantes medios y mediaciones de matriz digital. Y ello hasta un punto tal que tiende a pasar inadvertido: tan sutil es su influencia, tan inabarcable su magnitud, tan presente —y ubicuo— el fenómeno, que no se dispone, en realidad, de la perspectiva necesaria para interpretarlo. No cabe atribuir a los media un poder de determinación inexorable, como los teóricos de la comunicación pensaban en las primeras décadas del siglo XX, pero sí el de condicionar sensiblemente las ideas, creencias y procederes de los individuos.
Hace cinco décadas, justo antes de que la cultura mediática posmoderna sucediera a la cultura de masas clásica —y mucho antes de que el ciberentorno irrumpiera con irresistible empuje—, el relevante papel que desde finales del siglo XIX habían ejercido la prensa escrita y el cinematógrafo, la publicidad y la propaganda, la televisión, la fotografía y la radio, ya era lúcidamente subrayado por un buen puñado de estudiosos de distinto sesgo intelectual —por más que a menudo suscitara la incomprensión de los científicos sociales y de los humanistas ortodoxos, como hoy sigue pasando. Pero ya se echaba de ver a las claras que, además de formar parte indiscernible de la modernidad, tales media eran uno de sus vectores más sustantivos. Por decirlo con la elocuencia que dan los ejemplos: es imposible caracterizar las sociedades modernas sin tomar en consideración el influjo de Lo que el viento se llevó, Metrópolis, A bout de souffle, La dolce vita o Blade Runner; de The New York Times, Corriere della sera, Pravda o Le Monde; de la noticias difundidas por Reuters o France Press o de los informativos de BBC o CNN; de cómics y tebeos como Yellow Kid, Tintin, Capitán Trueno, Asterix o Flash Gordon; de las fotografías de Henry Cartier-Bresson, Robert Capa o Walker Evans difundidas urbi et orbe por las agencias; de la propaganda nazi sublimada por Leni Riefenstahl, así como de la agit-prop leninista; de la publicidad de Coca-Cola y Michelin y las sopas Campbell. Y eso por no mencionar la moda y el diseño, tan influyentes a la hora de configurar los hábitats y las costumbres, los recuerdos y las fantasías, los roles sexuales y hasta los cuerpos que la contemporánea biopolítica fomenta.
Así lo han constatado destacados analistas de talante, estilo y herencia cultural diversa. Lo hicieron, entre otros, Walter Benjamin cuando en 1936 publicó La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica; Max Horkheimer y Theodor W. Adorno cuando en 1944 abrieron La industria cultural en canal; Roland Barthes cuando en 1957 interpretó, en su sagaz Mitologías, los ídolos, figuras y procederes mitogénicos que alentaba la cultura de masas de entonces, aproximadamente los mismos iconos del deporte, el cine, el automóvil, la prensa rosa, la alta costura y la televisión que pocos años después abordó Edgar Morin en El espíritu del tiempo (1962); Herbert Marcuse cuando en El hombre unidimensional (1964) deploró la acrítica reducción economicista del ser humano, degradado en homo economicus. También lo hicieron Guy Debord, cuando en 1967 criticó acerbamente La sociedad del espectáculo, que a la sazón ensayaba en Occidente sus primeros pasos; Umberto Eco, cuando en 1964 llevó a cabo, en Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, una sagaz lectura semiótica de James Bond, Charlie Brown y Superman; Abraham Moles y Gillo Dorfles, en sus respectivos ensayos Psicología del kitsch (1977) y El kitsch. Antología del mal gusto (1968); Armand Mattelart y Ariel Dorfman en Para leer el Pato Donald (1971); o Susan Sontag en Contra la interpretación (1964) o Estilos de voluntad radical (1969), entre otros.
Haciéndose eco de estas aproximaciones, Román Gubern señaló que los media han segregado una opulenta «iconosfera»poblada por una heterogénea plétora de imágenes, sin cesar fabricadas y difundidas por las extensiones tecnológicas de las que se ha venido dotando el mundo moderno, al decir del más citado que comprendido McLuhan.2 Y cabe añadir también —más allá del omnipresente iconismo analógico o digital— que han producido un aluvión de enunciados verbales, en forma de titulares, noticias, reportajes, editoriales, artículos, lemas y rótulos de toda especie. Eso sin contar la superabundancia sonora que generan, ese ambiente melódico y rítmico —distractivo y embrutecedor, demasiado a menudo— en el que transcurre la cotidianidad en nuestros días.
La «semiosfera», que según Yuri M. Lotman constituye el entorno en el que se configura toda cultura, se halla hoy capilarmente entreverada por los media.3Hasta tal punto es así que no resulta fundado separar, de manera tajante, las sociedades contemporáneas de los complejos cibermediáticos que las inervan. De entrada, porque no hay posibilidad extracultural para el ser humano, según la premisa de la que partimos en Un ser de mediaciones. Y después, porque esas formaciones sociales se hallan íntimamente mediadas por la industria cultural —por sus instrumentos, dispositivos y productos—, como argumentaron los integrantes de la primera Escuela de Frankfurt. Este es un hecho que ha tardado demasiado en ser asumido por las ciencias humanas y sociales, y que aún hoy no siempre lo es como merece. Pero la dialéctica entre media y sociedad es promiscua e incesante, y los discursos y relatos que aquellos generan no solo expresanel acontecer de individuos y colectivos a posteriori —sus formas de vida y de expresión—, sino que lo inspiran a priori, dado que les suministran creencias e ideas, cauces de pensamiento y encuadres de acción, rituales y liturgias, imaginarios y recuerdos. No basta entonces con sostener, por tanto, que cine, radio, televisión, publicidad e internet expresan y representan el «mundo de la vida» (Lebenswelt), presuntamente independiente o al menos autónomo respecto de ellos; antes bien, resulta ineludible agregar que este es así—lo que y como es—porque el complejo mediático está entrañado en él, y desempeña un papel crucial en los trayectos históricos que describe. La construcción social de la realidad que Peter Berger y Thomas Luckmann elucidaron en su libro clásico homónimo4 es, ante todo, una construcción semiótica y simbólica —y en buena medida mediática, como se desprende de nuestro discurso—. Y la comprensión de esa dialéctica capital permite sortear las concepciones erradas acerca de los vínculos entre sociedad y cultura que la extendida ortodoxia positivista y mecanicista suscita continuamente.
Antes, pues, de explorar sin ánimo exhaustivo los rasgos más relevantes de la comunicación mediática actual, es preciso abordar varias cuestiones de partida. Ello permitirá esclarecer el sentido y alcance de conceptos cardinales, como los de «masa» y «masas», «sociedad de masas», «cultura de masas», «cultura mediática» e «industria cultural», entre otros. Este es el territorio en el que vienen dándose las formas más relevantes de semiosis desde el inicio de la modernidad, con las revoluciones burguesas y la Ilustración del siglo XVIII, hasta los días que corren, marcados por la red digital y sus estribaciones.
1. EL DEBATE ACERCA DE LAS MASAS Y LA MASIFICACIÓN
Cabe aclarar, de entrada, que resulta preferible usar el apelativo «cultura mediática» en vez del demasiado socorrido de «cultura de masas»,declinante desde hace algunas décadas. Y ello no por simple prurito terminológico, ni porque ambos términos sean intercambiables. Pujante otrora, la locución «cultura de masas» fue perdiendo vigencia y aptitud explicativa desde que, alrededor de los años setenta del pasado siglo, advino la época histórica que se ha convenido en llamar «posmodernidad» —un término que sugiere más que define, polivalente e impreciso—.Empezó a hablarse de las masas y de su correspondiente cultura durante el tránsito entre los siglos XIX y XX, cuando Occidente vivió una serie de mutaciones de gran alcance que incluyeron, entre otros procesos, el paso del capitalismo de cuño manchesteriano al de carácter monopolista, con motivo de la segunda revolución industrial; la urbanización acelerada de las sociedades; la implantación de las redes ferroviarias y el surgimiento de innovadores modos de transporte —el avión y sobre todo el automóvil— que fomentaron la economía del petróleo; la invención y extensión de la electricidad, así como la de nuevas tecnologías que hicieron posible el surgimiento del cine, la fotografía, la propaganda política, la radio; y en último, pero no menos importante lugar, la aparición de un nuevo sujeto social de controvertida denominación y vagos contornos, la «masa», como resultado de los nutridos flujos migratorios entre el viejo mundo agrario y el flamante mundo urbano.
«Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social». Así inicia José Ortega y Gasset La rebelión de las masas, su célebre y polémico ensayo de comprensión del nuevo fenómeno, publicado en 1930. La tentativa teórica de Ortega fue acompañada, poco antes o después, por otras provenientes del campo filosófico, psicológico, literario o artístico, un generalizado interés por comprender las implicaciones y efectos que la irrupción de lo masivo estaba teniendo, muy palpablemente, en todos los órdenes de la vida política, económica y cultural. Los primeros indicios de tal inquietud pueden ser rastreados durante el siglo anterior, a medida que las sociedades burguesas y capitalistas de Occidente fueron completando su desarrollo.
Alrededor de cien años antes, confrontados al nuevo escenario urbano, Thomas de Quincey y Edgar Allan Poe habían escrito varios relatos breves que recreaban su pálpito, entre ellos Del asesinato considerado como una de las bellas artes o Confesiones de un inglés comedor de opio en el caso del primero; y Los crímenes de la calle Morgue o El misterio de Marie Roget,en el del segundo. Pero fue sin duda el estadounidense quien más memorablemente plasmó, en El hombre de las multitudes, la desazón de las incipientes aglomeraciones y sus temidos efectos en el individuo, a un tiempo gregarios y alienantes, generadores de soledad, neurosis y anonimato. La gran ciudad va cobrando relieve como milieu preferente de la vida social, y con ella el paso de la «comunidad» a la «sociedad» —de la Gemeinschaft a la Gesellschaft, en terminología de Ferdinand Tönnies— y la eclosión de nuevas formas de cotidianidad y discurso, relación y afectividad. La galopante urbanización, la cada vez más acelerada conversión de las muchedumbres en masas, puede ser rastreada en poemas, novelas e imágenes, obras de teatro y periódicos. El flanêur que Charles Baudelaire consagra en Spleen de París (1864) y sobre todo en Las flores del mal (1857) hereda la mezcla de abatimiento y ansiedad que aflige al hombre de la multitud de Poe, y ahonda la exploración de su procelosa trastienda. Y tras la figura del chalado que Nikolái Gógol retrata en Diario de un loco (1835) se intuye una desolación de calles atestadas —y de barrios obreros carentes de las mínimas condiciones sanitarias y educativas—.
Es la inédita soledad de los individuos en un mundo que galopaba a lomos de la masificación, ese que evocaron magistralmente Fiódor Dostoievski en Crimen y castigo (1866) y Herman Melville en Bartleby, el escribiente (1856); que Émile Zola diseccionó con minuciosidad de entomólogo en Les Rougon-Macquart (1871-1893); y que recrearon Raimon Casellas en Les multituds (1906), Pío Baroja en Aurora Roja (1905) y La busca (1904), Jack London en El talón de hierro (1907) o Upton Sinclair en la turbadora La jungla (1904).
A medida que el tránsito a la «sociedad de masas» se consolida, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, su eco desborda el campo literario y reverbera intensamente en el recién inventado cinematógrafo, como ponen de manifiesto La salida de la fábrica (1895), de los hermanos Lumière; El nacimiento de una nación (1915), de David W. Griffith; o El acorazado Potemkim (1925), de Sergei Eisenstein. La abrumadora masificación de las grandes urbes inspira El paralelo 42 (1930) y Manhattan Transfer (1925), de John dos Passos; y es inseparable de Ulysses (1918-1920), de James Joyce; de El hombre sin atributos (1930-1943), de Robert Musil; de El proceso (1925), de Franz Kafka; o de Llámalo sueño (1934), de Henry Roth. Pero también lo es, además de las ya citadas, de grandes películas como La multitud (1928), Aleluya (1929) o El pan nuestro de cada día (1934), de King Vidor; o de la excepcional Berlín, sinfonía de una gran ciudad (1927), de Walter Ruttmann.
Acerca de este crucial fenómeno, casi siempre incomprendido y diana de prejuicios —loas o dicterios— de toda especie, Susan Buck-Morss observa en Mundo soñado y catástrofe:
¿Quiénes son «las masas»? La palabra se lanzó en la era moderna como término de desprecio. Su predecesor, el término «populacho», aludía a una muchedumbre indisciplinada que ocupaba un espacio público y que amenazaba con desestabilizar el orden público. No obstante, las masas, a diferencia del populacho, no fueron simplemente una formación social ocasional. Con la industrialización y la urbanización del siglo XIX, procesos que, por norma, reunieron a la gente en enormes conglomerados, las masas llegaron a tener una presencia permanente en la vida social. En el ritmo diario, fluían a través del espacio como una acumulación espontánea de personas, anómimas, fungibles y desarraigadas. Cuando están organizadas, las masas son una fuerza física, un arma letal y, como tal, indispensables para el poder soberano.5
En el campo del pensamiento social y humanístico, la inquietud por lo masivo se tradujo de manera mucho más problemática. Contados autores novecentistas juzgaron tan torpe, reaccionario e impreciso el término que no dudaron en impugnarlo. Así, Antonio Machado, quien con preclara lucidez escribió en Juan de Mairena: «Por muchas vueltas que le doy —decía Mairena— no hallo manera de sumar individuos»;6 una sentencia que remachó con indisimulada contundencia en la siguiente anticipación de los desastres de la guerra por venir: «Las masas fueron inventadas por la burguesía para ametrallarlas».7 O Raymond Williams, quien décadas despues afirmó: «En realidad no existen las masas; solo maneras de ver a los demás como masa».8 En general, el grueso de los académicos y pensadores que han abordado el asunto han adolecido de similar miopía: los unos, deplorando la proliferación de lo masivo; los otros, ensalzando su presunta potencia revolucionaria; y todos, coincidiendo en otorgar irrebatible carta de naturaleza, un estatuto óntico poco menos que indudable al ambiguo campo semántico que invoca el vocablo.
En efecto, resulta en extremo llamativo constatar cuán coincidente fue el diagnóstico que intelectuales y movimientos sociales de muy diverso signo ideológico y talante elaboraron acerca de este fenómeno, hermanados por su compartido elitismo. Unos y otros percibieron las grandes aglomeraciones urbanas como muchedumbres incontables, anónimas y amorfas, internamente heterogéneas, anómicas e inconexas, y por ello mismo tendentes al fanatismo, el gregarismo y la irracionalidad. Incluso la fonética de la palabra «masa» —mass, masse, massa— evoca la idea y la imagen de la turba: un aluvión de sujetos carentes de verdadera individualidad, una innumerable horda emocional susceptible de ser embaucada mediante la demagogia, el populismo o la superstición, incluso.
En la propaganda nazi y en su arquitectura colosalista, en su exaltación tradicionalista del canon greco-latino ante el «arte degenerado», en sus arengas multitudinarias y su glorificación del mesianismo heroico —y de la muerte como la más trascendente decisión que puede tomar el sujeto— se advierte una racionalidad pervertida y una romantización telúrico-sanguínea del «pueblo», la «nación»,la «identidad colectiva» y su presunto «espíritu». Una mitificación, en definitiva, del Volk y del Volkgeist—tal como los habían concebido Herder y Fichte, entre otros—, diferente en grado y manera, aunque no en sustancia, de la agit-prop leninista y el epos arquitectónico bolchevique; de la exultación del realismo socialista al servicio del nuevo estado soviético; de la apoteosis —el endiosamiento— de las masas revolucionarias y ante todo de sus carismáticos mesías.
Sea desde las filas nazi-fascistas o bolcheviques —hay que recordar que también los imaginarios que Hitler y Mussolini propalaron se proclamaban revolucionarios—, las masas son vistas como ingentes sumas de individuos en los que estos subsumen su voluntad y libertad, su razón y albedrío en aras de un «nosotros» superior encarnado en el duce, caudillo o Führer, una pretendida comunidad de origen y destino llamada a consumar los altos designios de la raza y la nación, en el caso de Alemania, o de esa versión del pueblo romantizado —y dotado de una misión histórica— que es la clase obrera, en el de la URSS de Lenin y Stalin. La común percepción como masa de la diversidad social y cultural que necesariamente es toda sociedad compleja resuelve en falso, mediante burda simplificación, el reto de interpretarla. Y ante todo —en alas de la teatralidad, omnipresente en todos los tiempos y latitudes—, asienta sobre una base ontológica supuestamente incuestionable la subsiguiente épica político-religiosa, en virtud de la cual las masas caminan hacia su inexorable redención, unánimes y unísonas, guiadas por sus respectivos mesías. La imprecisa, tosca noción de masa es, por consiguiente, el cimiento mítico sobre el que se representa un delirio colectivo de consecuencias temibles. Y ha sido recurriendo a ella como todos los autoritarismos y totalitarismos del siglo XX, todos los movimientos políticos que se han valido del populismo y la demagogia, han coincidido en simplificar —cínicamente, a menudo— la complejidad de las sociedades modernas.
En el campo intelectual se ha hilado más fino, desde luego, aunque ni siquiera las más preclaras mentes del siglo se han sustraído por completo a la mixtificación asociada al término. Pensadores de distinto signo ideológico, tanto conservador como progresista, se han ocupado del fenómeno y sentido turbados por él, convencidos de que su «mundo dado por garantizado», de acuerdo con la expresión de Alfred Schütz, se venía abajo con estrépito. Los primeros —sean abiertamente reaccionarios, como Oswald Spengler y Carl Schmitt; o conservadores, como José Ortega y Gasset, T. S. Eliot, Dwight MacDonald, Harold Bloom o George Steiner— vieron en las pujantes aglomeraciones urbanas una amenaza para los añejos, sagrados cimientos de la civilization y la Kultur; una segura degradación del arte, el buen gusto y la areté;y un inexorable cumplimiento del finis Europae, anunciado con vehemencia por pensadores, músicos y artistas de la Viena de finales del siglo XIX y comienzos del XX.9Pero ello, no cabe duda, sorprende menos que la actitud —a un tiempo emocional e intelectual— y los diagnósticos apocalípticos que firmaron algunos de los más progresistas, casi todos formados en los amplios márgenes de la tradición marxiana o marxista. Con honorables excepciones que sin duda merecen mención —así el Antonio Gramsci de los Cuadernos de la cárcel o el Walter Benjamin de las Iluminaciones y los Pasajes—,el grueso de los intelectuales de adscripción izquierdista se sintieron conturbados por lo que a la sazón tendía a percibirse como amenazadora turbamulta: una sociedad civil potencialmente crítica, educada y responsable que, no obstante, estaba siendo deplorablemente embrutecida y alienada por la burguesía y sus instrumentos de dominación, con la industria de la cultura al frente.
Esta es, como es notorio, la posición que Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, los fundadores de la Escuela de Frankfurt, plasmaron en su célebre ensayo La industria de la cultura,una reflexión que, además de acuñar ese apelativo, ha proyectado su larga sombra sobre buena parte de los diagnósticos críticos acerca de los media que el pensamiento izquierdista ha elaborado en Occidente. Lejos de poseer una existencia ontológicamente dada, tal como gusta de suponer el pensamiento de cariz conservador, las masas resultarían, en realidad, de la construcción histórica, lingüística y cultural que de ellas hacen las clases dominantes, fruto de la alienación que fomenta la industria cultural capitalista. Premisa de cuño progresista e ilustrado de la que se desprende que la sociedad civil al completo, y las clases subalternas en particular, serían potencialmente capaces de emanciparse del doble yugo de la opresión económica y de la represión psíquica —los ecos de Freud son patentes— gracias a la acción conjunta del aparato educativo y de los medios de persuasión, entre otras instituciones socializadoras.
Es más: de acuerdo con esta visión, el ideal romántico del «pueblo» llamado a consumar su destino —los idealizados peuple y people de los revolucionarios franceses y estadounidenses— perece a manos del mero público,llamado a consumirse en el ara del mercado, compulsivo consumidor del aluvión de mercancías materiales e ideológicas producidas por el capitalismo voraz.10 Ya no se trata, pues, de una Gesellschaft cívica y críticamente articulada, una plural sociedad de ciudadanos dotados de derechos y deberes —y de los medios económicos, políticos y culturales necesarios para ejercer su libertad negativa y positiva, como vindicaban el Erich Fromm de El miedo a la libertad y el Herbert Marcuse de Eros y civilización y El hombre unidimensional—, sino de una «muchedumbre solitaria», según la elocuente expresión de David Riesman: amorfa, incontable y pasiva, exhausta y gregaria, extenuada por la servidumbre laboral y vaciada de albedrío e intimidad por el ocio alienado que instiga la «industria elaboradora de la conciencia», en palabras de Hans Magnus Enzensberger.11
En la visión catastrofista, casi apocalíptica que la intelligentsia izquierdista propuso en las décadas centrales del siglo XX, la sociedad civil que había de ser esclarecida y redimida por la antorcha de la Ilustración deviene masa ovejuna, desencantada y fácilmente fanatizable por las clases y castas que controlan la industria de la cultura y sus poderosos dispositivos. Las utopías revolucionarias muestran su lado siniestro, pervertidas por el tanathos totalitario, una nietzscheana pulsión de poder que revela el lado oscuro de la endiosada Razón, y permea los relatos, las ideologías y sus prácticas. Solo tres años después de la victoria del bolchevismo, en 1921, el escritor ruso Eugene Zamiatin publica Nosotros, estremecedora distopía en la que las masas son objeto de control omnímodo, privadas de toda libertad y derecho de actuación y expresión. La escritora alemana Thea von Harbou da a la imprenta Metrópolis en 1926, una nueva pesadilla distópica que su marido Fritz Lang filma al año siguiente y que muestra, en clave estética expresionista, un mundo futuro en el que la gran masa es literalmente esclavizada por una burocracia dotada de poderosos medios tecnológicos y coercitivos.
Y en 1948, George Orwell publica el archiconocido 1984, una perturbadora fábula que culmina la saga de distopías coercitivas: un mundo próximo futuro —en realidad, una alegoría de los totalitarismos contemporáneos— en el que las masas son implacablemente sojuzgadas por una tecnoburocracia en perpetua guerra imperial; en el que toda posibilidad de crítica y disensión es desactivada por una «neolengua» trufada de eufemismos y distorsiones que pervierte la capacidad de empalabrar la experiencia; y en el que todos los recovecos de la vida cotidiana son vigilados por el ojo omnipresente del Gran Hermano, versión moderna —y mucho más deshumanizadora y eficaz— del panóptico de Jeremy Bentham en la que las cámaras de televisión vigilan los movimientos públicos y privados, hasta el punto de anular la intimidad de los sujetos.
En todas esas pesadillas late la inquietud por la masificación de la sociedad civil, considerada —en el más indulgente de los casos— como un resultado de la alienación metódicamente fomentada por los distintos sistemas de dominación, y no como un hecho anterior a ella, como pretende el pensamiento de signo conservador o reaccionario. Se trata de una transformación de los sujetos en hombres-masa ignorantes de su condición potencialmente libre, promovida tanto por los autoritarismos y totarismos de corte clásico como —nos adelantamos a nuestro propio argumento— por un a la sazón incipiente y envolvente «totalismo» que explota el espectáculo, la estetización, el consumismo a ultranza, el hiperindividualismo y la permanente movilización de la población —obnubilada por la ensoñación «tecnolátrica» y por la metanarrativa del progreso— para asentar con sibilina eficacia su hegemonía. Mutados en masa por un poder político, económico y cultural que recurre a todos los medios a su alcance, las personas son enajenadas de su potencial humano y de la plena realización de sus vidas, materialmente desprovistas del acceso a la cultura autónoma y crítica que representa la civilización del libro —así Fahrenheit 451 (1953), la novela de Ray Bradbury llevada al cine por François Truffaut—. O bien son impía, meticulosamente espiadas hasta en los recodos más íntimos de su vida y muerte —así la memorable película La muerte en directo (1980), de Bertrand Tavernier—. O bien devienen náufragos que avanzan a tientas a través del laberinto de una Babel urbana, anómica y posmoderna —así ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), de Phillip K. Dick, y Blade Runner (1982), su brillante adaptación por Ridley Scott—. O bien son convertidos, en una nueva vuelta de tuerca tecnototalitaria, en cerebros absorbidos por una gran mente ciberorgánica, en esa versión contemporánea del mito de la caverna platónica que es The Matrix (1999), de Lana y Lilly Wachowski.
Pero es el polígrafo y erudito Aldous Huxley quien en 1932, en plena boga de las distopías coercitivas, concibe Un mundo feliz, acaso el más lúcido relato entre cuantos integran ese linaje de distopías: la gran mayoría de la población existe más que vive, sojuzgada sin saberlo —esta es la cuestión esencial— por una deshumanizada casta tecnocientífica que se vale de la ingeniería genética para crear razas humanas fisiológica y psíquicamente diseñadas de acuerdo con la rígida división de tareas y privilegios, así como de un poderoso psicótropo —el soma— capaz de suprimir de raíz todo dolor y sentimiento de falta, toda posible percepción de la ananké —la necesidad, la escasez— y de la contingencia inherentes a la vida humana en todo tiempo y lugar, así como de la sofisticada opresión que las élites dominantes ejercen. A fin de asegurar su férula, estas minorías solo precisan recurrir a la coerción en casos extremos, cuando —harto improbablemente— falla o se agrieta el ánimo contentadizo y feliz, la ilusa ufanía en que viven los súbditos convertidos en masa; o bien cuando la rebeldía de alguno se atreve a desafiar su seductora, persuasiva hegemonía —ese velo de Maya que cubre de apariencias risueñas la siniestra realidad del mundo—. La risa carente de ética y conciencia, la distracción estulta, la narcosis del placer a cualquier precio: esas son las armas de que se vale el poder en el brave new world que con profético don imagina Huxley, y su más seductor semblante.
Tanto la masa y las masas, consideradas de manera sustantiva, como los procesos de masificación y su precipitado psicosocial —lo masivo— llaman poderosamente la atención de pensadores y artistas, y a menudo los sobrecogen. Inspiran vértigo y desazón, y su ambiguo dintorno semántico muestra hasta qué punto el mito, el símbolo y lenguaje son capaces de armar entidades imaginarias con muy escaso apoyo fáctico; y acto seguido, una vez instituidas y mayoritariamente compartidas, objetivar esas realidades discursivashasta el punto de desencadenar efectos sociales concretos: miedos y temores difusos, movimientos sociales, caudillismos y populismos, unánimes arrobos e histerias. La paradoja estriba en que, una vez tales discursos son naturalizados y creídos —cristalizados y sedimentados, en términos de Berger y Luckmann—, las sedicentes «masas» cobran una existencia virtual y muy real al tiempo. Sea como fuere, la creencia a pie juntillas en su existencia suele acarrear efectos temibles, porque en su nombre se erigen políticas e ideologías que, en plena modernidad tardía, renuevan la fe en el «pueblo», la «nación», la «identidad colectiva» y sus respectivas emanaciones, esas entelequias a las que con tanta frecuencia se otorga, más allá del bien y del mal, una realidad presuntamente autoevidente.
Tan turbia y fetichista es la pseudonoción de «masa» que las mejores contribuciones a su elucidación no siempre proceden de las filas del pensamiento conservador —proclive a otorgarle un estatuto óntico a priori— ni de las del izquierdismo reformista o revolucionario —en general inclinado a conferirle un estatuto óntico a posteriori—, sino de autores que han ensayado una aproximación entre literaria y psicológica, y que han visto en ella un voluble, apenas previsible precipitado de actitudes y conductas, más que una realidad estable.
Resulta perturbadora la visión que de ella ofrece Elias Canetti, por ejemplo, a un tiempo deudora de la pulsión de poder nietzscheana y de la hipersensibilidad visionaria de su admirado maestro Franz Kafka, pero también de una suerte de fatalismo cuasibiológico que tiende a ver el acaecer social como un trasunto de los fenómenos básicos de la vida y la materia, como si los ecos del darwinismo social de Herbert Spencer y de la numinosa, ciega «voluntad» de Arthur Schopenhauer resonasen a la vez en sus palabras. Cuando trata de caracterizarla en su imponente ensayo Masa y poder (1960), Canetti destaca cuatro rasgos principales:
1. La masa siempre quiere crecer. Su crecimiento no tiene impuesto límite por naturaleza. Donde tales límites son creados artificialmente, es decir, en todas las instituciones que son utilizadas para la conservación de masas cerradas, siempre es posible un estallido de la masa y, de hecho, se produce de vez en cuando (...).
2. En el interior de la masa reina la igualdad. Se trata de una igualdad absoluta e indiscutible y jamás es puesta en duda por la masa misma. (...) Uno se convierte en masa buscando esta igualdad. Se pasa por alto lo que pueda alejarnos de este fin.
3. La masa ama la densidad. No hay densidad que le alcance. Nada ha de interponerse, nada ha de quedar vacilando; en lo posible todo ha de ser ella misma. La sensación de máxima densidad la tiene en el instante de la descarga.
4. La masa necesita una dirección. Está en movimiento y se mueve hacia algo. La dirección, que es común a todos los componentes, intensifica el sentimiento de igualdad. Una meta, que está fuera de uno y que coincide en todos, sumerge las metas privadas, desiguales, que serían la muerte de la masa.
Canetti convoca imágenes de turbamulta y hormiguero. Haciéndose eco de las aportaciones de los citados autores y de otras de cuño sociológico, filosófico y psicológico, el autor de Auto de fe las acrisola en una propuesta grávida de intuiciones: para él, la masa no sería una entidad apriorística ni aposteriorística, sino una especie de fatalidad pulsional por la que sienten inexorable querencia los colectivos humanos. Masa y poder es un ensayo atípico y a duras penas clasificable, voluminoso como un tratado y no obstante dotado de la libertad especulativa, más intuitiva que documentada, que el género auspicia. Y sus líneas suscitan una sensación casi física de hacinamiento y agobio, análoga a las fantasmagorías urbanas de Walter Ruttmann y George Grosz —o a un cultivo de bacterias bajo la lente de un microscopio—.
En la monumental monografía de Canetti se advierte el eco del Sigmund Freud tardío, en especial de textos capitales como El malestar en la cultura (1929-1930), El porvenir de una ilusión (1927) y Psicología de las masas y análisis del yo (1921).Del vienés procede una de las ideas centrales del ensayo, a su vez inspirada en La psicología de las multitudes (1895), de Gustave Le Bon: antes que entes reales indubitables, apriorísticos o aposteriorísticos, las masas serían fenómenos de aglomeración cuyos integrantes subsumirían su atribulado «yo» en un «nosotros» imaginado y al cabo ficticio, adhesión primordialmente emocional que les consolaría de su imperfección y soledad constitutivas. Una eficiente muralla, en suma, que los libraría de la angustia y les conferiría una sensación a menudo infundada de seguridad, incorporándolos virtualmente a una suerte de organismo colectivo de rango superior, cualitativamente distinto y dotado de voluntad propia. Sumergido en la masa con motivo de ciertas situaciones propicias, el individuo experimentaría un delirio de unánime y unísona multiplicación, y su racionalidad y albedrío tenderían a ser reemplazados por un emocionalismo fanático e irracional, que le infundiría la ilusión de hallarse coidentificado con los demás integrantes de la aglomeración —una presunta gran familia carente de distinciones y contradicciones internas— y lo proyectaría en un líder carismático investido de rasgos mesiánicos, supuesta concentración y expresión del Volkgeist o alma colectiva:
Las masas humanas nos muestran nuevamente el cuadro, ya conocido, del individuo dotado de un poder extraordinario y dominando a una multitud de individuos iguales entre sí, cuadro que corresponde exactamente a nuestra representación de la horda primitiva. La psicología de dichas masas, según nos es conocida por las descripciones repetidamente mencionadas —la desaparición de la personalidad individual consciente, la orientación de los pensamientos y los sentimientos en un mismo sentido, el predominio de la afectividad y de la vida psíquica inconsciente, la tendencia a la realización inmediata de las intenciones que puedan surgir—, toda esta psicología, repetimos, corresponde a un estado de regresión a una actividad anímica primitiva, tal y como la atribuiríamos a la horda prehistórica.12
Freud pone así sólidos fundamentos críticos para la consideración de la masa como un fenómeno psicosocial, y lo hace en un momento —1921— en que el protagonismo de las muchedumbres es cada vez más patente, en especial en las grandes metrópolis de Occidente. Más que como una entidad o categoría social per se, Freud ve la masa como una situación y tesitura anímica en la que los sujetos se precipitarían con alarmante facilidad, dado el carácter disolvente, disgregador y anonimizante de las sociedades urbanas modernas.
Hemos partido del hecho fundamental de que el individuo integrado en una masa experimenta, bajo la influencia de la misma, una modificación, a veces muy profunda, de su actividad anímica. Su afectividad queda extraordinariamente intensificada y, en cambio, notablemente limitada su actividad intelectual.13
La noción posee, pues, más legitimidad como adjetivo —«lo masivo»— que como sustantivo. Y puede decirse, leyendo su argumentación en detalle, que lo que más se dan son procesos, actitudes y comportamientos masificadores. Así, por ejemplo, los que promueven el caudillismo mesiánico, el fanatismo religioso, el gregarismo militar, el nacionalismo populista o la espectacularidad que, gracias al poder multiplicador de los medios de persuasión, tenían ya a la sazón distintas prácticas promotoras de la idolatría colectiva, con el deporte, la propaganda política y el cinematógrafo al frente. Pocos años después de la Revolución soviética y del fin de la Primera Guerra Mundial, Freud describe premonitoriamente los rasgos que durante las dos décadas siguientes habrán de cobrar las subsiguientes pesadillas totalitarias, esos que en el último tercio de su vida inspirarán su exploración del malestar inherente a la condición humana, sea cual fuere el lugar o el tiempo.
No es por cierto casual que 1929, el año en que ve la luz El malestar en la cultura, sea el mismo en que José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas. Desde su controvertida aunque insoslayable perspectiva, confesamente elitista y de acento menos sociológico que psicomoral, Ortega acierta en parte al argüir que el «hombre-masa» es el producto del talante y de la conducta de cada quien, no la consecuencia de pertenecer a una clase social o estamento, tal como se suele creer. Nadie forma parte de la masa por su condición socioeconómica o por su linaje, arguye con su proverbial elocuencia, sino que cae en lo masivo por su actitud negligente, mimética e inercial. De acuerdo con su conocida filosofía raciovitalista, el ser humano dispone siempre de un margen mayor o menor de libre albedrío, por más que le pesen los condicionamientos propios de la circunstancia en que vive. Ello implica que, más que ineluctable tragedia, su vida es un drama de impredecible trayectoria; y que es responsable, por ende, de sus agencias y negligencias, no importa su peculio ni su adscripción a una cierta casta, clase o estamento. Junto a su educación, confesión e ideología, viene a decir, esta adscripción propende a conformar el suelo de ideas y creencias que anima su proceder, cada concreta acción que emprende u omite. Pero este es siempre libre, en última instancia, ante todo fruto de su talante y de la actitud que adopta a cada paso del camino.
En rigor, razona Ortega, la masa puede definirse como un hecho de carácter psicológico, sin necesidad de esperar a que se constituya una concreta aglomeración de individuos. Para el autor de El tema de nuestro tiempo, lo que en realidad tiene existencia no es tanto la masa colectiva como el «hombre-masa» concreto, un nuevo tipo humano caracterizado por «la libre expansión de sus deseos vitales» y por «la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia»: un «niño mimado» o «señorito satisfecho (...) que no se exige nada, sino que se contenta con lo que es, y está encantado consigo» sin entender que «el hombre no es nunca un primer hombre»,14 sino que «comienza desde luego a existir sobre cierta altitud de pretérito amontonado».15 El hombre-masa vive negligentemente en la inercia y el tópico, la emulación y el gregarismo: «Es el hombre cuya vida carece de proyectos y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes».16
Este hombre-masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas «internacionales». Más que un hombre, es solo un caparazón de hombre constituido por meros idola fori; carece de un «dentro», de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones: es el hombre sin la nobleza que obliga —sine nobilitate—, snob.
La adscripción a la masa no depende entonces de la clase social ni del linaje, tal como suelen postular los autores más reaccionarios. «La división de la sociedad en masas y minorías excelentes no es, por tanto, una división en clases sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización en clases superiores e inferiores» ya que, en rigor, «dentro de cada clase social, hay masa y minoría auténtica». Ortega contrapone a las tendencias masificadoras de la modernidad su concepción aristocrática del ser humano; un aristocratismo, entiéndase bien, resultante de la depuración del espíritu y de la forja del temple político y ético, no de la nobleza heredada, sanguínea y estamental, ni de los posibles de que disponga el burgués o el nuevo rico. Como resulta notorio, el autor rinde tributo al «Llega a ser quien eres» del olímpico Píndaro, al «Conócete a ti mismo» de Sócrates y, en general, a los ideales griegos de la paideia y la areté, para los que el laborioso camino en pos del ideal cívico de virtudrequiere autoexigencia; denuedo ético, estético y ciudadano; y, en fin, una educación entendida como formación integral —y no burda instrucción en habilidades, tal como la hegemónica razón instrumental fomenta hoy en día.
Antes de zanjar esta cuestión, es preciso aludir a una tradición del pensamiento de izquierdas y cuño más marxiano que ortodoxamente marxista, para la cual la masa es un resultado y no una condición o esencia previa: un efecto a posteriori de la acción alienante del capitalismo sobre las conciencias y sobre la situación material de la mayoría de las personas. Entendida como cúmulo de actitudes y procederes, la imprecisa «masa» llega a poseer una existencia palpable, en efecto, aunque nadie forme parte de ella a priori, a causa de su linaje o cuna, sino debido al embrutecimiento y enajenación instados por el sistema de explotación dominante. Se trata, en resumidas cuentas, de una ingente agregación de clases y colectivos subalternos carente de ar-ticulación y «conciencia para sí» por causa de su sojuzgamiento económico, político y cultural, y no del modo de ser de quienes la integran. De ahí que el pensamiento emancipador la considere susceptible, mediante transformación ideológica, de generar formas de expresión y acción desalienadas, críticas y progresivas. Tal es, grosso modo, la posición que defienden, cada uno a su manera, Walter Benjamin y Antonio Gramsci, Antonio Machado y Raymond Williams, Jesús Martín-Barbero y Néstor García Canclini, entre otros.
Gramsci, por ejemplo, escribió sagaces reflexiones al respecto en sus Quaderni del carcere. De acuerdo con su visión, las clases populares o subalternas son sometidas a procesos de masificación por el poder político, religioso y económico hegemónico, en una tentativa de despojarlas de sus capacidades y horizontes, pero una «filosofía de la praxis» llamada a transformar el mundo —y no solo a interpretarlo— es capaz de detectar el dinamismo cultural, la pluralidad de ideologías, creencias y acervos que lo popular incluye, y concibe la viabilidad de la realización y la liberación colectiva a través de la educación y el «periodismo integral»:
Por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a una determinada agrupación y, concretamente, a la de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y de operar. Siempre se es conformista de algún tipo de conformismo, siempre se es hombre-masa y hombre-colectivo. La cuestión es esta: ¿de qué tipo histórico es el conformismo, el hombre-masa al que se pertenece? Cuando la concepción del mundo no es crítica y coherente sino ocasional y disgregada, se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres-masa; la propia personalidad se compone de elementos extraños y heterogéneos. (...) Criticar la propia concepción del mundo significa, por consiguiente, hacerla unitaria y coherente. (...) El comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que se es realmente, es decir, un «conócete a ti mismo» como producto del proceso histórico desarrollado anteriormente y que ha dejado en ti una infinidad de huellas acogidas sin beneficio de inventario. Debemos empezar por hacer ese inventario.17
Siempre se es conformista de algún tipo de conformismo: hombre-masa hasta cierto punto, por consiguiente. Y, sin embargo, la lucha personal y colectiva contra esa conciencia «disgregada y ocasional» que es el sentido común, la creación de una nueva cultura desalienante y liberadora es capaz de activar los mejores fermentos de la cultura de élite y de la cultura popular, de la ciencia, la tradición y la filosofía:
Llevar a una masa de hombres a pensar coherentemente y de modo unitario el presente real y efectivo es un hecho «filosófico» mucho más importante y «original» que el descubrimiento por parte de un «genio» filosófico de una nueva verdad que se convierte en patrimonio exclusivo de pequeños grupos intelectuales.18
En la visión emancipadora que el pensamiento de Gramsci resume no existen las masas a priori, sino solamente a posteriori, como resultado de la adulteración de las distintas tradiciones e ingredientes que componen la cultura popular por parte de los diversos mecanismos de hegemonía —con el sistema educativo y los medios de persuasión en cabeza—. Por más simpatía que despierte, no obstante, en ella se advierte también una idealización del pueblo y de lo popular, proclive a desatender tanto la sustancial heterogeneidad de estas categorías como la ambigüedad que, a fuer de humanas, les es sin duda inherente. Admitiendo de buen grado que la masa es ante todo el resultado de un proceso de alienación sistémicamente instado, cumple preguntarse también por la cuota de responsabilidad que en su formación debe atribuirse a los hombres y mujeres en ella incluida.
Cabe añadir que los ya citados ecos de Antonio Machado y Raymond Williams resuenan en la interpretación gramsciana de lo masivo que medio siglo después retomarán algunos investigadores latinoamericanos de la comunicación. Jesús Martín-Barbero, por ejemplo, pone el dedo en la llaga cuando ve en las palabras «masa» y «cultura de masas» una mixtificación interesada. «Lo masivo se ha gestado lentamente desde lo popular», escribe, pero las voces que obstinadamente han visto en la cultura de masas una degradación o vulgarización de la «alta cultura»no han querido o podido reconocer hasta qué punto las culturas populares han sido y son el humus activo de la sociedad.
El vacío abierto por la desintegración de lo público será ocupado por la integración que produce lo masivo, la cultura de masa. Una cultura que en vez de ser el lugar donde se marcan las diferencias sociales pasa a ser el lugar donde esas diferencias se encubren, son negadas. (...) Y de masa será la cultura que llaman popular. Pues en ese momento, en que la cultura popular tendía a convertirse en cultura de clase, será esa misma cultura la minada desde dentro y transformada en cultura de masa.19
Claro es que, tal como veremos, parecida mixtificación afecta a las nociones de «pueblo» y «cultura popular», cuyos adalides propenden a idealizar. Es de todo punto necesario, en efecto, rehabilitar el patrimonio de prácticas y saberes que la cultura popular atesora, pero no al precio de olvidar que también incluye procederes y creencias indignas de aplauso y hasta merecedoras de condena firme, por más arraigadas que puedan estar en las respectivas tradiciones —y por más dignos de emancipación y justicia social que sus integrantes sean.
2. MULTITUD Y DIFERENCIACIÓN
Con todo, la ineludible reflexión acerca de la masa y lo masivo queda incompleta si no se añade una consideración adicional, atinente al relevante papel que en la vida social ejercen las multitudes. El lector tal vez recordará que hasta ahora hemos distinguido entre masas a priori y masas a posteriori; pero también que con ello, aunque hayamos avanzado, no hemos acabado de resolver este espinoso asunto ni de alumbrar la fenomenología de las aglomeraciones. Vale la pena, pues, repasar lo aducido hasta aquí, antes de deshacer el embrollo.
Sobre todo postuladas por el pensamiento conservador e incluso reaccionario, las «masas a priori» tendrían una supuesta existencia per se, tan indudable al menos como la que caracteriza a, pongamos, las clases sociales, las congregaciones religiosas, las instituciones estatales o los diversos estamentos, sean académicos, políticos, económicos o militares; o incluso mayor, si bien se mira, ya que no resultarían de circunstancias y procesos históricos, sino de un presunto modo de ser metahistórico, permanente y sustantivo, que predestinaría fatalmente a ciertos sujetos y colectivos a ser íntima y públicamente «masa». Y además, estarían integradas por los sectores más menesterosos de la población, amén de por las personas menos dotadas y sensibles para las labores investidas de prestigio, como si la pobreza o el linaje las determinasen desde la cuna hasta el crematorio. Las «masas a posteriori», en cambio, serían aquellas que en general postula el pensamiento progresista —y algunas mentes lúcidas entre las filas conservadoras, como es el caso de Ortega—; no tendrían carácter metahistórico alguno, ya que nadie pertenecería a ellas a priori en función de su «alma», extracción o procedencia; ni tampoco transhistórico, porque estarían sujetas a ostensible mutación y serían más eventuales que estables. Antes bien, poseerían un tenor histórico, dado que incontables sujetos dotados de potencial autonomía y virtudes resultarían degradados por las draconianas condiciones de explotación material —y de indigencia cultural y moral— que el capitalismo impone. Conviene subrayar que, aunque preferible con mucho a la primera, esta perspectiva deja que desear, dado que no discierne como debería entre «masa» y «masificación», esto es, entre una entidad supuestamente dotada de sustantividad y estabilidad, por un lado, y un proceso que a todos los sujetos puede afectar, incurran en él o se sustraigan a su magnetismo, por otro.Sea como fuere, tanto una como otra perspectiva comparten un acuerdo esencial sobre la existencia de las masas, sea apriorística o aposteriorística. Sin embargo, ni una ni otra han logrado desembarazarse de los prejuicios inherentes a la metáfora matérica y telúrica que en parte las cohesiona —«masa»—, esa que ve siempre en las aglomeraciones una turba fanática y vulgar, e incluso la caída en la horda: amontonamientos gregarios, irracionales, inarticulados, indistintos e informes.
Con todo, tanto la observación cotidiana como la metódica sugieren que tales muchedumbres pueden ser de índole muy distinta, y mostrar discernimiento crítico, diferenciación y articulación interna y, en fin, el talante democrático y pluralista de los que la masa por fuerza carece. El mero hecho de que mucha gente se reúna en las calles o en las plazas —o se cohesione a distancia a través de los media clásicos o del ciberentorno— no implica necesariamente que la masificación se produzca. La historia reciente muestra elocuentes ejemplos del modo en que las «multitudes» se forman y conducen, y de las diferencias cualitativas que las separan de las «masas». Estamos sustancialmente de acuerdo con Negri y Hardt cuando, en una primera aproximación, distinguen la «multitud» del «pueblo», esa vaga, temible noción cara a todos los populismos:
En una primera aproximación conviene distinguir la multitud, en el plano conceptual, de otras nociones de sujetos sociales, como el pueblo, las masas o la clase obrera. Tradicionalmente, el pueblo ha sido un concepto unitario. La población, evidentemente, se caracteriza por diferencias de todo tipo, pero «el pueblo» reduce esa diversidad a unidad y otorga a la población una identidad única. El pueblo es uno. La multitud, en cambio, es plural. La multitud se compone de innumerables diferencias internas que nunca podrán reducirse a una unidad, ni a una identidad única. Hay diferencias de cultura, de raza, de etnicidad, de género, de sexualidad, diferentes formas de trabajar, de vivir, de ver el mundo, y diferentes deseos. La multitud es una multiplicidad de tales diferencias singulares.20
Y también compartimos su indispensable distinción entre «multitud» y «masa»:
Las masas también son diferentes del pueblo, ya que no pueden ser reducidas a una unidad o a una identidad única. Es cierto que las masas están compuestas de tipos y especies de todas clases, pero, en realidad, no se puede afirmar que las masas estén compuestas de sujetos sociales diferentes. La esencia de las masas es la indiferenciación: todas las diferencias quedan sumergidas y ahogadas en las masas. Todos los colores de la población paliceden hasta confundirse en el gris. Estas masas pueden moverse al unísono, pero solo porque forman un conglomerado indistinto, uniforme. En la multitud, por el contrario, las diferencias sociales siguen constituyendo diferencias. (...) El desafío que plantea el concepto de multitud consiste en que una multiplicidad social consiga comunicarse y actuar en común conservando sus diferencias internas.21





























