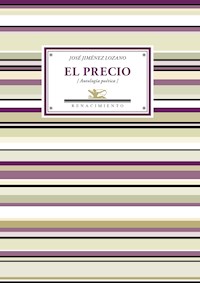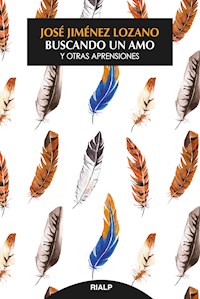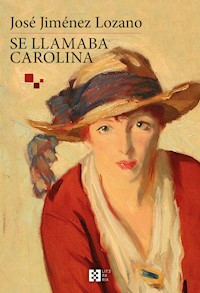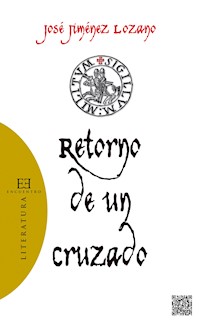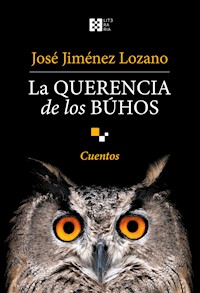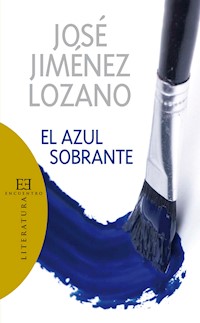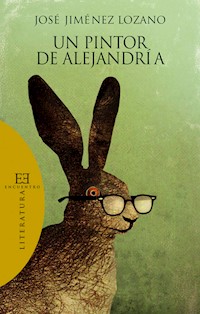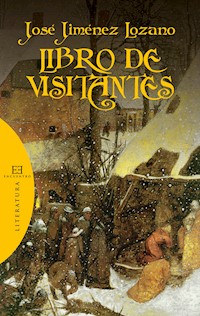Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literatura
- Sprache: Spanisch
Estudio preliminar de Guadalupe Arbona. 31 cuentos inéditos del Premio Cervantes de Literatura 2002. En cada uno de ellos "lo eterno se esconde en cualquier pliegue de la narración, por lo que permiten renovar la mirada y sorprender, donde menos lo esperemos y con la forma más desconcertante, el susurro o el estallido de la vida en su misteriosa belleza".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Literatura
A los lectores
Esta colección está dirigida a aquellos lectores curiosos y atrevidos que anhelen encontrar una historia hermosa, un drama que revele algo de nosotros mismos o una percepción más aguda del misterio del hombre y del universo. Quien abre un libro espera que se le descubra algo más sobre el mundo y sobre su posición en él. De otro modo sería incomprensible que siguiésemos acercándonos a los libros, cuando la lectura es uno de los gestos del hombre más gratuitos e innecesarios. Como decía Flannery O’Connor, una buena pieza literaria lo es porque tras su lectura notamos que nos ha sucedido algo.
La colección Literatura de Ediciones Encuentro ofrece obras que permitan sentir con mayor urgencia el anhelo de un significado y la experiencia de la belleza. Textos en los que la razón se abre y el afecto se conmueve. Piezas teatrales, poemas, narraciones y ensayos en los que andar por otros mundos, abrazar otras vidas, espiar la hermosura de las cosas, y participar en la experiencia dramática que despierta un hecho escandaloso en la historia, el de Dios hecho hombre.
Guadalupe Arbona Abascal Directora de la colección Literatura
José Jiménez Lozano
La piel de los tomates
Preliminar de Guadalupe Arbona
ISBN DIGITAL: 978-84-9920-511-3
© 2007 José Jiménez Lozano y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid
© Fotografía de portada: Shock - Fotolia
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es
Preliminar
La piel de los tomates, mucho más que un título
La piel de los tomates es un título desconcertante. ¿Es que algo tan insignificante como la piel de los tomates merece nuestra atención? Ésta es la perplejidad que provoca el primer acercamiento al nuevo texto de José Jiménez Lozano porque, aun sabiendo que la piel es parte del tomate, no deja de desazonar que el autor se fije en esa forma de vida inapreciable. José Jiménez Lozano logra turbar con este título porque, señalando esa finísima capa que recubre los tomates, a la que es difícil prestar atención, invita a un cambio en la mirada del lector desde el principio, o al menos sugiere una pregunta. En el cuento que da título al conjunto, el narrador describe los tomates que cultiva la señora Julia: la piel de éstos es tan suave como la chaquetilla que pone una madre a su hijo cuando hace fresco y que nadie, excepto ella, sabe que el niño necesita; o es piel tan fina y tan lisa como la de una mujer sana, alegre y sonrosada. En la transparencia y sencillez de la piel de unos tomates, eso sí, cultivados en los márgenes de un enigmático, estático y extraño lugar, hace descansar todo el significado de su libro.
Y es que este título, además de hacer referencia al cuento que lo lleva, es muestra de la apasionada estima de José Jiménez Lozano por la vida. Este palpitar que acontece en la sencillez de sus historias no se reduce a un sentimiento; que esto es casi siempre fácil: se elige una emoción a flor de piel y se le da un argumento; tampoco busca el narrador una definición conceptual de la vida, si no no estaríamos hablando de literatura sino de reflexión ensayística, de propaganda en el peor de los casos; ni siquiera, aunque en ocasiones se haya explicado así, su obra es una estampa del pasado y un lamento por la existencia que se fue con sus dolores y alegrías. No. Jiménez Lozano nos ofrece perfiles, instantes, retazos, vibraciones de la vida. Quien busque en sus cuentos escenas sentimentales no las encontrará, ni doctrinas aleccionadoras, ni consuelos para nostálgicos y, sin embargo, encontrará la intensidad de la vida presente en lo más humilde y en lo más sencillo. Sus historias inacabadas, rotas, o entrevistas tan fugazmente que casi, casi podrían parecer prescindibles, ofrecen en su pequeñez la vibración del ser; de este modo, el lector se siente comprometido en un mundo imaginario tan vital que parece llamado a implicarse en su entorno y puede, si quiere, verse envuelto en la vertiginosa experiencia de la vida que sugieren.
Las vidas de La piel de los tomates, desde su aparente insignificancia, retan o vencen el olvido y el desinterés. Jiménez Lozano dedica su libro a «lo eterno en los campos de enebros», como reza la cita inicial. Es decir, en cada historia vibra el ser y lo eterno se esconde en cualquier pliegue de la narración, por lo que estos cuentos permiten renovar la mirada y sorprender, donde menos lo esperemos y con la forma más desconcertante, el susurro o el estallido de la vida en su misteriosa belleza.
La estima por la vida es la única razón por la que el autor escribe. Lo ha señalado en muchas ocasiones: «La literatura es levantar vida con palabras»1. Esta claridad se refleja en la antirretórica y transparencia de sus cuentos porque para él la escritura es «poner una pared de cristal o, mejor, de puro aire, entre la realidad y el lector; y escribir, por lo tanto, con palabras verdaderas y carnales, que nombren esa realidad. Sin la mínima voluntad de estilo»2. De este modo, con esta sencillez, semejante a la que refleja su título, se opone a los que consideran que este motivo, el de crear vida, es demasiado evidente u obvio: para Jiménez Lozano es la preocupación fundamental.
Las historias de los cuentos de La piel de los tomates ofrecen esta vida discreta custodiada en los personajes, siempre sencillos, o preservada silenciosamente en objetos. El narrador elige una categoría del texto —puede ser un personaje, una cosa, un espacio o un tiempo— en la que se oculta y desvela la vida, y la hace centro de gravedad del conjunto. La centralidad del elemento elegido se presenta, paradójicamente, con la forma de lo leve, de lo sencillo, y la debilidad con la que se ofrece está siempre expuesta a ser negada o afirmada. La sutileza no exenta de rotundidad de la vida aparece en el texto en el difícil equilibrio que ofrece el poder ser aupada o pisoteada. Esta concepción del cuento como ofrecimiento de vida escondida permite hablar de una estructura ordenada armónicamente en torno a este vértice escogido por el narrador que, casi siempre, ocupa una posición discreta. El punto de máxima intensidad de la narración descansa en un aconteci-miento3 que desvela la precariedad de la vida presentada: puede ser admirada o aplastada y, al mismo tiempo, ofrece su grandeza porque refleja la eternidad4. Precisamente en esta tensión interior —discreta pero real— está la clave de la belleza de sus cuentos.
Esta alternativa entre el respeto admirado por cualquier forma de vida y el desprecio por ella aparece ordenada en torno a dos motivos en paralelo: la vida es la de unas ancianas que se reúnen a merendar y sirve de contrapunto a otras ancianas «inservibles» que han sido asesinadas por «compasión», en «La compasión»; la vida hecha cultura puede ser subvertida y utilizada como instrumento totalitario de poder, en «Revivir los clásicos»; puede ocultarse en un abono de extrañas propiedades en «Los útiles del jardín». En este sentido, los cuentos ofrecen una estructura en la que se entrecruzan los dos motivos, se separan o prevalece uno sobre otro, es decir, de una manera más o menos explícita, la vida como tema general de los cuentos es o bien reconocida o bien negada. Y en todos ellos, uno u otro motivo transcurre hasta converger en un acontecimiento central en el que se desvela el significado del cuento, ya sea éste un descubrimiento miserable y desastroso o un acontecimiento discreto y feliz.
En coherencia con este desarrollo de las historias, la muerte, máxima negación de la vida, está presente. La muerte ofrece, como se verá, muchas máscaras. Por un lado, es la muerte como final de la existencia humana —de la peripecia del personaje—, y, por tanto, como destino inevitable. Ese destino aparece terriblemente estático, triste y oscuro en «La piel de los tomates»; el destino se pinta como la esperanza de un juicio personal en «El día del Juicio» y, por lo tanto, como el dolor de un nuevo nacimiento; como tentación ante la experiencia del mal en «La traición»; en «El viajero», la muerte revela el anhelo de que no muera la persona amada; también la enigmática dama se nos muestra como el resultado de la injusticia de la guerra que manda caprichosa y absurdamente a la muerte a personas: es el caso de «La guerra de los grillos»; o como resultado del odio en «Pago por adelantado»; o la muerte justificada por una sociedad que no tolera la vida débil, la vida precaria, tal y como se insinúa en «Confidencia» y «La compasión»; la muerte como la consecuencia del odio en «La despreciada» y «La farsa». Además de la muerte física existen otras formas terribles de muerte o de humillación en vida; humillación por la arbitrariedad de los poderosos es el argumento de «Una taza de té»; la humillación en el seno de la vida familiar que puede imponer las más terribles injusticias en «Un fin de semana largo»; y la humillación que procede de la satisfacción en la vejación y la violencia en «La educación sentimental».
La vida, estos retazos entrevistos por el narrador, está siempre amenazada por la muerte que, en su carácter de umbral misterioso, interroga la existencia concreta. No es de extrañar entonces cómo la inquietud, la pregunta y el drama se desatan cuando se masacra la vida; por eso sus escritos manifiestan la perplejidad ante la muerte5. En el cuento «La piel de los tomates», que da título al conjunto, esa transparente, lisa y brillante piel desafía la muerte estática, inmóvil, desconocida, oscura, e incluso temible que rodea la casa en la que la señora Julia cultiva sus prodigiosos tomates.
«No sabe uno dónde poner su alma»
En este sentido, una muerte tan injusta e hiriente como el atentado terrorista de Atocha el 11 de marzo de 2004 —del que, mientras escribo estas páginas, se cumple el tercer aniversario— será objeto de las reflexiones del autor en su reciente libro de apuntes. En Advenimientos, dice Jiménez Lozano a propósito de este terrible atentado terrorista: «... el constante recuerdo del atentado de Madrid del 11 de marzo, en el que fueron asesinadas casi doscientas personas, es como un sombrío nubarrón en nuestra existencia colectiva. Pero todo se resumirá en un episodio político más, y seguirá el mundo rodando. No sabe uno dónde poner su alma»6.
Un mal como la muerte de tantas personas no puede agotarse en explicaciones políticas. La reflexión de Jiménez Lozano es expresión de este inconformismo con una explicación insuficiente sobre lo que ocurrió y por eso es fácil consentir con ella. Sus palabras traen a la memoria el peso doloroso y brutal de esa no lejana mañana de marzo, nos recuerdan el hecho que nos hizo temblar de dolor y de rabia. Es casi inmediato coincidir con la experiencia que describe el autor —«un sombrío nubarrón en nuestra existencia colectiva»—; es así, el dolor y la muerte de los inocentes todo lo confunde y oscurece. Y si la única respuesta es la explicación política y después el olvido, antes o después, la terrible herida, cerrada en falso, volverá a mostrar sus labios. «No sabe uno dónde poner su alma» es una sencilla y a la vez grandiosa expresión para reflejar el pesar por lo que pasó, es la frase de la fuerza del alma, energía inextirpable, que salta ante la muerte y el dolor. El yo es la exigencia y la búsqueda de un lugar familiar, un sitio al que volver en el que se pueda escuchar la verdad de las cosas, o sea, que no todo es mal. Lo que nos prometen las cosas que amamos y por las que trabajamos no puede morir, el alma suspira, subversivamente, por un espacio en el que volver a sentir la vida en su vibrante intensidad, en su incansable gratuidad, en su hiriente hermosura. «No sabe uno dónde poner su alma»: el alma está hecha para la vida y cuando ésta es masacrada, se tiembla y se busca dónde ponerla.
En estos mismos diarios y tan sólo unas páginas antes, el autor señalaba cómo el nihilismo de nuestra cultura, el que afirma, trágicamente, que todo es nada o, divertidamente, que todo es juego, lo que ha hecho es expulsarnos de nuestra casa, es decir, de la casa donde poner el alma. El desasosiego que manifiesta en estos diarios es el de un hombre —o un ánima— que, gustando de la vida, sus hermosuras y su bondad, no puede conformarse con que su destrozo pueda explicarse con una justificación política o se pueda cancelar como si fuese nada. Dice así: «Desde la literatura a la teología, se le ha expulsado al hombre de su casa, y se le ha dejado a la intemperie». Podríamos añadir, creo que sin traicionar su pensamiento, que también la política nos intenta expulsar de casa. Pero el yo sigue buscando dónde poner su alma y por eso la frase de Jiménez Lozano resuena: «No sabe uno dónde poner su alma». Solamente el grito es ya confianza en que se puede volver a casa, sintiendo el dolor en el alma. Resuena en esta frase de Jiménez Lozano el grito del hombre más amante de la vida que ha habitado la historia, el de san Francisco de Asís —Quid animo satis?—, el que hizo de la creación su casa y que, pertinazmente, seguía preguntándose por el lugar en el que satisfacer el ánimo.
Las palabras, las historias, «las pieles de los tomates» son una aproximación a la belleza del mundo y, por eso, una forma de desafío al nihilismo contemporáneo, un envite sencillo, casi despreciable si no se percibiese en él que se trata de recrear la casa donde puede descansar el alma, casa en la que volverá a resonar el grito del yo porque si no no sería más que otra cárcel. Precisamente de esta vibración ante el drama de la muerte o la herida de la injusticia y de este temblor silencioso y agradecido por la vida es de donde nacen sus historias. Además, creo que los cuentos de Jiménez Lozano son profecía de la victoria sobre la muerte porque en ellos despunta esa hermosa mirada sobre los «enebros» en los que se anuncia lo «eterno».
La casa de la palabra
Todas las palabras de Jiménez Lozano, las pensadas, que son numerosas —artículos, diarios, prólogos, ensayos, etc.7—, y las imaginadas —novelas, cuentos e historias8— se han levantado para construir la casa de la palabra. El escritor, evitando la cultura española de moda y situándose en sus márgenes, no ha logrado evitar el reconocimiento público9 y de lectores. Uno y otros agradecemos la originalidad de una obra en la que vibra la genuina y hermosa experiencia humana en esa forma infatigable de la pregunta por su drama.
De esta manera, el discurso que pronunció tras la obtención del Premio Cervantes es un homenaje a esta casa que descubrió siendo niño en la destartalada escuela rural a la que asistió, y en la que desde entonces ha querido educarse, oyendo las voces de los que como Cervantes «cuenta[n] y pesa[n] en los pensares y sentires universales y hondos». Por eso relata cómo el descubrimiento de esta casa se produjo en el momento en que entró en la escuela, viaje el suyo que compara con el maravilloso de Cenicienta, que, en carroza de cristal y tras la invitación de un príncipe, partió hacia la aventura de la lectura y la escritura. Un viaje que le adentró en «la gloria y el misterio de la literatura, que es el alzar vida con palabras hasta de un cuerpo muerto, y asentar en la verdad las historias que se cuentan»10.
En este camino ha encontrado compañeros de viaje o una nueva familia11 con la que sigue conviviendo y que describía así: «¿Y cómo se hace uno con esa familia? ¿Cómo me encontré con ella, y nací, y crecí, y vivo con ella? Probablemente (...) porque se busca más vida u otra vida que sea tu propia vida y la vida que te rodea (...) quizás es un instinto que te arrastra, o una pasión irreprimible, o un amor profundo del que no puedes librarte. O la pervivencia de las preguntas de la infancia: ‘¿Y por qué?’, que no mueren con ella y buscan respuesta hasta poner todo patas arriba, rebuscar en los laberintos de las personas y las historias, y mirar por detrás para ver cómo está hecho el tapiz de la vida»12.
José Jiménez Lozano pertenece a la casa de la palabra y describe su oficio como el de quien está con «los pies en el jardín de casa, y tocando con un dedo en las esferas del cielo»13; lo creía así el día que recibía el Premio Cervantes y lo sigue creyendo hoy porque vive en esa casa habitada por «una pequeña porción al menos los que fuimos preservados, probablemente por ser griegos y papistas; es decir, amar el mundo y su hermosura, y la estatura humana cuando alcanza su libertad, incluso sabiendo que el mundo pasa y el hombre es miserable. Así que fuimos preservados de la intemperie del nihilismo o, en todo caso, pudimos volver a casa, a tratar de reconstruirla y hacerla habitable de nuevo, seguir tratando de hacer habitable el mundo por los hombres. Porque, además no se trata de restaurar nada, sino de volver del exilio y de la estepa a calentarse de nuevo»14. Ésta es la casa de Jiménez Lozano, en la que conoció y aprendió a amar la hermosura del mundo y a identificar sus miserias; esta casa a la que el autor ha querido volver para hacerla habitable de nuevo, porque sabe, como lo sabía el poeta inglés, que hay «mucho que derruir, mucho que edificar, mucho que restaurar»15. Se agradece que Jiménez Lozano construya una casa llena de nuevas vibraciones del ser, en las que el lector pueda poner su alma. A esta casa es a la que nos invita a entrar.
Nota bibliográfica: Obras de José Jiménez Lozano
Novelas:Historia de un otoño, Destino, Barcelona 1971; El sambenito, Destino, Barcelona 1972; La salamandra, Destino, Barcelona 1973; Duelo en la Casa Grande, Anthropos, Barcelona 1982; Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda (1325-1402), Anthropos, Barcelona 1985; Sara de Ur, Anthropos, Barcelona 1989; El mudejarillo, Anthropos, Barcelona 1992; Relación topográfica, Anthropos, Barcelona 1993; La boda de Ángela, Seix Barral, Barcelona 1993; Teorema de Pitágoras, Seix Barral, Barcelona 1995; Las sandalias de plata, Seix Barral, Barcelona 1996; Los compañeros, Seix Barral, Barcelona 1997; Ronda de noche, Seix Barral, Barcelona 1998; Las señoras, Seix Barral, Barcelona 1999; Maestro Huidobro, Anthropos, Barcelona 1999; Un hombre en la raya, Seix Barral, Barcelona 2000; Los lobeznos, Seix Barral, Barcelona 2001; El viaje de Jonás, Ediciones del Bronce, Barcelona 2002; Carta de Tesa, Seix Barral, Barcelona 2004; Las gallinas del licenciado, Seix Barral, Barcelona 2005.
Cuentos:El santo de mayo, Destino, Barcelona 1976; El grano de maíz rojo, Anthropos, Barcelona 1988; Los grandes relatos, Anthropos, Barcelona 1991; El cogedor de acianos, Anthropos, Barcelona 1993; Un dedo en los labios, Espasa Calpe, Madrid 1996; El ajuar de mamá, Cálamo, Palencia 2006.
Cuento para niños:Tom, ojos azules, Diputación Provincial, Valladolid 1995.
Antologías de cuentos:Objetos perdidos, Ámbito, Valladolid 1993, selección de Francisco Javier Higuero; El balneario, Oviedo 1998, selección del autor, edición no venal; Yo vi una vez a Ícaro, Castilla Ediciones, Valladolid 2002, selección de José Luis Puerto; Antología de cuentos, Cátedra, Madrid 2005, edición de Amparo Medina Bocos.
Poesía:Tantas devastaciones, Fundación «Jorge Guillén», Valladolid 1992; Un fulgor tan breve, Hiperión, Madrid 1995; El tiempo de Eurídice, Fundación «Jorge Guillén», Valladolid 1996; Pájaros, Huerga y Fierro, Madrid 2000; Elegías menores, Pre-textos, Valencia 2002; Seis poemas de un día, pliego poético editado con motivo de la entrega del Premio Cervantes, Festival de la Palabra, Universidad de Alcalá, 2003; Elogios y celebraciones, Pre-textos, Valencia 2005.
Diarios:Los tres cuadernos rojos, Ámbito, Valladolid 1986; Segundo abecedario, Anthropos, Barcelona 1992; La luz de una candela, Anthropos, Barcelona 1996; Los cuadernos de letra pequeña, Pre-textos, Valencia 2003; Advenimientos, Pre-textos, Valencia 2006.
Ensayos:Católicos, sí, pero..., PPC, Madrid 1961; Un cristiano en rebeldía, Sígueme, Salamanca 1963; Meditación española sobre la libertad religiosa, Destino, Barcelona 1966; Juan XXIII, Destino, Barcelona 1973, editado también en Salvat, 1985; Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Taurus, Madrid 1978; Monasterios de Valladolid, Miñón, Valladolid 1980; Sobre judíos, moriscos y conversos, Ámbito, Valladolid 1982 (2ª ed. corregida y aumentada 1989); Guía espiritual de Castilla, Ámbito, Valladolid 1984; Avila, Destino, Barcelona 1988; Los ojos del icono, Caja de Ahorros de Salamanca, Valladolid 1988; Una estancia holandesa, conversación con Gurutze Galparsoro, Anthropos, Barcelona 1998; Estampas y memorias, Incafo, Madrid 1990; Retratos y naturalezas muertas, Trotta, Madrid 2000; Fray Luis de León, Ediciones Omega, Barcelona 2001; Dos historias de otro tiempo, Gabriel Rivas, Salamanca 2002; Libros, libreros y lectores, Ámbito, Valladolid 2003; Vieja España, y tiempos nuevos, discurso de apertura de los Cursos de Verano de UIMP, Santander 2003; El narrador y sus historias, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid 2003.
Recopilaciones de artículos periodísticos:La ronquera de Fray Luis y otras inquisiciones, Destino, Barcelona 1973; Retratos y soledades, Ediciones Paulinas, Madrid 1977; Ni venta ni alquilaje, Huerga y Fierro, Madrid 2002.
Artículos y prólogos: «Introducción: El aggiornamento del papel laico en la Iglesia y de su acción apostólica», en Decreto sobre el apostolado de los laicos, Estela, Barcelona 1966 (Documentos del Concilio Vaticano II), pp. 7-31; «El cristiano Péguy. Apuntes para una biografía de su alma», en Ch. Péguy, Palabras cristianas, selección, traducción e introducción de J.L. Martín Descalzo y J. Jiménez Lozano, Sígueme, Salamanca 1966, pp. 137-144; «El aporte del profesor Américo Castro a la interpretación del sentimiento religioso español», en AA. VV., Estudios sobre la obra de Américo Castro, Taurus, Madrid; «Prólogo: Carta a un amigo sobre la vida y las vidas de estos versos», en J. Herrero Esteban, La trampa del cazador, Rialp, Madrid 1974, pp. 12-18; «Sobre el jansenismo español», en Insula, n. 366, 1977, p. 5; «Oficio parvo», en El Ciervo, nn. 340341, 1979, pp. 14-15; «El mal en la literatura», en Communio, I, V, 1979, pp. 64-75; «Prólogo», en J. A. Llorente, Historia crítica de la Inquisición Española, Hiperión, Madrid 1981, pp. 7-37; «Retrato de Teresa o una aventura española», en El País Semanal, 10 de octubre de 1982, pp. 37-48; «Desde mi Port-Royal», en Anthropos, n. 25, 1983, p. 79; «Las Edades del Hombre», en Nueva Revista, n. 9, 1990, pp. 6-8; «La catedral y sus iconos», en Nueva Revista, n. 18, 1991, pp. 82-86; «Aceptar una herencia», en Nueva Revista, n. 22, 1992, pp. 46-57; «Cantata ‘Las Edades del Hombre’», en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, n. 34, 1994, pp. 113-119; «Mantener en pie una memoria», en Nueva Revista, n. 46, 1996, pp. 33-47; «Estudio preliminar a San Juan de la Cruz», Poesía completa, Taurus, Madrid 1983, nueva edición en Ámbito, Valladolid 1994, pp. 15-102; «Introducción», en M. de Unamuno, La tía Tula, Planeta, Barcelona 1986, pp. 9-29; «Prólogo: Una historia que no ha comenzado todavía», en R. Mate, Mística y Política, Verbo Divino, Estella 1990, pp. 9-13; «La ilustración del Avenida», en J. Jiménez Lozano y otros, Tal como éramos. Valladolid y su Semana de Cine 1956/1990, Seminci, Valladolid 1990, pp. 5-10; «Una estética del desdén», en M.J. Mancho Duque, La espiritualidad española del siglo XVI. Aspectos literarios y lingüísticos, Universidad de Salamanca/UNED, Salamanca/Ávila 1990, pp. 71-81; «La reconstrucción del recuerdo», en La Balsa de la Medusa, n. 14, 1990, pp. 3-15; «Prólogo», en J. Baruzi, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, Junta de Castilla y León, Valladolid 1991, pp. 7-31; «Presentación», en AA. VV., La identidad regional castellano-leonesa ante la Europa comunitaria, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1991, pp. 15-26; «El hombre sin atributos», en Actas del Congreso Internacional Sanjuanista, Avila, 23-28 septiembre de 1991, Publicaciones de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, vol. II, pp. 19-32; «Por qué se escribe», en José Jiménez Lozano. Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, Ministerio de Cultura, Centro de las Letras, Española, 1994, pp. 19-34; «El carro de heno, y dos estancias más», en AA. VV., Pecado, poder y sociedad en la historia, Instituto de Historia Simancas-Universidad de Valladolid, Valladolid 1992, pp. 1039; «Introducción: Cercanías y descansaderos de Corte», en AA. VV., Itinerarios desde Madrid, Anaya, Madrid 1992, pp. 9-33; «Lectura privada de Miguel Delibes», en El autor y su obra: Miguel Delibes, Actas de El Escorial, Universidad Complutense, 1993, pp. 19-29; «Presentación: Un amargo arbitrista: Julio Senador Gómez», en J. Senador Gómez, Castilla en escombros. Las leyes, las tierras, el trigo y el hambre, Diputación de Palencia-Ámbito, Valladolid 1993, pp. 9-35; «The Dances of Reminiscing and the Ensuing Tales», en The Thought of Contemporary Spanish Essayists, University of Cincinnatti Press of América, Inc., Boston 1993, pp. 53-67; «Prólogo», en J. Díez, Castilla y León inolvidable/Unforgettable Castilla y León, Everest, Madrid 1994, pp. 8-19; «Introducción: Sobre Simone Weil y su escritura», en S. Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, Paidós, Barcelona 1995, pp. 9-40; «Sobre este oficio de escribir», en Archipiélago, nn. 26-27, invierno de 1996, pp. 158-162; «Mis cómplices americanos», en Letras en el espejo, Ensayos de Literatura americana comparada, María José Álvarez y otros (coords.), Universidad de León, 1997, pp. 13-22; «Me aterra lo sagrado», en Archipiélago, n. 36, 1999, pp. 11-16; «Queridísima e irritante Simone», en Archipiélago, n. 43, 2000, pp. 13-20; Prólogo a Forster, E.M., Una habitación con vistas, Bibliotex, Madrid 1999; «Un habla sin sustancia», en AA. VV., La nave de Alceo, Comunidad de Madrid, Madrid 1999, pp. 54-62; «Tolkovski prizvy. // Lev Tolstoi i sudby chelovechestva na porote tretiego tysiacheletija», Yasnopolianskie vstrechi 1996-1998 Tula, 1999, C. 18, traducido del español por P. Grushko; «Antizidvstvi ve Spanelski», en Dejiny a soucasnost, Praga, mayo 2000, pp. 1-6; «Antijudería en España», en Isegoría, n. 23, 2000, pp. 155-163, incluido también en Reyes Mate (ed.), La filosofía después del holocausto, Riopiedras Ediciones, Barcelona 2002, pp. 221-233; «El ángel de la historia», en Archipiélago, n. 47, 2001, pp. 11-14; «Epílogo», en D. Manjarrés, Cebolla en Valladolid, Ámbito, Valladolid 2001, pp. 127-128; «Prólogo», en G. Albiac, Otros mundos, Páginas de Espuma, Madrid 2002, pp. 11-17; «Una realidad y un icono», en AA. VV., Espacios naturales de Castilla y León, Lunwerg Editores, Barcelona 2002, pp. 13-14; «No tengo cocina, ni olla, ni nada», contestación en Lorenzo Gomis y Jordi Pérez Colomer (eds.), La cocina literaria, El Ciervo, Barcelona 2002, pp. 7475; «Palabras y baratijas», Discurso de recepción del Premio Cervantes, en El Norte de Castilla, 24 de abril de 2003, texto recogido en Anthropos, n. 200, 2003, pp. 102-107; «Convivir en otro tiempo», en AA. VV., Religión y tolerancia, Anthropos, Barcelona 2003, pp. 1-13; «El enfermo va al médico», en Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas -Spanish Journal Surgical Research, vol. VI, n. 4, 2003, pp. 217-221; «Dos poemillas y su circunstancia. Sobre Dietrich Bonhoeffer e Ingeborg Bachmann», en Revista del Instituto Cervantes de Bremen, n. 15, octubre 2003, pp. 28-32, incluye los dos poemas aludidos, traducidos al alemán por Stephan Brühl; «Una cierta mirada sobre la mística cristiana», en Stromata, n. 3, enero-junio 2004, pp. 11-29; «Acerca del señor Miguel de Cervantes», en Los amigos de Cervantes en Valladolid, Museo Casa de Cervantes, Valladolid 2004, pp. 65-72 «Monjas pintadas al gusto del tiempo», epílogo a Victoria Howell, Monjas pintadas. La imagen de la monja en la novela modernista, Junta de Castilla y León, Salamanca 2005, pp. 105-136; «Prólogo-coloquio de Guadalupe Arbona con José Jiménez Lozano», en Flannery O’Connor, Un encuentro tardío con el enemigo, Ediciones Encuentro, Madrid 2006, pp. 7-53; «Prólogo» a Shohei Ooka, Hogueras en la llanura, Libros del Asteroide, Barcelona 2006; «Prólogo» a Teresa Camps, La hora azul, Cosas Azules S.L., Valladolid 2006; «Gracias porque sí», en Álvaro de la Rica (ed.), Homenaje a José Jiménez Lozano. Actas del II Congreso Internacional de la Cátedra Félix Huarte, Eunsa, Pamplona 2006, pp. 239-249; Un ojo holandés, discurso de inauguración de la biblioteca José Jiménez Lozano en el Instituto Cervantes de Utrecht, 18 de mayo de 2006; La paideia y sus mínimos, Federación de Asociaciones de Profesores de Español, Madrid 2006.
Guadalupe Arbona Abascal Madrid, 11 de marzo de 2007
Notas
1 José Jiménez Lozano en una conferencia pronunciada el 1 de febrero de 2007 en el Instituto San Juan de la Cruz de Fontiveros, Ávila Digital, 2 de febrero de 2007, que consigno por ser cercana en el tiempo pero que va precedida de muchas otras en torno a su poética.
2 «Sobre este oficio de escribir», en Archipiélago, nn. 26-27, invierno de 1996, pp. 158-162.
3 Sobre el acontecimiento como categoría del cuento estoy trabajando y he aportado ya algunas primeras contribuciones: «El acontecimiento, una categoría del contar y del narrar», en Personaje, acción e identidad en cine y literatura, Ediciones Internacionales Universitarias, Pamplona 2006, ed. Marta Frago, Antonio Martínez Illán, Efrén Cuevas Álvarez, pp. 201-231; «La naturaleza del contar: las afinidades literarias entre José Jiménez Lozano y Flannery O’Connor», en Homenaje a José Jiménez Lozano, Eunsa, Pamplona 2006, pp. 149-187 y «En torno a una teoría del relato: Flannery O’Connor y Jiménez Lozano», en Espéculo, n. 31, nov. 2005-feb. 2006, año X. Revista digital cuatrimestral.
4 En el caso de este libro, el autor es claramente explícito en lo que se refiere a su inclinación por la vida presente en lo más sencillo porque el paratexto o cita inicial que encabeza el texto es un comentario sobre esta elección. Se establece una complicidad con lo que afirma Willa Cather que, a su vez, cita a la señorita Jewett: «Hay muchas clases de personas en el estado de Maine, y en los estados colindantes, que no aparecen en los libros de la señorita Jewett. Puede que haya Otelos, Yagos y Don Juanes, pero no son muy propios del campo, no aparecen espontáneamente como lo hace lo eterno en los campos de enebros» (Willa Cather, Para mayores de cuarenta años, Alba, Barcelona 2002, traducción de Alejandro Palomas). Es decir, del mismo modo que la señorita Jewett se inclina por los personajes del campo, no por las grandiosas figuras de la historia de la literatura, las de Shakespeare o la del metamorfoseante mito literario del burlador, Jiménez Lozano siente su preferencia por espiar vidas sencillas. De hecho el texto del que se recoge la cita concluye: «La señorita escribía sobre la gente común que se nutría de la tierra, no sobre individuos que estaban en guerra con su entorno. Esto no era en ella algo forzado, sino una preferencia instintiva».
5 En el estudio más amplio en el que estoy trabajando sobre los cuentos de Jiménez Lozano, sostengo que el tema de la muerte es central en su obra de creación y que adviene o sucede para señalar la pequeñez de las figuras pintadas y, paradójicamente, su grandeza. El autor lo ha explicado también en la reflexión teórica que desarrolla en «El mal en la literatura», en Communio, I, V, 1979, pp. 64-75.
6 Jiménez Lozano, J., Advenimientos, Pre-textos, Valencia, p. 149.
7 Cf. Nota bibliográfica, pp. 18 y ss.
8 Cf. Nota bibliográfica, pp. 18 y ss.
9 Premio Nacional de la Crítica de novela en castellano 1988 por la colección de cuentos El grano de maíz rojo; Premio Castilla y León de las Letras en 1988; Premio Nacional de las Letras Españolas de 1992; Premio Luca de Tena de Periodismo en 1994 por «El eterno retablo de las maravillas»; Premio Provincia de Valladolid a la Trayectoria Literaria de 1996; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1999; V Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes de 2000 por el artículo «Sobre el español y sus asuntos», Premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes en 2002 y Premio Cossío a la trayectoria profesional en 2006.
10 Discurso en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2002. Cf. <http://www.mcu.es/autor/premioDiscursos/2154.PDF>.
11 Los amigos de Jiménez Lozano son escritores, pensadores, artistas y filósofos, lo que él ha llamado sus cómplices y que constituyen presencias inequívocas y a las que vuelve una y otra vez en sus escritos. A estas presencias se aproxima de modo diverso: desde la creación literaria —construyéndoles un mundo imaginario—, a través de la reflexión que ilumina las cavilaciones de sus diarios o la reflexión del ensayo en artículos de fondo o los más ágiles de la prensa (cf. «Mis cómplices americanos», en Letras en el espejo, Ensayos de Literatura americana comparada, María José Álvarez y otros (coords.), Universidad de León, 1997, pp. 13-22, artículo en el que define el concepto de complicidad, y Una estancia holandesa, conversación con Gurutze Galparsoro, Anthropos, Barcelona 1998, en el que el autor comenta, en cada caso, por qué se ha rodeado de presencias cómplices. Ahora bien, en esta casa también resuenan las voces sencillas de la vida que desfilan como presencias recreadas por la imaginación y que han ayudado a Jiménez Lozano a ser quien es: «rostros y los ojos y el ánima, o el llanto y la tos de quienes, siendo nadie, han importado más que un César o un filósofo para hacerte hombre» (en «Por qué se escribe», en José Jiménez Lozano. Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, Ministerio de Cultura, Centro de las Letras, Española, 1994, p. 23) y las palabras de agradecimiento a la mujer que le crió (en «Gracias porque sí», en Álvaro de la Rica (ed.), Homenaje a José Jiménez Lozano. Actas del II Congreso Internacional de la Cátedra Félix Huarte, Eunsa, Pamplona 2006, pp. 239-249).
12 Jiménez Lozano, J., «Por qué se escribe», Premio Nacional de las Letras Españolas 1992, Ministerio de Cultura, Valladolid 1994, p. 19.
13 Discurso en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2002.
14 Jiménez Lozano, J., Advenimientos, Pre-textos, Valencia, p. 122.
15 Eliot, T.S., Poesías reunidas 1909-1962, Alianza Editorial, Madrid 2002, p. 72. Versión española e introducción de José Mª Valverde.
La piel de los tomates
Hay muchas clases de personas en el estado de Maine, y en los estados colindantes, que no aparecen en los libros de la señorita Jewett. Puede que haya Otelos, Yagos y Donjuanes, pero no son muy propios del campo, no aparecen espontáneamente como lo hace lo eterno en los campos de enebros.
Willa Cather, en Para mayores de cuarenta años
Los útiles de jardín
Aquellos geranios, aquellas rosas blancas, aquellas azucenas, lilas y crisantemos o caléndulas, siemprevivas o fucsias, dalias y claveles nunca jamás habían tenido la hermosura que ahora tenían en el jardín de la vieja maestra o en sus macetas, y todo el mundo decía que siempre había tenido unas manos divinas para todo pero en especial para el jardín, y que, cuanto más vieja era ella, eran sus manos más divinas. Aunque todo el mundo sabía también que andaba todo el santo día y parte de la noche, y especialmente desde que estaba jubilada, entre barro, piedras, sacos, roñas y líquidos de mil químicas diferentes, y manejando toda clase de utensilios de labor para el jardín, en cuanto la dejaban medio rato las hazanas de la casa, y los libros que leía. Pero como si fuese un jardinero el que la hacía todo eso; y cuando veían la hermosura del pequeño jardín y de sus macetas, la preguntaban:
—Pero ¿qué hace? ¿Cómo se las arregla usted para tener flores así?
—Atenderlas simplemente. Éste es todo el misterio. Son muy agradecidas —respondía.
Pero la verdad era lo que veían: que ella se dejaba los días en el jardín, en el riego o en la poda, en la lucha contra el hielo, y en la remoción de tierra; y, sobre todo en el otoño, cuando preparaba con las hojas muertas y con toda otra clase de basura y residuos el mantillo para el invierno y el abono; aunque también compraba un abono especial en pequeñas cantidades, sobre todo uno muy bueno que la habían recomendado en un vivero. Pero lo utilizaba sólo para las macetas de interior, según la habían indicado. Y, desde luego, las gentes que veían en el interior de la casa de doña Concha las seis u ocho macetas que tenía se quedaban maravilladas de que hubiera algo así como otro jardín todavía más hermoso allí dentro. Y ella misma había entregado un poco de ese abono a alguna vecina, y los resultados también habían sido asombrosos, aunque las gentes pensaban que no tanto como en el caso de la vieja maestra, a causa de las manos que tenía para todas las otras cosas, como los bordados o la cocina.
—A doña Concha —decían— lo mismo se la da hacer un potaje que manejar la podadera o la escardadora. Y no necesita abonos, ni no abonos, aunque los eche. El misterio son las manos.
De un tiempo a esta parte, sin embargo, ella ya no había vuelto a encontrar ese abono, y aunque las plantas de interior continuaban lozanas y fresquísimas, no tenían desde luego aquel verdor o colorido de antes, que parecía que acababan de brotar y se asomaban por primera vez a la luz del mundo; de manera que, cuando fue a la capital, volvió a insistir en preguntar en la tienda de flores por aquel abono, y la dijeron que vendría, pero que enviarían pocos envases y todavía tardarían algún tiempo en enviarlos, porque la fábrica no daba abasto a la demanda y la materia de la que se hacía ese abono debía de ser difícil de encontrar, así que tendría que conformarse. Y entonces la dieron un folleto sobre ese abono que se llamaba Promesa radiante, y ese folleto de información tenía en su portada el rostro de una niña con un ramillete de violetas en las manos, y sonriéndose. Y se lo llevó a casa, pero, como estaba en inglés, no pudo leerlo, y lo puso entre los libros y fichas y papeles sobre plantas que tenía, para cuando viniese en vacaciones su sobrina Caty y se lo tradujera.