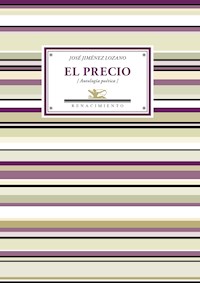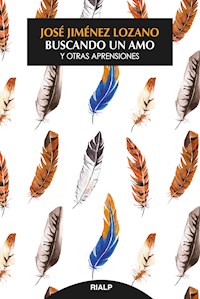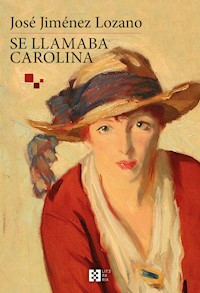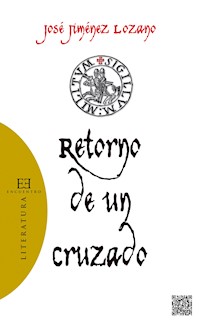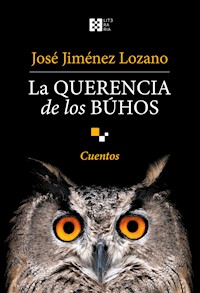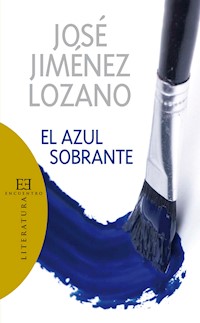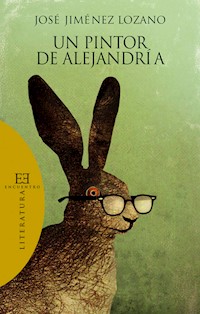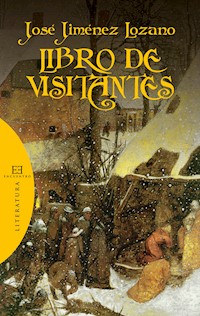Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
En 1964 y 1965, José Jiménez Lozano ejerció de corresponsal en Roma del periódico El Norte de Castilla y del semanario Destino para cubrir el Concilio Vaticano II. Fruto de esa estancia romana publica en 1966 el que sería el primero de sus muchos libros escritos de puño y letra: Meditación española sobre la libertad religiosa. El hecho de haber sido testigo de la radicalidad en la postura por parte de algunos obispos en su negación a aceptar la libertad religiosa para España fue la génesis de este ensayo, que constituye su primer acercamiento a la realidad histórico-religiosa de nuestro país. Dividido en dos secciones, la primera de ellas, compuesta por siete capítulos, expone reflexiones históricas que evidencian la afinidad del autor con la metodología histórica de Américo Castro. La segunda sección está formada por un extenso apéndice de textos cuya inclusión quiere servir como acicate para que el lector pueda llevar a cabo la meditación que da título al libro. Sirva la reedición de esta primera obra de Jiménez Lozano como pequeño homenaje a su figura. Tal y como señala D. Javier Prades, prologuista de esta nueva edición, en la parte final de su texto este "muta en una especie de pequeña autobiografía espiritual. Es como si don José quisiera abrir su corazón y delatar sus 'vividuras' en materia de religión y libertad. Por decirlo de otro modo, la meditación deviene testimonio personal".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Jiménez Lozano
Meditación española sobre la libertad religiosa
Prólogo de Javier Prades López
Primera edición: Ediciones Destino, Barcelona, 1966© Los herederos del autor y Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2020
© del prólogo de la presente edición: Javier Prades López© foto de portada: José Luis Rodriguez Torrego (@joseluisrtorrego)
Revisión del texto: Rocío Solís
Con la colaboración de la Diputación de Ávila. Institución Gran Duque de Alba
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 74
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-378-0
Depósito Legal: M-167-2021
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Prólogo. El aroma de la libertad
Justificación
I. Una visita al castillo de Sant’Angelo
II. Un ensayo de psicología católica
III. Un catolicismo belicoso e intolerante
IV. Unas cuantas voces evangélicas
V. Un catolicismo político y la cuestión de la unidad religiosa
VI. El terrible siglo XIX
VII. Un catolicismo conciliar
Notas
Textos
Ser cristiano sin atacar a nadie
Un inquisidor ecuménico
La fe al servicio del César
Un cierto manejo de lo religioso
La unidad no es la vitalidad
La Iglesia perseguida
Y el fruto de las persecuciones
El Evangelio en voz baja
Cuando un cristiano tiene que explicarse
Una fábrica de hipocresía
De contrabando
Y de dolor
Una extraña religiosidad
Las guerras divinales
Una cierta dureza de corazón
Una crítica de las riquezas y pompas eclesiásticas
La cuestión judía
Un «galicanismo hispánico»
Una interpretación de los tiempos evangélicos
Las razones de un malsín
Cuando la mansedumbre pasa por heterodoxa
La dificultad de la reforma
Cuando hasta los prejuicios pasan por dogmas
Los peligros de la libertad
El estado teocrático
Un agnóstico invoca el Evangelio
La fe de los pequeños y las peculiaridades del país
Las dos pesas y las dos medidas
Una Iglesia libre en un Estado libre
La libertad religiosa, ayer y hoy
El «handicap» de la historia
Una Iglesia sin poder ni privilegio
No añorar el pasado
Un humanismo cristiano
Declaración sobre la libertad religiosa
Notas
Nota final
Prólogo. El aroma de la libertad
José Jiménez Lozano cumple 90 años. Ediciones Encuentro ha querido unirse a la alegría de este aniversario reeditando el primer libro del premio Cervantes 2002. Se trata de Meditación española sobre la libertad religiosa, escrito en 1966.
Conocí a Jiménez Lozano en la Facultad de Teología«San Dámaso» en abril de 2008, cuando vino a pronunciar una conferencia sobre sus lecturas preferidas, aquellas que dejan «el aroma en el vaso». Al año siguiente, por mayo, la directora de la página oficial de Jiménez Lozano, Guadalupe Arbona, y yo fuimos a pasar el día en Alcazarén con don José. Quizá algo reservado por un momento ante la figura menos conocida, la mía, enseguida se mostró confiado y suelto gracias a la presencia de Guadalupe, tan entrañada en su vida. Tuve la impresión de que aquello no había hecho más que empezar. Primero en su despacho y luego recorriendo la biblioteca, sus palabras rezumaban frescura y agudeza. En cada comentario, que dejaba caer como quien no quiere la cosa, se entreveían honduras. La comida con él y con su mujer, Dora, me abrió el ambiente familiar, ese al que no suelen acceder los extraños. Lo agradecí en silencio, a lo mejor con una sonrisa. Al terminar la jornada teníamos el corazón ensanchado, imaginando proyectos, disfrutando con el atardecer de Castilla.
Puede parecer curioso, pero en aquel encuentro y en los que vinieron después la conversación con don José no ha girado sobre «cuestiones religiosas» al margen de lo cotidiano. Hemos hablado de literatura, de la vida, de la muerte, del pasado, del presente y del futuro, del campo y de los pueblos, de la belleza, de tantas cosas reales, es decir, en verdad, de Dios. Ahora resulta estimulante entrar nada menos que en la vexata quaestio de la libertad religiosa y el catolicismo español.
El primer libro de Jiménez Lozano no fue una crónica periodística, ni una novela, ni una colección de cuentos o de versos. Fue una «simple meditación» dirigida al hombre de la calle. Bien se cuidaba él de advertirlo al principio. La perspectiva de los años lleva a admirar la finura con la que deslinda su propósito de otros objetivos quizá cercanos, pero no idénticos. No se había propuesto escribir un libro de historia, tampoco aportar investigaciones propias para entender de modo nuevo alguna parcela de la historia religiosa de España, aunque él mismo se sitúe en la estela de Américo Castro. La intención era ofrecer una «meditación amplia y libre en torno al sentimiento religioso español en general y, más concretamente, en torno al sentimiento de la libertad religiosa» (p. 20). Sus miras eran las de «invitar a una mayor profundización de este sentimiento religioso nuestro tan sumamente complejo. Y a una comprensión y aceptación alegres de la Iglesia del Vaticano II, y de la excepcional hora histórica que la humanidad está viviendo» (p. 21). Aquel periodista abulense y vallisoletano quería ayudar a sus contemporáneos a considerar cómo «la libertad humana, de la que la libertad religiosa es solamente la expresión más profunda, es el principio básico del cristianismo y su gran fermento en el universo pagano de opresiones y tabúes, que asfixiaban el espíritu humano hasta la venida de Cristo» (p. 21).
Acojamos hoy el libro tal y como lo concibió entonces Jiménez Lozano, atendiendo a esa finalidad predominante y a ninguna otra. Haremos así justicia al cuidado con el que quería abrir un cauce de diálogo que no resultase polémico, que no ofendiera a quien tuviese otros puntos de vista, a sabiendas de que entraba en terrenos delicados, porque la historia del catolicismo y del anticatolicismo español había estado llena de descalificaciones, de agresividad, de exclusión mutua, de condenas. No es casual, supongo, que el libro viera la luz amparado por el nihil obstat y el imprimatur de la autoridad eclesiástica competente. Parece que Jiménez Lozano detectaba que había todavía heridas abiertas en nuestra cultura hispana, o que, al menos, perduraba una sensibilidad a flor de piel, dispuesta a reproducir a la mínima lo peor de nuestra historia. Si la sociedad española ha avanzado algo en estos cincuenta años será más fácil que todos —tengamos las ideas que tengamos— apreciemos en lo que valía el intento de ayer y el de hoy.
El libro no pretende ser una especie de estudio teológico sobre la naturaleza propia de la libertad religiosa, o sobre la evolución de la doctrina católica tal y como se recoge en los documentos conciliares. No faltan referencias, más bien periodísticas, a los eventos del aula conciliar, pero el meollo del libro es, justamente, una reflexión personal en voz alta sobre la forma hispana de aceptar —o rechazar— la religión católica y sus consecuencias respecto de la libertad, examinando el problema de la libertad religiosa.
En realidad, a mi juicio, late una preocupación que cabe reconocer en otras obras de Jiménez Lozano —como la novela La salamandra— que es la de la reconciliación entre los españoles, tras «el terrible siglo XIX» que se prolonga hasta las consecuencias de la guerra civil en los años treinta. Por eso le movía el deseo de que el catolicismo español, gracias al impulso conciliar, pudiera contribuir a la convivencia y al bien común y no se convirtiera en elemento de contraposición. Muchas cosas han cambiado en la sociedad española y en la misma Iglesia, y se podrán aportar precisiones o matices a las valoraciones que reflejan la situación de los años sesenta, pero no ha envejecido en absoluto la responsabilidad de ofrecer un catolicismo arraigado en la norma de toda espiritualidad eclesial que es el Evangelio, como enseñaba Von Balthasar en esos mismos años sesenta. Ese espíritu era el que podía servir, y ha servido, a la reconciliación entre españoles, y sin duda los documentos conciliares fueron un poderoso factor de recepción de la actitud eclesial renovada ante la libertad religiosa. Por eso conserva su actualidad aquella preocupación de don José.
Si nos mantenemos en el tono de «simple meditación», seguramente hoy Jiménez Lozano estará contento al ver cómo la conciencia eclesial ha ido asimilando, con el trabajo derivado de toda conversión, la enseñanza de la Declaración Dignitatis Humanae y comprobando su validez para la complejidad del mundo en el que vivimos. No estamos condenados a sobrevivir en guetos colindantes, como reivindica un cierto multiculturalismo, ni a someternos a la homologación global de los mercados y las redes. Acoger la enseñanza sobre la libertad religiosa es una aventura que permite estimar en todo su alcance la dignidad incondicional de cada persona humana y el papel decisivo de las comunidades de convicción orientadas al bien común, en cuanto dimensiones del anuncio evangélico hasta los confines del mundo globalizado.
La Comisión Teológica Internacional ha publicado recientemente un documento titulado La libertad religiosa para el bien de todos (2019). En términos generales estos documentos suelen reflejar un status quaestionis que sirva de orientación para la actividad docente y pastoral de la Iglesia, proponiendo afirmaciones que puedan ser compartidas más fácilmente, como expresión del sentir común de la comunidad teológica. Por lo que toca al tema de la libertad religiosa la CTI rinde homenaje a la contribución profética de Dignitatis Humanae: «Su valiente puntualización de las razones cristianas para el respeto de la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades, en el ámbito del Estado de derecho y de las prácticas de justicia de las sociedades civilizadas, todavía despierta nuestra admiración» (n. 1). Y tras analizar en los distintos capítulos los rasgos novedosos del contexto social y cultural del mundo globalizado, el documento insiste en la afinidad entre libertad religiosa y acto de fe teologal, y proclama la conveniencia de defender la libertad religiosa para el bien de todos, superando toda tentación «de instrumentalizar recíprocamente el poder político y la misión evangélica» (n. 85). Insiste el documento en la defensa de la vida en común, y no resulta difícil pensar que Jiménez Lozano compartirá este criterio: «Estar juntos, vivir juntos, es en sí mismo un bien, tanto para los individuos como para la comunidad. Este bien no se deriva de la adopción de una visión teórica particular; su justificación emerge en la evidencia misma de su acontecer. En la medida en que este hecho es reconocido, apreciado y defendido, contribuye a la paz social y al bien común. […] Solo donde exista la voluntad de vivir juntos será posible construir un futuro bueno para todos: de lo contrario no habrá un futuro bueno para nadie» (nn. 67-68).
Tantas otras cosas se podrían entresacar del volumen de Jiménez Lozano, comparándolo con este documento o con otros textos que acreditan el camino de la Iglesia católica en lo tocante a la libertad religiosa y el bien común durante el siglo XX. Queden para mejor ocasión. Lo más hondo del libro, a mi parecer, está todavía por mencionar. El último capítulo va cambiando de género literario y se separa de los muchos o pocos elementos de crónica y de ensayo histórico que lo han acompañado hasta aquí. Muta en una especie de pequeña autobiografía espiritual. Es como si don José quisiera abrir su corazón y delatar sus «vividuras» en materia de religión y libertad, de las que han brotado los pensamientos recién expuestos. Por decirlo de otro modo, la meditación deviene testimonio personal. El lector se encontrará con páginas que mediante la valoración de las cambiantes circunstancias históricas —siempre necesaria— muestran algo de lo eterno en el anuncio cristiano.
Recuerda que «las generaciones de jóvenes que luego hemos manifestado una profunda conciencia católica hemos sido, en cierto sentido, generaciones de ‘conversos’» (p. 99). Se trata de una conversión desde la forma anodina de participar en una vida de Iglesia, «que hasta ayer mismo no fue para nosotros sino una cohorte de clérigos con los que nos confesábamos o a los que soportábamos sus casi siempre imprecatorios sermones», hasta descubrir a la Iglesia como «Madre querida que amamos como a las pupilas de nuestros ojos y de cuya suerte nos sentimos solidarios» (p. 99). Nos confía su dolor porque tantos hayan podido toparse «con un valladar» que les ha hecho más difícil admitir la fe en su corazón. Y desvela que el encuentro con una pléyade de enormes pensadores franceses —pero también españoles— le hizo posible confirmar lo mejor de sus intuiciones sobre el cristianismo. El síntoma es inconfundible: «la alegría. Una alegría muy íntima de alguien que se siente liberado de viejos tabúes…» (p. 101). No falta, como no podía ser menos, el acento inquieto, dramático, ante el desafío formidable que la nueva propuesta sobre la libertad religiosa suponía para tantos y tantos de sus conciudadanos, sinceramente católicos. Para esa dificultad que presiente en la cristiandad hispana solo encuentra una respuesta adecuada. En efecto, solo «su gran amor a la Iglesia puede arrancarles la generosidad de la aceptación de lo que se les pide» (p. 107) y esto requiere «lustros de paciencia, comprensión, amor y diaria práctica de ecumenismo por parte de la Iglesia» (p. 108). Es verosímil que ese amor sencillo a la Iglesia haya podido frenar en España la difusión de formas cismáticas de integrismo. A partir del amor paciente se podrá mantener un rumbo que esquive los riesgos opuestos del idealismo ingenuo o del derrotismo. Son páginas cargadas de esperanza, desde luego también de inquietud, y sin duda de realismo cristiano. Cuenta de antemano con la posibilidad de una incomprensión tal por parte de muchos hermanos de fe que pueda incluso inducir a la amargura. Ahora bien, «la amargura no es cristiana, pero la cruz sí y la cruz ningún cristiano puede rechazarla de su vida» (p. 111). Claudel había sabido indicar esa misteriosa combinación que solo el cristiano vislumbra: «En la paz, si alguien la conoce, la alegría y el dolor entran por partes iguales» (La Anunciación a María, Encuentro, Madrid 2020, p. 185). Así miraba hacia el futuro el joven escritor Jiménez Lozano en 1966 cuando dio a la imprenta su Meditación.
Volvamos al principio. El libro está dedicado a san Juan XXIII, que facilitó una «Iglesia acogedora para los hombres de hoy y de mañana». Era una urgencia de entonces. Lo sigue siendo en nuestros días.
Javier Mª Prades López
Madrid, 2 de febrero de 2020*
* Habiéndose entregado ya el texto del prólogo a la editorial llega la noticia, inesperada y tan dolorosa, del fallecimiento de don José. Sirva esta presentación, tal y como fue escrita originalmente, a modo de homenaje ahora póstumo a su persona y su obra literaria —que tanta compañía me ha hecho y me hará— y de cercanía afectuosa para Dora y su familia, para todos sus amigos y sus lectores. El Señor que le otorgó el gran don de la libertad, acogerá complacido el sí libre y definitivo de don José. Descanse en la paz de Dios.
A la entrañable memoria del papa Juan XXIII, un alto símbolo de la libertad y de la fraternidad humanas.
Y una «ventana abierta» en la Iglesia de Dios tras seculares miedos e inmovilismos cristianos. Hizo a la Iglesia acogedora para los hombres de hoy y de mañana. Tuvo el valor de encamar la libertad, la pobreza y la debilidad evangélicas. Abrió las puertas de un mundo nuevo. Amó a todos. Pero especialmente a los humildes y pequeños.
Será inolvidable.
Justificación
Las páginas que siguen han tenido su origen en un hecho muy concreto: el de preguntarse por qué en nuestra cristiandad española se han dado ciertas reticencias, un cierto escándalo y hasta una cierta oposición al espíritu conciliar del Vaticano II y, particularmente un cierto horror, como ante una herejía, ante ciertas intervenciones de algunos padres. Intervenciones estas que, sin embargo, han sido las más significativas del espíritu que hoy anima a la Iglesia y las que, desde luego, han sacudido al mundo moderno de su indiferencia o le han hecho volver hasta de su inquina a esa Iglesia.
Por supuesto que en todos los países se han dado esa oposición y esas reticencias y que los católicos tradicionales están todavía un poco desconcertados, no acostumbrados, como no podían estarlo, a asistir a una de esas grandes horas de opción de la Iglesia que se reforma y hasta examina su depósito revelado para, invariable pero vertido en nuevos moldes, ofrecerle al mundo en profunda transformación él mismo. Una verdadera ausencia de formación religiosa integral que, como es lógico, es la regla en la enorme muchedumbre que es la Iglesia, está en el fondo de esta incomprensión; y, a la vez, lo está toda una serie de hábitos mentales y de reflejos psíquicos heredados de nuestros mayores. Ahora bien, el catolicismo es vivido de manera muy peculiar en España y ha sido vivido peculiarmente durante siglos, y era inevitable acudir a ese pasado para explicarse este presente. De modo que el fruto de algunas de estas meditaciones sobre el sentimiento religioso español, en el pasado del que somos hijos, es lo que constituye el presente libro.
Sin embargo, no se trata de un libro de historia. No se han utilizado en su confección ni los métodos historiográficos, ni el necesario aparato erudito. Tampoco se trata en él de basar sobre propias investigaciones un nuevo entendimiento de alguna parcela de nuestra historia religiosa. Es, por el contrario, una simple meditación, apoyada en unos cuantos hechos históricos y, sobre todo, sobre la vivencia, o «vividura», que diría Castro, que de estos hechos ha tenido el católico español tradicional y que tiene aún hoy. Se trata, pues, de un ensayo histórico, de esos que tanto suelen disgustar a los eruditos, con alguna razón, porque la realidad histórica es siempre muy compleja y necesariamente, cuando se seleccionan unos hechos históricos o se hace síntesis de ellos, se están simplificando y forzando las cosas de alguna manera.
Pero, no es que quien esto escribe haya ido en busca de hechos para confirmar unas tesis previamente establecidas como hacen el ideólogo, el político o el predicador, sino que, familiarizado con ciertos hechos y pensares históricos, les ha visto como revivir en el «homo religiosus hispanicus» de 1965. Así que el modo con que me gustaría definir sencillamente este libro es el de considerarlo, como en su mismo título he indicado, una meditación amplia y libre en torno al sentimiento religioso español en general y, más concretamente, en torno al sentimiento de la libertad religiosa, como una especie de encuesta religiosa en nuestra historia. Y tanto por la razón de que estas líneas han sido redactadas con este espíritu de interrogación casi periodística al hombre español del pasado, cuanto por el interés primordial que se ha dado en ellas a lo vital y humano y a la circunstancia concreta y hasta nimia, pero más reveladora a veces que la exposición y análisis de las grandes líneas de pensamiento o de hechos más trascendentales, pero necesitados de una valoración crítica científica. Labor esta de años y de equipo, y de lenta, erudita y larga redacción, poco asequible por lo demás al hombre de la calle a quien van dirigidas estas páginas y que, por otra parte, es el cristiano más necesitado de ciertas aclaraciones y revisiones históricas para poner en orden sus propias ideas y sentimientos con quienes tantas veces han jugado los demagogos intelectuales de toda especie y color, incluso los «demagogos religiosos», partidarios siempre del confusionismo mental y de la apelación a los sentimientos más primitivos.
La imbricación de nuestro sentimiento religioso con sentimientos de toda otra clase: patrióticos, sociales y hasta económicos creo que necesita este deslinde y explicación de los que este libro es solo un apunte o esbozo. Pero esta necesidad era sobre todo urgente ahora en esta circunstancia en la que un tema como el de la libertad religiosa ha levantado toda una llamarada de pasiones en cristianos sinceros, sin duda alguna, pero no suficientemente avisados de su propia contextura mental y sentimental que no les permite ver que la libertad humana, de la que la libertad religiosa es solamente la expresión más profunda, es el principio básico del cristianismo y su gran fermento en el universo pagano de opresiones y tabúes, que asfixiaban el espíritu humano hasta la venida de Cristo.
Si estas páginas sirvieran para una meditación de todo lo que todavía puede ocultarnos el conocimiento de esa sencilla verdad habrían logrado su objeto. Pero, desde luego, no tienen afán polémico alguno y no tratan de convencer a nadie. Solo la intención de invitar a una mayor profundización en la meditación de este sentimiento religioso nuestro tan sumamente complejo. Y a una comprensión y aceptación alegres de la Iglesia del Vaticano II, y de la excepcional hora histórica que la humanidad está viviendo.
Dado el carácter literario o de ensayo arriba expuesto, he tratado de limitar, en lo posible, toda referencia erudita. Solamente van al pie unas cuantas notas, fáciles de controlar por lo demás en libros nada raros, al alcance del lector. En unos cuantos casos solamente me he visto obligado a utilizar un material de investigación propia, todavía inédita, o a acudir a ciertas fuentes menos asequibles, por lo que pido disculpas desde ahora.
Al final del libro van también unos cuantos textos, muy conocidos incluso, pero esparcidos en distintos lugares. Su vecindad en estas páginas creo que puede darles algún relieve. Pero no quieren en absoluto tener el valor de documentos, sino prolongar todavía un poco más y de manera más libre y sugeridora la propia meditación del lector.
Por la misma ausencia de carácter técnico del libro me ha parecido innecesario asimismo establecer una bibliografía, pero naturalmente me hago responsable de cada afirmación histórica y garantizo la seriedad científica de su fuente, salvo involuntario error. Como error puede haber en algunas valoraciones muy personales y afectivas. Mi deseo expreso es, sin embargo, que nadie se sienta ni lejanamente herido.
I. Una visita al castillo de Sant’Angelo
Una visita al castillo romano de Sant’Angelo debe sugerir siempre a todo el mundo evocaciones terribles o de esplendor de la Roma papal de muchos siglos. Pero allí están sobre todo las celdas que un día ocuparon ilustres prisioneros como Benvenuto Cellini, Beatriz Cenci o Giordano Bruno, y la sala de tortura, con sus anchos muros ahogadores de los gritos de las víctimas o la gran cantidad de armas de todas clases que allí pueden contemplarse, desde catapultas a puñales cortos o soberbias corazas defensivas, nos mueven a una meditación amarga sobre las violencias humanas que ensangrientan la historia, también la historia cristiana que debió ser siempre el reino de la libertad.
Desde la última de sus terrazas, bajo el ángel de bronce que labrara Werschffelt en 1752, la vista de la ciudad, una mañana soleada de otoño, es seguramente inigualable. A la derecha del ángel se extiende allá abajo la Via della Conciliazione, abierta por Mussolini después de los Tratados de Letrán de 1929, y a su final, la plaza y basílica de San Pedro ya en el territorio vaticano. Apuntando con mis prismáticos en aquella dirección, alrededor del mediodía de una de las últimas fechas de octubre de 1964, contemplaba ese codiciado espectáculo diario y sin embargo siempre nuevo en la Roma del concilio Vaticano II: la multicolor desbandada de los padres conciliares que, a esa hora, abandonan el aula. Unos días atrás, se había ventilado en ella la cuestión de la libertad religiosa y, en España, pudimos percibir la sensación de extrañeza o la violenta reacción que levantaba en nuestros viejos cristianos la aserción más generosa de esa libertad por parte de la Iglesia.
¿Cómo no pensar allí, en Sant’Angelo, en esta querida España que parecía alzarse de nuevo con su férrea fe frente a lo que muchos de nuestros cristianos consideraban peligrosas novedades sostenidas en el mismo seno del concilio? Por este pasadizo, que antiguamente unía Sant’Angelo con los Palacios Vaticanos a través de toda la muralla que corre hoy por el Borgo Pio y se rompe en la Via dei Corridori, tuvo que apresurarse a huir y refugiarse aquí, el 6 de mayo de 1527, el pontífice Clemente VII, cuando las tropas germano-españolas del emperador Carlos entraron a saco en Roma.
Cuando las noticias del espantoso saqueo llegaron a la Corte de Valladolid, a los pocos días, la estupefacción fue terrible. Incluso los adversarios más declarados de la política papal y de la curia de Roma quedaron consternados. Algunos de ellos se encontraban en el despacho del secretario imperial, Alfonso de Valdés, y le pidieron su opinión sobre el particular. Valdés, sin embargo, dada la gravedad de los hechos ―el papa estaba preso en Sant’Angelo, los soldados habían violado hasta a las religiosas, habían paseado las vestiduras sagradas a la vez que a sus amantes por las calles romanas, habían abierto tumbas y profanado cadáveres y en la misma basílica de San Pedro habían dispuesto un pesebre para sus caballos― prometió contestar por escrito. Pero el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma ponía a cuenta de Dios, en calidad de castigo, las tremendas demasías de las tropas imperiales: el papado recibía así su merecido. Y un aviso del cielo para la reforma de la Iglesia. Valdés estaba a la cabeza de los evangélicos españoles erasmistas1que profesaban un cristianismo espiritual, libre de juridicismos, y hasta excesivamente antijurídico, pacifista, manso, que valoraba al mundo y a los cristianos que en él vivían, que pedían la pobreza para la Iglesia y sus sacerdotes, etc. Y que habían puesto en el emperador Carlos todas sus esperanzas, cediendo a la vez a una cierta pasión antipapal. Frente a ellos, se alzaban los «hombres oscuros» que había dicho Erasmo y ahora gustaba de repetir Valdés: los frailes mendicantes sobre todo y la casta de los cristianos viejos, orgullosos, belicosos, despreciadores del mundo, amadores de los cánones y las observancias sobre todas las cosas, xenófobos y misoneístas, esto es, amigos de lo que uno de ellos llamaría «vejeces católicas». Una sangrienta represión iba a darles la victoria sobre los primeros. Pero, sin embargo, ¡cuántas tesis totalmente ortodoxas de los primeros no iban a ser sancionadas ahora oficialmente cuatro centurias después! Por eso los antiguos vencedores o su alma trasvasada a través de esos siglos hasta nuestros días, tenía que sentirse conmovida al ver resucitar los viejos fantasmas. Y el «homo religiosus hispanicus» es, sin duda, el portador de esa alma, hablando en términos generales, por supuesto, ya que la descendencia de los viejos erasmistas pudo soterrarse, pero jamás extinguirse, sin duda, y ahora también hay un «partido evangélico» en nuestra Patria. Pero, esta vez, tiene puestas en Roma todas sus esperanzas para la reforma de la cristiandad. Mis antepasados, «cristianos viejos», labriegos de Castilla, no comprenderían esta nuestra gozosa presencia católica entre protestantes, judíos, musulmanes o simples ateos que ellos mismos miran con esperanza a esta Iglesia del Vaticano II, Iglesia de la libertad, condenadora de las castas, humilde para confesar sus propios yerros históricos, preocupada por el mundo y ansiosa de derribar todos los muros que le separan de él. La Roma de nuestros días tiene, en efecto, como una niñez nueva y todos los recuerdos trágicos quedan en el sobrado de la historia como trastos inútiles. Allí está en la plaza de San Pedro, esa multicolor y alegre prueba de fraternidad de obispos católicos, pastores protestantes, clérigos ortodoxos que se confunden en la caridad, sin preguntarse por las modalidades de su credo a la hora de amarse mutuamente. Lo que no significa tampoco que cedan de él ni un ápice. Y el Tíber, devorador de tantas víctimas de violencia, es ahora solo azul y crecido hasta el asombro, como los inocentes ojos de una criatura que nace a la historia. Este es el reino de la libertad y hemos de llevar a un museo como el de Sant’Angelo nuestras viejas divisiones y dolores. Pero debemos también comprender a quienes cuesta desprenderse de ese obsesionante pasado. Sobre todo cuando ese pasado es tan singular, tan trágico también, pero, a la vez, tan excepcionalmente complicado, poderoso y lleno de valores como nuestro pasado español2.
II. Un ensayo de psicología católica
La discusión sobre la libertad religiosa se había ya iniciado en el otoño de 1963, al final de la segunda sesión conciliar, y el esquema propuesto a la asamblea había recibido 380 observaciones por parte de los padres. En 23 de septiembre de 1964, se volvía sobre él, y su ponente, monseñor De Smedt, obispo de Brujas, en Bélgica, hizo la presentación oportuna: «Algunos Padres ―comenzó diciendo― encuentran que no es feliz la expresión ‘libertad religiosa’, quisieran que se hablara de ‘tolerancia’. Pero este no fue el parecer de la Comisión ni de la mayoría de los Padres, ya que el vocablo ‘tolerancia’ indica una postura negativa, de pura concesión y gracia, y lo que se ventila ahora es nada menos que la definición de la radical libertad humana, fundada sobre la misma calidad de ser hombre». Y añadió luego, refiriéndose a la dimensión social de la libertad religiosa: «La limitación de la libertad por el Estado plantea problemas muy arduos. El Estado, en efecto, tiene un carácter laico, es decir, que es necesario afirmar que no tiene competencia alguna para juzgar de la verdad de las cuestiones religiosas y que no tiene ninguna razón para hacer siquiera sugestiones en la materia». A seguido se abrió la discusión3.
Pero el debate giró, sin posibilidades de entendimiento, sobre dos ejes distintos. Porque la oposición al esquema siguió hablando de tolerancia en la práctica (hipótesis), pero no de libertad en los mismos principios (tesis), y no se mostró dispuesta a sacrificar las ventajas de las situaciones de mayoría en algunos estados o los principios concordatarios. Para algunos padres de esta tendencia el esquema resultaba incluso demasiado filosófico (cardenales Ottaviani y Ruffini), contemporizador con las actuales estructuras democráticas (Rvdmo. P. Aniceto Fernández, superior general de los dominicos), demasiado atento a las necesidades ecuménicas, pero dañoso para los católicos (su eminencia, el cardenal Quiroga) y en contradicción con la doctrina tradicional de la Iglesia (cardenales Quiroga y Brown y monseñor Granados, obispo auxiliar de Toledo), mientras un padre español, monseñor López Ortiz, obispo de Tuy, señalaba su protesta por un cierto tono de «guerra contra el Estado católico» que había creído observar en él y su pesadumbre por el escaso número de estos.
Los padres favorables al esquema se levantaron desolados. El cardenal Léger, de Montreal, encontró que el esquema debía ser aceptable también para los ateos y que, por lo tanto, no podía partir de afirmaciones específicamente cristianas y teológicas. El cardenal Cushing, de Boston, hizo observar que esta era la primera vez que la Iglesia iba a hablar solemnemente sobre el particular y todo el mundo esperaba con ansiedad su palabra. Monseñor Hurley, obispo de Durbam, en Sudáfrica, pidió dramáticamente que se definiera el derecho a errar, y el cardenal Silva Henríquez, de Santiago de Chile, que se terminase con el equívoco a que pueden dar lugar ciertas posturas en la opinión pública mundial que piensa que «los católicos son unos oportunistas y tienen dos pesos y dos medidas, según que sean débiles o fuertes». Monseñor Colombo, en fin, tenido a buen título por teólogo personal del santo padre, tuvo una intervención que causó sensación en el aula por esa misma condición y en la que declaró que hay un derecho natural a la búsqueda de la verdad y a la libertad de la investigación, y que esa investigación debía ser cosa común de todos los hombres pues sin esa comunión de búsqueda no se llegaría a la verdad integral. Señaló, además, que hay un deber de seguir la propia conciencia, que el Estado carece de competencia sobre cuestiones religiosas y que no hay acto de fe auténtica, si este no es libre.
Digamos para terminar que monseñor Garrone, obispo de Toulouse, trató de mediar entre ambas posiciones poniendo de manifiesto la inevitable repercusión de la ideología democrática en este nuevo planteamiento de la cuestión de la libertad, pero que había sido el propio Evangelio el que había madurado de esta manera la mentalidad moderna y dado lugar al Estado laico y no teocrático.
Pero no es mi intención informar aquí o emitir un juicio sobre las discusiones conciliares, sino señalar simplemente las dos posturas sobre la libertad religiosa que se dieron en el aula y constatar una cosa evidente sobre todas: que la mentalidad contrarreformista de la minoría conciliar, opuesta al esquema presentado a discusión, es la mentalidad típicamente española, de modo que los padres conciliares españoles que se manifestaron de esa manera representaban, sin duda, aparte de su propia postura teológica, que no trato de enjuiciar para nada, la mentalidad y la sensibilidad del «homo religiosus hispanicus», como decía.
Es, desde luego, interesante la observación hecha por Carrillo de Albornoz de que los teólogos católicos, que han sistematizado en nuestros días un pensamiento teológico favorable a la libertad religiosa como una tesis o un principio católico, pertenecen, casi todos, a países de mayoría católica y minoría protestante, por ejemplo, como Francia y Bélgica, lo que, ciertamente, nos hace notar su independencia espiritual respecto a esa su condición de mayoría4. Pero, en mi opinión, lo que determina ese pensamiento abierto en esos teólogos y sus esfuerzos de investigación en ese sentido es el hecho de que viven en una sociedad religiosa y políticamente pluralista o democrática que les obliga a repensar las propias verdades religiosas con absoluta pureza, sin consentir ni un escape a los interrogantes de esa sociedad sobre los principios religiosos, ni un maridaje intelectual jurídico-político-religioso, tan tentador y tan accesible en sociedades más cerradas y prácticamente uniformes, desde siglos, como la nuestra. O como la italiana y las de algunos países sudamericanos que aún no han superado no ya la sensibilidad, pero ni aún los problemas objetivos de la Contrarreforma. ¿Qué duda cabe, por ejemplo, de que nuestros protestantes del XIX, y hasta ayer mismo, eran más anticatólicos ―antipapistas o antirromanos les sonaría a ellos mejor― que verdaderamente protestantes? De modo que la mentalidad antirreformista del católico no venía sino a ser una exigencia de autodefensa de su propia fe, y estoy dispuesto a conceder que el anticatolicismo de esos mismos protestantes era también una autodefensa de su condición de minoría y de minoría incluso perseguida. Es un círculo vicioso de acciones y reacciones del que solamente ahora, tras el milagro del concilio, vamos saliendo, pero por mucho tiempo llevaremos aún la impronta de esa lucha, como de otras peripecias históricas.
En general, el católico medio de cualquier país presenta ya unas características y unos reflejos humanos socio-políticos muy dignos de tenerse en cuenta antes de dibujar el esbozo del catolicismo español. Por lo pronto, el católico es ―como ha escrito Pierre Henri Simón— de «fisiología conservadora». Y eso se explica perfectamente: es esencialmente aquel que tiene algo que conservar. Se sabe el depositario de una fe fija, invariable, ha recibido la idea precisa de una moral que han definido por todos lados, el Decálogo, el Evangelio y la interpretación de los concilios. No sin razón la Iglesia llama «fieles» a sus hijos: les enseña, en principio, la virtud del respeto. Podría también llamarlos dóciles: exige de ellos que abandonen entre sus manos una parte de su libertad y de su sentido propio. Es jerarquía y autoridad, así como tradición y dogma. Fidelidad, docilidad... ¿Cómo el católico no habría de inclinarse a colocar también en el centro de su conciencia social estas virtudes tan arraigadas en el centro de su conciencia religiosa? Está demasiado en guardia contra las herejías para no desconfiar de las revoluciones; tiene en exceso el sentido de la continuidad y de la disciplina para tener el gusto de la rebelión y del cambio.
Agréguese a esto que la Iglesia es una potencia establecida; no se trata únicamente de la invariabilidad de su depósito espiritual; también las necesidades de su afincamiento temporal le obligan a echar sólidos cimientos en el siglo y, por consecuencia, a sustentar las potencias del siglo. Así le sucede ―por una necesidad de la cual solo habrán de asombrarse aquellos que no tienen el sentido de las condiciones humanas― sostener ciertas formas de la sociedad cuyo espíritu desaprueba, pero cuya masa presta un punto de apoyo útil a su arquitectura terrestre... Así, por razones atinentes al espíritu o al cuerpo de la Iglesia, parecería que un pensamiento católico sea aquel en el cual la idea revolucionaria experimenta mayor trabajo en germinar. Tradición, autoridad, orden, serán palabras ante las que un católico estará siempre inclinado a estampar su firma. Siempre habrá de interesarle y de parecerle de su familia un escritor que le traiga estas palabras, ya venga como Comte o Maurras de las secas colinas de un positivismo apolíneo, justificando sus ídolos en nombre de la Razón, ya venga como Taine o Barrés de la selva profunda de un naturalismo dionisíaco, justificándolos en nombre de la vida. Y siempre su primer movimiento lo acercará hacia un régimen tradicionalista y autoritario, antes que crítico y liberal»5. Siempre estará demasiado seguro de sí y demasiado desconfiado de los otros, sigue diciendo Pierre-Henri Simón: «Sucede exactamente lo siguiente: poseyendo en el orden de las creencias religiosas, de las afirmaciones metafísicas y de las reglas morales, una Verdad colocada por encima de toda discusión, el católico experimenta tentaciones de extender su certidumbre a zonas de su pensamiento en donde está sujeto al mismo error que otro cualquiera. De ahí, muy a menudo, en sus libros y periódicos, esa tendencia a disminuir las dificultades; de ahí también esa actitud sistemáticamente crítica con respecto a los espíritus irreligiosos ―como si un filósofo ateo o un economista protestante estuviesen fatalmente condenados a no decir nada justo― e inversamente esa apología continua, esas alabanzas untuosas para los correligionarios, como si un católico rotulado estuviese garantizado contra toda falta de juicio y de corazón, no pudiendo escribir un mal libro, ni aconsejar una mala política, ni obedecer a una mala pasión»6.