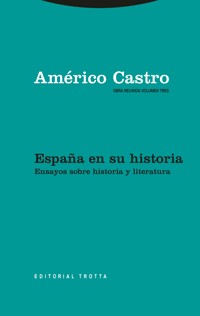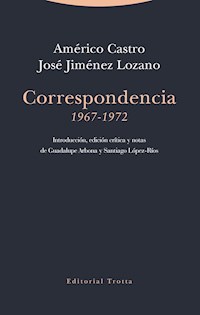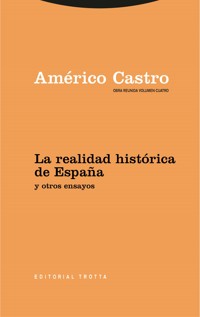
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Obra reunida Américo Castro
- Sprache: Spanisch
La primera edición de «La realidad histórica de España», de 1954, rehace por entero la anterior obra de Castro España en su historia y supone un hito en su constante empeño por desentrañar la vividura hispana caracterizada por la convivencia conflictiva de cristianos, musulmanes y judíos. Coetáneos y complementarios de su monumental obra son los Dos ensayos «Descripción, narración, historiografía» y «Discrepancias y mal entender» y «Santiago de España», también recogidos en este volumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1988
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Américo Castro
OBRA REUNIDA
VOLUMEN CUATRO
Edición al cuidado de José Miranda
La realidad histórica de España y otros ensayos
Prólogo de José Miranda Ogando
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
Américo Castro
OBRA REUNIDA
Edición al cuidado de José Miranda
© EDITORIAL TROTTA, S.A., 2020, 2023
HTTP://WWW.TROTTA.ES
© HEREDEROS DE AMÉRICO CASTRO, 2021
© JOSÉ MIRANDA OGANDO, PRÓLOGO, 2021
© MANUEL JOSÉ CRESPO LOSADA, TRADUCCIONES DEL LATÍN, 2021
DISEÑO
JOAQUÍN GALLEGO
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-8164-508-8 (obra completa)
ISBN (EDICIÓN DIGITAL E-PUB): 978-84-1364-145-4 (volumen cuatro)
CONTENIDO
Prólogo: José Miranda Ogando
LA REALIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA
Introducción
Capítulo I. España o la historia de una inseguridad
Capítulo II. Enfoque de la historia
Capítulo III. Los visigodos no eran españoles
Capítulo IV. Islam e Hispania
Capítulo V. La tradición islámica en la vida española
Capítulo VI. Cristianismo frente a islam
Capítulo VII. Tres instituciones cristiano-islámicas
Capítulo VIII. El islam y la estructura vital del hispano-cristiano
Capítulo IX. La épica castellana
Capítulo X. Pensamiento y sensibilidad religiosa
Capítulo XI. Nuevas situaciones desde fines del siglo XIII
Capítulo XII. El Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita
Capítulo XIII. Los judíos españoles
Capítulo XIV. El judío en la literatura y en el pensamiento españoles
Capítulo XV. Coherencia vital de la realidad española
Apéndice I. El estilo docto de algunos españoles recuerda el de los árabes
Apéndice II. La independencia de Portugal
Apéndice III. Deísmo en la castilla del siglo XIV
Epílogo
DOS ENSAYOS
I. Descripción, narración, historiografía
II. Discrepancias y mal entender
SANTIAGO DE ESPAÑA
Planteamiento de la cuestión
Los musulmanes de Al-Ándalus eran orientales
Aislamiento cultural hispano
Los Dioscuros y Santiago
Obligadas aclaraciones
Observaciones finales
Nota adicional
Índice onomástico
Índice topográfico
Relación de principales obras citadas
Relación de palabras estudiadas
Índice de materias
Índice general
PRÓLOGO
La obra de Américo Castro representa un ingente esfuerzo de interpretación de la historia y la literatura españolas. Es tan vasta y abarca dominios tan diferentes que es muy difícil resumir en pocas líneas su significado, pero no nos equivocamos al decir que Castro es el gran maestro de la historiografía, el gran polígrafo que ha explorado los veneros ocultos y dramáticos de nuestro complejo pasado y que ha puesto de manifiesto que la historia hispana ha sido concebida como un conflicto consigo misma. El cómo ha llegado a ser esta así, está presente en la obra de los escritores del 98. Él es «hijo» de esta tradición, aunque su respuesta se singularice espectacularmente.
Castro ofrecía una nueva imagen de los españoles distinta de la usual, un sentido nuevo de la historia, pero nunca pretendió cubrir todo lo sucedido en la Península Ibérica desde las primeras civilizaciones que la habitaron; muy al contrario, trató de encontrar ante todo las causas generadoras del particularismo español. Los flancos de su interpretación se sitúan en dos regiones históricas: en los orígenes de la Edad Media, por una parte; y, por otra, en la prolongación de la Edad Media hacia el presente, es decir, en el Siglo de Oro, en la «edad conflictiva», como él la denomina.
Es a lo largo del dilatado periodo de confrontación entre el poder cristiano y el musulmán donde halla los fundamentos del «ser español»; posteriormente, la «edad conflictiva» muestra un ambiente bastante atormentado y problemático, en el que la ascendencia proporciona casi todos los motivos de orgullo y también de vergüenza y peligro. Castro sostiene con toda formalidad que después de la ocupación musulmana la vida peninsular se reconstituye al hilo de un sistema de castas fundado en el hecho de ser la persona cristiana, mora o judía. Desde ese supuesto historiográfico trazaría su esquema del particularismo español como una creación original producida por un sistema de vida propio del país, determinado por la convivencia en su suelo de elementos humanos pertenecientes a tres religiones.
La convivencia pacífica de las tres castas, alternando con la hostilidad manifiesta, nos sitúa frente al problema fundamental de la historia española. Este es el punto de apoyo de su amplio proyecto reformador como historiador y ensayista: hacer surgir lo español de la convivencia, amistosa u hostil, entre las tres castas. Pero primero empieza por atacar la tradicional idea que existía de una esencia de lo español «a prueba de milenios». Castro afirma sin ambages que su historia se funda en el supuesto de que la conciencia de ser español y ser habitante de la Península son cosas distintas. No hay una psique invariable o permanente. El español se ha hecho dentro y a lo largo de la historia de su vivir, no sobre supuestos «raciales».
En su prolífica exploración, las dos preguntas capitales dirigidas por Castro al secular cuerpo de la historia de España son estas: ¿Cuál es la realidad histórica a la que se refiere el vocablo «español»? ¿Cuál es la peculiar manera que esa realidad ha tenido y tiene de instalarse en su propia vida? Las respuestas a ambas cuestiones fundamentales están minuciosamente desarrolladas en España en su historia (1948); luego, en La realidad histórica de España (1954), aparte de otras publicaciones menos extensas que reelaboran o amplían diversos aspectos de su pensamiento histórico.
Los fenómenos y las reflexiones historiológicas sobre el origen, ser y existir de los españoles que Castro presenta en su obra magna de interpretación histórica, pretenden iluminar la vía a través de la cual aquellos se conectan con la disposición vital llamada hispánica, la cual es una realidad singular, inseparable a su vez de los fenómenos y del proceso en que se manifiesta. Su revolucionaria tesis acerca del origen de los españoles explica cómo la historia hispana ha seguido caminos diferentes a los otros países de Europa. Cómo ello ha llevado a un singular «vivir desviviéndose» que él mismo establecía como esencia de lo hispánico, y que es uno de los asuntos más importantes de La realidad histórica.
La constante necesidad de fundamentar sus ideas por medio de supuestos teóricos le obligó a proponer nuevos términos historiográficos que pudiesen expresar de forma más perfecta lo complejo de su pensamiento. La base de todos ellos quizás haya de encontrarse en la «morada vital», cimiento de todo edificio histórico. Vivir supone estar situado en una estancia estructurante, una realidad invariante, pero dinámica, que causa la unidad y peculiaridad vital del agente histórico. Desde el ángulo de la exigencia castriana, para dejar constancia de lo histórico es necesario que la invariante colectiva en su despliegue real —una peculiar realización de valores— sea intuida de algún modo por quien escribe la historia. Sin la conciencia de tal invariante el historiador no podría articular su historia como la del pueblo al que se hace mención.
Castro demuestra que la España medieval existe en una estructura funcional de vida que ya no es visigótica. Si la «morada vital» de los españoles comenzó a formarse en el siglo VIII, todo lo anterior cae fuera de los límites de la verdadera historia de los españoles, la cual, por otra parte, ha de basarse en la determinación de cuándo y cómo surgió dicha morada. De ahí el valor que concede al momento en que surge entre los habitantes de la Península la idea de sentirse español, y que luego, en torno a este concepto, trate de definir la historia de un pueblo.
Para Castro la venida de los árabes a España supuso algo más que la conquista, más o menos prolongada, de casi la totalidad de la Península Ibérica. El islam obligó a contemplar y a usar en una nueva perspectiva el tradicional modo de existir y el quehacer social de los habitantes del norte. A consecuencia de haber sido como por fuerza tuvo que ser, la vida colectiva en los reinos cristianos, políticamente escindidos, estuvo configurada por circunstancias religiosas, por las creencias de esta o la otra casta, fenómeno sin parejo en Occidente.
No puede negarse el planteamiento básico de Castro cuando afirma que en los momentos mismos de su formación, España ha de contar con ingredientes culturales no solo occidentales sino también semíticos. La influencia árabe sería la primera en hacerse notar: así surgieron Santiago Matamoros y, posteriormente, las órdenes religiosas, para encontrar su punto culminante en la obra «mudéjar» del Arcipreste de Hita. El influjo de los judíos empezaría a ser decisivo en el siglo XIII, cuyo apogeo debe ser establecido en el curso del siglo XV, y cuyas consecuencias más fecundas se obtendrán entre los filósofos, escritores, ascetas y místicos del siglo XVI.
El gran maestro de la filología española se encargó de sacar a luz un filón de la cultura vital de los españoles, iniciado en el pensar islámico, y proseguido a través de los hispano-hebreos. Él mejor que nadie ha sabido arrancar destellos y definir matices en la historia y la cultura hispánica que para otros resultaban invisibles. Sus investigaciones dejaban al descubierto las deudas y trasvases entre tres ámbitos de vida que acaban amalgamándose en una cultura única, de tal forma que lo más original y universal del genio hispánico toma su origen en formas de vida fraguadas en los novecientos años de contextura cristiano-islámico-judaica. Ello explicaría cómo se formó la peculiaridad de los grandes valores hispánicos. El problematismo, las maravillas y la pesadumbre de cuanto luego vendría arrancan de ahí.
Castro acertaba a explicar el enigmático pasado de España; quienes lo reconocían así se declaraban partícipes en el dramático desvivirse de una comunidad en polémica incesante consigo misma. Su original enfoque ilumina un panorama inédito e inagotable que amplía nuestra conciencia histórica y pone de manifiesto los efectos perdurables de la España de las tres castas. Quien lea sus libros hallará abundantes pruebas de que toda clase de obras fueron siempre posibles gracias a la intervención, en una u otra forma, de las gentes de esas tres castas —son las castas y casticismos contrapuestos los que explican la dramática grandeza del siglo XVI español y sus consecuencias—. Por haber sido así, los hoy llamados «españoles» poseen una cultura de tipo único, a cuyo estudio y valoración Américo Castro consagró su vida.
Criterios de esta edición
Este volumen recoge la edición prínceps de La realidad histórica de España de 1954. Pese a haber modificado sustancialmente la versión anterior, esta nueva obra no se repite ni se reimprime; aparecerá una nueva versión en 1962. Junto con ella, damos al lector dos publicaciones menos extensas: Dos ensayos (1956) y Santiago de España (1958), en las que se dilucida el pensamiento de Américo Castro y sus conceptos historiográficos, y se amplían y profundizan algunos de sus supuestos teóricos ya tratados en la obra de 1954.
Su orden de presentación —siempre hemos tenido en cuenta las introducciones y los prólogos del propio autor, indispensables— está pensado para servir de material de trabajo y reflexión. Trazar un mapa que ilustre el camino historiográfico es la intención fundamental del presente volumen, al tiempo que subraya la vigencia de las teorías de Castro.
Se ha tratado de presentar este material en un texto de fácil manejo y de la manera más fiel con respecto al original: la sencillez, sin transgredir nada de lo que consta en el original. Con este criterio se han resuelto abreviaturas, se han eliminado contracciones, se han seguido las normas actuales en acentuación, puntuación, empleo de mayúsculas y minúsculas, separación y unión de palabras, etcétera.
Se ha considerado conveniente traducir las citas pertinentes en latín y otros idiomas extranjeros como deferencia hacia el lector actual, ya sea incorporando la traducción entre corchetes o en nota a pie de página, ya sea sustituyendo la cita original. Solo en casos excepcionales se ha optado por mantener sin traducir el idioma del texto original. No se han traducido las citas y expresiones en castellano antiguo u otros casos similares, aunque se señalan las ediciones disponibles.
Además de las referencias cruzadas, es decir, indicaciones para que el lector conecte la lectura de un trabajo con la de otros insertos en la misma obra, aparecen, entre corchetes, notas aclaratorias que hacen referencia a las obras de la bibliografía, añaden contenidos o pequeños comentarios.
JOSÉ MIRANDA OGANDO
LA REALIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA
A
C. M. de C.
INTRODUCCIÓN
Modifico ahora considerablemente mi libro España en su historia, publicado en 1948. Lo he reducido y lo he ampliado*. Un mayor interés en el problema de cuál sea la auténtica realidad de la historia, ha obligado a renovar el título de la obra. Cada historiador —sépalo o no— parte, en efecto, de ideas previas, suyas o ajenas, presentes a menudo como un trasfondo borroso e inconexo. Es por lo mismo indispensable correr el riesgo de decir, en forma coherente, hacia dónde se encamina la historia en que uno piensa. La ingenua urgencia de narrar o averiguar sin más «lo que pasó» hace olvidar a veces la auténtica realidad de los hechos y de las obras, una realidad solo historiable cuando es puesta en correlación con la estructura humana en que existe, y con los valores en los cuales se hace significante. Pirandello puso en boca de un personaje la siguiente declaración: «Un hecho es como un saco que no se tiene en pie cuando está vacío; para que se mantenga derecho hace falta poner en él la razón y el sentimiento motivadores de su existencia».
Los hechos humanos necesitan ser referidos a la vida en donde acontecen y existen. Esa vida es, a su vez, algo concreto y especificado, que se destaca sobre el fondo genérico y universal de lo humano. La anterior exigencia vale para la vida de un pueblo o de una persona, y también para lo que acontece en una construcción artística o de pensamiento. Si en un escritor de calidad (sirva ello como ejemplo) se encuentra algo procedente de otro, antes de decir que aquello no es suyo, habrá de determinarse la función de lo usurpado (en sentido latino) dentro de la totalidad de la obra, y ver cómo enlaza con el resto de actividades valiosas del autor. Plagio es lo trasplantado a tierras humanas vitalmente estériles.
Decir qué sea la realidad es asunto para filósofos. Pero sea ella lo que fuere, es indudable que «lo histórico» de la realidad consiste en un estar en algo eso que empieza por ser. Al en en donde está lo histórico de la vida humana lo he llamado «morada» vital, el centro-agente en donde se planea y de donde parte la historia de cada pueblo (véase cap. II). No cabe hablar plenamente de historia cuando falta la referencia a una «morada» en donde situar los fragmentos inconexos de realidad humana, trátese de lo descubierto por los arqueólogos o de lo allegado por el periódico mañanero. Yendo a un campo muy diferente, tampoco logran realidad los fragmentos óseos de un animal fosilizado hasta que no surge la imagen de la totalidad de su esqueleto.
Por ese motivo carece de sentido histórico cuanto se dice sobre la españolidad de los iberos, o de las otras gentes que habitaban la Península Ibérica antes de la venida de los romanos. Fragmentos de lenguaje, objetos referidos a un pueblo situado en un vacío mudo, aisladas menciones de historiadores de la Antigüedad no dibujan una realidad histórica, en el sentido que doy a estos términos. Primaria obligación del historiador es intuir y tener presente el área interior en donde la historia acontece; pero el historiador nada puede hacer, si el pueblo mismo no ha expresado su conciencia de estar existiendo como tal pueblo. Es vano hablar de la historia de los iberos, o de los celtas, o de los ligures en la Península Ibérica, mientras no se enlacen las mudas ruinas de la lengua o de la arqueología con el área interior en que existía la vida de aquellos pueblos. La más antigua «morada» histórica de que hay noticia en la tierra que habría de llamarse y sentirse como española, es la de los romanos, la cual no era como la de los futuros españoles. Estos no existieron siempre, y este libro aspira a hacerlo ver.
Desde tal enfoque y con tal perspectiva hablo ahora de realidad histórica, de su funcionamiento interior y del carácter revelador de las producciones y acciones en que se objetiva. En la morada de cada historia se originan actividades espontáneas, se adopta o se rechaza lo que llega de fuera, o lo que se toma del pasado de la tierra propia o ajena. Cada pueblo, desde la «morada» en que existe, maneja la civilización pasada o presente en forma peculiar, pues las tradiciones, como todo lo demás, especifica su ser, estando de cierto modo en la vida de cada comunidad humana. El pasado romano no se ha «realizado» del mismo modo en los países que habían formado parte del Imperio. Lo mismo aconteció luego en Occidente con la redescubierta civilización griega. Las razas, además de serlo, aparecen siempre estando de algún modo: los negros no están en la vida del Brasil como en la de los Estados Unidos, y todos son igualmente negros. (Los negros americanos preferirían morir a ser devueltos a su África originaria). Los judíos, otra «raza», no estuvieron en la vida española como en la del resto de Europa. Cosa análoga acontece a la idea de generación, o sea, a la vivencia del tiempo pasado y presente; el pasado próximo o remoto no se actualiza de la misma manera en todas partes, y por lo tanto, su ritmo vital no es generalizable o universalizable. (En todo caso, no es ese aspecto el más importante ni el decisivo para el historiador).
El clima, lo mismo que cualquier otra circunstancia natural, se subordina, como factor histórico, al hombre, y no este a aquel. Las ciudades alemanas en el Brasil semejan a las alemanas y no a las brasileñas. Los habitantes en ocasiones fuerzan la tierra a producir lo que espontáneamente no da, mientras puede acontecer que riquezas al alcance de la mano no creen prosperidad en torno a ellas. En igualdad de circunstancias naturales, el cambio del elemento humano hace variar el tipo de civilización, para bien o para mal. «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado».
En suma, todo lo que sea (según la lógica, la metafísica, la ciencia) se vuelve para el historiador en un estando, en una estancia vital. La historia comprensible es, para mí, como una proposición vital en la cual un predicado (acontecimientos, fenómenos de toda índole) se integrara en un sujeto-agente, lo explicara.
De igual importancia que los grandes acontecimientos del pasado (guerras, instituciones, peripecias políticas, economía), son otros aspectos de la vida: religión, lengua, literatura, arte, pensamiento, ciencia, vida interior, «comportamientos». La exigencia de tenerlos presentes desde el primer momento no demanda poseer saberes enciclopédicos, pero sí una clara noticia del modo en que dichos aspectos (junto con otros acontecimientos colectivos de cualquier tipo) se hallan situados en el existir de un pueblo, llevan en una u otra forma la impronta de la disposición vital, de la vividura del pueblo en cuestión1. En todo fenómeno humano que de veras y justificadamente reclama la atención del historiador hay, desde luego, algo reducible a conceptos universales; pero hay, además, la presencia del enlace entre ese fenómeno y la concreta disposición vital del pueblo en donde se encuentra situado. No es menester, por ejemplo, que el historiador analice rigurosamente la ciencia en un momento dado; mas sí sería deseable (seamos o no capaces de hacerlo) mostrar cómo se articula un cierto tipo de saber (o de ignorancia) dentro de lo que en el capítulo II denomino «morada vital».
La historia señala la curva del ascenso o descenso de los valores, el proceso axiológico y axiogénico. Ahora bien, podemos hablar de un pueblo históricamente por ser diferentes y peculiares los modos valiosos (merecedores de recuerdo y de perduración) en que cada grupo humano trató el mundo en donde existía y se realizaba. Si todos los pueblos se hubieran comportado en modo análogo —es decir, si la disposición de sus vidas hubiese sido análoga—, el hombre no sería sentido como un ser histórico. La historia nació de la curiosidad viajera, de la observación de la variedad humanogeográfica.
La historia de un pueblo es totalmente suya, no es escindible en hombres latentes y acciones o acontecimientos patentes. Estos últimos han de aparecer en enlace con la disposición vital del hombre historiable, han de darse en una historia provista de un volumen suficiente de valías historiables. La vida histórica es muy pública, justamente por ser axiogénica —engendradora de construcciones valiosas, merecedoras de seguir estando ahí en alguna forma—. La prehistoria, lo mismo que la muda o balbuceante arqueología (según antes dije) no merecen el nombre de historia, pues no sabernos ni sentimos en qué vidas se hacían reales las pinturas mudas, los restos monumentales, las referencias a pueblos remotos transmitidas como rasgos o ecos sin estructura. El monumento prehistórico adquiere realidad en la cultura moderna de quienes lo estudien y lo conviertan en problema dentro de sus vidas. No sabemos qué sentido yace en las pinturas de Altamira o en el busto de la Dama de Elche; para nosotros hoy poseen valor sumo, pero en cuanto realidades historiables son como aerolitos desprendidos de un astro incognoscible.
Esta introducción permitirá al lector captar el sentido de lo que llamo real en la historia del pueblo hispano, algo que poco tiene que hacer con la llamada «psicología» del pueblo español. Los fenómenos que presento pretenden iluminar la vía a través de la cual ellos se conectan con la disposición vital llamada hispánica, o española si se quiere, la cual es una realidad singular, inseparable a su vez de los fenómenos y del proceso en que se manifiesta. Las «causas» de la existencia de la modalidad hispánica me importan menos que el hacer patente esa modalidad en su funcionamiento y coherencia vitales, y como conciencia del mismo vivir español. De ahí el interés que ofrece la delimitación temporal de ese conjunto de vida, de acciones y de conciencia, expresada esta en un lenguaje creado por el mismo proceso de la vida. De ahí también la imposibilidad metódica de aceptar la vieja creencia de que los habitantes de la Península Ibérica, durante la dominación romana, eran ya como los españoles de más tarde, aunque sometidos a la presión de un poder no español. Pero los habitantes del Imperio romano eran romanos «históricamente», por grande que fuera la mezcolanza de gentes, creencias y condiciones de carácter de quienes hacia el siglo IV de la era cristiana (o ya mucho antes) hablaban latín y tenían a Roma como horizonte de sus vidas. Hoy también son muy distintos los franceses de Bretaña y de Marsella, y, sin embargo, la disposición de sus vidas y su dimensión histórica son francesas. Lo cual es compatible con grandes diferencias, con que sea difícil, por ejemplo, imaginarse a un Renán marsellés, o localizar en Bretaña las anécdotas de Marius y Olive. Esos y muchos otros contrastes caben dentro de la compleja modalidad de una vividura o disposición vital.
Me doy precisa cuenta de que mi manera de historiar herirá susceptibilidades nacionales, en un momento en que cada frontera política está armada más que nunca de defensas ideológicas, de unas defensas en que la sentimentalidad, el sofisma y las razones se trenzan prietamente. Será difícil hacer aceptable mi idea de que dentro del ámbito de la misma disposición vital caben las más varias realizaciones y naciones; y que sin variar la misma disposición se puede ascender a altas cimas de valor, o caer en vulgaridad y miseria. Enfoco la historia desde un punto de mira antropológico para, desde él, abarcar la amplitud de la realidad hispánica, revélese esta en la expansión imperial del siglo XVI, en el peculiar uso de ser y estar en español2, en la escasa ciencia e industria originales, en la maravilla literaria y artística, en el área ocupada por creencias y mesianismos de toda clase, y en más fenómenos cuya realidad hispánica se hace patente al hacerlos converger hacia la «morada de vida» que los hace posibles y les presta sentido. Todo eso ha surgido y acontecido hispánicamente. No podría decirse lo mismo de la cultura romana en la Península Ibérica, o de la conquista de Dacia por el emperador Trajano, nacido en lo que luego sería Sevilla, pues Trajano realizó esa acción como romano, hablando y pensando en el latín de Roma, y no en andaluz de Triana; su «morada vital» era romana, no española.
Urge más entender y valorar la realidad hispana que buscarle «causas» y antecedentes que, en el mejor caso, nada contendrían equiparable a las acciones y obras que, unívocamente, denominamos españolas porque así las vemos y las sentimos. Aparece tal realidad desde el momento en que ciertas gentes en la Península Ibérica se comportan como españolas, o sea, revelan en actos de significación durable sus preferencias y capacidades; o con sus omisiones y desvíos expresan que no les interesa algo, que no saben o no pueden hacerlo. No voy, pues, a caracterizar a los españoles psicológicamente (en el sentido ya vulgar de este vocablo), ni a decir si son pasionales, envidiosos o sufridos. Su historia para mí consiste en la estela valiosa trazada por sus vidas, y en la confianza, o en la inquietud e inseguridad, siempre expresadas, respecto de sí mismos: en lo que han hecho, y en lo que tienen conciencia de no estar haciendo.
La evidencia primaria de que un pueblo posee dimensión histórica se da en el hecho de hacerse presentes sus obras en la vida de otros pueblos. Los españoles comenzaron a hacerse presentes en la esfera de los valores religiosos. Ya hacia el año mil, su creencia de que el cuerpo del apóstol Santiago yacía en Compostela encendía las almas y ponía en movimiento los cuerpos de incontables europeos. El Santiago español intervino, directa o reflejamente, en la civilización de Europa. Presentes están también Domingo de Guzmán, sin el cual no habría dominicanos; Vicente Ferrer, agitador de la sensibilidad religiosa en el siglo XV; Ignacio de Loyola, cuyos jesuitas afectaron el curso de la política, de las ideas y del arte internacionales; junto a ellos Luis de Granada y Teresa de Jesús, a quienes la sensibilidad religiosa y literaria de Europa debe más de lo que suele admitirse. Incluso el quietista Miguel de Molinos, a fines del siglo XVII, posee alta significación.
Así, pues, durante ocho siglos la tensión religiosa de los hispanos ha comunicado su vibración lejos de sus fronteras, como estímulo activista y como expresión de sensibilidad. En mucha menor medida, como pensamiento religioso. Lo cual no menoscaba la idea de haber sido la creencia una máxima dimensión en la vida-historia de España, una actividad situada en lugar preferente en el recinto de morada vital. Este singular modo de creencia, nunca puesta en paréntesis por la meditación racional, comenzó a hacerse visible en gentes cuyo inevitable horizonte era el islam español, el cual incluía un fuerte elemento judaico, muy luego insertado en la textura social de los cristianos. Se produjo así el hecho, sin paralelo en Europa, de existir en la Península tres maneras de gentes cuyo perfil personal y colectivo estaba trazado por su respectiva creencia: se era cristiano, moro o judío. Tan real y evidente fue esa larga y apretada situación, que el contacto con los otros países cristianos (muy fuerte desde el siglo XI) no hizo volver a los españoles a la disposición vital en que se hallaban los habitantes de la Península durante la época visigótica. Tan clara escisión me ha obligado a pensar que los visigodos no existían en la misma «morada vital» de los futuros españoles. No es la primera vez, por otra parte, que un pueblo se diferencie en sus actos creadores de historia respecto de quienes habitaban sus tierras con anterioridad. Los italianos no son ni etruscos, ni ostrogodos, ni romanos, sino meramente italianos.
Ser español significa ante todo haber existido como creyente. Tan es verdad, que hasta el siglo XVIII no surgen en España nociones seculares acerca de la persona humana, aunque sin gran originalidad. Aun así, libertad religiosa no ha habido nunca. Se han tolerado otras creencias (después de suprimirse la Inquisición en 1833), siempre con escatimas y como una necesidad impuesta por la ya más frecuente comunicación con el extranjero. En esto han coincidido todos los pueblos peninsulares, con lo cual expresan que la disposición radical de sus vidas es la misma. Este vivir en la creencia (que tan alta floración produjo en otros siglos) no dio ocasión a una teología como las de san Anselmo o santo Tomás; pero no es eso lo que ahora importa, sino la manera de disposición vital implícita en la creencia española. El creyente hispano ha vivido en la confianza y en la esperanza, y desde ella concibió sus ideas respecto de sí mismo y del espacio vital en que proyectaba su actividad personal. Ambas nociones carecían de límite, pues el anhelar y el esperar son situaciones siempre abiertas.
Sin sombra de crítica racional acerca de sí mismo, el español distendió al máximo su aspiración y su brío, o cayendo en otro extremo, se dio por no existente. Según luego se verá, Lope de Vega sabía que el español «tiene en el alma el todo». En cuanto al espacio, el hispano lo sintió tan próximo y accesible, que ya en el siglo XIII expresó el anhelo de extenderse por inmensas tierras. En el XVI muchos soñaban en dominarlo todo bajo el signo de la cruz y de la espada de Carlos V. Creencia, personalismo integral, expansión y expresión (también ilimitada) no figuran en este libro como abstracciones o caracterizaciones psicológicas: se refieren a realizaciones concretas, ordenadas en constelaciones de valores; son radios que me llevan al centro de la morada vital de los españoles. Todo ello ha hecho de los españoles una categoría histórica y un drama oprimente.
Con esto queda precisado el alcance de las páginas que siguen, a fin de que el lector no les pida ni más ni menos de lo ofrecido. Habrá españoles mientras los habitantes de la Península Ibérica y quienes participen de su misma «morada vital», conserven esta. Variarán (como han variado hasta ahora) el contenido y la valía de sus acciones. Pero mientras no cambie la disposición interior de su vida, el modo de realizarse, el español —magnífico o insignificante— seguirá ahí.
Ha sido inevitable tener que usar un estilo a veces algo reiterante. Motivos de ello han sido un deseo de clara precisión, y el temor al equívoco y a ver tergiversado mi pensamiento.
***
Son nuevos los capítulos II, III y XV; el XII ha sido reescrito en gran parte. En el VIII analizo el diferente modo en que hispano-cristianos y musulmanes se comportaron respecto de la ciencia. He aumentado las comparaciones entre el estilo literario de españoles y franceses a fin de subrayar el diferente modo de estar los mismos temas en una y otra «morada vital». Trato en el capítulo X de la poesía mozárabe recientemente descubierta (las jarŷas), y del pensamiento hispano-judío en el XIV. Coloco ahora en un solo lugar materias antes separadas en diferentes secciones, tales como la épica castellana y Cataluña. Conservo solo uno de los anteriores apéndices finales, y añado otro sobre Portugal. Aparte de eso, ha sido eliminado mucho que ahora ha parecido ocioso, entre otras cosas, ciertos fenómenos poco seguros, tergiversables o innecesarios para la finalidad que persigo.
Debo expresar mi gratitud a quienes, en gran número, han escrito acerca de España en su historia en revistas y diarios. Cito en sus lugares correspondientes a la señora M. R. Lida de Malkiel, y a los señores Ph. K. Hitti, G. Levi della Vida y F. J. Ziadeh, por su ayuda en algunos puntos de detalle. Han sugerido datos o correcciones la señora C. Castro de Zubiri, y los señores Amado Alonso, J. M. Blecua, G. Bonfante, J. Ferrater Mora, Stephen Gilman, Edmund L. King, R. Lapesa, R. Menéndez Pidal y X. Zubiri. A todos hago presente mi reconocimiento.
_______________
*Pese a haber refundido y ampliado los puntos de vista desarrollados en su opus magnum, esta nueva versión no se repite ni se reimprime. Aparecerá una nueva edición, renovada y revisada, en 1962, que mantiene el mismo título pero que en realidad es un libro diferente [N. d. E.].
1.Véase capítulo II.
2.Véase el Apéndice I.
Capítulo I
ESPAÑA, O LA HISTORIA DE UNA INSEGURIDAD
«La inseguridad, única cosa que es constante entre nosotros»
(B. Pérez Galdós)1
La imagen histórica de los más importantes pueblos de Europa posee un perfil bastante preciso. Existe, por ejemplo, una «versión canónica» de las historias de Francia o de Inglaterra fundada en ciertas características formales y en contenidos aceptados por todos como perfectamente válidos. El inglés o el francés parten de una firme creencia al enfrentarse con su pasado, reflejada en fórmulas al parecer seguras: empirismo y pragmatismo, racionalismo y claridad. Hasta 1935 (año más, año menos) los grandes pueblos de Europa vivieron, y en parte viven, sobre la creencia de poseer una historia normal y progresiva, afirmada en bases estimables que solo un audaz «outsider» se atrevería a poner en duda. Cada momento del pasado se miraba como preparación de un futuro de riqueza, cultura y poderío. El pasado fue sentido como un favorable antepresente.
Cuán otra, en cambio, la historia de la Península Ibérica. Señoras de medio mundo durante tres siglos, Hispania y Lusitania llegaron a la edad actual con menos pujanza política y económica que Holanda o Escandinavia, porciones de la Europa esmaltada y brillante. El mundo hispanoportugués ha sobrevivido al prestigio de un pasado esplendoroso y a la vez enigmático para muchos; el nivel de su arte y su literatura y el mérito personal y ejemplar de algunos de sus hombres continúan siendo altamente reconocidos; el valer de su ciencia y su técnica lo es menos; su eficacia económica y política apenas existe. Contemplado desde tan problemático presente, el pasado se vuelve puro problema que obliga a aguzar la atención del observador, porque incluso los hechos más prodigiosos de la historia remota parecen ir envueltos en melancólicos vaticinios de un ocaso fatal y definitivo. El pasado se siente entonces como precursor de un futuro hipotético.
Hipotético en cuanto a la prosperidad material y a la sensación de feliz placidez a que el europeo del siglo XIX fue habituándose cada vez más; pero seguro y afirmativo en cuanto a la capacidad de crear formas de expresión para la conciencia de su existir, y del conflicto entre el sentimiento de lo temporal y de lo eterno. El rigor usado por otros hombres para penetrar en el problema del ser y de la articulación racional del mundo se volvió para el español impulso expresivo de su conciencia de estar, de existir en el mundo; a la visión segura del presente intemporal del ser, se sustituyó el vivir como un avanzar afanoso por la región incalculable del deber ser; a la actividad del hacer y del razonar, olvidados de la presencia de quien hace y razona, corresponde en Iberia la actividad personalizada, no valorada según sus resultados útiles, sino de acuerdo con lo que la persona es o quiere ser: hidalgo, místico, artista, soñador, conquistador de nuevos mundos que incluir en el panorama de su propia vida. Degeneración de todo ello fue el pícaro, el vagabundo o el ocioso, caídos en inerte pasividad. O se vive en tensión de proeza, o en espera de ocasiones para realizarlas, las cuales, para los más, nunca llegan. Hay un dicho pleno de profundo sentido: «O corte o cortijo», es decir, o exaltación hasta lo supremo, o sentarse a ver cómo transcurren los años por la órbita impasible del destino.
Es comprensible que tal estructura de vida2 siempre fuese un problema para los mismos que la vivían, un problema moral henchido de anhelo e incertidumbre. Porque España era una porción de Europa, en estrecho y continuo contacto con ella. En un modo u otro, España nunca estuvo ausente de Europa, y sin embargo, su fisonomía fue siempre peculiar, no con la peculiaridad que caracteriza a Inglaterra respecto de Francia, o a esta respecto de Alemania u Holanda. Secuela inmediata de tales fenómenos es que la historia de España no haya podido estructurarse en un modo válido para todos; un agudo relativismo matiza cuanto a ella se refiere: en sus nacionales, arrogancia, melancolía, recelo y acritud frente a los extraños; en estos, aire desdeñoso, tenaz incomprensión, inexactitud calumniosa y, a veces, entusiasmo exaltado.
Tomando como criterio de juicio histórico el pragmatismo instrumentalista del siglo último, el pasado ibérico consistiría en una serie de errores políticos y económicos, cuyos resultados fueron el fracaso y la decadencia, a los que escaparon otros pueblos europeos libres de la exaltación bélico-religiosa, y del personalismo estático y señorial. Las maravillas logradas gracias a la estructura hispana de vida, se admiran sin regateo cuando su perfección alcanza límites extremos (Cervantes, Velázquez, Goya), y cuando no rozan la incapacidad de comprender, la vanidad o el interés de otros países más poderosos. No se reconocerá espontáneamente, por ejemplo, que la ciudad de México y algunas otras de Hispano-América eran las más bellas del continente en cuanto a su prodigiosa arquitectura, pues esto obligaría a admitir que la dominación española no fue una mera explotación colonial. La deleitosa sorpresa del barón de Humboldt hacia 1800 no ha pasado a los libros o a las conversaciones de nuestros contemporáneos; lo impide la conciencia de superioridad en los angloamericanos, y el resentimiento de la mayoría de los hispanoamericanos, que hallan en el pasado colonial una fácil excusa para su presente debilidad social y técnica. Lo impide, además, la inconsciencia en que España ha vivido respecto de sí misma y de su pasado. En cambio, las misiones, castillos o edificios de gobierno en Luisiana, Florida, Texas, Nuevo México o California —leves migajas de aquel poderío artístico—, se conservan por los norteamericanos con un cuidado y ternura superiores a los de España y México respecto de sus incalculables tesoros.
Esto significa que aun lo indiscutible del pasado español muchas veces no lo es. Durante casi trescientos años han permanecido sepultados en indiferencia los mejores cuadros de El Greco, concebidos en y a causa de España, y hasta el siglo XX no ingresó su arte en la esfera de los valores universales. En cuanto a historia literaria, mis maestros decían y escribían que las Soledades de don Luis de Góngora eran simple desvarío de una mente enferma o caprichosa. Hasta hace unos treinta años no comenzó a trascender al público un juicio más de acuerdo con la verdad artística, juicio que hoy empieza a ser compartido tanto por españoles como por extranjeros. Todo ello procede de que los fenómenos máximos de la civilización española no son calculables racional, sino vitalmente, y así casi nada aparece indiscutido y bien afirmado. No cabe reducir a cifras la diferencia entre un auténtico monumento y el «pastiche» norteamericano que lo copia.
El hecho es que esta historia, a base de radical personalismo, y en contacto con el mundo europeo fundado en la victoria del hombre sobre los obstáculos de la naturaleza, cayó en progresiva desesperanza. Desde el siglo XVII, y aun antes, comenzó a sentir el español la inanidad de sus realizaciones colectivas3; la vida nacional consistió desde entonces en procurar detener los golpes de un mal destino, o sea, en oponerse al avance irresistible de quienes inyectaban razón en su vivir, y con su técnica construían el moderno poderío de Occidente. Más no obstante la melancólica reflexión de Quevedo y de muchos otros escritores, el brío español continuó ampliando el Imperio y manteniéndolo enhiesto durante el siglo XVIII. Cuando España perdió sus dominios americanos en 1824, los españoles de Hispano-América pudieron recibir casi íntegra la herencia de tres siglos de colonización civilizadora, a pesar de los tenaces ataques de Inglaterra, Francia y Holanda. Lo cual significa que la línea de reflexión crítica y angustiada de ciertos pensadores españoles no coincidía con el impulso vital de quienes todavía en el siglo XVIII (en una nación casi desierta y empobrecida) proseguían ampliando la soberanía española en Luisiana y California, y provocaban en la Península el renacimiento cultural del reinado de Carlos III: libros, ciencias, edificios, y al final de todo, el prodigio incalculable de un Goya. Los ingenuos lugares comunes se quiebran al aproximarlos a la historia de España, que siempre existió encerrada en un antagónico y enigmático vivir-morir.
Henos, pues, ante una historia que a la vez se afirma y se destruye en una continuada serie de cantos de cisne. En 1499, el alma desesperada y evanescente de la España judaica se vertía en la inmortal Celestina, obra del judío converso Fernando de Rojas. En 1605, a la luz crepuscular de un ambiente a la vez renacentista y antirrenacentista, surge el Quijote, como eterna encarnación del imposible racional hecho posible poéticamente. A fines del siglo XVIII, en un Imperio ya esqueleto y sombra de sí mismo, Goya superaba todas las ruinas en el arte único de su pintura. Hacia 1900, España fue calificada por Lord Salisbury de «nación moribunda», y justamente durante tal «agonía» se preparó el movimiento literario artístico, científico y filosófico que, en 1930, lograba para España una consideración internacional no gozada desde el siglo XVI. No hay caso parecido de tan palmaria contradicción entre el vivir y el no vivir, mucho más extraño si se piensa en todos los motivos internos y externos que desde el siglo XVII, «lógicamente» pensando, hubieran debido reducir a Hispania a un país de labriegos, de fellahs, sin posibilidad de interesar al visitante más que por sus ruinas y por sus costumbres pintorescas.
No hay, pues, que admirar si tan extraño modo de historia necesita ser examinado olvidando un poco las ideas de progreso y decadencia materiales, de poderío político y de eficacia técnica. Desde el siglo XVII es manifiesta la desintegración de la voluntad colectiva, tampoco muy firme antes, con excepción del momento de los Reyes Católicos. En el exterior se desgajan de la corona Holanda y el Franco-Condado; después, dentro de la misma Península Ibérica, Cataluña estuvo a punto de separarse tras de haberlo hecho Portugal en 1640. Había perdido eficacia el mito de un imperio universal sostenido por la fe católica, tal como la sentían los españoles, no exactamente como la entendía la iglesia de Roma, pese a su acuerdo dogmático. Una vez resquebrajada la voluntad colectiva en aquel siglo, nunca más volvió a restablecerse; en adelante unos querrán unas cosas y otros las opuestas4. Muchos no deseaban nada, y vivían en la inercia de la costumbre y de la creencia, sin preocuparse de hacer y saber nada nuevo; en algunas zonas de España se araba con el arado romano y se trillaba con bueyes, todavía en el siglo XX.
Aunque más adelante volveré sobre cuestión tan central, valga lo dicho para advertir que no cabe aplicar ahora los métodos usaderos de entender la historia: las civilizaciones nacen, progresan y se agostan. Para entender esto tomemos el ejemplo, a la vez próximo y distante, de Francia. La meta de aquel pueblo fue desde el siglo XI constituir una nación unida bajo la autoridad real, que abarcase políticamente lo que la civilización y la lengua francesas iban conquistando por delante, inspirándose más en intereses terrenos que en la creencia religiosa. Desde Enrique IV la aspiración nacional se racionalizó, y los sabios —según el patrón neoestoico del Renacimiento— tomaron a su cuenta la dirección del vulgo, fuertemente apoyados por la monarquía. En adelante se vivirá, y hasta se hablará, según principios racionalmente establecidos, uniformes para todos, por cuyos canales la autoridad descendía automáticamente desde la cúspide de la corona hasta el último súbdito. La idea del Estado (monarquía absoluta) y el llamado clasicismo literario son aspectos de un mismo impulso. Vivir, para Francia, consistió en conocer y en aplicar los principios deducidos por la razón autónoma según un proceso lógico, riguroso y claramente explicable. Todo acto humano de dimensión colectiva tendría que caber en esquemas previamente trazados, aun a costa de los mayores sacrificios. Se excluye del lenguaje lo que los «sabios» dicen que debe excluirse, y así la lengua francesa de los siglos anteriores se hará ininteligible. El hombre intelectualizado prestó escasa atención a los aspectos del vivir elemental, vario e individualizado5. El arte y la vida pública siguieron normas rigurosas. Un día el francés razonante decidió que había que cortar cabezas, empezando por la del rey, y así se hizo. Más tarde se uniformaron la división geográfica del país, la educación, las costumbres y hasta las maneras. La historia francesa, en sus aspectos esenciales, ha sido vivida con compás y regla, y así llegó a ser Francia un gran país. Articular y explicar una historia tan abierta y patente en su estructura, es tarea relativamente fácil. La voluntad de dominio se alió al propósito de conocer. De ahí, genialidad de pensamiento (Descartes); de ahí, imposibilidad de una obra de arte que abarque la integridad de lo humano, que es razón cognoscitiva y muchas cosas más. Nada en Francia es parangonable con Dante, Miguel Ángel, Cervantes, Shakespeare o Goya.
Con método análogo, aunque enfrentándonos con mayores complejidades, pudiera esquematizarse la historia de Inglaterra y las de otros pueblos del Occidente europeo. Mas al llegar a España, tales procedimientos sirven en escasa medida, y hay que tomar otros caminos. Hay que tomarlos, porque sea cual fuere en último término la estructura vital de esos otros pueblos (no es mi propósito tratar de ello), siempre sería verdad que su historia, al ser contemplada hoy, se anexa el optimismo y la confianza del historiador, como resultado de un proceso de valoración sostenido y ascendente. El historiador parte de su intuición de ser Francia (tomémosla como ejemplo) una realidad bien lograda, y gracias a ese optimismo previo hasta puede acontecer que sobrevalore cosas que tal vez se subestimarían si la Francia del siglo XIX hubiese sido una nación pobre y desvalida. Cuando se es gran señor y poderoso, hasta las tonterías que se dicen pasan por agudezas. Pensando fríamente —es decir, antivitalmente— resultaría que la mayor parte de los numerosísimos volúmenes de Voltaire están repletos de prosa o verso insignificantes; ahora bien, como Voltaire gozó de merecido prestigio —basado en algunas y admirables obras— y a causa también del imperio intelectual que ejerció en un momento adecuado para ello, no es costumbre destacar la masa enorme de lugares comunes y de insipideces que pueblan su producción desmesurada. En cambio, cualquier historiador de tres al cuarto se atreve a atacar a Lope de Vega por su excesiva fecundidad, su premura en componer comedias, su superficialidad y muchas otras fallas. Hace muchos años escribía yo que si España hubiera poseído fuerza armada y economía poderosas, el tono de los historiadores extranjeros habría sido otro.
Mas así es porque así es la vida, y con ella no caben juegos ni escamoteos. Un factor esencial de la historia que se escribe es la postura vital del historiador dentro del tiempo en que escribe. En el siglo XVI, el Seigneur de Brantôme juzgaba excelentes las comidas y hospederías de España, las cuales, según Cervantes y otros muchos, dejaban bastante que desear. El entusiasmo de Brantôme no nos sorprende, conociendo el ángulo vital de aquel extraño personaje. Lo cual no significa caer en ningún relativismo, porque cuando este es absoluto y total, entonces deja de serlo y hay que buscarle otro nombre, quizá el de integración entre aquel que vive y la vida que vive, dentro de la cual se incluye lo que piensa.
Basta situarnos dentro de tal modo de ver para en seguida percibir que la mejor historia de España en los años últimos está toda ella teñida, determinada, por una vieja tradición de melancolía que en forma muy visible reaparece en los mayores historiadores del momento. A la contemplación de la historia se le inyecta el deseo de que esa historia hubiese sido de modo algo distinto de como fue, no por capricho o sentimentalidad de estos sabios, sino porque la historia de España hace siglos que viene consistiendo —entre otras muchas cosas— en un anhelo de desvivirse, de escapar a sí misma. Las ideas de «grandeza» y de «decadencia» no sirven aquí para mucho.
Vivir desviviéndose
Considerar un aspecto cualquiera en la historia de un pueblo exige una visión de su total volumen y de sus valores. Lo cual no garantiza que podamos responder a todas las preguntas que se nos hagan, siendo así que ahora persigo un «entender» más bien que un «saber». Durante largos años he venido escribiendo acerca de aspectos concretos de historia lingüística, literaria, religiosa y hasta pedagógica dentro del mundo hispánico. Hace algún tiempo se me pidió que expresara en un ensayo mis ideas sobre el Renacimiento en España y, como nunca, vi con claridad que tal tarea era imposible si no iba articulada, iluminada, en una visión general de la historia hispánica. De otro modo caeríamos en el anecdotismo y en la arbitrariedad, en la denigración o en la supervaloración. Por tal motivo, mi proyectado artículo sobre el Renacimiento se ha convertido en el presente libro, detalle personal sin ningún interés, y que menciono para acentuar la importancia que concedo a la claridad interior, y mi menor afán por acumular noticias desligadas de un conjunto. Justamente pudiera decirse que un rasgo del tiempo actual es el desequilibrio entre lo que «sabemos» y lo que «entendemos».
Lo primero que sorprende al observador es que, ya en la primera mitad del siglo XV, los castellanos sintieran la necesidad de analizar a España; sin duda habían llegado a la convicción de haber doblado el cabo de las incertidumbres en su lucha con el islam, y que se avecinaba un futuro esplendoroso. Mas justamente entonces los castellanos que llevaban la voz de España comenzaron a preocuparse por la forma de su existir, además de afanarse por lo que tuvieran que hacer para existir. Lo que primero me sorprendió fue que en 1459 el conocido humanista Alfonso de Palencia dijese que España era una «provincia que no se da a la compostura del razonar», y por cierto en un libro cuyo significativo título es Perfección del triunfo militar6. Pero mucho antes, en 1434, don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, había pronunciado un famoso discurso ante el concilio de Basilea para justificar la precedencia de Castilla respecto de Inglaterra; su alegato nos trae la primera descripción de la íntima realidad de España. Como se sabe, don Alonso era un converso, hijo de don Pablo de Santamaría, otro ilustre converso que había ocupado muy alta posición entre los hebreos españoles, y que alcanzó en la Iglesia rango de igual eminencia. Sin entrar ahora en la complejidad de ese hecho, notemos que don Alonso, gran jurista, razonaba como un buen diplomático lleno de fervor por su tierra; desde hacía siglos los hebreos españoles se habían destacado como excelentes embajadores de los reyes cristianos y musulmanes. No se crea que el obispo de Burgos recitó en Basilea un discurso sin convicción interior; sus palabras rebosaban conciencia de hispanidad, y las preferencias y desdenes allí expresados son los mismos que venían singularizando a España desde hacía ya siglos:
Los castellanos no acostumbraron tener en mucho las riquezas, mas la virtud; nin miden la honor por la quantidat del dinero, mas por la qualidad de las obras fermosas; por ende las riquezas non son de alegar en esta materia [según hacían los ingleses], ca si por las riquezas mediésemos los asentamientos [las precedencias], Cosme de Médicis, o otro muy rico mercadero, precedería por ventura a algún duque7.
El espíritu nobiliario unido al desdén por las actividades comerciales marcan ya el abismo que separará a España de la Europa capitalista: para este judío archiespañol, Cosme de Médicis no era sino un vil mercader. La historia aparece aquí, al pronto, como perfecta seguridad:
Los reyes de España —entre los quales el principal e primero e mayor, el rey de Castilla e de León— nunca fueron subjectos al Emperador, ca esta singularidad tienen los reyes de España que nunca fueron subjectos al Imperio Romano [el Imperio Germánico] nin a otro alguno, mas ganaron e alçaron los regnos de los dientes de los enemigos (p. 214).
Observación muy aguda y cuyo sentido se verá más adelante. «En el tiempo de los godos, muchos de los principales de España se llamaron emperadores» (p. 215). En realidad, sin embargo, León y Castilla solo nominalmente continuaron el reino visigodo, porque su fuerza espiritual y sus títulos políticos, incluso imperiales, se basaban en Santiago, sede del cuerpo del Apóstol, que fue para aquellos monarcas lo que Roma para el Sacro Romano Imperio. Para don Alonso de Cartagena la fuerza de Castilla se fundaba menos en realidades materiales que en la virtud espiritual y trascendente de la monarquía; en otro caso no se le ocurriría alegar, como gran mérito contra Inglaterra, que «los castellanos e los gallegos e los vizcaynos diversas naciones son, e usan de diversos lenguajes del todo» (p. 350), en donde está implícita la idea que un siglo más tarde expresará Gonzalo Fernández de Oviedo, a saber, que lo único que concertaba la variedad discordante de las gentes hispanas era el hecho de ser súbditos del rey de España. Por otra parte, en las palabras del obispo de Burgos ya se diseña la futura política imperial de Carlos V, dirigida a extender una creencia, más que a establecer un sistema de intereses humanos:
El señor rey de Inglaterra, aunque faze guerra, pero non es aquella guerra divinal [...] ca nin es contra los infieles, nin por ensalçamiento de la fe cathólica, nin por estensión de los términos de la cristiandat, mas fázese por otras cabsas (p. 353)8.
La creencia es así base firme sobre la cual se alza la vida colectiva; su eficacia en la lucha contra el infiel trajo riqueza y poderío, reflejados a su vez en el prestigio espectacular de la monarquía y de la nobleza que la aureola:
Callo agora la fermosura e grandeza de su corte, ca fablando con paz e reverencia de todos los príncipes, yo podría dezir que dentro de esta parte del mundo que sabemos, non hay corte de algún príncipe que sin bollicio nin movimiento de guerra sea tan visitada e llena de tantos prelados e condes e barones e otros nobles, e de tanta muchedumbre de gentes de pueblos, como la corte real de Castilla (p. 351).
La corte era como un templo al que se asistía para obtener beneficios terrenos, del mismo modo que se visitaba la iglesia de Dios para lograr favores celestiales; en la nobleza y en el sacerdocio tomaban forma visible los poderes trascendentes bajo los cuales se albergaba el español. Reflejando tales esplendores consiguió el obispo de Burgos que el concilio de Basilea reconociera la precedencia de Castilla respecto de Inglaterra. Sin embargo, los ingleses alegaban contra los castellanos que su tierra era más rica y productiva, y a ello replicó el obispo:
Non quise alegar fartura de tierra, porque me pareció alegación baxa e muy apartada de nuestro propósito, ca non de labradores mas de muy nobles reyes fablamos; e non a la fartura del campo, mas a la virtud del varón es el honor devido (p. 533).
A don Alonso le cuesta descender al plano de las materialidades, mas pues los ingleses lo quieren, aduce «las viñas e los olivares de los quales hay gran abundancia en el regno de Castilla, e son desterrados para siempre del regno de Inglaterra». Y prosigue:
E en quanta reputación son el vino e el azeyte entre todas las cosas que pertenecen a la fartura de la tierra, todas las naciones lo saben... Si de los oficiales de fazer paños fablaran, por ventura algo les confesara, ca no hay en nuestra tierra texedores que tan delicado paño fagan como es la escarlata de Londres; pero aun aquella confeçión que llamamos grana con que la escarlata rescibe la suavidat de olor e de encendimiento de color, en el regno de Castilla nasce e dende se lleva a Inglaterra... Podría dezir de los metales, mas a mi juicio tan baxa e terrenal alegación non pertenesce a tan alta materia (pp. 533-534).
En último término, las riquezas son algo secundario que «ayuda para exercicio de la virtud, mas no son de alegar como cosa principal»; de todas suertes, Castilla es rica, tal vez demasiado, puesto que algunos temen que «la abundancia de riquezas como hoy es en Castilla, fagan algunt daño a la virtud». Para que nada falte en este primero y fidelísimo cuadro del alma hispana —diseñado por un judío—, don Alonso termina su arenga, más que alegato, con un gesto de suprema arrogancia: «Non traeré otro testigo si non esta embajada que vedes, ca non suelen de regno pobre tales embaxadores salir» (p. 536).
No creo que ningún otro pueblo de Europa haya revelado a comienzos del siglo XV una tan redonda y cabal conciencia de sí mismo. Castilla sintió la ineludible necesidad de salir al mundo; con paso y voz firmes se enfrentó con quienes pretendían amenguar su dignidad; reconoció la primacía del Imperio Germánico, continuación ideal del de Roma, y de Francia, brote directo del Imperio Carolingio, pero nada más. Indirectamente, sin embargo, las palabras del obispo de Burgos descubren, tras la arrogancia del ataque, un afán de justificación y un propósito defensivo. Eso es lo que más claramente aparece en el papel confidencial que Fernando de la Torre, también de ascendencia judía, dirigió a Enrique IV de Castilla, en 1455, cuando se disponía a inaugurar sus reinados9.
Tal documento parece contener el primer análisis crítico de la vida y de la conciencia española, el primer ensayo de abierta justificación frente a las censuras de los extraños, las cuales hubo de oír el autor hallándose en la corte de Carlos VII de Francia. Castilla comenzaba a adquirir nombradía internacional, y atrajo la curiosidad de otras cortes al ser ejecutado en 1453 el condestable don Álvaro de Luna, el todopoderoso favorito de don Juan II. Sorprendía desfavorablemente a los franceses que el condestable hubiera acumulado tal masa de riquezas en su castillo de Escalona, cuando ni el mismo rey de Francia poseía tantas. Fernando de la Torre se apresta a la discusión, muy complacido de luchar «contra el más grande y excelente reino de cristianos, que es el de Francia». Su escrito no es una arenga retórica, sino una descripción valorativa de las peculiaridades españolas. Menciona las riquezas naturales: hierro, acero, mercurio, lanas, trigo, vinos, aceite, fruta, y por encima de todo, «singulares cavallos y mulas». Parece al pronto que el autor va a darnos una versión más de las Laudes Hispaniae, frecuentes en la Edad Media, aunque en seguida se observa cómo el patriotismo se combina con una postura crítica y moderna, impensable antes. Aquí, además, se habla de la condición de la gente y no solo de los productos de la tierra.
El siglo XV fue época de grandes mutaciones; además de lo suprahumano, comenzaba a interesar lo que existe dentro del espacio y el tiempo inmediatos, la realidad contemporánea. El marqués de Santillana compuso un poema acerca de una batalla —la de Ponza—, librada en su tiempo, y el Romancero glosaba poéticamente sucesos actuales y próximos. Las crónicas se interesaban por las vidas de personajes coetáneos (don Álvaro de Luna, Pero Niño, el condestable Miguel Lucas de Iranzo)10, y hablan así, no solo del pasado, sino de lo que todos han visto. Desde esa postura vital, Fernando de la Torre se lanza a decirnos, por segunda vez, qué es y cómo aparece España al ser comparada con otras naciones. Sus palabras tienen encanto de novedad tierna que alborea. No conozco ningún documento anterior a este en que un súbdito se permita aconsejar a un rey de España acerca de lo que su pueblo espera de él, fundándose en lo que el país realmente parece ser, y no en abstractas ideas de virtud y buen gobierno. La tesis de Fernando de la Torre es que Castilla (que virtualmente era ya España) poseía dos supremos valores: una tierra próvida y fertilísima («la grosedad de la tierra») y ánimo magnífico para las empresas bélicas. Ocurre, sin embargo, que al lado de esas condiciones naturales o espontáneas existían limitaciones bastante serias, pues Castilla valía por lo que era, y mucho menos por lo que producía con el trabajo de su gente:
Sea por vanidad —que por orgullo, superfluidad o demasía se acreçe— de estas y de otras muchas cosas que en otras partes se façen [se reelaboran], se sirven [en Castilla] en gran cantidad; no embargante [tenga que reconocer que] allá se obren mucho más polidamente; pero de Castilla las más salen en forma grosera, y allá [en el extranjero] se reducen; y se usan y consumen [en Castilla] mucho más que en parte del mundo... [Del condado de Flandes vienen] raso, tornai, tapiçerías y trapos finos; de Milán, los arneses; de Florencia, la seda; de Nápoles, las cubiertas [de cuero para los caballos]. Sin lo cual ligeramente podrían pasar [los castellanos], o lo podrían façer, si quisiesen a ello disponerse