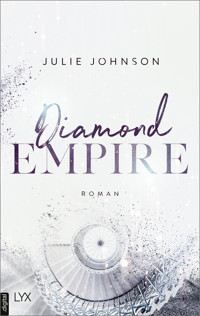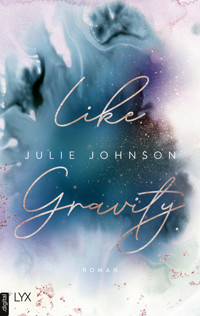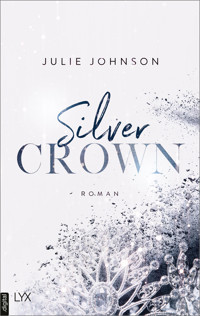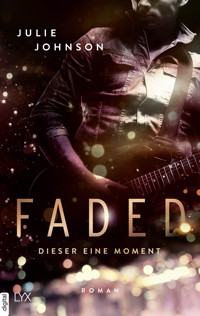Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Faeris Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Faeris Editorial
- Sprache: Spanisch
La magia y la aventura recorren todo este cautivador romantasy en el que una joven reaviva las ascuas de una antigua profecía y desata una tormenta que bien podría salvar a su reino o condenarlo todo. El miedo a la magia pulula por el reino de Anwyvn, en el que la guerra ha hecho estragos. A los medianos como Rhya Fleetwood se los ejecuta al instante. Sin embargo, la ejecución de Rhya se ve interrumpida gracias a un salvador inesperado, aunque mucho más aterrador que sus supuestos ejecutores: el comandante Scythe, un misterioso mercenario. En las garras de este nuevo enemigo, Rhya se encontrará luchando por su vida en los extremos yermos de las Tierras Septentrionales. Y, sin embargo, cuanto más se aleja de casa, más comprende que nada es lo que parece: ni su temible captor ni los restos moribundos de su reino. Ni siquiera ella misma. Pues Rhya no es ninguna mediana común y corriente. La extraña marca de nacimiento que tiene en el pecho y su capacidad para invocar al viento la señalan como un Vestigio, una de las cuatro almas repartidas por todo Anwyvn y destinadas a restablecer el equilibrio en la magia... o a morir en el intento. Sin embargo, dominar el poder que alberga en su interior es solo el principio. El deseo que Rhya siente por el comandante, un hombre en quien no puede confiar y que tiene sus propios planes, arde con la misma intensidad que las tempestades que luchan por liberarse desde el interior de su pecho. Rhya habrá de tomar una decisión: sofocar las llamas... o bien dejar que la consuman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y acontecimientos descritos en su interior son producto de la imaginación de la autora o bien están empleados de forma ficticia.
Cualquier semejanza con personas reales —ya sean vivas o muertas—, negocios, acontecimientos o ubicaciones es pura coincidencia.
Para Stevie Nicks por escribir la canción «Rhiannon», sin cuya inspiración Rhya Fleetwood, el personaje principal de este libro, no existiría.
Prólogo
La PurgaCanción anwyvniana de la Purga
Rumbo al norte marcharon
los ejércitos de hierro
que la era de los hombres iniciaron.
El reino feérico quedó arrasado,
su elixir vital fue derramado.
¡Escuchad, escuchad!
El fin del mal traicionero
que corroe la tierra
de reyes arteros.
El viento vil fue desterrado,
entre árboles y bosques
susurrado.
¡Escuchad, escuchad!
Por espada y puño gobernado
el poder de los mortales
no fue disputado.
Y así la caza ha comenzado
de medianos y mestizos
brutalmente ejecutados.
CAPÍTULO
UNO
La soga se aprieta, un collar de muerte.
Siento el pulso, constante, rítmico, que late bajo la frágil piel de mi garganta. No hay miedo. Ya no. Eso fue antes, con las manos magulladas y unos sabuesos que me persiguieron entre rugidos por los marjales salvajes. Pero el miedo huyó de mí al alba, se deslizó por el horizonte hasta hundirse en una aplastante oscuridad.
¿Qué era lo que siempre decía Eli?
«Lo único que significa el miedo es que aún nos queda algo que perder.»
A mí ya no me queda nada que perder. Nada aparte de la vida, cosa que no resulta de mucho valor para nadie. Desde luego, para mis captores no vale nada.
—Valiente zorrita astuta, ¿eh? —Una voz rasposa suelta un ladrido que pretende pasar por una risa, en algún lugar a mi izquierda—. Ha hecho falta media unidad para localizarla. Una docena de hombres. Tres días hemos pasado en esa condenada ciénaga repleta de avispas, serpientes y arañas. Hundidos hasta las rodillas en lodo, moho y todo tipo de mierdas pantanosas. Casi se nos escapó cuando nos quedamos anoche a oscuras. —Un escupitajo grumoso aterriza en mi mejilla—. Escoria feérica.
Otra voz responde; es más joven y tiembla levemente. Un nuevo recluta, quizá. Aún no ha quedado erosionado por este juego de guerra infinito y sangriento que los hombres mortales parecen resueltos a jugar.
—Pero es… es muy joven.
—Que no te engañe la vista, chico. No son más que trucos feéricos. Enmascaran su naturaleza auténtica con caras bonitas y sonrisas dulces, igual que una flor venenosa. En los días de antaño se decía que algunos lanzaban un glamur tan poderoso que podían hacerte ver lo que les viniese en gana. Podían obligarte a caminar directo a un acantilado mientras pensabas que atravesabas un campo de margaritas.
El soldado joven inspira entre dientes. Incluso con la venda que me tapa los ojos percibo su terror.
—No te preocupes, hijo. Hace dos siglos que no se ve por estos pagos ese tipo de magia. —La voz brusca suelta una risita entre dientes—. Los feéricos a los que cazamos, como esta pequeñaja, son sobre todo medianos. Son lo que quedó de la época anterior a la Purga, en la que aún no se había prohibido el mestizaje entre razas. Ahora son tan capaces de hacer encantamientos como tú y yo.
Hay una pausa pronunciada, una fisura de silencio que se ensancha entre ambos hombres hasta formar una oquedad.
—Pero claro, eso no significa que sean inofensivos —prosigue el soldado de mayor edad, casi a la defensiva—. Si tiene oportunidad, esta de aquí es capaz de destriparnos mientras dormimos. No te quepa duda.
—¿Cómo la habéis atrapado?
—La redujimos cerca del Abismo Rojo. El mineral del que están compuestas esas rocas puede confundirlos. Les nubla el sentido de la dirección, les empantana la mente. —Suelta un resoplido—. No hay enemigo invencible…, ni siquiera una maldita picuda.
Me tenso al oírlo farfullar el insulto; las cuerdas me aprietan contra el pecho a pesar de mis intentos por mantenerme quieta. Picuda. Los soldados que me han apresado suelen usar ese término: me lo sueltan entre siseos en voz baja cuando cambian los turnos de guardia, lo dejan caer en conversaciones despreocupadas en torno a la hoguera del campamento. Como si reducir a toda una raza a nuestro rasgo físico más destacable, las orejas picudas, de algún modo les ayudase a llevar mejor su propia barbarie. Cada vez que lo oigo, algo dentro de mí ruge con una rabia silenciosa; una bestia rota que ansía una revancha que jamás será mía.
«Dioses de las alturas, concededme la venganza en mi próxima vida.»
—La verdad es que matarlos no cuesta tanto. Solo hay que encontrar el arma adecuada —se pavonea el soldado de mayor edad, rebosante de docta sabiduría—. Lo mejor es el hierro, claro. Pero, como que hay dioses, si les clavas cualquier arma afilada también acabas con ellos. Los picudos sangran igual que cualquier otra bestia del bosque. ¿No te ha llevado nunca tu padre de caza, chico? ¿Nunca has destripado a una cierva?
—No, la verdad es que… esto… —El joven soldado cambia el peso de un pie a otro. Sus botas aplastan las hojas muertas—. Somos labriegos, señor.
—¿Labriegos?
—Sí, señor. Labramos un terrenito cerca de la costa. Cultivamos sobre todo uvanieve.
El otro soldado resopla.
—Bueno, desde luego, este destacamento te va a dejar heladas como la nieve esas uvitas que tienes en los calzones, chico. Hace un frío de cojones tan cerca de las Cimerias.
Cegada como estoy por la venda, me imagino la escena: un campamento de soldados agotados tras semanas de camino; un fuego crepitante para espantar el frío… y a los lobos; una sencilla cena que se cocina al calor de las brasas.
El viento trae hasta mí el olor de la carne. Me ruge el estómago como protesta. Seguramente es liebre, o quizá cabestro. Quizá incluso jabalí, si alguno de estos soldados tiene pericia suficiente con el arco. Seguramente hay cazadores entre ellos. Hombres capaces de rastrear alguna presa, aparte de a mí y a los míos. Aunque, si fuésemos comestibles, no me cabe duda de que nos comerían.
Ha sido un invierno crudelísimo.
Me pregunto a qué reino pertenecen estos soldados, a cuál de los reyes en guerra le han jurado lealtad. Quizá al mismo que envió a sus ejércitos a Guardamar y prendió fuego a la Arboleda Lucestela… y, con ella, al único hogar que he conocido en mi vida.
Una mano tironea de los grilletes que me sujetan las muñecas despellejadas. Oigo el siseo en el mismo instante en que me recorre un rayo de puro dolor.
El olor a carne quemada me inunda las narices.
Es mi propia carne, abrasada.
Necesito todo el autocontrol que tengo para no gritar…, pero no pienso darles esa satisfacción a estos soldados. Inspiro hondo y aprieto con más fuerza la columna contra la corteza del árbol al que me han amarrado. Intento no perder la conciencia.
Dioses de las alturas, cómo duele.
—¿Ves cómo se le abre la carne? —pregunta el soldado de mayor edad—. ¡Cualquiera diría que le he dado con un leño en llamas!
—S… sí —tartamudea el joven—. Ya veo.
Los hierros abaten sobre mí un incesante oleaje de pura agonía que jamás retrocede; incluso ahora, que tengo las muñecas abrasadas casi hasta los tendones y los huesos. Cada movimiento de las cadenas me provoca un nuevo caudal de dolor.
—¿Cuándo…? —El joven recluta carraspea—. ¿Cuándo la van a…?
—¿A ahorcar? Dentro de poco. El comandante Scythe llegará a medianoche. El capitán dice que no podemos tocarla hasta que Scythe lo autorice.
—¿Por qué?
—Le gusta asegurarse por sí mismo de que mueren, supongo. Después de quemarlos patea un poco las cenizas para comprobar que no se mueve nada. A mí me parece excesivo, pero son órdenes del rey Eld, así que hay que obedecer. Los ahorcamos y luego los quemamos. —Se oye el sonido de una botella al descorcharse. Una garganta deglute el contenido. Una respiración que se estabiliza—. La gente tiende a volverse algo supersticiosa cuando se trata de ejecutar feéricos. Ya lo verás, chico.
—Ya… —El joven no suena convencido—. Cuando me alisté, no sabía que tendríamos que cazar medianos. Pensaba que ya no quedaba ninguno.
—Apenas quedan. Sobre todo por aquí, en mitad de las Tierras Centrales. Los sureños tienen otras… prácticas. Dales gracias a los cielos por no haber sido enviado a los Confines. Lo que pasa por allí resulta difícil de digerir, según he oído. Y eso que no he oído ni la mitad.
Se me encoge el corazón. Yo también he oído lo que les hacen a los medianos en las Tierras Meridionales. Al menos en parte.
Eli compartió conmigo el más breve de los atisbos de esa oscuridad cierta noche mientras nos bebíamos un trago de whisky peleón.
«Puede que no te maten al momento, Rhya, pero las cosas que te hacen te harán desear que lo hubieran hecho…»
Me obligo a apartar la cabeza de esa senda oscura, pues no acaba bien.
—Hijo, tú mantén la cabeza gacha, las manos firmes y la boca cerrada. Y te irá bien. Es un trabajo como cualquier otro. No les hagas caso a las habladurías de esta chusma. —El hombre mayor baja la voz—. Aunque te juro que a alguno que otro de estos se le pone dura cuando ve a los feéricos retorciéndose en la soga. Es otro tipo de sed de sangre, no sé si me entiendes.
—¡Qué asco!
—Pues sí, es un asco, pero no por ello menos cierto. —Da otro trago generoso de la botella—. Hace mucho tiempo, cuando yo no era más que un niñato de tu edad, los picudos eran algo más numerosos por estos pagos. Mi unidad se tropezó un día con una familia entera. Estaban escondidos en las cuevas detrás de una cascada. Tenían la piel verdosa y el pelo como hierba del río…
¿Piel verdosa?
¿Pelo como hierba del río?
Pero ¿de dónde sacan estas historias ridículas? ¿De las nanas que les cantan a los niños para dormirlos? Aparte de las orejas, los medianos somos indistinguibles de los humanos. Pero, claro…, supongo que es más justificable matar a un monstruo mitológico que a otro ser vivo. Matar algo es preferible a matar a alguien.
La voz del soldado es apenas un susurro:
—Perdimos a muchos en el Estrecho Aviano. La batalla más sangrienta del último siglo. Los hombres de Soren venían en oleadas; no se acababan. Nos obligaban a retroceder más y más. La moral estaba por los suelos. Y nuestro ejército… necesitaba una victoria. Por eso, cuando esos feéricos se cruzaron en nuestro camino…
Un escalofrío aciago me recorre a pesar de la agonía que me abrasa las muñecas. Cierro los ojos tras la venda. Ojalá pudiera cerrar también las orejas. No quiero oír el relato de cómo masacraron a una familia inocente. No voy a soportar oír hablar de una madre, un padre y unos hijos destrozados a manos de unos soldados cuyas mentes estaban mermadas por la batalla. Y menos ante mi muerte inminente, una muerte que ya se ve anunciada por esta presión que siento en la tráquea.
Se oye una bota al restregarse contra la tierra. El hombre tose.
—No yerro al decirte que las cosas que vi ese día… Bueno, al final es el tipo de escena que no se olvida. A pesar de que hayan pasado diez años.
Hay otro latido de silencio. El joven no dice nada. Quizá esté conmocionado ante el panorama horripilante que ha evocado su compañero. No soy tan necia como para pensar que su reticencia proviene de cualquier tipo de compasión hacia mí. Lo más probable es que esté haciendo lo que le han dicho: cerrar la boca.
Será un buen soldado.
El ruido de una mano que da un palmetazo a un hombro rompe el silencio.
—Estás más pálido que un fantasma, hijo. Ve a buscarte un poco de carne de venado antes de que se acabe. Y tráeme un poco a mí también, ¿quieres? Yo vigilo a la prisionera.
Pasos que se alejan, y luego el susurro de un cuerpo que se apoya contra un árbol. En la lejanía, rumor de conversaciones; otros soldados alrededor de la hoguera que dan cuenta de su cena, famélicos. Tras un instante, capto el chasquido de un cuchillo contra un bloque de madera. Me permito preguntarme qué estará tallando el guardia que queda. ¿El símbolo del dios al que adora, sea el que sea? ¿Un recuerdo para la esposa que haya dejado atrás, en la tierra que sea su hogar? ¿Un juguete con el que pueda jugar alguna hija suya cuando por fin regrese tras la conquista?
Diez años, ha dicho. Diez años de batallas. Diez años de vida soldadesca. Diez años de sangrar y luchar y matar. Debe de haber una vida más allá de todo esto. Este hombre debe de tener una familia que le espera en alguna parte. ¿Les hablará de la chica feérica a la que ejecutó para mantenerlos a salvo? ¿Los deleitará con los detalles de la cara moteada de la feérica, de su lengua hinchada mientras se balanceaba colgando de las ramas, una máscara grotesca que iluminaba la luz de las antorchas?
«El gallardo héroe que mató a la bestia. ¡Hurra!»
En vista del modo en que ha hablado con su compañero, no lo creo. Creo que esta tarea no le supone ningún disfrute…, aunque la llevará a cabo igualmente. Cumplirá las órdenes de su capitán sin rechistar.
Las ramas crujen sobre mi cabeza. Un tañido de muerte.
Me alegro de que pretendan matarme de noche, bajo las estrellas. De alguna manera, sería peor morir bajo el brillo del sol, con una suave brisa que agitase la hierba a mis pies. Las sombras conjuran una escena final más adecuada al momento en que se me rompa el cuello.
El último aliento de Rhya Fleetwood, pupila del famoso Eli Fleetwood.
Huérfana.
Feérica.
Mediana.
Fugitiva.
Picuda.
En cierto modo, va a ser un alivio descansar después de tantos meses de huida. Desde que ejecutaron a Eli, desde que redujeron a cenizas la Arboleda Lucestela junto con nuestra cabaña, no me queda refugio alguno en esta tierra. No hay brazos fuertes y protectores que se tiendan hacia mí cuando mi pelo se engancha en los zarzales o se me tuerce el tobillo contra una roca en la ribera de un río. No hay cama en la que tumbarme al final de un frío día de otoño.
No tengo ni idea de dónde estoy. Antes de que me dieran caza, llevaba semanas perdida. Deambulaba en busca de un consuelo que ya no existe, sobrevivía a base de setas gomosas que desenterraba de la tierra compacta y truchas frías que pescaba en arroyos helados. Hace cinco días me topé con una aldea, y el olor de una hogaza de pan recién hecho que descansaba sobre un alféizar resultó ser demasiado tentador como para ignorarlo.
Maldita sea mi estupidez. Sé lo que diría Eli si estuviera aquí: «El corazón te ablanda. El estómago te debilita. Ignora esos impulsos fugaces. Céntrate en la mente».
Sin embargo, en un momento de debilidad, me aparté de sus enseñanzas. El hambre me volvió descuidada, embotó mis afilados sentidos más allá de todo raciocinio. Soy veloz por naturaleza, pero ese día no lo fui lo suficiente. Salí disparada desde la linde del bosque hacia la casa medio derruida que había cerca de la espesura, pero no oí el repiqueteo del tacón de una bota en el suelo de piedra del interior, ni el sonido de una flecha al ser colocada en el arco, hasta que el proyectil pasó silbando como un susurro sobre mi cabeza. Para entonces ya era tarde.
Demasiado tarde.
A partir de ese momento, la vida se convirtió en una huida hacia delante. Corrí hasta que me faltó el aire en los pulmones, hasta que no quedó fuerza en mis huesos, hasta que mis pies descalzos dejaron un rastro de huellas ensangrentadas sobre las rocas y las riberas de los ríos. Me siguieron el rastro; primero los propios aldeanos, y luego los soldados a los que llamaron. Atravesé un bosque, un prado y, por último, un marjal cenagoso. Casi los perdí entre los siseos y borboteos de ese lodazal, en el que el aire es tan denso como el sirope y los enjambres de insectos oscurecen el sol del mediodía.
Casi.
No tenía ni idea de que me estaban dirigiendo hacia un profundo barranco: el Abismo Rojo, así lo llaman los soldados debido al color herrumbroso de sus profundidades, pues la piedra es rica en hierro, que se acumula allí en depósitos tan densos que pueden dejarme seca hasta en un buen día…, y aquel no era un buen día.
Sentí que el mineral me drenaba las fuerzas a cada paso que daba. Los hombres se acercaban. Me flaqueaban las piernas, que amenazaban con ceder del todo. Y aunque no hubiera sido así, no hubo lugar al que huir una vez que llegué al borde del acantilado, a menos que me hubiera dado por arrojarme por el borde y caer en picado hasta una muerte segura.
En retrospectiva, ahora que estoy atada a un árbol, que siento el abrasador contacto de los grilletes de hierro en las muñecas, que tengo una gruesa soga atada al cuello y que en mi futuro inmediato aguarda una hoguera…, quizá habría sido mejor la caída. Al menos habría muerto en mis propios términos. Por elección propia.
Mi última elección.
Dioses, qué cansada estoy. La soga es tan pesada que ya no puedo ni mantener la cabeza erguida. Me hundo, exánime, contra las ataduras. Me alegro de que Eli ya no esté aquí para verme. Me educó para luchar. Para ser fiera. De voluntad firme, mente fuerte y corazón sereno.
Le he fallado.
Me he fallado a mí misma.
La mera idea me da ganas de llorar, pero no me quedan fuerzas para derramar lágrimas. No recuerdo la última vez que comí o bebí algo. Tengo la lengua seca como la arena, y el recuerdo de comida caliente me es tan foráneo como la tierra en la que me han capturado.
Intento centrarme en medio del dolor y el cansancio que me paralizan el cuerpo. ¿Qué es lo que dijo el soldado?
El rey Eld.
El Estrecho Aviano.
La batalla más sangrienta del último siglo.
En mi mente nublada por el dolor hay un mapa repleto de reinos. Tierras feudales en constante cambio, con monarcas de papel que se suceden sin parar. Monarcas de papel, así los llama siempre Eli…, así los llamaba. Su dominio no proviene del derecho divino, sino de la autoproclamación con tinta y pluma. Lo único que los mantenía con su título era el trozo de pergamino en el que escribían su nombre. Resultaba fácil tachar el nombre de un soberano y sustituirlo por otro.
«Apenas merece la pena recordar sus nombres», gruñó Eli en cierta ocasión, con las manos arrugadas dispuestas sobre un montón de mapas desplegados. «Estas fronteras ensangrentadas cambian con cada gran…»
Debí de estudiar esos mapas un centenar de veces, pero, en este momento, mis recuerdos son finos como una gasa; me resulta imposible centrarme. Reinos fracturados como fragmentos de un escudo hecho pedazos caen en mi mente antes de que pueda recomponer correctamente una imagen con ellos.
Vatanza.
Boscoriente.
Valord.
Nythia.
Dymeria.
Los Confines.
Los nombres son un garabato ilegible, letras cuya tinta se emborrona. En última instancia, no significan nada. Mi espíritu regresará a los cielos, independientemente de que mi cuerpo arda. No es un gran consuelo, pero, de todos modos, me aferro a ello.
Estoy lejos de casa, eso lo sé. Dondequiera que me hayan traído no es más que una tierra yerma. No es solo fría…, es que está desprovista de vida. No siento pulso alguno de poder en el suelo bajo mis pies, no oigo antiguos susurros entre esta espesura de árboles medio muertos. Y aunque sí oyese algo, estoy tan débil después de días de huida frenética, de sabuesos que casi me mordían los talones, de flechas que pasaban silbando sobre mi cabeza, de antorchas que me arrinconaban como si fuese un animal salvaje…, que no estoy segura de que fuese a servirme de nada.
La luz del sol no puede recomponer una flor al borde de la muerte.
Sea como sea, da igual, me digo a mí misma, y me aprieto aún más contra el árbol del cual me van a ahorcar. Los cortes de la hoja del guardia contra el bloque de madera son un metrónomo constante que marca los segundos hasta mi ejecución. Ya nada importa, Rhya. Cuando llegue el alba, serás un montón de ceniza.
CAPÍTULO
DOS
En algún punto he debido de quedarme dormida, porque me despierta, sobresaltada, el estruendo de los cascos de un caballo. Un jinete solitario avanza entre los árboles a toda velocidad.
El comandante ha llegado al fin.
El suelo bajo mis pies se sacude cuando el recién llegado entra en tromba en el campamento. Se oye el repiqueteo de una armadura y el golpe de unas botas que aterrizan en el suelo cuando desmonta. No veo nada con esta condenada venda sobre los ojos, que no hace sino oscurecer del todo una noche que ya es negra. Aguzo el oído y me esfuerzo por captar fragmentos de conversación:
—Comandante Scythe, es un honor teneros aquí, señor. Un honor.
—Capitán Burrows. —La réplica es seca.
—Señor, si me lo permitís, os diré que vuestras tácticas en la batalla de Ygri la primavera pasada fueron de lo más acertado. ¡Esa escoria nythiana cayó como tallos de maíz en la cosecha! Jamás he visto nada parecido en todos mis años de…
—Capitán, si quisiera que me lamieran el culo, me habría ido a un burdel. Llevadme con la prisionera. Ya.
—S… sí, señor —tartamudea Burrows—. Ahora mismo.
Los pasos se acercan. Inspiro hondo y me preparo. Aun así, el corazón me da un vuelco cuando una mano sibilina sale disparada hacia mí y me arranca la venda del rostro.
La luz de las antorchas brilla, abrasadora tras tantas horas en la oscuridad. Parpadeo para aclarar las manchas que me nublan la vista, pero no sirve de mucho. En el interior de mis ojos hay estallidos de estrellas. Unos dedos fuertes se engarzan en mi cabello sucio y me alzan la cabeza de un brusco tirón. La otra mano agarra la soga y aprieta hasta que casi me aplasta la tráquea. Respirar se vuelve imposible.
Y yo que pensaba que había dejado el miedo atrás. Qué equivocación.
El rostro que poco a poco se perfila ante mí hace que se me encoja el corazón. O al menos, lo poco de rostro que acierto a ver bajo el pesado yelmo negro. Una nariz de metal divide sus facciones en dos implacables mitades. A cada lado hay unas profusas y gruesas cejas fruncidas y, debajo de ellas, dos ojos tan oscuros que parecen dos pozos sin fondo me clavan la mirada. Bajo esta luz titilante, tiene más aspecto de demonio que de hombre.
—¿Dónde habéis encontrado a esta, en un cementerio? —Me aprieta con más fuerza el pelo, hasta que me arde el cuero cabelludo—. Hiede a cadáver de hace al menos una semana.
—En la Ciénaga Fangosapo —dice el hombre de densa barba que hay a la izquierda del comandante.
El capitán Burrows. Lo reconozco al instante. Es quien me puso la soga al cuello cuando me atraparon en el borde del acantilado. Ató el otro extremo de la soga a su silla de montar y, de regreso al campamento, me obligó a correr a la misma velocidad que su montura para no ser arrastrada. Cuando, tras casi una hora de camino, mis pies ensangrentados acabaron por ceder y me derrumbé en medio del camino, fue él quien me restregó la cara con mierda de su caballo mientras soltaba carcajadas desenfrenadas.
Aún tengo el pelo manchado, pálidos mechones cubiertos con excrementos secos de un apagado tono marrón. El hedor bastaría para volver del revés un estómago recio. Bajo el protector nasal del yelmo, las aletas de la nariz del comandante se tensan. Aprieta los labios hasta formar una línea severa y me recorre de la cabeza a los pies con esa mirada oscura. Parece memorizar cada detalle de mi ser: la piel cubierta de cieno, las faldas mugrientas, los ojos aterrados.
—Está bastante perjudicada, ¿no?
—Han hecho falta tres días para darle caza a esta zorra picuda —sisea Burrows, y me mira con patente desdén—. Tiene suerte de que no le hayamos dado más duro.
Varios de los soldados se muestran conformes con una sucesión de gruñidos. Su resentimiento es tangible, al igual que su impaciencia. Se mueren de ganas de verme ahorcada.
Scythe no dice nada, y tampoco centra su atención en sus subordinados. En cambio, parece fijarse en mis muñecas, donde los hierros han convertido mi piel en una maraña de carne abrasada e irreconocible. El dolor me marea, o quizá sea la falta de aire, pues no ha aflojado la presión de la soga ni un instante.
Burrows sonríe. Entre sus labios asoman unos dientes gruesos manchados de marrón de mascar hojatibia.
—El hierro es lo mejor, ¿verdad?
—Burrows, a partir de ahora, quiero que recordéis que las ejecuciones son competencia mía, no vuestra. Si me volvéis a dar a un mediano en esta condición, me aseguraré de que os paséis una quincena entera sin poder sentaros bien en la silla de montar.
Se hace el silencio entre los hombres. No es el tipo de amenaza que se toma a la ligera, y suena aún más grave por el tono que ha empleado Scythe, tan anodino que podría haber estado hablando del tiempo que hace a estas alturas del año. Su expresión, o al menos lo poco que veo bajo el yelmo, está tan vacía como su tono. Y resulta igualmente escalofriante.
Los soldados, acobardados, casi no se atreven a mirar en dirección al comandante. Lo único que me impide a mí apartar la vista son las ataduras. Con esta soga tan apretada en el cuello, no puedo moverme… ni siquiera cuando Scythe acerca su rostro a un pelo de distancia del mío y me mira como miraría un lobo a su cena.
Si me quedasen fuerzas, le plantaría un cabezazo en plena cara. Le escupiría. O al menos lo miraría con odio. Pero, en mi estado, hasta mantenerme consciente resulta difícil. Me queman los pulmones por la falta de aire. Vuelvo a ver explosiones de estrellas que fragmentan el mundo a mi alrededor y me sumen en un delirio de asfixia.
Mi malestar le da bastante igual a Scythe. Eso si lo percibe.
—Dijisteis que esta… —murmura— tenía algo… inusual.
—Sí, señor. —Burrows traga saliva, nervioso, y se acerca—. Lleva un símbolo antinatural en la piel. A mi parecer, es una marca maligna. Jamás he visto nada parecido en todo el tiempo que llevo dando caza a picudos.
Al oír esto, Scythe, que ya estaba inmóvil, parece petrificarse hasta el alma.
—¿De qué marca habláis?
—En un principio pensamos que era una marca de esclavista. Parece una cicatriz, pero es más negra que la polla del diablo.
Algunos de los hombres sueltan risas entre dientes, pero tanta hilaridad está manchada de nerviosismo.
—Supongo que podría ser un tatuaje —prosigue Burrows—. Pero hasta los mejores tintadores de Vatanza carecen de semejante habilidad. Miradlo vos mismo. Está ahí, bajo el vestido, justo entre las…
Burrows guarda un silencio atragantado cuando la cabeza del comandante latiguea en su dirección.
—¿Bajo el vestido? —Hace una pausa y el mismísimo aire aguanta el aliento, como en el instante previo a que baje de golpe una guillotina—. No tenía ni idea de que inspeccionaseis a los prisioneros tan concienzudamente, capitán.
—La verdad es que no… no solemos… —Los hombros de Burrows se tensan ante las implicaciones de lo dicho. Ha palidecido bajo la fuerza de la mirada de Scythe—. Vimos la marca cuando le estábamos poniendo la soga al cuello, nada más. Pero uno de mis hombres cometió el error de tocarla…
Burrows niega con la cabeza, como si aún no pudiese comprender lo sucedido: su segundo al mando me abrió el frontal del vestido justo al borde del acantilado y bajó la fina tela de un tirón, con lo que me dejó peligrosamente expuesta para que toda una compañía de soldados me contemplase a placer.
Lo que quisiera hacerme aquel hombre, cosa que puedo imaginar a juzgar por el brillo lascivo que tenía en los ojos, fue imposible en cuanto sus dedos rozaron mi extraña marca de nacimiento.
—¿Qué es esto? —murmuró.
Su nauseabundo aliento me acarició el rostro al inclinarse sobre mí y pasarme la punta de dos dedos sobre el esternón, que se alzaba y descendía con rapidez a base de inspiraciones aterrorizadas. Antes de que pudiese siquiera apartarme, algo (no sé qué es, solo que está ahí, que lleva mucho tiempo conmigo, a la espera, como una serpiente lista para atacar cuando se presenta la oportunidad) brotó del interior de mi pecho y lo golpeó. El soldado retrocedió como si lo hubiesen quemado. Se agarraba la mano entre gemidos que reverberaban por todo el Abismo Rojo y volvían a nosotros en un enfermizo coro de pura agonía.
Me quedé tan aturdida al verlo retorcerse en el suelo ante mí que tardé un instante en volver a recolocarme el vestido y cubrir con él mi marca en espiral. La toqué con cuidado al volver a cerrarme con dedos temblorosos los cordones del frontal del vestido. Casi temía descubrir que estaba al rojo vivo. Y sin embargo, estaba tan fría como siempre al tacto: un puntito más frío que el resto de mi piel, igual que siempre, sin importar lo febril que me encuentre o el esfuerzo que haya hecho.
El grupo de soldados nos miró de hito en hito a mí y a su camarada herido, los ojos rebosantes de temor. Como si hubiese atacado a ese hombre a propósito. Como si fuese a atacarlos a ellos a continuación.
Ojalá hubiera podido.
Semejante poder me habría venido especialmente bien ahora mismo. Aunque, la verdad sea dicha, yo no hice nada para abrasar la piel de los dedos de ese hombre. Al menos, no era esa mi intención. Tampoco pude repetir la jugada cuando sus compañeros me pusieron grilletes de hierro, aunque con bastante más cautela a la hora de ver dónde me tocaban…, y me llevaron hasta el campamento.
—Mirad —dice de pronto Burrows, y alarga una mano hacia mi atuendo—. Os lo mostraré.
La formidable complexión de Scythe se interpone directamente en el camino.
—No la toquéis.
—¡Solo quería ayudar! Si hubierais visto lo que le hizo a mi segundo al mando…
—No la toquéis.
La sorpresa florece en el rostro de Burrows para transformarse con rapidez en furioso resentimiento. No le gustan las reprimendas. Y menos le gusta que venga alguien de mayor rango a su campamento a mandar sobre él. Pero tendría que ser un buen idiota para cuestionar la autoridad de Scythe. Así pues, aprieta esos gruesos dientes, se traga sus objeciones y retrocede un paso.
Aún sujeta por las correas que aprietan tanto que duele, no puedo apartarme cuando Scythe alarga una mano hacia el cuello de mi vestido y desata los nudos con movimientos metódicos. Cae sobre mí el peso de muchas miradas por parte de la multitud aquí reunida, aunque la silueta mastodóntica de Scythe me escuda de la mayoría. Me martillea el corazón en el costillar con tanta fuerza que, seguramente, el comandante puede oírlo.
Me baja el vestido, no más de lo estrictamente necesario, apenas un par de centímetros, aunque una ráfaga de aire frío me roza la parte superior de los pechos. Queda al aire la mitad de la marca triangular. La vergüenza y el terror se adentran en mí. Ahogaría una exclamación si tuviese suficiente aliento, pero la mano de Scythe sigue sujetando con fuerza la soga sobre mi cabeza, de modo que apenas pueden entrarme en los pulmones unos hilillos de aire.
Contemplo su rostro mientras él examina el extraño diseño. Intento discernir su expresión, pero no hay expresión alguna que discernir. Es un vacío; sus intenciones son tan inescrutables como los remolinos y espirales entrelazadas que contempla con tanta concentración.
Intento obligar a la marca a atacarlo, tal y como sucedió con el otro hombre en el acantilado. Quiero que esta serpiente de poder impredecible vuelva a desenroscarse y deje tullido a este nuevo enemigo ante mí. Pero la serpiente no me obedece. Yace fría y quieta en el interior de mi pecho, los colmillos envainados y silenciosos. Su existencia me resulta tan enigmática como su origen.
Según decía Eli, ya la tenía el día que me encontró. No era más que una criaturilla con una mata de pelo blanco, ojos extraños y una misteriosa marca en el pecho de un tono tan oscuro que parecía haber sido trazada con el mismo material con el que está hecha la mismísima noche.
«Será mejor que la mantengas oculta, Rhya», me decía una y otra vez, tantas que me harté de oírlo antes de mi quinto día del nombre. «Hay quienes podrían pensar que se trata de una marca maldita, chica.»
Tras lo sucedido en el acantilado, temo que así sea.
Scythe, lo bastante listo como para hacer caso a las advertencias de Burrows, no me toca. Pero su mirada es tan intensa que casi siento cómo me abre surcos en la piel. Despacio, me recompone el vestido; sus dedos anudan los cordones con destreza. No estoy segura de por qué se molesta en taparme, pues dentro de unos instantes no seré más que un montón de cenizas, pero siento un extraño alivio por no pasar mis últimos momentos en esta tierra con el cuerpo expuesto para disfrute de unos desconocidos.
—La antorcha —ruge Scythe de pronto. Extiende la mano libre a la izquierda, sin mirar siquiera—. Traedla; necesito luz.
Un joven recluta da un paso al frente y extiende la antorcha con un brazo tembloroso. Scythe me la acerca a la cara. Yo intento revolverme, pero las ataduras me sujetan con fuerza. La llama es insoportablemente brillante y desprende un calor abrasador. Me hormiguea la piel ante la promesa del dolor y, durante un instante, toda mi mente se vacía de puro pánico.
Me va a prender fuego, aquí y ahora mismo.
Cierro los ojos involuntariamente, ocultando el rostro de mi enemigo, mi destino inevitable. Y sin embargo, la antorcha no se acerca más. En cambio, oigo un gruñido de exasperación y, acto seguido, Scythe suelta la soga de mi cuello. El aire me inunda la garganta y llena mis pulmones ansiosos. Hago inspiraciones entrecortadas que despiertan las risas entre dientes de los soldados que me observan.
—Casi ni merece la pena ahorcarla —señala Burrows—. Ya está medio muerta. En mi opinión, sería malgastar una soga que está en perfectas condiciones.
Escupe un grumo de saliva en mi dirección. No me molesto en comprobar dónde me acierta. Estoy demasiado ocupada intentando recuperar el aliento.
Casi no he tenido tiempo de inspirar del todo cuando, de pronto, una mano grande me agarra del hombro izquierdo y me zarandea. La impaciencia de Scythe resulta evidente con cada movimiento de su muñeca. Me da unas sacudidas tan violentas que los huesos me traquetean.
—Los ojos. Ábrelos.
Casi no oigo la orden a causa del rugido de mis propios latidos en los oídos. La mano que me aferra el hombro aprieta hasta causarme dolor. Al alba me saldrán más moretones…, si es que sigo viva al alba.
—Ábrelos.
Obedezco y le miro con los párpados entreabiertos. Con la antorcha en alto, el comandante me clava una mirada que amedrenta por su intensidad. Es enorme, fornido y tan alto que me bloquea la vista del resto del mundo. Una figura de pesadilla. Necesito todo el poco valor que me queda para sostenerle esa mirada ardiente.
¿Acaso querrá mirarme a los ojos mientras acaba conmigo? ¿Querrá ver que la luz los abandona cuando me clave una hoja entre las costillas?
Me niego a parpadear. Si este es mi último momento, he de pasarlo con los ojos bien abiertos. Me preparo para el dolor, pero entonces…
Los labios apretados y severos de Scythe se aflojan apenas un instante, un desliz que cubre tan rápido que yo no lo habría visto de no haber estado tan cerca de él. Pero, por más fugaz que haya sido, he visto… algo que casi parece sorpresa.
¿Puede ser sorpresa?
—Imposible —susurra con un tono tan lúgubre que un escalofrío helado me recorre la columna.
—¿Qué habéis dicho, señor? —pregunta Burrows a unos pasos de distancia—. No os he oído.
—Nada.
La voz de Scythe ha recuperado su brusquedad habitual, pero no se gira hacia el capitán. Sigue mirándome a los ojos en busca de alguna revelación oculta en sus profundidades. Sus propios ojos me resultan indescifrables. Dos estanques oscuros que no reflejan nada aparte de las llamas de la antorcha encendida que aún sostiene en la mano. Resultaría más sencillo adivinar qué piensa una estatua.
Mantenemos la mirada engarzada un latido más. Esos dedos que enarbolan la antorcha se tensan infinitesimalmente. En medio de esta quietud, siento más que veo que inspira hondo, como si se preparase para algo.
—Entonces, ¿la ahorcamos? —pregunta Burrows en tono cansado—. Es casi medianoche, y al alba hemos de emprender el rumbo hacia el frente sureño. El rey Eld ha solicitado refuerzos. Parece que la chusma nythiana está causando problemas en la front…
El capitán no llega a terminar la frase. La palabra «frontera» está saliendo de su garganta cuando la atraviesa la espada del comandante, que le secciona la tráquea de un tajo limpio. Ni siquiera he alcanzado a ver que Scythe echase mano del arma que lleva envainada a la espalda. Al parecer, tampoco lo han visto sus camaradas. Estos borregos no están preparados para el lobo que acaba de desatarse entre ellos.
La cabeza de Burrows ni siquiera llega a rebotar contra el suelo cuando Scythe ya se ha dado la vuelta, la antorcha en una mano y la espada en la otra, y atraviesa con la hoja a los dos soldados más cercanos, sin más esfuerzo del que haría falta para cortar dos tallos de un jardín con unas tijeras de podar. Otro giro y dos hombres más caen al suelo, sus extremidades convertidas en pétalos arrugados.
Cinco muertos en un único latido.
Para cuando los soldados que quedan se percatan de lo que está ocurriendo y empiezan a intentar echar mano de sus propias armas, ya es demasiado tarde. Scythe es apenas un borrón; se mueve tan rápido que resulta difícil seguirlo con la vista, mucho menos detener sus golpes.
La antorcha impacta en el rostro de un soldado, cuyos gritos desgarradores atraviesan la noche. A otros seis se les clavan dagas lanzadas con precisión en el cuello y caen como troncos mientras la vida se les derrama sobre la tierra. Los demás giran sobre los talones y huyen para buscar refugio en la oscura arboleda tan rápido como les permiten las piernas. Scythe los persigue y los elimina con la facilidad nacida de la práctica de un asesino nato.
Mientras Scythe persigue a sus presas condenadas, yo me encuentro sola por primera vez desde mi captura. Sigo amarrada al árbol, y la tierra que me rodea está cubierta de cadáveres de los hombres que me habían apresado. Estoy demasiado aterrada como para sentir alivio. En el repentino silencio, creo que se me va a salir el corazón del pecho, que me romperá las costillas y caerá a mis pies.
Paseo la mirada por el campamento sumido en sombras, los ojos desorbitados de terror. El cadáver más cercano es de apenas un chiquillo. Tiene los ojos abiertos, fijos en el cielo nocturno que ya no puede ver. ¿Será el joven recluta al que oí pidiendo consejo hace apenas unas horas? Supongo que no importa. Aunque no puedo evitar sentir una punzada de compasión injustificada que me estruja el corazón.
«Rhya, estaba más que dispuesto a ver cómo te ahorcaban», me reprendo con dureza. «¿Cuándo te has vuelto tan débil?»
No tengo tiempo para compasión necia, ni siquiera por un inocente caído como daño colateral. Hay problemas mayores que se ciernen sobre mí, pues, aunque Scythe ha asesinado a mis captores, está claro que no viene a salvarme. De eso estoy segura.
Menos de cinco minutos después, el comandante regresa al claro. La capa ondea a su espalda como si fuera la Parca de las historias de antaño. El yelmo desprende un oscuro resplandor de plata bajo la luna de medianoche. Con lúgubre eficiencia, Scythe extrae sus dagas de las yugulares de los soldados caídos y se las guarda una a una en las vainas de la bandolera que lleva cruzada al pecho.
Ni siquiera ha perdido el resuello.
La espada ancha que lleva en la mano está manchada de sangre oscura. Bajo la tenue luz de la hoguera menguante, veo cómo la limpia sobre el cuerpo decapitado de Burrows. Cuando la hoja vuelve a estar brillante, Scythe se endereza del todo y hace una inspiración profunda que le ensancha el cuerpo entero.
Despacio, gira la cabeza en mi dirección. Se me corta el aliento cuando sus ojos se cruzan con los míos y me dejan clavada en el sitio con más efectividad que los grilletes que llevo en las muñecas. Con apenas dos zancadas, se planta ante mí. Alza la espada y yo intento no gritar, pero no puedo contener el balido de puro terror que se me escapa de entre los labios.
Al oírlo, Scythe se queda inmóvil. Enarca una ceja, como sorprendido, aunque sus labios siguen apretados formando una línea severa. Nos miramos el uno a la otra un instante. Ninguno de los dos parece respirar en medio de la quietud de la noche.
«Hazlo.» Le clavo la vista con el poco valor que alcanzo a reunir. «Acaba ya.»
Como si oyese mi desafío, la mano de la espada da un tajo con un grácil movimiento. No me corta el cuello; lo que hace es rasgar la soga que lo ata. La cuerda cae al suelo y la espada da un nuevo tajo que, esta vez, corta las cuerdas que me rodean el torso.
Libre al fin, caigo de cabeza al suelo. Mis piernas, debilitadas, no pueden sostener mi peso. Con las muñecas engrilletadas no puedo hacer mucho para amortiguar la caída. Siento un estallido de dolor en la sien cuando mi cabeza golpea el duro suelo. El aliento abandona mis pulmones con una exhalación. Quedo reducida a un gurruño medio asfixiado.
Cuando consigo abrir los ojos, me encuentro cara a cara con un rostro barbudo de mejillas picadas con marcas de viruela. La cabeza cercenada de Burrows está tan cerca de mí que podría darle un beso. Suelto un chillido y ruedo sobre mí misma. Desesperada, me apoyo en las manos engrilletadas con movimientos torpes. La sangre de los soldados anega la tierra bajo mi cuerpo. Intento no fijarme en ella mientras me arrastro a trompicones, mis dedos aferrando mugre y hojas caídas. Paso junto a raíces y trozos arrancados de cuerpos al desplazarme. Cada centímetro por el que avanzo es una agonía para mis muñecas laceradas.
—Levántate.
La voz encima de mí suena fría. Decido ignorarla.
Creo que lo oigo soltar un suspiro, pero no estoy segura. Estoy demasiado confundida, en medio de este patético intento de escapar. Avanzo aproximadamente dos brazadas más y entonces Scythe me agarra del pelo y me obliga a ponerme en pie de un tirón. Suelto un chillido de dolor, pero él no afloja la presa. Lo único que hace es tironear de mí como si fuese un sabueso desobediente.
Cruzamos el claro en pocos segundos y dejamos atrás a los hombres masacrados y su ordenado campamento. La hoguera está casi extinta; no queda nadie con vida para alimentar el fuego. En el borde del claro, un grupo de caballos pasta bajo un árbol. Un corcel destaca en medio del mar de pelajes grises moteados y suaves hocicos blancos. Es un semental de lustrosa piel negra, un color que resulta un camuflaje perfecto para cabalgar de noche sin ser visto. Es un par de cabezas más grande que los demás caballos y lleva una silla de montar blindada, perfecta para el campo de batalla. Un trozo de cota de malla le protege el ancho hocico.
No cabe duda de a qué jinete pertenece.
Scythe me suelta el cabello, pero solo para poder subirme con malos modos al gran caballo: bocabajo, con las piernas colgando a un lado y las manos engrilletadas al otro. Segundos después, la correa de una alforja me sujeta, eficiente, el torso y me deja clavada en el sitio.
Estoy demasiado agotada para protestar por la indigna postura.
La amenazadora presencia del comandante se aparta momentáneamente para liberar a los caballos atados. Le oigo chasquear la lengua y dar una serie de firmes palmetazos en varias ancas. El ansioso sonido de los cascos de los caballos se desvanece en la noche cuando estos se alejan del campamento y de sus amos muertos. Espero que encuentren solaz en esta jubilación anticipada, en algún lugar de estas tierras salvajes. Ya no los obligarán a llevar a nadie a la batalla ni estarán sujetos a los caprichos de reyes sedientos de sangre. Solo les aguardan días de sol, viento e infinitos campos de hierba en los que pastar.
Me temo que mi propio destino no será tan plácido.
Con un gruñido bajo, el comandante sube a la silla y azuza con los tacones de las botas los flancos del caballo. Echamos a trotar hacia la oscuridad.
CAPÍTULO
TRES
Es imposible quedarse dormida en esta postura sobre el lomo del semental. Cada golpe de cascos en la tierra me atraviesa los huesos como el martillo de un herrero al impactar contra el yunque. Y sin embargo, el cansancio debe de superar a la incomodidad, pues cuando abro los ojos ya rompe el alba con dedos rosados que se extienden por el cielo.
Dioses, me duele todo.
Tengo el cuerpo más estrujado que un trapo de limpiar. Laxo e inerte. Me resulta difícil respirar con esta correa que me sujeta el torso. No veo mucho, aparte del lustroso flanco del caballo, el tacón de la bota de mi captor enganchado a un estribo fangoso y el suelo bajo nosotros, que es un torrente de color.
Cabalgamos a toda velocidad. A juzgar por la posición del sol en el cielo ceniciento, nos dirigimos al noroeste. Nos estamos alejando de las tierras pantanosas, de la espesura, aunque no sé adónde vamos. Me esfuerzo por recordar algún detalle significativo que se les escapase a los soldados la noche anterior. ¿Qué fue lo que dijo Burrows?
«Al alba hemos de emprender el rumbo hacia el frente sureño. El rey Eld ha solicitado refuerzos.»
El rey Eld de… ¿Las Angosturas? No.
¿De Dymeria?
No.
¿De Lagoponiente?
No.
Maldita sea esta memoria hecha trizas. Y maldita sea yo misma por no haber sido mejor estudiante. Maldito sea Eli por no molerme a palos hasta que me lo aprendiese todo, en lugar de animarme con sus expectativas amables.
Al pensar en Eli, mis ojos amenazan con llenarse de lágrimas. Fue mi protector durante dos décadas. Si estuviese aquí, si siguiese con vida, verme así lo mataría: una muñequita rota y mugrienta en manos del mismísimo enemigo de quien intentó escudarme durante toda su vida. Gracias sean dadas, no me quedan fuerzas para llorar.
El sol asciende por el cielo mientras seguimos cabalgando. Los cascos del semental son un galope constante. No tengo la menor idea de en qué parte del mundo nos encontramos. Anwyvn es una tierra enorme, y hasta hace pocas semanas, yo había visto muy poquito de ella. La aislada península de Guardamar fue mi hogar desde el día en que Eli me encontró en un cesto en plena orilla hasta la noche en que los ejércitos invasores llegaron enarbolando antorchas encendidas.
Hemos dejado atrás la parte más espesa del bosque. Lejos quedan los enormes arces, los altos cenizárboles, que me resguardaron el último mes. Los árboles aquí están más separados; apenas son escuetas arboledas de escasos pinos con agujas de un pálido tono cobrizo que cubren el árido suelo.
Casi es mediodía cuando por fin nos detenemos. Estoy tan cansada que ni siquiera puedo alzar la cabeza para escrutar el entorno. Noto que Scythe cambia de postura en la silla de montar y oigo el golpe amortiguado de sus botas contra el suelo cuando baja. Las veo aparecer ante mí; Scythe se acerca y desata la cuerda que me inmoviliza. Estudio la sencilla factura de su calzado.
Las botas carecen de espolones y punteras metálicas. Una fina capa de polvo cubre los cordones. Cuero desgastado; debe de haberlas llevado durante varias estaciones. Qué sorpresa. Imaginaba que un soldado de su rango podría chasquear los dedos y hacer que aparecieran nuevos suministros cuando se le antojase.
—Baja.
Su voz profunda suena ronca por la falta de uso. No hay amabilidad alguna en ella. Intento obligarme a mover las extremidades, pero están demasiado rígidas como para cooperar. Sigo colgada patéticamente sobre el lomo del caballo, con la columna doblada en un ángulo antinatural. Me temo que jamás conseguiré enderezarme de nuevo.
Scythe suspira y, sin un gramo de gentileza, me da un empujón en el torso. Se me escapa de entre los labios un graznido de alarma y me deslizo hacia la cola del caballo. Incapaz de sujetarme, acabo desplomándome en el suelo. Aterrizo de espaldas y una nube de polen vuela por los aires. Un lecho de agujas de pino amortigua hasta cierto punto mi caída, aunque sigo sin aliento. Me quedo ahí bastante rato, incapaz de hacer nada que no sea parpadear ante este cielo escuálido y gimotear ocasionalmente de dolor.
Scythe lleva al caballo hasta un riachuelo que corre cercano. Oigo cómo ambos beben a grandes sorbos y me paso mi propia lengua reseca por los labios, de pura envidia. Parte de mí —quizá una parte pequeña, pero parte de mí igualmente— desea que me hubiese matado en el campamento. No estoy segura de a qué espera. Quizá planee arrastrarme con él hasta que la deshidratación me marchite y no quede más que un esqueleto.
Será una muerte lenta.
Una sombra se cierne de pronto sobre mí y bloquea el sol. Mi captor ha regresado. Abro los ojos y los centro en los suyos. Son negros, incluso en la brillante luz de mediodía. Sigue llevando el pesado yelmo que oculta la mayor parte de sus facciones. El protector nasal metálico acaba en una afilada punta, lo cual le confiere un aire casi serpentino; un dragón desatado en la campiña. Me contempla y la comisura de su boca se curva en una mueca de asco o de desdén.
Dioses, cómo lo odio.
Un odre de cuero aterriza en el suelo junto a mi cabeza.
—Bebe.
No alargo la mano hacia el odre. No muevo ni un músculo. Prefiero morir de sed que seguir sus órdenes. Por más necio que sea por mi parte, esta pequeña resistencia es el único resquicio de autonomía que me queda.
—Tú misma. —Con un encogimiento de hombros, gira sobre sus talones y se aleja. Sus siguientes palabras me las trae el viento, casi como una idea de pasada—: No volveremos a parar hasta que caiga la noche.
Necesito tres intentos para conseguir erguirme hasta quedar sentada. Mis extremidades, agotadas, chillan de protesta todo el tiempo. Estoy medio mareada por el dolor y la falta de comida, pero, de alguna manera, consigo ponerme el odre en el regazo. Los grilletes repiquetean; el hierro me muerde la piel destrozada al alzar el odre hasta mis labios y dar un largo trago.
Me sabe a gloria.
Apuro el líquido en una cantidad de tiempo vergonzosamente corta. Mi estómago, que lleva mucho tiempo vacío, protesta ante esta sensación ajena de plenitud, pero sigo desesperadamente sedienta. Clavo la vista en el arroyo cercano, que borbotea sobre un lecho de piedras musgosas, y contemplo la idea de arrastrarme hasta el borde para dar más tragos reparadores. Cuando esté hidratada en condiciones, quizá deje de darme vueltas la cabeza. Y si no me da vueltas la cabeza, quizá pueda comprender adónde me lleva Scythe… y cómo escapar antes de que lleguemos… y…
Sin previo aviso, un brutal tirón me pone de pie. El odre vacío se me cae de entre las manos. Suelto un graznido de protesta que se convierte en un siseo de miedo cuando una mano grande me aferra el hombro, fuerte como un perno.
—Hora de irnos —murmura Scythe, y me vuelve a llevar hasta el caballo.
Clavo los talones descalzos en la tierra, pero no sirve de nada. Él anula mi resistencia como quien aplasta de un manotazo un molesto insecto que le zumba en la oreja. Ni siquiera tengo la oportunidad de poner objeción alguna: me levanta por los aires y me vuelve a arrojar sobre el semental. El agua que tengo en la barriga se mueve incómodamente. Él vuelve a amarrarme con el mismo desinterés práctico con el que podría sujetar al caballo un saco lleno de grano.
Una vez que sube a la silla de montar, chasquea la lengua. El caballo responde al instante y se lanza a un vivo medio galope que siento en cada rincón de mi magullado cuerpo.
«Aguanta hasta el ocaso», me digo a mí misma en un intento de espantar la desesperación. «Podrás conseguirlo, Rhya.»
Pero aún falta mucho para el ocaso.
En cierto momento, me percato de que estoy en estado grave. La fiebre se ha colado en mi cuerpo a lomos de la sed y el agotamiento, oculta entre la miríada de dolores y padecimientos que me asaltan. Sin embargo, a medida que va pasando la tarde, no hay manera de negar el calor que arde en mis venas a pesar de este frío clima norteño por el que cabalgamos. Tengo la piel al rojo, y luego fría, y luego otra vez caliente. Doy las gracias por esta correa que me sujeta, pues la fuerza de mis temblores bastaría para arrojarme al suelo.
No tiene sentido contarle a mi captor cómo me encuentro. ¿Qué me iba a responder? «Vamos a acampar, te traeré una sopita caliente y te acariciaré el pelo hasta que te recuperes, tal y como hacía Eli cuando eras niña.»
La verdad es que, por lo que sea, lo dudo.
Aún no ha caído el crepúsculo cuando nos detenemos bruscamente al borde de la espesura, donde los árboles dan paso a un amplio camino de tierra. Me pregunto si vamos a acampar temprano, pero Scythe no desmonta… ni tampoco explica a qué viene esta repentina parada después del ritmo violento que ha mantenido todo el día.
Cambio de postura como puedo y alzo la cabeza para ver mejor. Con voz febril, murmuro un incoherente:
—¿Hmpf?
La cabeza de Scythe latiguea hacia mí:
—Calla.
La orden es un susurro amenazador que consigue que se me cierre la garganta. No me cabe duda de que, si no obedezco, no le dolerán prendas a la hora de dejarme inconsciente de un golpe. No tardo en comprobar el motivo de su severidad: apenas treinta segundos después, mis oídos captan un sonido de voces que arrastra el viento. Treinta segundos más y en el camino ante nosotros aparece una compañía de hombres que marchan en pulcras hileras, con escudos en ristre y espadas envainadas a la espalda. Deben de ser veinticinco, quizá más. No llevan uniforme verde, el atuendo del capitán Burrows y su unidad, sino rojo sangre. En sus banderines hay un emblema: dos torques entrelazados, bordados en color escarlata, que se sacuden bajo la brisa.
No nos ven, escondidos como estamos tras el camuflaje de hojas y ramas. Claramente, es justo lo que pretende Scythe. Por el motivo que sea, no quiere que sepan de nuestra presencia.
Quizá…
Una leve chispa de esperanza llamea en el interior de mi pecho, pero no tarda en apagarse. El hecho de que sean enemigos de Scythe no los convierte en amigos míos. No hay garantía alguna de que no me atraviesen el corazón con una espada en cuanto los llame a gritos pidiendo ayuda. Tampoco hay nada que me asegure que Scythe no pueda masacrar a un escuadrón entero de hombres con la misma facilidad con la que anoche mismo asesinó a una docena.
Veo cómo marchan al paso los soldados. Se me encoge el corazón cuando desaparecen tras un recodo. Esperamos hasta que el sonido de sus botas no es más que un rumor lejano que no tarda en desvanecerse del todo. Cuando el mundo entero ha guardado silencio —y solo se oye la respiración constante de Scythe, la cola en movimiento del caballo y el bajo gemido del viento entre los árboles—, cuando el comandante está seguro de que los soldados ya se han alejado lo suficiente, azuza al caballo y cruzamos el camino. Salimos del bosque y nos internamos en la hierba alta del otro lado.
Hemos llegado a las planicies.
En estos campos llanos, sin necesidad de esquivar raíces protuberantes de árboles ni restos caídos, nuestra velocidad aumenta del trote hasta casi un galope. Cada repiqueteo de los cascos del semental me reverbera por el cráneo dolorido. Aunque Scythe no lo muestra de ningún modo, siento en él una nueva tensión, una urgencia que no estaba presente esta mañana.
Si tuviese la cabeza más clara, quizá recordaría dónde he visto el símbolo de esa compañía, estos dos torques rojos entrelazados sobre fondo negro. Quizá comprendería si nos pisan los talones nuestros perseguidores. Pero no lo recuerdo. Mis pensamientos son un borrón. Contemplo el mundo a través de un banco de bruma; mi cuerpo está en un lado y mi mente, en el opuesto. No puedo conectarlos entre la niebla.
Las planicies parecen abarcar hasta el infinito, una extensión sin fin de pastos sin sembrar. Tal y como sucede en el resto de las Tierras Centrales, esta zona en particular ha sido arrasada por la guerra. Después de dos siglos de derramamientos de sangre, esto es un auténtico páramo. Los campos que en su día fueron sembradíos se han convertido ahora en fosas comunes. Los hombres que cuidaron de esta tierra ahora están enterrados bajo su estéril superficie.
No vemos más soldados. No vemos a nadie en absoluto. La mayoría de los viajeros se mantienen en el camino, supongo, para aprovechar si ven alguna posada en la que pasar la noche bebiendo cerveza junto a una chimenea y un buen cuenco de estofado, y para cambiar sus cansadas monturas por otras más frescas. Sin embargo, con el caballo de Scythe, no necesitamos semejantes medidas. La gran bestia que nos lleva no parece cansarse jamás, da igual cuántas leguas corra, da igual cómo sea el terreno. En mi delirio, me he llegado a preguntar si no será descendiente de los grandes corceles duendaeri. Según cuenta la leyenda, esos caballos podían cabalgar durante días. Llevaban a los jinetes feéricos de un extremo a otro de Anwyvn sin detenerse siquiera a beber agua. Hay quien cree que tenían grandes alas, pues se desplazaban a tal velocidad que prácticamente volaban.
Incluso para mi mente febril, semejantes ideas resultan absurdas. Si los duendaeri existieron de verdad, hace tiempo que los mataron a todos junto con sus jinetes, durante la Purga. Ese sanguinario alzamiento se cobró todas las vidas de origen elemental, desde el todopoderoso emperador hasta la más débil flamafatua. Todas las criaturas mágicas fueron erradicadas con la misma eficiencia brutal que se dispensan ahora los hombres mortales entre sí en sus guerras sin fin. Monarcas de papel estrechos de miras que se dedicaban a usurpar y socavarse la autoridad unos a otros, a masacrar y saquear, hasta que apenas quedaba tierra sobre la que gobernar. Hasta reducirlo todo a cenizas, desprovisto de cualquier belleza que pudiera haber poseído Anwyvn en su día.