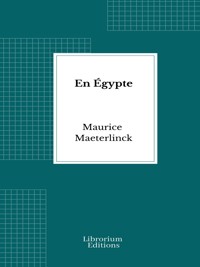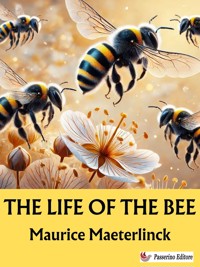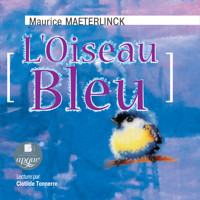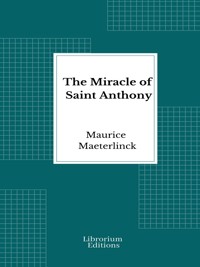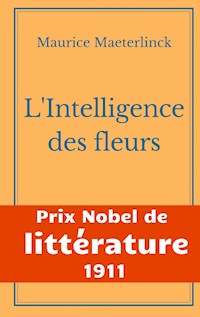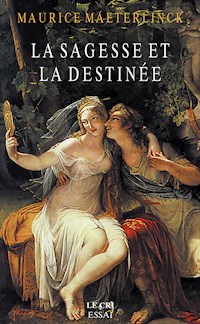Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Deutsch
«El espacio ha sido un gran misterio —quizá el mayor de todos— profundamente adormecido desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la ya lejana época de Kant, que parecía haberlo puesto en el lugar que le correspondía. Nos creíamos que ya estaba todo dicho sobre él, cuando en realidad ese todo no era casi nada. Entonces Albert Einstein, un físico de gran talento, lo rozó con su varita y, en ese momento, despertó para cobrar vida, multiplicarse, poblarse de hechos y acontecimientos inesperados, ensancharse hasta perderse de vista, imaginación y razón, y adquirir una cuarta dimensión. Desde entonces, el espacio y el tiempo, su hermano incognoscible, celebran unas maravillosas nupcias bajo nuevos aspectos a las que están invitados todos los hombres de buena voluntad.» Desde la publicación de La Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein en 1915, la reflexión sobre el espacio se convirtió en un tema de interés popular. Ha habido muchos intentos de interpretar el significado de la teoría en su relación con la vida cotidiana, algunos muy imaginativos. Es por esta razón que La vida del espacio adquiere un significado especial. El trabajo de Maeterlinck se compone de cinco secciones, en la primera, la más extensa, se analizan posibilidades e implicaciones de la cuarta dimensión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO83
La vida del espacio
Maurice Maeterlinck
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Título original:La vie de l’espace
Primera edición: septiembre 2023
First published in 1928 Eugène Frasquelle Éditeur
© 2023 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2023 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Raúl Fernández
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-34-4
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
La vida del espacio
Libro I
La cuarta dimensión
I
El espacio ha sido un gran misterio —quizá el mayor de todos— profundamente adormecido desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la ya lejana época de Kant, que parecía haberlo puesto en el lugar que le correspondía de una vez por todas. Nos creíamos que ya estaba todo dicho sobre él, cuando en realidad ese todo no era casi nada. Entonces Albert Einstein, un físico de gran talento, lo rozó con su varita y, en ese momento, despertó para cobrar vida, multiplicarse, poblarse de hechos y acontecimientos inesperados, ensancharse hasta perderse de vista, imaginación y razón, y adquirir una cuarta dimensión. Desde entonces, el espacio y el tiempo, su hermano incognoscible, celebran unas maravillosas nupcias bajo nuevos aspectos a las que están invitados todos los hombres de buena voluntad.
No pretendo emprender aquí un estudio técnico de la cuarta dimensión, pues ese estudio queda reservado a los matemáticos superiores, que se mueven por terrenos peligrosos. Yo solo he frecuentado sus confines en calidad de curioso que asiste a una serie de operaciones cuyo mecanismo importa menos que los resultados.
El problema de la cuarta dimensión no es solo un problema matemático, sino también un problema que se mezcla con la vida real o, cuando menos, con la vida superior del día a día; y como sucede con muchos otros problemas de esa índole, por ejemplo en teología, metafísica o estrategia, bajo el prestigioso aparato científico que los hace inabordables a primera vista se esconde una simple cuestión de sentido común, que sabe sacar partido de unos hechos y unas observaciones a menudo casi desconocidos, pero que cualquiera puede estudiar una vez que se fija en ellos para llegar a comprenderlos de un modo muy fructífero.
Creo que es inútil añadir que este ensayo es elemental. He escrito estas palabras con el único propósito de suscitar, por un instante, el interés del lector con respecto a ciertos aspectos insólitos que adquieren los objetos y los seres vivos en el espacio y, tal vez, dar a algún espíritu curioso la idea de ahondar un poco más en el estudio de esos aspectos.
Que nadie se crea que, después de leerlo, sabrá de verdad qué es la cuarta dimensión. Como mucho, aprenderá a desentrañar aquello que no es.
«Alguien que le consagrara toda su existencia podría, quizá, llegar a representarse la cuarta dimensión», dijo Henri Poincaré. No se trata de ninguna tontería, tal y como se creyó en su momento. Hasta ahora, debido a una falta de entrenamiento de la imaginación, nadie —salvo, al parecer, el matemático inglés Howard Hinton— ha sido capaz de representar un hipervolumen, un poliedroide. Aun así, decir que no podemos representar la cuarta dimensión no implica en absoluto que esta sea una quimera. Aparte de algún que otro amigo de la paradoja, los más importantes maestros de las matemáticas, encabezados por Henri Poincaré, como veremos más adelante, coinciden en defender su existencia, e incluso afirman que esta es incontestable.
II
El problema de la cuarta dimensión, que no es, por tanto, algo imaginario sino abstruso, tiene ocupados ahora mismo a un cierto número de sabios y filósofos. Es bastante reciente y ha logrado desbancar al problema de la cuadratura del círculo, más o menos ya resuelto, así como al del movimiento perpetuo, que parece un poco abandonado. Desde hace algunos años, ha avanzado de manera significativa, pero aún se halla lejos de la resolución final. Para concebir con nitidez una cuarta dimensión, necesitaríamos otros sentidos, otro cerebro, otro cuerpo distintos de los que tenemos; en una palabra, necesitaríamos poder salir de nuestro envoltorio terrestre por completo, es decir, dejar de ser seres humanos. Pero, claro está, es muy posible que no seamos los seres que somos ahora de modo indefinido.
Sabemos que la geometría euclidiana solo tiene en cuenta tres dimensiones: altura, superficie y profundidad. No obstante, en 1621, gracias a los trabajos de Henry Savile y a partir de las carencias detectadas en la geometría propiamente dicha, sobre todo con respecto a los paralelos, nació una geometría no euclidiana en la que brillan nombres como Saccheri, Lambert, Gauss, Lobachevski —cuyas investigaciones tuvieron una enorme repercusión en el ámbito científico—, Bolyai, Riemann, Helmholtz, Beltrami y varios otros.
Gracias a esta nueva geometría, podemos constatar que nuestro espacio no es estrictamente euclidiano, y que somos capaces de concebir diversos tipos de espacios donde los paralelos pueden encontrarse, donde la línea curva no es más larga que la recta, donde los ángulos de un triángulo disminuyen de forma ilimitada cuando sus lados se prolongan y otras anomalías inexplicables.
Así, esta geometría no euclidiana se convierte en hipergeometría o metageometría, es decir, en el sistema de investigación del hiperespacio o espacio de cuatro dimensiones (ficticio, dicen unos; perfectamente real, dicen otros), y ese es, básicamente, el espacio donde Einstein desarrolla sus importantes investigaciones.
Dicha geometría, por mencionar solo una de sus teorías, considera la esfera de tres dimensiones como una sección del hiperespacio, y estudia las posibles propiedades de las líneas que se hallan fuera de nuestro espacio euclidiano, así como las relaciones de esas líneas y sus ángulos con las líneas, los ángulos, las superficies y los sólidos de nuestra geometría.
III
Pero ¿qué es exactamente ese hiperespacio?
Aquí empiezan las dificultades.
¿Se trata de un espacio humano, es decir, un espacio tal y como intenta concebirlo la imaginación humana con ayuda de una serie de datos que pueden llevarla muy lejos?
Para hacernos una idea, el profesor Nicholas Oumoff estima que en nuestro universo, tal y como lo conocemos, el volumen ocupado por la materia con respecto al vacío que la rodea es comparable a un segundo en un millón de años; en otras palabras, si con toda la materia contenida hasta en las últimas estrellas percibidas por nuestros telescopios formáramos una sola esfera donde estaría inscrito todo aquello que sabemos acerca de la materia —pues lo único que sabemos se reduce a eso, a la materia—, esa esfera única flotaría entre miles de millones de otras esferas que solo contendrían, por así decirlo, el vacío de los abismos intersiderales, apenas unos segundos en diez mil siglos.
El espacio que albergarían esos miles de millones de globos, donde nos encontraríamos bajo una bóveda que limitaría tanto nuestros sentidos como nuestra imaginación, ¿es el hiperespacio? ¿O el hiperespacio es más bien el espacio de la hipótesis de Einstein, basada en la densidad de la materia y la curvatura del universo?
Esta hipótesis desemboca necesariamente en un universo finito, pues toda curva, si se prolonga, acaba replegándose en sí misma para formar un círculo o una esfera. Sabemos que esta curvatura del espacio en un punto está ligada a la densidad de la materia vecina a ese punto; la conclusión, nos dice Émile Borel, uno de los intérpretes más profundos del pensamiento de Einstein, es que «si esa densidad media es superior a un número fijo, por muy pequeño que sea, el universo es necesariamente finito y, por tanto, la cantidad total de materia también es finita».
Cabe señalar, por otra parte, que en un universo infinito el número de estrellas sería igualmente infinito y que, en consecuencia, los astros diseminados por las innumerables galaxias indefinidamente superpuestas llenarían el cielo hasta formar una inmensa bóveda de luz sin agujero alguno sobre los negros abismos del vacío o el éter. Pero ¿somos capaces de percibir las estrellas más allá de un cierto número de siglos luz? No hay nada que lo demuestre.
¿No es algo verosímil que el alcance de nuestra vista y nuestros telescopios sea limitado y que la luz quede al final absorbida por los espacios interestelares?
Sea como sea, si el universo es una esfera finita, ¿de qué está rodeada esta esfera y qué hay más allá de sus bordes?
Émile Borel responde a la objeción de que dicha esfera es una superficie limitada pero sin contornos con un ejemplo: los seres humanos situados en la Tierra y sin conocimientos geométricos ni astronómicos de ninguna clase llegarían, mediante una exploración continua y paciente del globo, a constatar que este es finito y no tiene bordes. Entonces, ¿acaso no estamos jugando con la palabra? ¿Qué es un borde?
Según la definición de Émile Littré, y según el uso de la palabra y el sentido común, un borde sería «el extremo de una superficie determinada».
Si el universo finito no tiene bordes, es decir, no tiene extremos, ¿no estamos reconociendo entonces que es infinito?
En todo caso, aunque la hipótesis de un universo finito es más cómoda para los matemáticos —así como Henri Poincaré decía que es más cómodo admitir que la Tierra gira alrededor del Sol—, es mucho menos comprensible que la hipótesis de un universo infinito.
IV
Pero el infinito de los matemáticos no debe confundirse con nuestro infinito profano.
Louis Couturat,1 una luz demasiado tenue en la ciencia de los números, ha escrito un grueso y notable volumen de casi setecientas páginas en torno a este asunto, titulado De l’infini mathémathique [Del infinito matemático], con lo cual está claro que la cuestión es anormalmente compleja.
Puesto que el diálogo entre los «finitistas» y los «infinitistas» recuerda, más que nada, a las querellas escolásticas más oscuras e incomprensibles, no vamos a adentrarnos ahora en esa maraña de infinitos numéricos, geométricos, analíticos, potenciales, actuales, abstractos y concretos. Bastará con retener aquí la muy precisa distinción entre lo indefinido y lo infinito. Todo lo infinito que nuestra imaginación siempre se esfuerza por abarcar no es más que lo indefinido. Se trata de un infinito variable que sobrepasa todos los bordes que se le imponen.
Nuestra imaginación solo es capaz de percibir una extensión finita, a la que añade otra extensión finita, y así sucesivamente, hasta la extenuación. Solo abarca las extensiones infinitamente grandes e infinitamente pequeñas en tanto en cuanto se hacen finitas; pero no alcanza a concebir ni el infinito, límite de lo infinitamente grande, ni el cero, límite de lo infinitamente pequeño.
Esas dos dimensiones extremas son ideas puras, solo accesibles a la razón... Su infinito compuesto de piezas y trozos no es más que, como afirma Couturat, «un fantasma móvil y fugitivo, la parodia del infinito».
El infinito matemático, en un principio, rechaza la imaginación y recurre a la razón. Para concebir y abarcar el infinito, la razón no necesita recorrer los dominios de lo finito y agotar la indefinida sucesión de dimensiones.
Por ejemplo, basta constatar que una línea recta finita puede prolongarse en ambos sentidos, que todo número puede aumentar en una unidad, y así la razón percibe que eso es siempre posible, por muy grande que sea el número o muy larga que sea la recta.
Couturat, que es un dogmático, afirma que ese infinito es muy distinto del de nuestra imaginación y que, en este caso, solo la razón interviene. Es evidente que así es más sencillo y puede canalizarse de algún modo, pero, por lo demás, no veo gran diferencia entre ambas concepciones. Sigue siendo un elemento finito añadido a otro elemento finito indefinidamente.
Me inclino a pensar, más bien, que el infinito matemático es una especie de infinito espontáneo, un infinito que se forma fuera de la imaginación y la razón y nace de la fuerza de las cosas, o mejor dicho, de los números infinitos, así como de las proyecciones ultralógicas de la geometría superior.
De este modo, se crearía, tal y como señala muy oportunamente Esprit Pascal Jouffret, «un ser geométrico con su propia individualidad, por encima de lo finito y lo ilimitado, que existe fuera de nosotros, en la misma categoría que lo finito, mientras que lo ilimitado queda relegado, sencillamente, a nuestro pensamiento, y no sería nada si no existiera el ser pensante».
En otras palabras, ya no estaríamos ante el espacio subjetivo de Kant, sino ante el equivalente, en lo ilimitado, de lo finito y objetivo que nos rodea. Se constituiría, pues, una extraña entidad que daría una lección a su padre y lo llevaría más lejos de lo que este pensaba ir. Se trataría, pues, de un espacio impersonal que se extendería más allá de nuestra imaginación, ya fuera en lo infinitamente grande o en lo infinitamente pequeño, y no tendría nada en común con esa imaginación.
Ni siquiera podríamos plantearnos un espacio tal y como lo concebiría un ser cien mil veces más inteligente que nosotros, puesto que ese espacio concebido por una inteligencia tan prodigiosamente multiplicada aún no sería el espacio en sí mismo.
Nos hace falta, pues, un espacio que nos esforzaríamos por concebir fuera de nuestro pensamiento, lo cual nos resultaría naturalmente imposible aunque la fuerza misteriosa de las nuevas matemáticas acudiera en nuestra ayuda al imponer la idea de un espacio extrahumano, a primera vista más irreal que nuestro espacio hereditario, pero donde, no obstante, sucedieran cosas tan grandiosas, sorprendentes e incontestables como las que tienen lugar en nuestro espacio habitual, el único que creemos real y posible.
V
No es nada extraño que nos cueste saber o definir qué es el hiperespacio cuando ya es bastante complicado, por no decir imposible, definir el espacio en tres dimensiones.
Después de una serie de tanteos en todos los sentidos, aún no hemos logrado desembarazarnos de la fórmula kantiana, según la cual el espacio es una intuición subjetiva, una presuposición necesaria a toda experiencia; y eso a pesar de las objeciones de una filosofía menos trascendental y más psicológica, que justo viene a señalarnos que dicha concepción espacial depende de las percepciones de nuestros sentidos, y que la concepción de una persona ciega de nacimiento, por ejemplo, poco tiene que ver con la de una persona «normal».
Ahora mismo nos encontramos intentando mantener el equilibrio entre los «aprioristas», según los cuales la idea del espacio nos es innata, por un lado, y los «empiristas», que estiman que dicha idea solo se adquiere gracias a la experiencia, por otro. Así, no nos ayudan gran cosa quienes, como Leibniz, añaden que el espacio es un orden de coexistencia en el tiempo, y el tiempo, un orden de sucesión; y tampoco nos ayudan quienes afirman que a partir del espacio podemos llegar a representar el tiempo, o que el espacio es el medio necesario para toda representación. Una cosa es cierta, como ya declaré en El huésped desconocido,2 y es que todos los esfuerzos de los aprioristas kantianos y neokantianos y de los empiristas puros y los empiristas idealistas conducen a las mismas tinieblas.