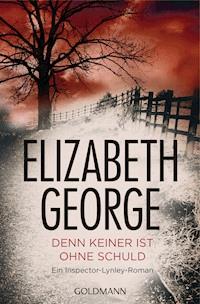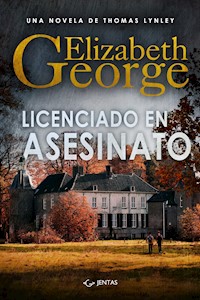
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thomas Lynley
- Sprache: Spanisch
Deborah, la mujer del mejor amigo del inspector Thomas Lynley, descubre el cadáver desnudo y con señales de tortura de un joven estudiante. Todas las sospechas conducen a Bredgar Chambers, un viejo y sombrío internado. Allí, Lynley descubrirá una enrarecida atmósfera de frustración, desarraigo y soterrada perversidad entre estudiantes. Pero, esencialmente, descubrirá que todo ello puede resolverse de un plumazo con el asesinato o el suicidio…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Licenciado en asesinato
Licenciado en asesinato
Título original: Well-schooled in Murder
© 1990 Elizabeth George. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas ehf. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas ehf
ISBN 978-9979-64-344-9
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.
–––
Para Peter, que quería escribir.
Timshel
–––
He disparado mi flecha contra la casa y herido a mi hermano.
Hamlet
Capítulo 1
El jardín posterior de la casa situada en el paseo inferior de Hammersmith estaba adaptado para acometer tareas artísticas. Seis caballetes desvencijados de aserrar sustentaban tres planchas de pino nudoso que se utilizaban como lugar de trabajo y sostenían, como mínimo, una docena de esculturas de piedra en diversas fases de terminación. Un armario mellado de metal, cercano al muro del jardín, contenía las herramientas del artista: taladros, escoplos, cedazos, limas, gubias, esmeril y una colección de papel de lija en diversas fases de abrasión. Un trapo manchado de pintura, que olía fuertemente a trementina, formaba un bulto irregular bajo una silla medio rota.
Era un jardín a prueba de distracciones. Amurallado contra la curiosidad de los vecinos, también se hallaba protegido de los insistentes ruidos, en su mayoría mecánicos, del tráfico fluvial, de la autopista del Oeste y del puente Hammersmith. De hecho, los altos muros del jardín estaban construidos con tal habilidad, y se había elegido tan bien la ubicación de la casa en la alameda, que sólo el vuelo de alguna ocasional ave acuática quebraba el completo silencio del lugar.
Tanta protección no carecía de una desventaja. Como las brisas procedentes del río jamás conseguían atravesar los muros, una pátina de polvo desprendido al tallar la piedra lo cubría todo: la pequeña extensión oblonga de césped mortecino, los alelíes púrpuras que la bordeaban, el cuadrado de baldosas que hacían las veces de terraza, los antepechos de las ventanas y el tejado inclinado del edificio. Incluso una fina capa de polvillo gris se había adherido al artista como una segunda piel.
Pero esta empecinada suciedad no molestaba a Kevin Whateley. Con los años se había acostumbrado a ella por completo y, por otra parte, cuando trabajaba en el jardín no reparaba en su existencia. Éste era su refugio, un lugar de éxtasis creativo en el que no hacían falta ni comodidad ni limpieza. Una vez entregado a la llamada de su arte, Kevin hacía caso omiso de pequeñas molestias.
En este momento se hallaba entregado a la fase final de pulido. Tenía en gran consideración su obra actual, un desnudo femenino yaciente, esculpido en mármol, con la cabeza apoyada en una almohada, el torso girado, con la pierna derecha sobre la izquierda, y el arco ininterrumpido de la cadera y el muslo que terminaba en la rodilla. Recorrió con la mano el brazo, las nalgas y el muslo, buscando rugosidades, y asintió con satisfacción al sentir la textura de la piedra, como seda fría, bajo sus dedos.
—Pareces embobado, Kev. Creo que nunca te he visto sonreírme de esta manera.
Kevin rió entre dientes, se enderezó y miró a su esposa, de pie en la puerta de la casa. Se secó las manos con un paño de cocina descolorido y, al reír, se ahondaron las arrugas que rodeaban sus ojos.
—Pues ven aquí y pruébalo, muchacha. La última vez no me prestaste atención.
—Estás loco, Kev, de veras —repuso Patsy Whateley, pero su marido advirtió el rubor de satisfacción que aparecía en sus mejillas.
—Conque loco, ¿eh?, no recuerdo que dijeras eso esta mañana. Fuiste tú la que se montó encima de un tío a las seis en punto, ¿verdad?
—¡Kev!
Ella lanzó una carcajada y Kevin le dirigió una sonrisa, estudiando sus rasgos queridos y familiares, admitiendo el hecho de que, a pesar de haberse teñido el cabello durante una temporada para mantener una apariencia juvenil, su rostro y su figura correspondían a una mujer de edad madura; el primero estaba surcado de arrugas, y tanto la mandíbula como la barbilla habían perdido su firmeza. La segunda se había rellenado en determinados lugares, donde en otro tiempo aparecían las curvas más deliciosas.
—Estás pensando, ¿verdad, Kev? Lo veo en tu cara. ¿Qué piensas?
—Marranadas, muchacha, capaces de sonrojarte.
—Es por culpa de esas tallas, ¿no? ¡Mirando mujeres desnudas un domingo por la mañana! Es indecente.
—Lo que siento por ti sí es indecente, cariño. Acércate, no me hagas perder el tiempo en fruslerías. Yo sé cómo eres en realidad.
—Se ha vuelto loco —anunció Patsy al cielo.
—Loco como a ti te gusta —cruzó el jardín en dirección a la casa, abrazó a su esposa y la besó sonoramente.
—¡Dios santo, Kevin, sabes a arena! —protestó Patsy cuando él la liberó. Una línea de polvillo gris manchaba su sien, otra se destacaba sobre su seno izquierdo. Se sacudió la ropa, murmurando para sí exasperada, pero cuando levantó la vista y su marido sonrió, la expresión de Patsy se suavizó—. Medio loco. Como siempre.
Él le guiñó un ojo y continuó trabajando. Patsy siguió mirándole desde la puerta.
Kevin sacó del armario metálico la piedra pómez pulverizada que empleaba para preparar el mármol antes de agregar su firma a la pieza concluida. La mezcló con agua y la distribuyó generosamente sobre el desnudo yaciente, aplicándolo a la piedra. Concentró su atención en las piernas, el estómago, los senos y los pies, trabajando el rostro con suma delicadeza.
Oyó que su mujer se removía inquieta en el umbral de la puerta. Observó que estaba mirando el reloj de hojalata rojo de la cocina, que colgaba sobre el horno.
—Las diez y media —dijo Patsy con preocupación.
Fingía hablar para sí, pero la falsa indiferencia no engañó a Kevin.
—Vamos, Pats —la tranquilizó—. No exageres. Te veo venir. Olvídalo, ¿quieres? El chico llamará en cuanto pueda.
—Las diez y media —repitió ella, sin hacerle caso—. Matt dijo que volverían a la hora de la comunión, Kev, y la comunión habrá acabado a las diez. Ya son y media. ¿Por qué no nos ha llamado?
—Estará ocupado deshaciendo las maletas. Ha de preparar los deberes, explicar lo divertido que ha sido el fin de semana, y almorzar después con los demás chicos. De modo que se ha olvidado de llamar a su mami, pero lo hará a la una. Ya lo verás. No te preocupes, cariño.
Kevin sabía que pedirle a su mujer que no se preocupara por su hijo era tan eficaz como pedirle al Támesis que dejara de fluir cada día, considerando que el cauce pasaba a pocos pasos de su puerta. Llevaba doce años y medio brindándole variaciones sobre el mismo tema, pero no servía de nada. Patsy se preocupaba por todos los detalles relativos a la vida de Matthew. Por la armonía de sus prendas de vestir, por quién le cortaba el pelo y cuidaba de su dentadura, por el brillo de sus zapatos y la longitud de sus pantalones, por los amigos que escogía y las aficiones que practicaba. Releía todas las cartas que escribía desde el colegio hasta aprendérselas de memoria, y si no la llamaba una vez a la semana se ponía tan nerviosa que nada podía calmarla, excepto el propio Matthew. Siempre solía hacerlo, por lo que la ausencia de llamadas telefónicas después de su fin de semana en las Costwolds era aún más incomprensible, pero Kevin no estaba dispuesto a admitirlo delante de su esposa.
«Adolescentes —pensó—. No se puede evitar, Pats. El chico se está haciendo mayor».
La respuesta de Patsy sorprendió a su marido, que no se consideraba tan transparente.
—Sé lo que piensas, Kev. Se está haciendo mayor. No quiere que su mamá le dé la paliza todo el tiempo. Es verdad, y lo sé.
—¿Y bien? —la animó.
—Esperaré un poco más antes de llamar al colegio.
Kevin sabía que no podía pedirle más.
—Ésa es mi chica —replicó, y volvió a su escultura.
Durante la hora siguiente se permitió el lujo de sumirse por completo en las delicias de su arte, perdiendo el sentido del tiempo. Como de costumbre, lo que le rodeaba quedaba reducido a la insignificancia, y la existencia se limitaba a la sensación directa del mármol cobrando vida bajo sus manos.
Su mujer tuvo que llamarlo dos veces antes de arrancarle del mundo crepuscular en que habitaba siempre que su musa le atraía a él. Había vuelto a la puerta, pero vio que esta vez, en lugar del paño de cocina, llevaba un bolso de vinilo negro. Se había puesto sus zapatos negros nuevos y su mejor chaqueta de lana azul marino. En el ojal se había prendido descuidadamente un reluciente broche de bisutería. Una esbelta leona con una pata alzada, a punto de atacar. Sus ojos eran como dos diminutas manchas verdes.
—Está en la enfermería —pronunció la última palabra con tono de pánico incipiente.
Kevin parpadeó, deslumbrado por la danza de luz emanada de la leona.
—¿La enfermería? —repitió.
—¡Nuestro Matt está en la enfermería, Kev! Ha pasado allí todo el fin de semana. Acabo de llamar al colegio. Ni siquiera fue a casa de los Morant. ¡Está enfermo! El hijo de los Morant no sabía nada. ¡No le ha visto desde la comida del viernes!
—¿Qué estás tramando, muchacha? —preguntó Kevin con astucia. Conocía muy bien la respuesta, pero necesitaba un momento para pensar en la mejor manera de detenerla.
—¡Mattie está enfermo! ¡Nuestro hijo! Dios sabe lo que habrá ocurrido. Bien, ¿vas a venir conmigo al colegio o piensas quedarte todo el día aquí, con las manos metidas en la descarada entrepierna de esa mujer?
Kevin se apresuró a apartar las manos de la ofensiva parte anatómica de la escultura. Se las limpió en los costados de sus tejanos de trabajo, añadiendo pasta blanca abrasiva al polvo y la tierra que ya jalonaban las costuras.
—Calma, Pats —dijo—. Piensa un momento.
—¿Pensar? ¡Mattie está enfermo! Querrá estar con su madre.
—¿Tú crees, cariño?
Patsy meditó sobre esta idea, apretando los labios como si intentara contener las palabras. Sus dedos anchos y chatos torturaban la hebilla del bolso, abriéndola y cerrándola sin cesar. A juzgar por lo que Kevin veía, el bolso estaba vacío. Con las prisas, Patsy se había olvidado de meter algo, calderilla, un peine, una polvera, cualquier cosa.
Kevin sacó un trozo de paño del bolsillo y procedió a frotar la escultura.
—Piensa, Pats. Ningún chico quiere que mamá vaya volando al colegio porque tiene un poco de gripe. Es muy posible que le moleste, ¿no? Ruborizado hasta las orejas porque mamá ha hecho acto de presencia, como si necesitara que le cambiaran los pañales y sólo ella pudiera hacerlo.
—¿Estás diciendo que lo deje correr? —Patsy agitó el bolso en su dirección, para subrayar sus palabras—. ¿Como si me trajera sin cuidado el bienestar de mi hijo?
—No digo que lo dejes correr.
—Pues ¿qué?
Kevin convirtió el paño en un pequeño y pulcro cuadrado.
—Reflexionemos. ¿Qué te ha dicho la responsable de la enfermería cuando has llamado?
Patsy bajó los ojos. Kevin sabía lo que la reacción implicaba y rió por lo bajo.
—Hay una enfermera de guardia en el colegio y no la has llamado, ¿verdad, Patsy? ¡Mattie ha tropezado con una piedra y su mamá sale corriendo hacia West Sussex sin molestarse en llamar primero para averiguar lo sucedido! ¿Qué va a ser de la gente como tú, muchacha?
El rubor ascendió por el cuello de Patsy hasta sus mejillas.
—Llamaré ahora —consiguió articular con dignidad, dirigiéndose hacia el teléfono de la cocina.
Kevin la oyó marcar el número. Un momento después escuchó su voz. Al instante siguiente la oyó colgar el auricular. Gritó una sola vez, un sollozo aterrorizado que Kevin reconoció como su nombre. Arrojó el paño al suelo y entró corriendo en la casa.
Al principio pensó que su mujer sufría un ataque. Tenía el rostro gris y sus labios sugerían que contenía un aullido de dolor con gran esfuerzo de voluntad. Cuando se volvió al oír los pasos de su marido, éste vio que una mirada extraviada alumbraba sus ojos.
—No está allí. Mattie ha desaparecido. No estaba en la enfermería. ¡Ni siquiera está en el colegio!
Kevin luchó por comprender el horror que aquellas pocas palabras implicaban, pero sólo pudo repetirlas.
—¿Mattie, desaparecido?
Su mujer parecía petrificada.
—Desde el viernes a mediodía.
De repente, aquel inmenso lapso que se extendía entre el viernes y el domingo se transformó en terreno abonado para el tipo de imágenes indecibles a las que todo padre se enfrenta cuando descubre la desaparición de su amado hijo. Rapto, abusos deshonestos, sectas religiosas, trata de blancas, sadismo, asesinato. Patsy se estremeció y experimentó náuseas. Una leve película de sudor cubría su piel.
Al darse cuenta, y temiendo que se desmayara, sufriera un infarto y cayera muerta en el acto, Kevin la aferró, por los hombros para proporcionarle el único consuelo posible.
—Iremos al colegio, cariño. Encontraremos a nuestro chico, te lo prometo. Iremos ahora mismo.
—¡Mattie!
El nombre se elevó como una plegaria.
Kevin se dijo que las plegarias no eran necesarias en ese momento, que Mattie había hecho novillos, que su ausencia del colegio tenía una explicación razonable, de la que se reirían los tres juntos dentro de nada. No obstante, mientras pensaba esto, un temblor malsano agitó el cuerpo de Patsy. De nuevo pronunció con tono suplicante el nombre de su hijo. Contra todo motivo, Kevin se descubrió confiando en que algún dios estuviera escuchando a su mujer.
La sargento detective Barbara Havers hojeó su contribución al informe conjunto por última vez y decidió que estaba satisfecha con el resultado del trabajo efectuado durante el fin de semana. Grapó las quince tediosas páginas, empujó la silla hacia atrás y fue en busca de su inmediato superior, el inspector Thomas Lynley.
Estaba donde le había dejado poco después de mediodía, solo en su despacho, la cabeza rubia apoyada en una mano y concentrado en su parte del informe, esparcido sobre el escritorio. El sol de aquel domingo por la tarde arrojaba largas sombras sobre las paredes y el suelo, y resultaba casi imposible descifrar el texto mecanografiado sin ayuda de luz artificial. Como las gafas para leer de Lynley se habían deslizado hacia el extremo de su nariz, Barbara entró sin hacer ruido, convencida de que el inspector se había dormido.
Lo cual no la habría sorprendido. Lynley había trabajado como un poseso durante los últimos dos meses. Su presencia en el Yard había sido tan incesante (requiriendo a menudo la reacia presencia de la sargento), que los otros detectives de la división ya le habían bautizado como Mr. Ubicuo.
—Vete a casa, chaval —rugía el inspector MacPherson cuando le veía en un pasillo, en una reunión o en el comedor de oficiales—. Nos estás desacreditando a los demás. ¿Aspiras a un puesto superior? No podrás dormirte en los laureles de un ascenso si la palmas de un infarto.
Lynley reía con su habitual afabilidad y esquivaba la razón oculta tras los sesenta días de labor febril. No obstante, Barbara sabía por qué se quedaba en el trabajo hasta muy entrada la noche, por qué se presentaba voluntario a las guardias, por qué sustituía a otros oficiales en cuanto se lo pedían. La postal que descansaba en este momento junto al borde del escritorio lo explicaba todo. La cogió.
Databa de cinco días atrás, provenía del mar Jónico y el largo viaje a través de Europa la había arrugado considerablemente. Representaba una curiosa procesión de portadores de incienso, oficiantes que empuñaban cetros y sacerdotes de la iglesia ortodoxa griega, barbudos y ataviados con hábitos dorados, que cargaban a hombros una silla de manos incrustada de joyas y protegida con cristales por los lados. Los restos de San Spiridón descansaban en la silla. Apoyaba su cabeza amortajada contra el cristal, como si en lugar de llevar más de mil años muerto estuviera simplemente dormido. Barbara volvió la postal y leyó con todo descaro el contenido. Habría adivinado el tono del mensaje sin necesidad de leerlo.
Querido Tommy: ¡Imagina tus pobres restos acarreados por las calles de Corfú cuatro veces al año! Por Dios, te hace pensar en la sabiduría de dedicar tu vida a la santidad, ¿verdad? Te agradará saber que he rendido tributo a mi desarrollo intelectual con un peregrinaje al templo de Júpiter en Casíope. Me atrevería a decir que apruebas una empresa tan digna de Chaucer.
H.
Barbara sabía que la postal era la décima que lady Helen Clyde enviaba a Lynley en los dos últimos meses. Todas las anteriores eran iguales: un comentario cordial y divertido sobre algún aspecto de la vida en Grecia, puntuando los desplazamientos de lady Helen por el país en lo que parecía un viaje interminable iniciado en enero, pocos días después de que Lynley le pidiera que se casara con él. La respuesta de la joven había sido un no definitivo, y las postales, que no enviaba a la casa de Lynley en Eaton Terrace, sino a Scotland Yard, subrayaban su determinación de permanecer insensible a las demandas de su corazón.
Que Lynley pensaba cada día, si no cada hora, en Helen Clyde, que la deseaba, que la quería con una firmísima intensidad, eran los hechos agazapados tras la infinita capacidad del inspector para aceptar nuevas misiones sin rechistar. Cualquier cosa con tal de tener bajo control a los aullantes sabuesos de la soledad, pensó Barbara. Cualquier cosa con tal de impedir que el dolor de vivir sin Helen creciera como un tumor en su interior.
Barbara dejó la postal en su sitio, retrocedió unos pasos e introdujo expertamente su parte del informe en la bandeja. El consiguiente movimiento de aire removió los papeles del escritorio y los arrojó al suelo, despertando a Lynley. Se agitó, hizo una mueca al ver que le habían descubierto durmiendo, se frotó la nuca y se quitó las gafas.
Barbara se dejó caer en la silla contigua al escritorio, suspiró y se manoseó el corto cabello con inconsciente energía, consiguiendo enderezarlo como las púas de un cepillo.
—Oh, sí —dijo—. ¿Escuchas las macizas campanadas de Escocia llamándote, muchacho? Dime que sí.
Lynley reprimió un bostezo y contestó:
—¿Escocia, Havers? ¿Qué demonios...?
—Sí, aquellas diminutas y macizas campanas, que te llaman de regreso al país de la malta. Aquellos benditos y ahumados tragos de fuego líquido...
Lynley irguió su larguirucho cuerpo y se puso a ordenar los papeles.
—Ah, Escocia. ¿Debo imaginar, sargento, que este viaje sentimental al país de sir Walter Scott es una indicación de que todavía no ha bebido su ración semanal de alcohol?
Ella sonrió y dejó de lado a Robert Burns.
—Vámonos al King’s Arms, inspector. Dos de MacCallan y cantaremos a dúo Corning Through the Rye. No querrá perdérselo. Tengo una voz de mezzosoprano que arrancará lágrimas de sus adorables ojos pardos.
Lynley se limpió las gafas, las ajustó sobre la nariz y comenzó a examinar el trabajo de Havers.
—Su invitación me halaga, no piense lo contrario. La oportunidad de oírla gorjear me conmueve el corazón, pero hoy tenemos entre nosotros a alguien cuya cartera no ha vaciado con tanta regularidad como la mía. ¿Por dónde anda el agente Nkata? No le he visto aquí esta tarde.
—Está de servicio.
—Qué pena. Me temo que no está de suerte. Prometí a Webberly que le entregaría este informe mañana por la mañana.
Barbara sintió una punzada de exasperación. Había rechazado su invitación con más habilidad de la empleada por ella para formularla. Pero le quedaban más armas, de modo que utilizó la primera.
—Se lo prometió a Webberly para mañana por la mañana, pero usted y yo sabemos que no lo necesita hasta la semana que viene. Déjese de historias, señor. ¿No cree que ya es hora de volver al país de los vivos?
—Havers...
Lynley no alteró su postura. Ni siquiera levantó la vista de los papeles. Su tono contenía una advertencia implícita. Era una delimitación de fronteras, una declaración de superioridad en la cadena de mando. Barbara había trabajado con él durante el tiempo suficiente para saber qué quería decir cuando pronunciaba su apellido con estudiada neutralidad. Estaba penetrando en zona prohibida. Su presencia era indeseada y no sería admitida sin lucha.
Bien, pensó con resignación. Sin embargo, no pudo reprimir una última incursión en las regiones protegidas de su vida privada.
Señaló la postal con un movimiento de la cabeza.
—Nuestra Helen no le está dando muchas esperanzas, ¿verdad?
Lynley levantó la cabeza y dejó caer el informe, pero el agudo timbre del teléfono impidió que replicara. Lynley descolgó el auricular y oyó la voz de una recepcionista del Yard, que trabajaba en el hostil vestíbulo de mármol gris y negro.
—Un visitante aquí abajo —anunció la voz adenoidal sin más preliminares—. Un tipo llamado John Corntel pregunta por el inspector Asherton. Es usted, supongo. No sé por qué alguna gente es incapaz de recordar un nombre... incluso cuando al tío en cuestión le da por ensartar nombres como si fuera de sangre real y espera que en recepción los sepan todos y los reconozcan.
Lynley interrumpió el rosario de quejas.
—¿Corntel? La sargento Havers bajará a buscarle.
Lynley colgó, enmudeciendo la voz de mártir que le preguntaba cómo le gustaría que le llamara la semana siguiente. ¿Lynley, Asherton, o por algún otro polvoriento título familiar que le apeteciera emplear durante un mes o dos? Havers, anticipándose a sus deseos por lo que había oído de la conversación, ya se dirigía hacia el ascensor.
Lynley la vio salir. Sus pantalones de mezclilla ondeaban alrededor de sus piernas achaparradas, y del codo de su raído jersey de Aran colgaba, como una polilla, un trozo de papel. Pensó en la inesperada visita de Corntel; un fantasma del pasado, sin duda.
Habían sido compañeros de colegio en Eton. Corntel era becario del King’s, uno de la élite. Lynley recordó que, en aquellos días, Corntel era toda una figura entre los alumnos de último curso. Un joven alto y triste, muy melancólico, favorecido con un cabello color sepia y un conjunto de facciones aristocráticas, similares a las que Antoine Jean Gros había adjudicado a Napoleón en sus románticos lienzos. Como si deseara amoldarse al tipo físico, Corntel se había preparado para obtener matrícula de honor en literatura, música y arte. Lynley ignoraba lo que había sido de él después de Eton.
Con esta imagen mental de John Corntel, parte de la historia de Lynley, éste se levantó, no sin cierta sorpresa, para saludar al hombre que entró en su despacho menos de cinco minutos después, precedido por la sargento Havers. Sólo la altura (un metro ochenta y cinco, igual que Lynley) permanecía inalterada, pero la estructura que en otro tiempo le había permitido erguirse tan alto y seguro de sí mismo, un prometedor becario en el mundo privilegiado de Eton, tenía ahora los hombros redondeados, como para protegerle de un posible contacto físico. Además, los rizos de la juventud habían dado paso a un cabello muy corto y salpicado de un gris prematuro. Aquella milagrosa amalgama de hueso, piel, contorno y color que había dado como resultado un rostro en el que sensualidad e inteligencia se daban la mano, estaba teñida ahora de una palidez que solía asociarse con las habitaciones de los enfermos, y la piel parecía estirarse sobre los huesos. Sus ojos oscuros estaban inyectados en sangre.
Tenía que haber una explicación para el cambio sufrido por Corntel en los diecisiete años transcurridos desde la última vez que Lynley le había visto. La gente no experimenta alteraciones tan drásticas sin una causa concreta. En este caso, daba la impresión de que el fuego o el hielo hubieran destruido el núcleo del hombre, aniquilando la sustancia interior, y avanzaran ahora para diezmar el resto.
—Lynley Asherton. No sabía qué apellido utilizar —dijo Corntel, inseguro, pero la timidez parecía estudiada, como si hubiera decidido presentarse así con mucha anticipación. Le tendió la mano. Estaba caliente, como febril.
—No suelo usar el título. Sólo Lynley.
—Un título siempre es útil. En el colegio te llamábamos el Vizconde de la vacilación, ¿verdad? ¿De dónde salió? No me acuerdo.
Lynley prefería no contestar. Agitaba recuerdos que asaltaban las regiones protegidas de la psique con pasmosa facilidad.
—Vizconde Vacennes.
—Eso es. El título secundario. Uno de los placeres de ser el hijo mayor de un conde.
—Dudoso placer, a lo sumo.
—Tal vez.
Lynley observó que los ojos del hombre recorrían el despacho, tomando nota de los ficheros, los estantes y los libros que sostenían, el caos general de su escritorio, los dos grabados del suroeste de Estados Unidos. Se posaron en la única fotografía del despacho, y Lynley esperó a que el otro hombre hiciera algún comentario sobre su tema. Corntel y Lynley habían estado en Eton con Simon Allcourt-St. James, y como la foto databa de trece años atrás, Corntel reconocería sin duda el rostro jubiloso de aquel joven jugador de críquet de cabello enmarañado, congelado en el tiempo, capturado en aquella alegría pura y exuberante de la juventud, con los pantalones rotos y sucios, un jersey arremangado por encima de los codos y una raya de mugre en el brazo. Estaba apoyado en un bate de críquet, riendo de buena gana. Tres años antes de que Lynley le lisiara.
—St. James. —Corntel asintió—. Hace siglos que no pienso en él. Dios mío, cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
—Desde luego. —Lynley continuó estudiando con curiosidad a su antiguo compañero de colegio, notando la forma en que su sonrisa destellaba y desaparecía, notando cómo sus manos se hundían en los bolsillos de la chaqueta y los palpaba, como si quisiera asegurarse de la presencia de un objeto que tenía la intención de extraer.
La sargento Havers encendió las luces para disipar la oscuridad del anochecer. Miró a Lynley. ¿Me quedo o me voy?, preguntaron sus ojos. Él le indicó con la cabeza una de las sillas. La joven se sentó, rebuscó en el bolsillo del pantalón, sacó un paquete de cigarrillos y lo agitó.
—¿Quiere uno? —ofreció a Corntel—. El inspector aquí presente ha decidido abandonar un vicio más, maldito sea su mojigato deseo de impedir la contaminación del aire, y detesto fumar sola.
A Corntel pareció sorprenderle que Havers siguiera en la habitación, pero aceptó su invitación y sacó un encendedor.
—Sí, gracias —sus ojos se desplazaron hacia Lynley y luego los apartó. Con la mano derecha hizo rodar el cigarrillo sobre la palma izquierda. Se mordió un momento el labio inferior—. He venido a pedirte ayuda —dijo de pronto—. Te ruego que hagas algo, Tommy. Tengo graves problemas.
Capítulo 2
—Un chico ha desaparecido del colegio, y en mi condición de director de su residencia soy el responsable de lo que le ha ocurrido. Dios mío, si algo ha...
Corntel se expresaba con laconismo, fumando entre frases dispersas. Era director de residencia y jefe del departamento de inglés en Bredgar Chambers, un colegio privado asentado en una ondulación del terreno que separa Crawley de Horsham, en West Sussex, a poco más de una hora en coche de Londres. El chico en cuestión (trece años, alumno de tercer año y nuevo en el colegio) era de Hammersmith. La situación aparentaba ser una complicada estratagema orquestada por el muchacho para disfrutar de un fin de semana en plena libertad. Sólo que algo había ido mal, como fuera y donde fuera, y el chico había desaparecido desde hacía más de cuarenta y ocho horas.
—Es posible que se haya dado a la fuga. —Corntel se frotó los ojos—. Tommy, yo tendría que haberme dado cuenta de que algo atormentaba al chico. Tendría que haberlo sabido. Eso es parte de mi trabajo. Obviamente, si estaba decidido a huir del colegio, si ha sido desdichado todos estos meses sin que yo lo notara... Dios del cielo, los padres llegaron al colegio histéricos, dio la casualidad de que un miembro de la junta de gobierno estaba presente, y el director se ha pasado toda la tarde intentando mantener en la ignorancia a la policía local, intentando calmar a los padres y tratando de averiguar quién vio al chico por última vez y por qué, sobre todo por qué, huyó sin decir palabra. No sé qué decir, cómo excusarme... cómo reparar el error cometido o buscar la solución al problema —se mesó el corto cabello e intentó forzar una sonrisa, pero fracasó—. Al principio no supe a quién acudir. Después pensé en ti. Me pareció una solución inspirada. Después de todo, tú y yo fuimos compañeros en Eton, y... Vaya, como un idiota, ni siquiera pienso de una forma coherente.
—Este asunto es competencia de la policía de West Sussex —contestó Lynley—. Si es que se trata de un asunto policial. ¿Por qué no les habéis llamado, John?
—Tenemos un grupo en el campus, llamado los Voluntarios de Bredgar, un nombre verdaderamente absurdo, y le están buscando, suponiendo que no se haya ido muy lejos, o que algo le ocurrió en las cercanías. El rector tomó la decisión de no llamar a la policía. Él y yo hablamos. Le dije que tenía un contacto en el Yard.
Lynley se imaginó con bastante precisión los detalles de la situación de Corntel. Más allá de su legítima preocupación por el muchacho, su trabajo, y tal vez toda su carrera, dependía de que le encontraran con rapidez y sin un rasguño. Una cosa era que un niño sintiera nostalgia de su hogar, incluso que intentara ir a ver a sus padres o a los antiguos amigos, y fuera interceptado a escasa distancia (y poco rato después) de la escuela, pero esto era muy serio. Según los escasos detalles que Corntel había proporcionado, el muchacho había sido visto por última vez el viernes por la tarde, y nadie se había preguntado por su paradero desde entonces. En cuanto a la distancia que habría logrado recorrer desde aquel momento... La situación era más que grave para Corntel. Era el preludio de un desastre profesional. La decisión de asegurar al rector que se haría cargo del problema rápido, discreta y eficazmente era de una lógica aplastante.
Por desgracia, Lynley no podía hacer nada. Scotland Yard no aceptaba casos de esta forma, y no interfería en la jurisdicción de la policía de un condado sin una petición formal del responsable regional. Por lo tanto, el viaje de Corntel a Londres era una pérdida de tiempo, y cuanto antes volviera al colegio para poner el caso en manos de las autoridades competentes, mejor. Lynley intentó persuadirle de esto, reuniendo tantos datos dispersos como le fue posible, decidido a utilizarlos para conducir a Corntel a la inevitable conclusión de que era preciso implicar a la policía local.
—¿Qué ocurrió exactamente? —preguntó.
La sargento Havers, reaccionando como un autómata ante la pregunta de su superior, buscó una libreta de espiral en el escritorio de Lynley y empezó a tomar nota de preguntas y respuestas con su habitual competencia. El humo del cigarrillo le irritó los ojos. Tosió, aplastó el pitillo con la suela del zapato y lo arrojó a la papelera.
—El chico, Matthew Whateley, tenía permiso este fin de semana para ir a casa de otro estudiante, Harry Morant. La familia Morant posee una casa de campo en Lower Slaughter, y había preparado una fiesta para celebrar el cumpleaños de Harry. Estaban invitados cinco chicos, seis incluyendo a Harry. Tenían permiso de sus padres. Todo estaba en orden. Matthew era uno de ellos.
—¿Quiénes son los Morant?
—Una familia aristocrática. Los tres hijos mayores han pasado por Bredgar Chambers. Una hermana está en el sexto inferior. En los dos últimos cursos aceptamos chicas —añadió sin que viniera a cuento—. Sexto inferior y superior femeninos. Me parece que Matthew debió de acobardarse. Quiero decir, por la familia, los Morant, no por aceptar chicas en el colegio.
—No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver la familia con eso?
Corntel se removió en su silla y miró a la sargento Havers. Lynley adivinó en el nervioso movimiento de sus ojos lo que diría a continuación. Corntel había captado el acento de clase obrera de Havers. Si presentaba a los Morant como origen del problema (y, como Corntel había afirmado, era una familia aristocrática), Matthew, al igual que Havers, procedía de una extracción social muy diferente.
—Creo que Matthew se acobardó —prosiguió Corntel—. Es un chico de ciudad y acude por primera vez a un colegio privado. Siempre había ido a escuelas públicas. Siempre ha vivido en su casa. Ahora que se ha mezclado con un tipo distinto de gente... Bien, hace falta tiempo. Es difícil adaptarse —extendió la mano, con la palma hacia arriba, como solicitando mutua comprensión—. Ya sabes a qué me refiero.
Lynley vio que Havers alzaba la cabeza con brusquedad y entornaba los ojos al comprender la implicación que encerraban las palabras de Corntel. Sabía muy bien que siempre había llevado sus orígenes humildes como una especie de armadura.
—¿Cuándo se advirtió la ausencia de Matthew? Supongo que los chicos tenían que reunirse en un lugar determinado antes de salir para pasar el fin de semana juntos. ¿No preguntaron dónde estaba? ¿No te informaron cuando no apareció?
—Imaginaron que sabían dónde estaba. El viernes por la tarde había partidos, y el viaje a Lower Slaughter estaba previsto para después. Todos los chicos juegan en el mismo equipo de hockey. Matthew no se presentó para el partido, pero nadie se extrañó porque el entrenador de hockey de tercer curso, Cowfrey Pitt, uno de nuestros profesores, recibió una nota de la enfermería, diciendo que Matthew se encontraba indispuesto y no acudiría al partido. Al saber la noticia, los chicos asumieron que tampoco iría a pasar el fin de semana fuera. Parecía lógico en aquel momento.
—¿Qué clase de nota era?
—Una nota de dispensa, un simple impreso normal de la enfermería con el nombre de Matthew escrito en él. Con franqueza, tengo la impresión de que Matthew lo planeó todo por anticipado. Obtuvo permiso de su casa para abandonar el campus y fingió que iría a casa de los Morant. Al mismo tiempo, se hizo con una hoja de dispensa, informando que estaba indispuesto en la enfermería. Como era falsa, yo no recibí copia. Pensé que Matthew se había ido a casa de los Morant. Éstos, entretanto, pensarían que se había quedado en el colegio. Así, podría pasar el fin de semana a su aire. ¡Y eso es exactamente lo que hizo el pequeño pillastre!
—¿No verificaste su paradero?
Corntel se inclinó y apagó el cigarrillo. El movimiento fue inseguro y cayó ceniza sobre el escritorio de Lynley.
—Pensé que estaba con los Morant.
—¿Y el entrenador de hockey, Cowfrey Pitt, no te informó que había ido a la enfermería?
—Cowfrey dio por sentado que la enfermería me lo comunicaría. Es lo que suele hacerse. Si me hubieran dicho que Matthew estaba enfermo habría ido a verle. Claro que habría ido.
Las enérgicas protestas de Corntel, cada vez más vehementes, no dejaban de ser curiosas.
—Hay un responsable del edificio en que vivía, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? ¿Pasó el fin de semana en el colegio?
—Sí, Brian Byrne. Uno de los mayores. Un prefecto. Casi todos los mayores estaban de permiso... al menos los que se habían ido a un torneo de hockey en el norte... Pero él estaba allí, en la casa. Creía que Matthew estaba con los Morant. No hizo más comprobaciones que yo. Tampoco tenía por qué hacerlas. La responsabilidad de las comprobaciones me competía a mí, no a Brian. No endilgaré las culpas a mi prefecto. No lo haré.
Corntel dotó a su afirmación de una fuerza peculiar, como a sus anteriores protestas. Parecía necesitar asumir la culpa de lo ocurrido. Lynley sabía que sólo había una explicación para tal necesidad. Si Corntel quería culparse, era porque lo merecía.
—Debía saber que estaría fuera de su ambiente con los Morant. Debía presentirlo —dijo Corntel.
—Pareces muy seguro de eso.
—Era un estudiante becado —por lo visto, Corntel creía que ese dato lo explicaba todo. No obstante, agregó—. Un buen chico. Muy trabajador.
—¿Le apreciaban los demás estudiantes? —como Corntel vaciló, Lynley añadió—. Al fin y al cabo, si le invitaron a pasar el fin de semana en casa de uno, parece razonable concluir que era apreciado.
—Sí, claro, sólo que... ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de que tenía problemas? No lo sé. Era muy reservado. Siempre parecía enfrascado en sus deberes. Nunca tuvo el menor problema, ni tampoco mencionó ninguno. Sus padres demostraron una gran perspicacia al permitirle salir este fin de semana. Su padre, en la carta que me escribió concediendo el permiso, decía: «Es estupendo que Mattie se abra más al exterior». Mattie. Así le llamaban.
—¿Dónde están sus padres ahora?
El rostro de Corntel reflejó tristeza.
—No lo sé. Tal vez en el colegio, o en casa, aguardando noticias. Si el rector no ha logrado impedírselo, puede que hayan acudido a la policía.
—¿Cuenta Bredgar Chambers con una fuerza de policía local?
—Hay un agente en Cissbury, el pueblo más próximo, pero estamos bajo la jurisdicción de la policía de Horsham —sonrió con aire sombrío—. Tú dirías que está dentro de su territorio, ¿no?
—Sí, pero temo que no dentro del mío.
Corntel hundió más los hombros al oírle.
—Estoy seguro de que puedes hacer algo, Tommy. Poner alguna maquinaria en acción.
—¿Una maquinaria discreta?
—Sí, exacto. Como quieras decirlo. Sé que es un favor personal. No tengo derecho a pedirte nada, pero, por el amor de Dios, acuérdate de Eton.
Estaba apelando a su lealtad, a los viejos lazos escolares. Daba por sentado que existía una devoción hacia las llamadas del pasado. El policía Lynley deseó disuadirle con la mayor rudeza posible, pero el muchacho que había compartido los días de colegio con Corntel no estaba tan muerto como Lynley deseaba.
—Si ha huido, tal vez con la intención de venir a Londres, habrá necesitado un medio de transporte, ¿no? ¿Hay trenes, autopistas o carreteras principales cerca del colegio?
Corntel pareció entender que estas palabras simbolizaban una mano tendida en su ayuda. Respondió sin la menor vacilación, ansioso de cooperar.
—No estamos muy cerca de nada útil, Tommy, por eso los padres se sienten seguros cuando envían a sus hijos al colegio. Está aislado. Llegar es muy fácil. No hay nada alrededor que pueda despistar. Matthew tendría que haber andado mucho para huir sin apuros. No podía arriesgarse a hacer autostop muy cerca del colegio, porque habría corrido el peligro, casi seguro, de que alguien del colegio, un profesor, un trabajador o el portero, circularan en coche por las cercanías, le viera y le condujera de vuelta al redil.
—Por lo tanto, es probable que ni siquiera haya llegado a la carretera.
—Lo dudo. Tendría que haber atravesado los campos, el bosque de St. Leonard y el pueblo de Crawley para llegar a la M23, donde se encontraría a salvo. Nadie sospecharía que venía de Bredgar Chambers. Pensarían que se trataba de un niño cualquiera.
—El bosque de St. Leonard —dijo Lynley, pensativo—. Lo más probable es que continúe allí, ¿no? Tal vez extraviado. Hambriento.
—Dos noches al raso en pleno marzo. Frío, hipotermia, inanición, una pierna rota, una mala caída, el cuello roto. —Corntel recitó la lista con tono amargo.
—La inanición sólo se produce después de tres días —respondió Lynley. Se abstuvo de añadir que todo lo demás cabía dentro de lo posible—. ¿Es un chico grande, fuerte?
Corntel meneó la cabeza.
—No. Es muy pequeño para su edad. Huesos delicados, extremadamente frágil, rostro de facciones regulares —hizo una pausa, enfocando los ojos en una imagen que los demás no podían ver—. Cabello oscuro, ojos oscuros, manos de dedos largos, piel perfecta... Una piel adorable.
Havers dio unos golpecitos sobre el bloc con un lápiz. Miró a Lynley. Corntel, al darse cuenta, dejó de hablar y se ruborizó levemente.
Lynley apartó la silla del escritorio y fijó la vista en uno de los dos grabados que colgaban de la pared. En él, una mujer india vaciaba una cesta de pimientos sobre una manta. Era un muestrario de colores vibrantes. El velo de cabello negro, el rojo intenso de las verduras, el terciopelo cobrizo de su piel, el vestido púrpura, el fondo rosa y azul que indicaba la hora del crepúsculo.
Sabía que la belleza siempre brindaba su forma particular de seducción.
—¿Has traído alguna foto del chico? —preguntó Lynley—. ¿Puedes darnos una descripción precisa? —pensó que la última pregunta era innecesaria.
—Sí, desde luego. Las dos cosas.
Lynley rara vez había captado un alivio semejante.
—Si se las das a la sargento, veremos qué podemos hacer. Quizá ya lo han detenido en Crawley y está demasiado asustado para decir su nombre, o aún más cerca de Londres. Nunca se sabe.
—Pensé... Confiaba en que me ayudarías. Ya he... —Corntel rebuscó en el bolsillo interior del abrigo, sacando una foto y una hoja mecanografiada. Tuvo el detalle de mostrarse avergonzado, pues ambas implicaban que había dado por sentada la colaboración de Lynley.
El detective las cogió con gesto fatigado. Corntel había confiado de verdad en su hombre. El antiguo Vizconde de la Vacilación no iba a abandonar a un compañero de colegio.
Barbara Havers leyó la descripción que Corntel les había entregado. Estudió la foto del muchacho, mientras Lynley vaciaba el cenicero que Corntel y ella habían logrado llenar durante la entrevista. Lo limpió cuidadosamente con un pañuelo de papel.
—Dios mío, se está poniendo insoportable con el tema de fumar, inspector —se quejó Barbara—. ¿Quiere que me ponga una S escarlata en el pecho1?
—En absoluto, pero o limpio el cenicero o acabaré lamiéndolo con desesperación. En cualquier caso, me complace vivir en un ambiente limpio. Sólo lo justo, me temo —levantó la vista y sonrió.
Havers consiguió reír, a pesar de su exasperación.
—¿Por qué dejó de fumar? ¿Por qué no quiere avanzar con más rapidez hacia la tumba, como el resto de nosotros? Cuantos más seamos, más reiremos, ya conoce el dicho popular.
Lynley no contestó. Sus ojos se desviaron hacia la postal apoyada contra una taza de café sobre el escritorio. Barbara lo supo al instante. Lady Helen Clyde no fumaba. Tal vez, cuando regresara, encontraría más aceptable a un hombre que había dejado de fumar.
—¿De veras piensa que la situación cambiará por eso, inspector?
La respuesta de Lynley soslayó por completo la pregunta de Barbara.
—Si el chico se ha fugado, no me sorprendería que apareciera dentro de unos días. Tal vez en Crawley, o en la ciudad. Pero si no aparece, por fuerte que le parezca, cabe la posibilidad de que su cuerpo sí. Me pregunto si estarán preparados para esa eventualidad.
Barbara le dio vuelta hábilmente a sus palabras.
—¿Hay alguien que alguna vez esté preparado para lo peor, inspector?
«Baña de lluvia mis raíces. Baña de lluvia mis raíces», mientras aquellas cinco palabras martilleaban en su cerebro como una melodía persistente, Deborah St. James estaba sentada en su Austin, los ojos clavados en la puerta del cementerio de la iglesia de St. Giles, situado en las afueras de la ciudad de Stoke Poges. No miraba nada en particular, sólo intentaba contar cuántas veces había recitado no sólo aquellas palabras finales, sino todo el soneto de Hopkins, durante el último mes. Empezaba cada día con él y lo había convertido en la fuerza que la catapultaba de camas y habitaciones de hotel hacia el coche, sin abandonarla ni un momento mientras tomaba fotos como un autómata. Dejando aparte el resuelto recitado matutino de aquellas catorce líneas de súplicas, no sabía cuántas veces, a lo largo del día, lo repetía, siempre que una visión o un sonido inesperados la sorprendían, abriéndose paso entre sus defensas y alterando su tranquilidad.
Comprendió por qué había recordado las líneas en ese momento. La iglesia de St. Giles era la última etapa de su odisea fotográfica de cuatro semanas. Al finalizar la tarde regresaría a Londres, evitando la M4, más rápida, y eligiendo la A4, plagada de señales de tráfico, embotellamientos en los alrededores de Heathrow y riadas de suburbios ennegrecidos por el hollín y el gris del invierno desfalleciente, pero que le proporcionaría la bendición adicional de alargar el viaje. Ése era el elemento crucial. Aún ignoraba cómo afrontar su culminación. Aún ignoraba cómo mirar cara a cara a Simon.
Eones atrás, cuando había aceptado el encargo de fotografiar una selección de hitos literarios del país, lo había planeado de forma que Stoke Poges, donde Thomas Grey compuso «Elegía escrita en el cementerio de una iglesia», viniera a continuación de Tintagel y Glastonbury, concluyendo su mes de trabajo a pocos kilómetros de su casa. Sin embargo, Tintagel y Glastonbury, hechizados por los ineludibles recuerdos del rey Arturo y Ginebra, de su desgraciado destino y su amor estéril, no habían hecho más que intensificar la melancolía con que había empezado el viaje. Hoy, en el curso de la última tarde, aquella melancolía desgarraba su corazón, poniendo al desnudo su herida más dolorosa.
No quería pensar en ello. Abrió la puerta del coche, cogió la cámara y el trípode, y se encaminó hacia la puerta del cementerio. Observó que se hallaba dividido en dos secciones y que, en mitad de un sendero curvo de hormigón, había otra puerta y un segundo cementerio.
Pese a la época, finales de marzo, el aire era frío, como si impidiera de forma deliberada la llegada de la primavera. Los pájaros trinaban de vez en cuando desde los árboles, pero el cementerio se hallaba en un silencio sólo roto por el zumbido apagado de los aviones que aterrizaban o despegaban de Heathrow. Daba la impresión de que Thomas Grey había elegido el lugar ideal para componer su poema y dormir el sueño eterno.
Deborah cerró la primera puerta a su espalda y caminó por el sendero, flanqueado de rosales. De ellos empezaban a nacer prietos brotes, ramas delgadas y hojas tiernas, pero esta regeneración primaveral contrastaba con la zona en que los árboles crecían. Nadie cuidaba este cementerio exterior. Hierba sin cortar, piedras caídas al azar, formando extraños ángulos.
Deborah pasó bajo la segunda puerta. Estaba más ornamentada que la primera y, tal vez con la esperanza de alejar a los gamberros de la delicada greca de roble que reseguía la línea del dintel (o incluso del cementerio y la iglesia), contaba con un proyector sujeto a una viga. Una protección inútil, por cuanto el foco estaba roto y el suelo sembrado de cristales.
Una vez en el cementerio interior, Deborah buscó la tumba de Thomas Grey, su última responsabilidad fotográfica. Sin embargo, casi al instante, mientras procedía a una veloz inspección de los monumentos y las lápidas, vio un rastro de plumas.
Parecía obra de un adivino, una repulsiva colección de plumas color ceniza. En contraste con la hierba impoluta, semejaban diminutas volutas de humo que, en lugar de elevarse y desaparecer en el cielo, hubieran adquirido sustancia. No obstante, el número de plumas y la inequívoca violencia con que estaban diseminadas, sugería una desesperada lucha por la vida. Deborah recorrió el corto tramo que la separaba del contendiente derrotado.
El cadáver del ave se encontraba a unos setenta centímetros de la valla de tejo que separaba ambos cementerios. Deborah se quedó rígida al verlo. Aunque sabía lo que iba a ver, la brutalidad de aquella muerte la abrumó de una pena tan intensa y tan absolutamente absurda, se dijo, que las lágrimas nublaron por un instante su visión. Todo cuanto quedaba del ave era una frágil caja torácica empapada de sangre, cubierta de una coraza de plumón manchada, insustancial e inadecuada. Faltaba la cabeza. Habían cercenado las patas y las garras. El animal podía haber sido un pichón o una paloma, pero ahora no era más que una carcasa, en otro tiempo habitada por una vida fugaz.
Cuan breve. Con cuánta rapidez se extinguía.
—¡No!
Deborah sintió la angustia que crecía en su interior y supo que carecía de la voluntad necesaria para rechazarla. Se obligó a pensar en otra cosa... en enterrar el ave, en ahuyentar a las escurridizas hormigas del borde dentado de una costilla rota, pero el esfuerzo fue en vano. El soneto de Hopkins, susurrado de súbito frente a la creciente oleada de tristeza, era una armadura insuficiente. Así que lloró, contemplando la imagen desdibujada del ave muerta, rezando para deshacerse pronto de sus penas.
Durante cuatro semanas, el trabajo había obrado los efectos de un calmante. Se aferró a él, apartándose del ave y sujetando su equipo con manos repentinamente frías.
El trabajo exigía una serie de fotografías que plasmaran el fragmento literario que las había inspirado. Desde finales de febrero, Deborah había explorado el Yorkshire de las Brontë, embelesándose ante Ponde Hall y High Whitens. Había preparado cámara y trípode para un examen a la luz de la luna de la abadía de Tintern. Había fotografiado las Cobb y, en especial, los Dientes de la Abuela, desde donde Louisa Musgrove efectuó su salto fatal. Había vagado por la palestra de Ashby de la Zouch, tomado asiento en las gradas, contemplado las idas y venidas en la sala de bombear de Bath, paseado por las calles de Dorchester, buscando la lenta mano del destino que había destruido a Michael Henchard, y experimentado el hechizo de Hill Top Farm.
En cada caso, tanto el lugar en sí como sus investigaciones en la literatura que había generado, fueron motivo de inspiración para su cámara. Sin embargo, mientras paseaba la vista por este último lugar y divisaba las dos estructuras que, a juzgar por su proximidad a la iglesia, debían ser las tumbas que había venido a inspeccionar, sintió una punzada de irritación. ¿Cómo demonios iba a lograr que algo tan excesivamente mundano pareciera atractivo?, pensó.
Los sepulcros eran idénticos, construidos de ladrillo y rematada la parte superior con losas de piedra cubiertas de líquenes. El único detalle decorativo lo habían aportado doscientos años de visitantes, que habían grabado sus nombres en los ladrillos. Deborah suspiró, dio un paso atrás y examinó la iglesia.
Carecía de excelencias artísticas. El edificio luchaba consigo mismo, dos períodos arquitectónicos diferentes se habían fusionado para formar un todo. Sencillas ventanas Tudor del siglo XV, encastadas en un muro de ladrillos rojos descoloridos, coexistían con la estructura perpendicular de una ventana de arco de punto cercana, encajada en la creta y el pedernal más antiguos del presbiterio normando. El efecto ni siquiera podía calificarse de pintoresco.
Deborah frunció el ceño.
—Qué desastre —murmuró.
Extrajo del estuche de la cámara el tosco manuscrito del libro que ilustrarían sus fotografías, esparció unas páginas sobre la tumba de Thomas Grey y pasó varios minutos leyendo no sólo la «Elegía escrita en el cementerio de una iglesia», sino también la interpretación del poema proporcionada por el rector de Cambridge a quien pertenecía el manuscrito. Sus ojos se detuvieron pensativamente, con creciente comprensión, en la undécima estancia del poema, demorándose en ella.
¿Puede urna historiada o fiesta jubilosa
llamar de vuelta a su mansión al ánima efímera?
¿Puede la voz del honor estimular al polvo silencioso,
o la lisonja aplacar el duro y frío oído de la muerte?
Levantó la vista, viendo la tumba como Grey pretendía que la viera, sabiendo que sus fotos debían reflejar la sencillez de la vida que el poeta trataba de exaltar con sus palabras. Apartó los papeles y dispuso el trípode.
No se trataba de nada exquisito ni inteligente; sólo fotografías que empleaban luz y oscuridad, ángulo y profundidad para plasmar la inocencia y belleza de un anochecer en la campiña. Se esforzó por capturar la humildad del entorno donde dormían los rudos antepasados del villorrio en que había nacido Grey, completando su catálogo de impresiones con una foto del tejo bajo el cual, obviamente, el poeta había escrito los versos.
Cuando terminó, se apartó de su equipo y miró hacia el este, hacia Londres. Ya no había nada que la retuviera. Ya no tenía excusas para seguir alejada de su hogar. Pero necesitaba prepararse antes de enfrentarse a su marido. Pensó que tal vez lo lograría en el interior de la iglesia.
Se sintió martirizada al ver la pieza central de la nave, aquel objeto sobre el que había posado los ojos en cuanto cerró la puerta a sus espaldas. Era una pila bautismal octogonal de mármol, empequeñecida bajo el techo arqueado de madera. A cada lado de la pila había complicadas entalladuras, y dos altos candeleros de peltre se erguían detrás, aguardando el momento de ser encendidos para la ceremonia que daría otro hijo a la Cristiandad.
Deborah se acercó a la pila y tocó el suave roble que la cubría. Imaginó por un instante al niño en sus brazos, la tierna presión de la cabeza contra su pecho. Oyó su grito de indignación cuando vertieron el agua sobre su frente deliciosa e indefensa. Sintió el tacto de la diminuta y frágil mano que se aferraba sobre su dedo. Fingió creer que ella no había (por cuarta vez en dieciocho meses) abortado el hijo de Simon. Fingió creer que no había estado en el hospital, que la última conversación con su médico nunca había tenido lugar. Pero las palabras del hombre se entrometieron. No podía escapar.
—Un aborto no elimina necesariamente la posibilidad de futuros embarazos sin problemas, Deborah, aunque sí en algunos casos. Dices que ocurrió hace más de seis años. Pudo haber complicaciones. Desgarros, cosas por el estilo. No lo sabremos con seguridad hasta que efectuemos algunas pruebas, de modo que si tú y tu marido queréis de verdad...
—¡No!
El rostro del médico había expresado una inmediata comprensión.
—¿Es que Simon no lo sabe?
—Yo sólo tenía dieciocho años. Vivía en Estados Unidos. Él no... Él no puede...
Incluso ahora se tambaleó al pensar en ello. Se aferró al borde de un banco, presa del pánico, abrió la puertecilla y se dejó caer en el asiento.
«Nunca tendrás otro hijo —se dijo, con un cruel deseo de infligirse el máximo dolor posible—. Una vez pudiste tenerlo. Pudiste sentir aquella frágil vida tomar forma en el interior de tu cuerpo, pero la destruiste, la desechaste, la arrojaste. Ahora, lo pagas. Ahora, eres castigada con la única moneda que puedes comprender. Nunca tendrás un hijo de Simon. Tal vez otra mujer. Otra mujer podría, pero la fusión de tu cuerpo y tu amor con los de Simon no producirá un hijo. Nunca sucederá. No lo conseguirás».
Miró los colchoncillos de encaje para arrodillarse que colgaban en el respaldo del banco. Cada uno tenía una cruz en el centro, cada uno la invitaba a prosternarse ante el Señor para mitigar una desesperación sin límites. Los libros de salmos azules y rojos que olían a polvo le ofrecían cánticos de alabanza y acción de gracias. Polvorientas coronas de amapolas hechas de seda pendían al otro extremo de la iglesia. A pesar de la distancia, Deborah leyó sin dificultad los letreros que había al pie de cada una. «Niñas guías exploradoras», «Niñas exploradoras», «Guardabosques de Stoke Poges». No obtuvo el menor consuelo.
Salió del banco y avanzó hacia la barandilla del altar. También contenía un mensaje, escrito con letras amarillas sobre el almohadillado azul que cubría las piedras: «Venid a mí los que estáis atribulados y oprimidos y yo os aliviaré».
«Aliviar —pensó con amargura—. Pero no cambiar, curar, ni perdonar. Aquí no encontraré milagros ni agua de Lourdes para purificarme, ni imposición de manos, ni absolución». Salió de la iglesia.
El sol comenzaba a declinar. Deborah recogió su equipo y regresó por el sendero hacia el coche. En la puerta del cementerio se volvió para mirar por última vez la iglesia, como si le fuera a proporcionar la tranquilidad espiritual que anhelaba. El sol poniente arrojaba los rayos finales de luz agonizante, como una aureola, un telón de fondo para los árboles situados detrás de la iglesia y la torre normanda almenada que alojaba las campanas.
En otro tiempo, y sin pensarlo dos veces, habría tomado una foto, capturando el lento cambio en el color del cielo, a medida que la muerte del día intensificaba el ocaso. Sin embargo, en este momento sólo podía presenciar el desvanecimiento de la belleza de la luz, sabiendo que ya no era posible dilatar más el regreso al hogar y al amor incondicional y confiado de Simon.
En el sendero, cerca de sus pies, dos ardillas se disputaban acaloradamente un trozo de comida. Cada una estaba decidida a salir victoriosa. Ambas se escabulleron por el costado de una trabajada tumba de mármol, situada en el linde del cementerio, y corretearon hacia el muro de pedernal, alto hasta la cintura, que separaba las tierras de la iglesia del campo trasero de una granja, oculta tras varias coníferas de recias ramas. Las ardillas se subieron al muro y pelearon por su presa, en una confusión de zarpas, patitas y dientes, hasta que la preciada comida cayó al suelo.
Era la distracción que Deborah necesitaba.
—¡Basta ya! —gritó—. ¡No peleéis más!
Se acercó a los dos animales, que al verla venir saltaron por encima del muro y treparon a los árboles.
—Bueno, al menos eso es mejor que pelear, ¿no? —dijo, mirando las ramas que se proyectaban sobre el cementerio—. Portaos bien. Pelear no es de buena educación. Ni siquiera es el lugar adecuado.
Una de las ardillas se había refugiado en la articulación formada por una rama y el tronco del árbol. La otra había desaparecido. La que se había quedado contemplaba a Deborah con ojillos brillantes desde su refugio. Al cabo de un momento, sintiéndose segura, procedió a asearse, frotándose la cara con las zarpas como si tuviera ganas de echar una siesta.
—Yo de ti no me sentiría tan segura —le advirtió Deborah—. Ese fanfarrón estará esperando una buena oportunidad de saltarte encima. ¿Dónde crees que se ha metido?
Buscó a la otra ardilla, recorriendo las ramas con los ojos infructuosamente y bajándolos al cabo de un momento.
—No creo que sea tan lista como para...
Su voz enmudeció. La boca se le secó, las palabras huyeron y los pensamientos se disolvieron.
El cuerpo desnudo de un niño yacía bajo el árbol.
1 Alusión a la letra escarlata que debían llevar las adúlteras en el siglo XVII. (N. del T.)
Capítulo 3
El horror la inmovilizó, como si una lanza de hierro se hubiera introducido por su espina dorsal. Los detalles se intensificaron por la fuerza de la conmoción.
Deborah notó que sus labios se abrían, notó que un torrente de aire distendía sus pulmones con una fuerza sobrehumana. Sólo un chillido de terror podría expulsar el aire, antes de que sus pulmones estallasen.
Pero no podía gritar y, aunque lo hiciera, nadie la oiría.
—Oh, Dios mío —susurró. Y después, inútilmente—. Simon...
Luego, aunque no quería hacerlo, miró, las manos apretadas en puños y los músculos tensos, dispuesta a salir corriendo si era necesario, o cuando se sintiera capaz.
El niño yacía en parte sobre su estómago, al otro lado del muro de pedernal, en un lecho de plantas trepadoras que aún no habían florecido. A juzgar por la longitud y el corte de pelo parecía un chico. Estaba muerto.