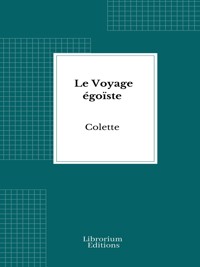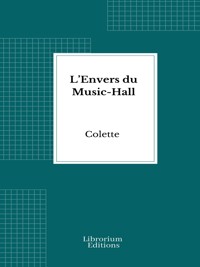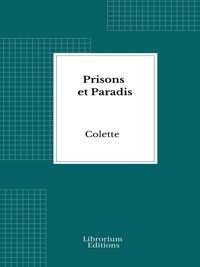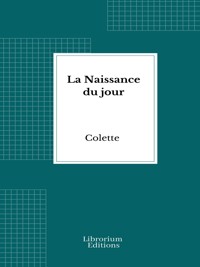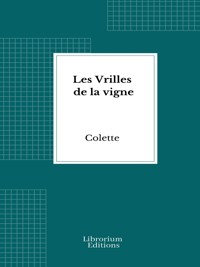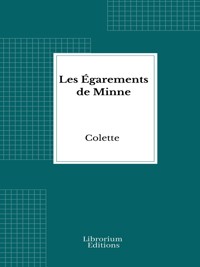1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
«Lo puro y lo impuro» de Colette es un ensayo singular que, mediante una prosa evocadora y sumamente refinada, explora los matices del deseo, la sensualidad y la identidad sexual. Escrito en 1932, el libro entrelaza viñetas autobiográficas, reflexiones filosóficas y diálogos imaginarios, todo enmarcado en los cafés y ambientes sofisticados del París de entreguerras. El estilo de Colette destaca por su delicado lirismo y su aguda capacidad de observación psicológica, características que enriquecen la propuesta de un texto considerado por muchos como la obra más compleja y profundamente autobiográfica de la autora. En este contexto, la autora desmantela los límites entre lo aceptado y lo prohibido, abordando sin tapujos la heterogeneidad del deseo humano. Colette, reconocida figura de las letras francesas y símbolo de emancipación femenina, construyó su carrera a partir de experiencias personales que desafían las convenciones de su tiempo. Su vida, marcada por la libertad, las pasiones heterodoxas y una constante búsqueda de autenticidad, se filtra en cada página del libro. Las constantes transgresiones y su propia trayectoria en los márgenes de la sociedad conservadora explican la hondura y el atrevimiento con que aborda los temas centrales de «Lo puro y lo impuro». Esta obra resulta imprescindible para quienes buscan comprender no solo la complejidad de la naturaleza del deseo, sino también la literatura francesa más transgresora del siglo XX. Recomiendo su lectura a los interesados en los ensayos literarios que desafían los límites del género, así como a quienes valoran la introspección y la agudeza formal. Colette, con inusual valentía, invita al lector a analizar sus propias fronteras personales y sociales. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lo puro y lo impuro
Índice
En lo alto de una casa nueva, me abrieron un taller tan amplio como un mercado, provisto de una amplia galería a media altura, cubierta con bordados chinos que China realiza para Occidente, con grandes motivos un poco descuidados, pero bastante bonitos. El resto no era más que un piano de cola, pequeños colchones secos de Japón, un fonógrafo y azaleas en macetas. Sin sorpresa, estreché la mano que me tendió un colega periodista y novelista, e intercambié saludos con los anfitriones extranjeros, que me parecieron, gracias a Dios, tan poco comunicativos como yo. Bien preparada para el aburrimiento, tomé asiento en mi pequeño colchón individual, lamentando que el humo del opio, desperdiciado, se elevara pesadamente hasta las cristaleras. Se decidía a regañadientes, y su aroma negro, aperitivo de trufa fresca y cacao quemado, me dio paciencia, un hambre vaga, optimismo. Me parecieron agradables el color rojo apagado de las luces veladas, la llama blanca en forma de almendra de las lámparas de opio, una muy cerca de mí, las otras dos perdidas como duendes, a lo lejos, en una especie de alcoba dispuesta bajo la galería con balaustres. Una cabeza joven se inclinó sobre la balaustrada, recibiendo el rayo rojo de las linternas colgantes, una manga blanca flotó y desapareció antes de que pudiera adivinar si la cabeza, con el cabello dorado pegado como el de una ahogada, y el brazo vestido con seda blanca pertenecían a una mujer o a un hombre.
«¿Vienes a curiosear?», me preguntó mi colega.
Yacía sobre su pequeño colchón; me di cuenta de que había cambiado su esmoquin por un kimono bordado y una actitud de embriaguez; solo deseaba alejarme de él, como hago con los franceses, siempre inoportunos, que encuentro más allá de las fronteras.
«No, respondí. Por deber profesional».
Sonrió.
«Me lo imaginaba... ¿Una novela?».
Y lo odié aún más, por creerme incapaz —como de hecho lo era— de disfrutar de ese lujo: un placer tranquilo, un poco vulgar, inspirado únicamente por una cierta forma de esnobismo, un espíritu de bravuconería, una curiosidad más afectada que real... Solo había traído un dolor bien escondido, que no me dejaba descansar, y una horrible paz de los sentidos.
Uno de los huéspedes desconocidos se levantó de su lecho para ofrecerme fumar opio, esnifar cocaína, beber un cóctel. A cada negativa, levantaba ligeramente la mano para expresar su decepción. Terminó por tenderme una caja de cigarrillos, sonrió con boca inglesa y sugirió:
«¿De verdad no puedo serte útil en nada?».
Le di las gracias y él no insistió.
Aún recuerdo, después de más de quince años, que era guapo y parecía sano, salvo por el hecho de que mantenía los ojos demasiado abiertos entre los párpados rígidos, como se ve en las personas que sufren de insomnio prolongado y crónico.
Una joven, tan borracha como pude juzgar, se percató de mi presencia y anunció desde lejos que pretendía «mirarme debajo de la nariz». Repitió varias veces: «Pero sí, debajo de la nariz, que voy a mirarla». No veo ningún otro incidente divertido que contar. Unos fumadores serios, indistinguibles en la penumbra rojiza, la hicieron callar. Creo que uno de ellos le dio unas bolitas de opio para que masticara. Ella las tomó concienzudamente con un pequeño ruido de animal que mama.
No me aburría, porque el opio, que yo no fumo, perfumaba aquel lugar banal. Dos jóvenes, abrazados por el cuello, llamaron la atención de mi colega periodista, pero se contentaron con hablar en voz baja y rápida. Uno de ellos olfateaba constantemente y se secaba los ojos con la manga. El oscuro color rojizo que nos envolvía habría podido adormecer las mejores voluntades. Estaba en una fumadero y no en una de esas reuniones en las que el espectador suele sentir una repugnancia bastante duradera por lo que ve y por su propia complacencia. Me alegré y comencé a esperar que ninguna bailarina, ningún bailarín desnudo perturbara la velada, que ningún peligro de americanos ebrios de alcohol nos amenazara y que el Columbia callara... En ese mismo instante, una voz femenina, algodonosa, áspera y dulce como los melocotones duros y aterciopelados, comenzó a cantar, y nos resultó tan agradable a todos que nos guardamos mucho de aplaudir, ni siquiera con un murmullo.
«¿Eres tú, Charlotte?», preguntó al cabo de un rato uno de mis vecinos, tumbado e inmóvil.
«Claro que soy yo.
—Canta un poco más, Charlotte...
—No —gritó furiosamente una voz de hombre—. Ella no está aquí para eso».
Oí la risa ronca y nebulosa de «Charlotte», y luego el mismo chico irritado susurró en la lejana penumbra.
Hacia las dos de la madrugada, mientras el joven insomne nos servía un té chino pálido y muy aromático, que olía a heno en flor, entraron una mujer y dos hombres, introduciendo en el aire perfumado y turbio del taller el frío de la noche retenido en las pieles de sus abrigos. Uno de los recién llegados preguntó si «Charlotte» estaba allí. Una taza se rompió al otro lado de la sala y volví a oír la voz enfadada del chico:
«Sí, está aquí. Está aquí conmigo y no es asunto tuyo. Déjala en paz».
El recién llegado se encogió de hombros, tiró al suelo su pelera y su esmoquin como para pelear, pero se limitó a ponerse un kimono negro, se dejó caer junto a una de las bandejas de pipas y empezó a aspirar el humo con una avidez desagradable, que daba ganas de ofrecerle bocadillos, ternera fría, vino tinto, huevos duros, cualquier cosa más adecuada para saciar su glotonería. Su compañera, vestida con pieles, fue a buscar a la joven borracha, a la que llamó «mi preciosa», y no tuve tiempo de condenar su amistad, porque enseguida se quedaron dormidas, con el vientre de una moldeado en la grupa de la otra, como cucharas en el cajón de la cubertería.
El frío, a pesar del calor confinado, descendía del techo acristalado y anunciaba el final de la noche. Me apreté el abrigo y lamenté que la pereza, nacida del aroma oscuro y de la hora tardía, me impidiera aún irme a la cama. Siguiendo el ejemplo de los sabios y los abandonados que yacían allí, podría haber dormido sin miedo, pero si duermo tranquila en una terraza o en un lecho de agujas de pino, cualquier lugar cerrado y desconocido me inspira sospecha.
La estrecha escalera de madera encerada crujió bajo los pasos, luego la galería superior. Percibí sobre mí el roce de telas, la caída suave de cojines sobre el suelo sonoro y el silencio se restableció. Pero en medio de ese silencio, un sonido surgió imperceptiblemente de la garganta de una mujer, un sonido que se hizo ronco, se aclaró, cobró firmeza y amplitud al repetirse, como las notas plenas que el ruiseñor repite y acumula hasta que se derrumban en una roulade... Una mujer, allí arriba, luchaba contra su placer invasor, lo apresuraba hacia su fin y su destrucción, al principio con un ritmo tranquilo, tan armonioso, tan regularmente apresurado que me sorprendí a mí mismo siguiendo, con un movimiento de cabeza, su cadencia tan perfecta como su melodía.
El desconocido vecino se incorporó a medias y dijo, para sí mismo:
«Es Charlotte».
Ninguna joven dormida se despertó; ninguno de los indistintos jóvenes envueltos en mantas rió en voz alta ni aplaudió la voz que se quebró en un sollozo discreto. Todos los suspiros se apagaron allí arriba. Y los sabios de abajo sintieron, todos juntos, el frío del amanecer invernal. Me crucé y me apreté el abrigo forrado, un vecino tendido se echó sobre los hombros un trozo de tela bordada y cerró los ojos. Al fondo, cerca de una linterna de seda, las dos mujeres dormidas se acercaron aún más sin despertarse, y las pequeñas llamas de las lámparas de aceite parpadeaban bajo el peso del aire frío que descendía del tragaluz.
Me puse de pie, entumecida por la larga inmovilidad, y conté con la mirada los colchones y los cuerpos que tenía que pasar por encima, cuando los peldaños de madera volvieron a crujir. Una mujer con un abrigo oscuro, que se dirigía a la puerta, se detuvo para abrocharse un guante, se subió con cuidado un velo hasta la barbilla y abrió su bolso, en el que tintinearon unas llaves.
«Siempre tengo miedo...», comenzó a decir en voz baja...
Hablaba para sí misma y me sonrió al ver que me iba a salir.
«¿También te vas, señora? Si quieres aprovechar el temporizador... Yo voy delante, sé dónde está el botón».
En la escalera, donde su mano encendió una luz desagradable, pude ver mejor a mi compañera, ni alta ni baja, más bien rellenita. Se parecía, por la nariz corta y el rostro carnoso, a las modelos favoritas de Renoir, a las bellezas de 1875, tanto que, a pesar del abrigo verde oliva con cuello de zorro y el sombrerito de moda hace dieciocho años, se le podía encontrar un no sé qué de anticuado. Sus probables cuarenta y cinco años conservaban frescura y, en los giros de la escalera, levantaba hacia mí sus grandes pupilas grises, dulces, un poco verdes como su abrigo.
El aire libre, fresco, aún oscuro, me despejó. Un deseo cotidiano de mañanas claras, de escapadas al campo y al bosque, al menos al bosque cercano, hizo que dudara al borde de la acera.
«¿No tienes coche?», me preguntó mi compañera. «Yo tampoco. Pero a esta hora siempre se encuentra coche en este barrio...».
Mientras hablaba, apareció un taxi que venía del bosque, redujo la velocidad, se detuvo y mi compañera se apartó.
«Por favor, señora...
—No, de verdad. Hazme el favor...
—Ni hablar. O déjeme llevarte a casa...».
Se interrumpió, hizo un gesto de disculpa que interpreté fácilmente y al que protesté:
«Pero no hay ninguna indiscreción. No vivo muy lejos, en el bulevar exterior...».
Subimos y el taxi dio media vuelta. La pequeña linterna del taxímetro, desviada, iluminaba a cada instante el rostro de la mujer, desconocida salvo por su nombre, verdadero o falso: Charlotte...
Ella reprimió un bostezo y suspiró:
«Aún no he llegado, vivo en el Lion de Belfort... Estoy cansada...».
No pude evitar sonreír, porque ella me miró sin confusión, con una amabilidad burguesa que le sentaba bien:
«Ah, sí, dijo... Te ríes de mí... Ya sé lo que piensas».
El sonido encantador de su voz, el ataque áspero de algunas sílabas, una manera derrotada y suave de dejar caer en el registro grave el final de las frases... ¡Qué seducción!... El viento, a través de la ventana abierta a la derecha de «Charlotte», me traía su perfume bastante banal y un olor sano y activo a carne, que estropeaba el del tabaco frío.
«Es una pena..., comenzó ella como al azar. Ese pobre chico...».
Dócilmente, pregunté:
«¿Qué pobre niño?
—¿No lo has visto? No, no debiste verlo... Sin embargo, allí arriba, cuando se asomó a la barandilla, tú ya habías llegado. Era el que llevaba el kimono blanco.
—¿Y rubio?
—Sí, ese —exclamó ella suavemente—. Es él. Me preocupa mucho —añadió.
Me permití esa sonrisa pícara y cómplice que tan mal me sienta:
«¿Solo preocupación?».
Ella se encogió de hombros:
«Cree lo que quieras.
—Ese joven es el que te impidió cantar, ¿verdad?».
Ella asintió con gravedad:
«Sí. Le da envidia. No es que tenga una voz bonita, pero canto bien.
—Justo iba a decirte lo contrario, ¿te imaginas? Tienes una voz...».
Ella volvió a encogerse de hombros.
—Como quieras. Unos dicen una cosa, otros dicen otra... ¿Quieres que pare el taxi delante de tu casa?
Le detuve el brazo con delicadeza.
«Para nada. Por favor».
Parecía un poco decepcionada por haber sido discreta y se las ingenió para hacerme una pregunta que disimulaba una confidencia:
«Un poco de opio de vez en cuando no es muy malo, ¿verdad, para un joven con los pulmones delicados?
—No... No es muy malo... —respondí vagamente.
Un gran suspiro se le escapó por su garganta alta y redondeada.
«Es mucha preocupación —repitió—. Al fin y al cabo, haber tomado bien las pastillas durante quince días, haber comido bien carne roja, haber dormido bien con la ventana abierta, merece una recompensa de vez en cuando».
Se rió en voz baja, con su armoniosa risa ronca:
«Dice que parece una orgía, imagínate... Está orgulloso... Señora —dijo con vivacidad—, los carreteros están en la puerta, ¿no te importa bajar delante de ellos? ¿No? Mejor. La libertad es hermosa. Yo... yo no soy libre».
Se cerró bruscamente, me ofreció distraídamente la mano y la pequeña sonrisa burguesa de sus grandes ojos, empañados de verde como los charcos que deja el mar al retirarse.
*
No volví a ver a Charlotte inmediatamente. No la buscaba, al menos no en los lugares donde imaginaba poder encontrarla, por ejemplo, en una boda en la margen izquierda o en un viejo apartamento, en el seno de esas familias que conservan con fuerza su provincia en París. Imagino que, sentada alrededor de una mesita hexagonal, rodeada de pasteles secos, su presencia me habría parecido muy natural. Sentada con su abrigo verde oliva, su sombrerito inclinado sobre los ojos, el velo subido en celos sobre la nariz y la taza de té insípido entre dos dedos, la veía, la inventaba, oía su acento modesto y sincero, hábil para convencer a las viejas anfitrionas hoscas: «Yo, para decirte lo que pienso...».
No la buscaba, porque temía destruir esa idea de misterio que atribuimos a las personas de las que solo conocemos la sencillez. Pero no me sorprendió encontrarla delante de mí un día en que vendía libros a beneficio de alguna obra benéfica. Te compró un volumen, sonriéndote de la manera más discreta. Le pregunté con un entusiasmo que pareció sorprenderla:
«¿Quieres que te dedique el libro, señora?
—Oh, señora... Si no es mucha molestia...
—Para nada, señora... ¿A nombre de quién?
—Pues bien, señora... Escriba simplemente «A la señora Charlotte»...».
A todos esos «señora» que intercambiábamos con ceremoniosidad, Charlotte añadió una risa que reconocí, una risa en voz baja, tan dulce y conmovedora como el lenguaje de la pequeña lechuza nocturna, ese pájaro de sombra...
Y yo pregunté torpemente:
«¿Estás sola?
—Casi nunca salgo sola —respondió Charlotte—. No te hemos vuelto a ver por allí...».
Dijo en voz baja, hojeando el libro que acababa de comprar:
« Siempre están allí los domingos por la noche...».
Acepté esa invitación indirecta, por el placer de volver a ver a Charlotte, placer que fue mayor de lo que esperaba, pues estaba sola en el taller-fumadero, acogedor e inhóspito como una estación de tren. Ningún chico colérico la vigilaba en la penumbra roja acumulada bajo la galería. Con la cabeza descubierta, bien formada y un poco redondeada en su vestido negro, no se había puesto el kimono ritual. Bebía mate y me ofreció, en una calabaza amarilla y negra, la bebida con olor a té y prados floridos:
«Toma la bombilla que acabo de hervir», dijo tendiéndome el tubo con forma de espátula. «¿Estás bien? ¿Un cojín detrás de la espalda? Mira qué tranquilos estamos esta noche... No hay mujeres... ¿Esos de allí, al fondo? Ingleses, gente seria que solo viene por el opio».
Su tranquila amabilidad, su voz apagada y su mirada gris verdosa habrían abierto los corazones más duros. Sus brazos regordetes, la burguesa y muda destreza de cada uno de sus gestos, ¡cuántas trampas para el joven y ardiente amante!...
«Estás sola, ¿verdad, señora Charlotte?».
Ella asintió con la cabeza, con serenidad.
«Estoy descansando», dijo simplemente. «Me dirás que podría descansar en mi casa...
No se descansa bien en casa».
Recorría con su mirada segura y benévola todo lo que nos rodeaba y respiraba profundamente el aroma del opio, que yo mismo disfrutaba como solo lo hacen los que no fuman.
«¿En casa de quién estamos?», pregunté.
—La verdad es que no lo sé —dijo Charlotte—. Conocí este lugar por unos pintores. ¿Tanto te interesa saberlo?
—No.
—Me extrañaba, la verdad... Es tan agradable no saber dónde estás...».
Me sonrió con confianza. Para que se sintiera aún más abandonada, hubiera deseado que no supiera mi nombre.
—¿Tu joven amigo no está enfermo, señora Charlotte?
—Gracias a Dios, no. Está en casa de unos parientes en el campo. Volverá dentro de una semana...».
Se ensombreció un poco y perdió la mirada en el fondo rojizo y humeante del estudio.
«¡Es tan agotador alguien a quien se ama!...», suspiró. «No me gusta mucho mentir».
—¿Cómo, mentir?... ¿Por qué? ¿Lo amas?
—Por supuesto que lo quiero.
—Pero entonces...».
Me lanzó una magnífica mirada de superioridad, que suavizó a continuación:
«Digamos que no sé nada», dijo cortésmente.