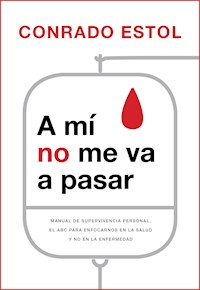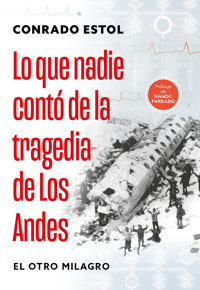
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial El Ateneo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cuando todo parecía perdido y las chances de supervivencia eran mínimas, Nando Parrado despertó de un coma profundo. ¿Cuál fue el impacto de la naturaleza en su increíble recuperación? ¿Cómo la fractura de cráneo, la hipotermia y la deshidratación, que parecían amenazas fatales, se convirtieron en factores claves para su salvación? Conrado Estol, renombrado neurólogo y autor del exitoso libro A mí no me va a pasar, revela detalles inéditos del accidente que conmocionó al mundo inspirado en la historia de Nando, uno de los jóvenes sobrevivientes. En estas páginas, Estol detalla las "casualidades con suerte" que salvaron a Nando, a la vez que desentraña las conexiones entre la biología, el azar y la determinación humana. Un fascinante recorrido basado en evidencia científica y relatado con un lenguaje claro y atrapante que no solo explora la supervivencia de Parrado, sino que también proporciona otros increíbles ejemplos de subsistencia a lo largo de la historia de la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.editorialelateneo.com.ar
/editorialelateneo
@editorialelateneo
A Nando Parrado y los otros quince valientes
que desafiaron lo imposible.
A ellos, que encontraron vida
en medio de la adversidad más brutal,
mi admiración y respeto.
Parrado en la actualidad
Prólogo
Por Nando Parrado
Solamente una cadena de pequeños milagros me permite hoy escribir el prólogo para este nuevo libro de mi querido amigo, el doctor Conrado Estol, una eminencia en lo que respecta a la neurología y respetado mundialmente por sus conocimientos y estudios en esta área de la Medicina.
Cuando Conrado me consultó sobre esta posibilidad, no lo dudé ni un solo instante, pues fue él quien ha realizado el estudio más exhaustivo y veraz sobre las consecuencias en mi cabeza y en mi cerebro tras el accidente en la cordillera de los Andes en 1972. Su trabajo ha sido publicado en The Lancet, la publicación de mayor prestigio y respeto en el mundo de la ciencia y la medicina.
Este libro va a dejar las hipótesis de lado y va a dar a conocer la verdadera historia de ese pequeño milagro de la naturaleza, que, con la caricia del hielo y la nieve, me permite hoy escribir esto.
Sin embargo, la naturaleza en nuestro planeta no siempre es amable, tierna, bondadosa, hermosa y romántica; muchas veces su crueldad destruye y mata sin piedad. A través de los terremotos, incendios, tsunamis, inundaciones, tormentas, avalanchas, diluvios y ciclones, no deja de recordarnos que ella es la dueña de nuestro planeta. Y, con su infinita paciencia de millones de años, trabaja sin que nos demos cuenta.
A mí me tocaron ambos lados de la cara de la naturaleza, ya que intentó matarme con una poderosa avalancha en medio de la cordillera, pero también, con su bondad, me administró los primeros auxilios luego de mi trauma craneal, al igual que hoy lo hacen los mejores institutos de neurología en el mundo.
Comprender la compleja belleza y realidad de la naturaleza y sus milagros es un tema que Conrado explica magníficamente en este libro, en una constante demostración de conocimiento e investigación. Un libro que, además de demostrar que los milagros existen, es de esos libros que se leen sin detenerse, de principio a fin.
Nando en 1972
PARTE I
La tragedia y el enigma
CAPÍTULO 1
El encuentro que forjó una amistad: Cómo conocí a Nando Parrado
Nando Parrado es un hombre que transmite tranquilidad. Tiene una complexión física generosa que, a los setenta y pocos años, evoca aún la sólida masa de músculos que ostentaba a los veinte, cuando entrenaba a diario. Transmite un aire pacífico, de contención, como a veces pueden transmitir las personas fuertes. Lo conocí en un hotel de Punta del Este, Uruguay, cuando por fin pude asistir a una de sus conferencias sobre la llamada tragedia de los Andes, un hecho histórico que me había tocado de cerca en la primera adolescencia y que siempre me había fascinado. Llegué temprano y seguramente estaba más nervioso que él. El lugar no era el más apropiado. El hotel –yo estaba allí por una convención sobre otro tema sin relación– tenía un casino, lo cual teñía todo de cierta frivolidad materialista, y en las butacas del auditorio a mi alrededor parecía haber muchos empresarios, pocos científicos y varios curiosos accidentales. Sin embargo, cuando bajaron las luces, todos compartimos una tensión expectante que se podía palpar.
Durante años, a Nando le generó emociones encontradas contar su historia delante de un público en vivo. A pesar de los numerosos y diversos pedidos, incluso por parte de sus compañeros de tragedia, se mostraba reticente a esta exposición. La primera vez que lo hizo fue gracias a un organizador mexicano que fue especialmente perseverante y no aceptó un “no” como respuesta. Viajó a Montevideo y usó con tenacidad el argumento de que esta historia de tragedia y supervivencia podía servirles mucho a muchas personas. No sabía lo corto que se iba a quedar. Frente a una gran audiencia en México, Nando habló por primera vez, ignorando sus notas, que yacían en el atril. En ningún momento habló de trabajo en equipo ni de creatividad a la hora de resolver problemas ni de ningún otro de los típicos conceptos motivacionales, que tal vez era lo que se esperaba de su charla. Todo lo preparado se había esfumado de su cabeza y se oyó a sí mismo enunciar con humildad lo que acababa de comprender, cuál era la verdadera lección de esta historia: “No fue inteligencia, ni coraje, ni ninguna clase de talento o aptitud lo que nos salvó; no fue más que amor por el otro, por nuestras familias, por las vidas que queríamos desesperadamente vivir”.
Intrigado por el silencio reinante, notó con estupor que había hablado más de una hora y media, cuando su reloj interno solo registraba unos minutos. El aplauso fue una exhalación unánime de empatía, una especie de abrazo colectivo que lo envolvió porque venía directo de esos centenares de corazones en vilo. Había aprobado con honores la prueba del escenario. Con el aplomo de su honestidad, había captado la atención de una muchedumbre de personas de variados orígenes y edades y les había cambiado la vida solo con sus palabras.
Hablar en público es una de las situaciones que muchas personas encuentran ansiógenas o estresantes, y algunas pueden llegar al punto del ataque de pánico. Otras personas se entregan a la exposición y hasta desarrollan un talento sutil e irresistible para la oratoria, que les permite comunicar mucho más allá de las palabras y que nace del compromiso total con lo que quieren decir. Los que escuchaban a Nando en sus primeras conferencias atestiguaban de forma unánime que tenía ese don, como de profeta evangélico, pero con la autenticidad inapelable de la experiencia vivida. Nando Parrado, sobreviviente de los Andes, corredor de automovilismo, exjugador de rugby y productor audiovisual –con socios como National Geographic–, sumó a su bagaje un excepcional talento para el arte de la oratoria. Imagino, tal vez idealizadamente, que la reticencia inicial se debió a su modestia y que esta misma virtud lo llevó a ponerse finalmente al servicio de su talento. Con el rigor de sus credenciales empíricas y la humanidad de su discurso, hizo de la charla motivacional una verdadera terapia para miles de personas en todo el mundo. Cientos de conferencias después, el World Business Forum de Nueva York lo distinguiría, tal vez sin mucha exageración, como “Mejor orador del mundo”. Al interactuar con el público que asistía a sus charlas a lo largo de los años, Nando descubrió que, lejos de ser una historia única, la suya impresionaba y conmovía tanto precisamente por su universalidad. Todos conocemos la desesperanza y la desesperación. Todos podemos ponernos en ese lugar de pequeñez, asombro y fragilidad ante la muerte, aunque sea en escenarios menos espectaculares. En una ocasión, una mujer del público le contó su propia y terrible tragedia personal y le dio las gracias a Nando porque su relato la había ayudado a seguir adelante. Él, abrazándola, le dijo: “Todos tenemos nuestros Andes”.
Volviendo a la primera vez que yo lo escuché, en esa tarde gris en Punta del Este, lo hice con una emoción palpable y una creciente expectativa. El congreso era enorme y la lista de expositores era suficiente para amedrentar a cualquiera por el nivel que tenían, pero los que estábamos allí como yo para escuchar a Parrado, parecíamos irradiar el mismo nivel de curiosidad y respeto hacia su exclusiva presencia. Yo conocía bien la historia oficial de la tragedia. Habiendo pasado parte de mi niñez y juventud en Mendoza, estaba totalmente familiarizado con el paisaje de los Andes y hasta había llegado a cruzar la cordillera hacia Chile en una travesía de mula a los 30 años. También tenía presente la imagen apabullante de la cordillera vista desde un avión que la cruza, esa maqueta gigante casi monocromática que quita el aliento y que, tras unos pocos minutos que suelen incluir turbulencias, desemboca, como quien sale de un sueño, en el aeropuerto Pudahuel, al que el avión uruguayo nunca llegó. Cuando leí Viven a los 15 años, ya tenía en la mente la escenografía correcta del telón de la historia. Terminé leyendo casi todo lo relacionado con la tragedia/milagro y viendo todas las películas al respecto –incluida la primera de todas, Supervivientes de los Andes, de René Cardona, una bizarra versión mexicana de 1976–, y nunca dejé de sentir cierto escalofrío al pasar cerca del lugar donde ocurrió: el Valle de las Lágrimas, en el sur de Mendoza. Este valle hoy es una especie de atracción turística durante el verano, que requiere tres días de campamento y caminata para ir y volver adonde se deja el auto. El complejo de esquí de Las Leñas está a 15 minutos en helicóptero del lugar de la tragedia.
Nando tenía una presencia calmada y segura. Su relato transparentaba su humildad. De inmediato me atrapó el aspecto médico, ese increíble acertijo científico que protagoniza este libro: una rotura de cráneo como evento inicial shockeante de una insólita cadena de eventos médicos, algo que parece salido de un episodio de Dr. House por lo improbable. Pero también me impactó el simple hecho de verlo y escucharlo en persona, de vivir el encuentro con un hombre que había superado condiciones extremas que ni la psicología ni la medicina aún podían explicar del todo. La historia, tan conocida por mí, en la voz de su protagonista cobró un encanto que era como si la escuchara por primera vez. Tengo muy claro el episodio en mi memoria. Desde la neurología, podría decir que se debe a que el almacenamiento neuronal de ese recuerdo fue fortificado por la bioquímica de los neurotransmisores de la emoción y la curiosidad científica. Desde lo subjetivo, me voy a permitir catalogarlo con la palabra epifanía: sus palabras me transportaron al corazón de la montaña, al frío y la desesperación que enfrentaron él y sus compañeros. En mi mente analizaba cada detalle médico de su relato y lo traducía al idioma de una historia clínica. Nando habló de un terrible dolor de cabeza, un frío paralizante y mucha sed. Yo catalogué: traumatismo encefálico agudo, hipotermia y deshidratación. De pronto, entendí que la naturaleza había actuado como un médico, más concretamente como un neurólogo intensivista del futuro. La hipotermia, que en circunstancias normales sería una amenaza letal, retardó su metabolismo y redujo la demanda de oxígeno de su cerebro. La deshidratación, aunque peligrosa, limitó el edema cerebral que podría haber sido fatal (un cerebro edematizado está, básicamente, más lleno de agua que lo normal: a menos agua, menos hinchazón). La fractura de cráneo, que en condiciones normales requeriría intervención quirúrgica inmediata, fue estabilizada por su juventud (un factor que, en temas de salud, siempre es positivo), por la inmovilidad y, sobre todo, por el frío, que previnieron un daño mayor. Al mismo tiempo, esta fractura (la rotura del hueso del cráneo en fragmentos que asemejan la cáscara rota de un huevo) permitió la descompresión hacia fuera de su cerebro inflamado y evitó el daño que esa hinchazón podría haber ejercido en centros vitales del propio cerebro (el tallo cerebral, en la parte inferior del cerebro, es un frágil tablero de conexiones que controla, entre otras cosas, toda nuestra movilidad, incluida la respiración y el latido del corazón. Más adelante volveremos a hablar de él).
El relato de Nando era sencillo, apenas se detenía en la quizás conocida idea de la capacidad del ser humano para sobrevivir a adversidades extremas, que a veces se exagera, se manipula o se convierte en espectáculo. Su historia era minuciosa y me hacía pensar en una irónica bendición de la naturaleza en esa situación límite, en la que parecía ser el principal enemigo de las víctimas: el villano que estuvo a punto de matarlos terminó beneficiándolos con un experimento espontáneo invaluable para la medicina moderna. Nando Parrado, que nos hipnotizaba con su voz calma, había sido sanado por el azar en una milagrosa conjunción de factores. Su fortaleza frente a la inconcebible tragedia había sido solo uno de ellos, aunque el más importante. Pero su relato tenía un valor agregado, ya que también servía de evidencia retroactiva y daba una nueva oportunidad de conocimiento para el neurointensivismo y el estudio de la supervivencia en condiciones extremas.
Al terminar, en la catarsis de un aplauso que no se agotaba, supe que su prosodia calmada, el tono suave de su veracidad y los escalofríos que me provocó su relato de palabras sencillas dejarían una huella imborrable en mí. “En todos nosotros”, pensé cuando miré a mi alrededor. Todos habíamos quedado convencidos de que solo ese equipo de 16 personas podría haber superado tamaño desafío y, en particular, de que solo alguien con las características personales de Nando podría haber concretado con éxito la expedición de rescate que varias veces se había intentado y había fracasado. Hombres grandes, mujeres y jóvenes se acercaron y le agradecieron que hubiera compartido con ellos algo tan íntimo. Todos tenían los ojos húmedos. Cuando tuve la oportunidad de saludarlo y darle las gracias por su relato, sentí un respeto personal y una conexión que iba más allá del interés científico. El apretón de manos que nos dimos inauguró lo que, para mí al menos, fue un profundo y entrañable encuentro. Con el tiempo, se transformó en una relación personal que ha perdurado y en la que la ciencia, la admiración y el afecto conviven en armonía.
Recuerdos de mi infancia: ¡encontraron a los uruguayos del accidente en los Andes!
Recuerdo claramente el momento en que me enteré de que habían aparecido vivos los uruguayos del avión perdido en la cordillera dos meses antes. Tenía 13 años. Estaba entrando en la adolescencia, uno de los períodos de la vida en que se forman los recuerdos más duraderos y fundantes, y tal vez por eso recuerdo hasta la textura del diario en mi mano, sentado en el comedor atravesado por un sol recién salido. Circunstancialmente, mi familia y yo aún estábamos en Buenos Aires, a pesar de que ya era diciembre, porque mi padre no podía acompañarnos a Mendoza todo el verano y había alquilado una casaquinta para que pasáramos un tiempo juntos cerca de la ciudad. Esa mañana me pasó el diario sabiendo que la noticia del rescate me apasionaría, sobre todo porque a los pocos días partiría a la finca, donde mis tíos y primos mendocinos desmenuzarían el tema en la galería, con la cordillera de fondo. La tapa del diario era elocuente. La búsqueda de sobrevivientes se había suspendido a diez días del accidente y, sin embargo, ahí estaban ellos, 72 días después, sonriendo desde una foto en blanco y negro. Esos 16 flacos, con sus sonrisas grandes de calavera, más que rugbiers parecían una mezcla de hippies con presos de un campo de concentración. ¿Cómo podía ser posible que hubiesen sobrevivido? ¡Un milagro! Ser solo diez años más joven que Nando en el momento que sufrió el accidente hizo que para mí fuera una historia profundamente conmovedora y aleccionadora. Era todo un mito, una leyenda cierta, una saga religiosa de pasión, muerte y resurrección para los ojos asombrados de mi generación, recién salida de la niñez. Mientras Nando relataba en la televisión los acontecimientos, no podía evitar imaginarme en su lugar, enfrentando circunstancias tan extremas a una edad tan temprana. Nadie salía de su asombro y se transformó en el único tema de conversación que tenían los adultos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían sobrevivido a las heridas, el frío... y el hambre?
En pocos días, el centro de la conversación había llegado a la antropofagia. Los médicos que los atendieron en el rescate lo supieron de inmediato, pero para ellos fue solo un dato más dentro del milagro de verlos vivos. El morbo es una parte innegable de la naturaleza humana, pero en este caso era más bien una válida cuota de perplejidad lo que nos invadió a los que seguíamos el desarrollo de la noticia. Algunos adultos hasta empezaron a dejar de comer carne, impresionados y reflexivos, pero los niños y los más jóvenes lo tomamos con naturalidad, con la adaptabilidad impávida de la edad temprana. Recuerdo la crudeza con la que aceptábamos, si bien a posteriori, que habían hecho lo correcto y que nosotros, en su lugar, haríamos lo mismo. A ellos les había costado muchísimo llegar a esa cruel lógica con respecto a su hambre y la gran cantidad de proteína que yacía a pocos metros. Roberto Canessa, el brillante y testarudo estudiante de medicina de 19 años que llegaría a cruzar 60 kilómetros de cordillera junto a Nando en la caminata del rescate, contradijo a los más creyentes que se negaban a comer: “¿Cómo va a ser pecado? Pecado es dejarse morir”. La Iglesia católica confirmó sus palabras después del rescate: pecado era abandonar, pecado era no comer. Los primos Strauch –sin duda motivados en su coraje por ser un poco mayores y estar en clan familiar– tomaron la terrible tarea de disecar los cuerpos, de convertir la muerte en alimento, en forma oculta y anónima, para que hasta los más reluctantes pudieran comer. Numa Turcatti fue reacio a comer y, cuando aceptó, ya era tarde, pues una herida menor se le había infectado y su cuerpo desnutrido no pudo contra esa infección. Fue el último en morir, de sepsis, a los 62 días del accidente –Turcatti es el personaje elegido como narrador, una licencia poética, en la película española La sociedad de la nieve–.
Todas las historias individuales son especiales, pero yo no podía dejar de pensar en el calvario de Nando. Atormentado por la muerte de su madre y de su hermana, y por la inquietante cercanía de sus cadáveres, enfrentado a lo terminal de estar atrapado en una montaña, habrá sentido una abrumadora mezcla de dolor, impotencia, miedo y desolación. Especulaba que Nando se había debatido entre la incredulidad, el miedo paralizante y la necesidad animal de encontrar un propósito para seguir adelante. La pérdida de sus seres queridos más cercanos, junto con el aislamiento extremo, debió generar en él una confrontación interna intensa entre la desesperación y la determinación de sobrevivir. En medio de la evidente y lapidaria imposibilidad de escapar de esa fortaleza gigante, de ese océano de piedra que yo había visto algunas veces desde el avión, el ánimo se desploma, se profundiza la desesperación y se abandona la lucha, o bien, se produce una chispa de resistencia, una chispa literal en el sentido neurológico, un patrón eléctrico que resetea el cerebro hacia el modo de supervivencia contra todo pronóstico. En el caso de Nando, una fuerza lo empujó a intentar lo imposible y a encontrar una opción de vida donde no podía haber ninguna. Coraje, determinación, resiliencia. Las palabras no alcanzan, se empiezan a engolosinar en sus propios significados acotados y se ahogan, como un motor acelerado de más, hasta perder todo sentido. El antagonismo en la dupla fragilidad/fortaleza se desdibuja. La espectacularidad del rendimiento físico –como el cliché de la madre que levanta un auto con fuerzas insospechadas al ver a su hijo atrapado– da paso al asombro por la fuerza moral: la resistencia mental y emocional que tan a menudo subestimamos. La atisbamos cuando vemos un ballet arriesgado o un récord deportivo que parecen depender del correcto uso de cada pizca de energía en el cuerpo de una persona. Es como una búsqueda del rendimiento máximo en la que podría haber un componente de adicción a la adrenalina y asombro frente al propio logro, y que llega a la apología de la obviedad en los deportes extremos. El salto de base al vacío para romper un récord, la escalada del pico más alto o el más difícil, trepar con una GoPro en la cabeza una torre de acero en un distrito financiero o vivir un mes en una caverna, en una cámara oscurísima tres kilómetros adentro de la roca, requieren una fortaleza mental particular más que fuerza y coordinación muscular. La prueba es que muchos, pese a tener un estado físico entrenado, fracasan y abandonan estos retos. Uno de mis sobrinos, que fue guía en el Aconcagua durante años, confirma lo que digo: “A la cumbre solo se llega con un estado mental sano y fuerte, los músculos acompañan”. Había guiado recientemente una expedición al Aconcagua de atletas olímpicos europeos con poca experiencia en montaña y los primeros kilómetros, en su mayoría casi horizontales, los habían transcurrido con entusiasta algarabía. En la zona adaptativa, situada entre los 3000 y los 5000 metros, habían desistido todos. Ni uno de ellos alcanzó la cima. Por su entrenamiento, no estaban acostumbrados a estar agitados, lo cual es normal en circunstancias de ascenso, y esto les desataba una ansiedad que llevaba a mayor agitación y gasto de oxígeno: una reacción en cadena que se sumaba a sus corazones hipertrofiados de atleta, que demandaban más oxígeno aún. Lógicamente los deportistas se sentían aptos para el ascenso en cuanto a lo físico, pero esta aptitud siempre había estado rodeada de cuidados, tecnología y medicina. No estaban preparados para lidiar con el desafío emocional de los riesgos arbitrarios a los que se enfrentaban.
La noche de la conferencia de Nando, salí del hotel–casino y me fui a caminar por la rambla de la playa mansa con la cabeza repleta de datos y emociones. Por mi cabeza pasaban a toda velocidad muchas ideas e imágenes, como diferentes carpetas en una computadora que se abren y cierran rápidamente mostrando fotos, videos y textos. Detalles médicos sueltos de la historia de Nando –como los que indicaban que la naturaleza le había proporcionado un tratamiento que la medicina aún no había desarrollado– se mezclaban con los recordatorios crudos de la capacidad del cuerpo y la mente para enfrentar lo inimaginable. Tiñéndolo todo, como si fuera tinta negra saliendo de pronto en una fuente, pude sentir cómo crecía en mí la inspiración para seguir explorando los límites de la medicina y la ciencia.
Pasé mis veranos hasta el fin de la adolescencia en un lugar de privilegio frente a la cordillera de los Andes. La antigua casa materna tenía un portón de entrada que miraba hacia el oeste, enmarcando en adobe al cerro Tupungato, un volcán extinto de 6500 metros, el segundo más alto del continente, después del Aconcagua. Los picos, que aun en verano podían tornarse totalmente blancos de nieve de un día para el otro, se clavaban en el cielo azul cuyano con filosa definición. Ese cielo que para nosotros, a solo 50 kilómetros de la cordillera, era un cielo quieto y pesado, en la montaña era una jaula donde se movía el aire como un pájaro asustado y sobraba el viento que ansiábamos a veces en las cálidas tardes de verano en la casa de Maipú. Cada vez que volví a sobrevolar la cordillera después de la tragedia del Fairchild de los uruguayos, no pude evitar imaginarme en ese avión, ese día. Mirando el mismo paisaje fascinante de la cordillera, con sus alturas que solo ven los cóndores –o incluso más alto que los cóndores, como reza el título de un famoso libro sobre estas mismas cumbres–, ahí mágicamente a tus pies. Para mí, siempre están allí. Cada vez que viajo en avión y hay una leve turbulencia, pienso que eso fue lo primero que sintieron algunos de los 45 que flotaban en ese vuelo fatídico. Y, desde entonces, cada vez que lo pienso siento una especie de culpa colectiva: ¿cómo nadie advirtió que en un punto de ese cordón blanco podían estar con vida estos chicos? ¿Cómo es que tuvieron que escuchar por radio que se abandonaba su búsqueda a pocos días del accidente? Trato de entender la desesperación, o la desesperanza, que sintieron Tintín, Nando, Roberto, Carlitos y los demás, ante esta noticia inesperada. Incomprensible. Y trato de comprender el hilo de esperanza que los llevó a intentar reparar una radio desahuciada para poder repetir como zombis, aunque la única respuesta fuera una fría estática: “¡Estamos aquí, vivos! ¡Por favor, manden ayuda!”.
Tal vez por mi constante interés en ella es que tengo una postura filosófica tomada con respecto a esta epopeya moderna y me permito analizarla casi como si fuera una obra literaria. Al igual que las exageradas sagas nórdicas, incluye una caleidoscópica trama de virtudes humanas enlazadas: coraje, perseverancia, ingenio, solidaridad, templanza... Es un relato irresistible, con dilemas morales profundos, con tabúes y redención, con el suspenso recurrente de un final abierto y un contenido inspirador inolvidable. Un viaje místico del que no escapa nadie. La neurología no puede detectar el poder de la oración, pero la empatía nos embarga cuando la esperanza le gana a la muerte con todo en contra, y no nos queda otra alternativa que llamarlo milagro. El mundo se ha emocionado desde entonces con otras historias de supervivencia, el atractivo que ofrecen es universal. Hablan del ingenio y la resiliencia del ser humano cuando se trata de salvar vidas. Pero ni los 33 mineros chilenos, ni los niños y adolescentes atrapados en la cueva de Tailandia, con sus increíbles, meticulosos y emotivos rescates, están a la altura de la tragedia de los Andes como suma de acciones, virtudes y decisiones inspiradoras. Volviendo a los ejemplos de ficción, uno solo se me viene a la mente que para mí está indisolublemente relacionado con el milagro de los Andes y que, tal vez, haya teñido mi visión sobre él. En el escenario de mi impronta adolescente, hasta las facetas más oscuras de la tragedia están iluminadas por un tinte naif, de cómic con línea clara y colores pastel. Una de mis lecturas frecuentes de chico, que siempre devolvía con reverencia a su justo lugar en la biblioteca de la finca, era Tintín en el Tíbet. En este célebre cómic de 1963, Chang, un amigo chino del protagonista, desaparecía en un accidente de avión en los picos del Himalaya. Es un libro sobre la amistad en varios planos: la tozuda amistad de Tintín hacia Chang, porque se empeña en llegar a los picos tibetanos más remotos solo por la corazonada –totalmente ilógica, proveniente de un sueño– de que su amigo está vivo; la amistad del Capitán Haddock hacia Tintín, ya que lo acompaña en esta causa perdida solo para protegerlo y casi da la vida por él a pesar de su naturaleza alcohólica y cínica; y también está la amistad –o el amor (?)– del Yeti, el abominable hombre de las nieves, que irrumpe en la historia –que es sutilmente fantástica, pero con un rigor gráfico hiperrealista– para cuidar a Chang durante sus días de convalecencia después del accidente, en el que quedó inconsciente por un traumatismo de cráneo, como Nando. Cuando Tintín llega para devolverlo a la civilización, no sin antes sufrir una terrible avalancha en su campamento, como en los Andes, el Yeti los despedirá con una lágrima. Esta fue una de mis historias de montaña favoritas desde chico y tiene el culto de la amistad como tema en común con la historia de los rugbiers uruguayos. En los dos casos, también está la presencia impávida de la naturaleza, ayudando o molestando, como un dios indiferente. Y, además, en una conexión inevitable, uno de los sobrevivientes de los Andes, Antonio Andrés Vizintín, lleva el apodo de Tintín. Gracias a este cómic, me enteré muy joven de que el color blanco –que rodeó a los sobrevivientes durante 72 días y los cansó hasta casi la locura por privación de estímulo visual– es el color de los budistas para el luto. En China, significa ‘venir e irse del vacío’.
A todos nos igualan ciertos momentos de la vida, por trágicos y desesperados. Cuando me ha tocado pasarlos, he aprendido a preguntarme: “¿Esto es duro comparado con qué?”. Ese “¿comparado con qué?”, tan indispensable en cualquier valoración científico-técnica, en el plano de la adversidad personal tiene el poder de llevarme al Valle de las Lágrimas, a mi película mental del episodio. Cualquier persona del mundo evocará para siempre la historia de estos chicos uruguayos para entender hasta qué punto el espíritu puede triunfar en la situación más desahuciada. Leyendo Viven, viendo la película del mismo nombre o La sociedad de la nieve, es difícil no involucrarse al nivel más íntimo del yo. Se siente un vértigo visceral, como de montaña rusa, al atisbar ese portal atroz que, en un segundo, llevó al grupo del entusiasmo de un viaje deportivo a las condiciones más duras que puede ofrecer la naturaleza, que, ensañada, actúa como un verdugo ineficaz. Aislamiento, frío, hambre… Antes de salir en la épica caminata de diez días que los salvaría, Nando sabía que no moriría allí sentado. Me resulta poético que esta lección sirva también para aquellos que fracasan y terminan muriendo: vale la pena morir intentando vivir. En 2005, un equipo de andinistas profesionales de la National Geographic hizo el mismo recorrido de la salvación que hicieron Parrado y Canessa en 10 días, para probar lo que habían enfrentado dos muchachos, casi adolescentes, que nada sabían de montañismo. Este equipo estaba compuesto por montañistas expertos, entrenados, sanos, con suficiente alimento y con un equipamiento de 27 kilos cada uno (picos para hielo, carpa impermeable, botas térmicas con crampones). Los uruguayos lo hicieron agotados física y mentalmente, malnutridos, con ropa de calle, sin experiencia alguna y con crudas herramientas improvisadas con restos del avión. Los montañistas expertos lograron la expedición en el mismo tiempo que Parrado y Canessa, pero con la diferencia de que uno de los miembros del equipo sufrió una caída y se hizo un golpe en el antebrazo que parecía una fractura, por lo que debieron evacuarlo. Esto le valió a Nando que, en Boulder, Colorado, el presidente de la convención anual de montañistas ofreciera un brindis en honor “al mejor montañista de la historia, que en menor tiempo y con el peor equipamiento logró lo que probablemente ningún otro habría logrado”.
CAPÍTULO 2
La explicación científica del milagro
Esa misma semana que escuché la charla de Nando empezaron a florecer en el escritorio de mi computadora archivos de texto sobre el tema “ANDES”. Todo el tiempo me invadían pensamientos emotivos y filosóficos que anotaba –muchos de ellos están en este libro–, pero al mismo tiempo intenté darle a mi curiosidad médica una oportunidad formal haciendo notas técnicas. Resumí la historia clínica como si fuera la primera idea bocetada para un paper, un artículo para publicar eventualmente en un journal o revista, algo que ya había hecho muchas veces.
El paciente sufrió un traumatismo de cráneo de una intensidad tal que cayó en un coma de tres días. Por creerlo muerto o que no sobreviviría, sus compañeros, que habían hecho un triage improvisado en las horas que siguieron al accidente, lo colocaron en un sector del fuselaje expuesto a las heladas temperaturas, junto a los que pensaban que no se recuperarían. La medida era lógica, no abundaba el agua y producirla a partir de nieve o hielo es más difícil de lo que parece. Tres días después fue trasladado hacia el interior del fuselaje, donde hacía menos frío, porque les pareció que se movía, comenzando su descongelamiento. Despertó a las pocas horas, lúcido y con un examen neurológico normal realizado celosamente por Roberto Canessa. Reportó una fortísima cefalea, mucho frío, una horrible sed y que, al palpar debajo de los coágulos de sangre en su cabeza, varios pedazos de su cráneo se movían sobre el esponjoso colchón de su cerebro. Semanas después, reportó que los pedazos de su cráneo se habían soldado y ya no se movían, y que el dolor de cabeza era moderado.