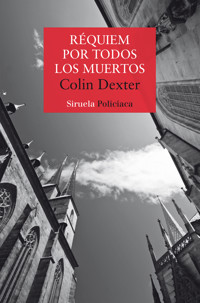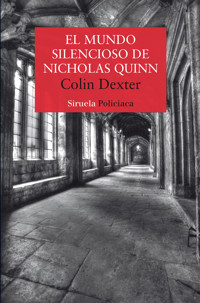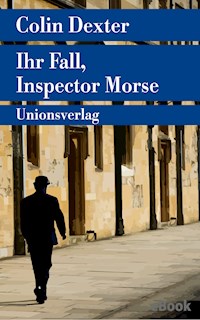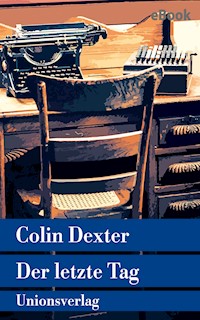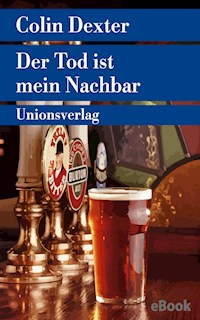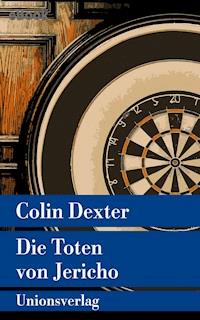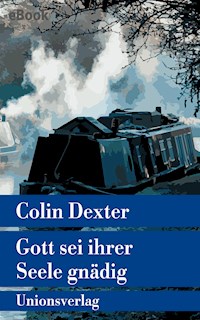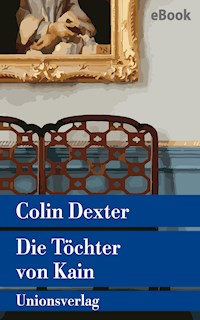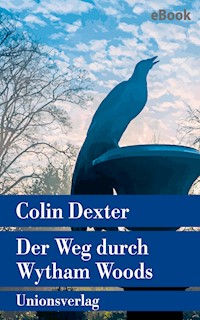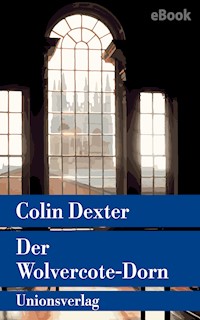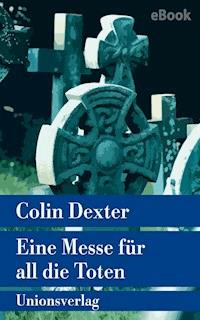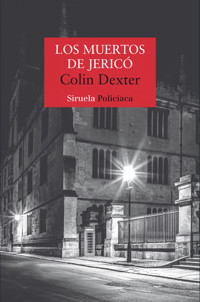
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Un nuevo caso para Endeavour Morse, el mítico inspector de la policía de Oxford. El inspector Morse podría ser acusado de asesinato. Pero cómo iba a imaginar él, cuando decidió pasar la noche con aquella atractiva joven, que acabaría metido en el mayor lío de su vida. Todo era perfecto. La fiesta con la música a todo volumen, la cerveza fría, las risas de sus amigos, y la nota de Ann Scott arrugada en su bolsillo con unas señas garabateadas: una dirección en el histórico barrio de Jericó. Cuando ese mismo día encuentran el cadáver de la señorita Scott, todo apunta a un suicidio. Morse, que no había planeado una segunda visita, se ve obligado a regresar a la casa que acaba de abandonar hace apenas unas horas, pero esta vez como oficial a cargo de una investigación. Nadie cree que la chica se haya quitado la vida, ni siquiera él mismo. Así que el mítico inspector de la policía de Oxford tendrá que recurrir a su fiel compañero Lewis, a alguna que otra pinta y a su ingenio, para resolver el crimen y demostrar también su inocencia. Mientras, el tiempo corre obstinadamente en su contra… «Lo importante es contemplar a estos personajes de carne y hueso, creíbles, nunca pueriles ni demenciados, deambulando por las calles de Oxford, investigando, dialogando con estudiantes y dons y con otros, y asistir a sus comedidas penas».Javier Marías «Historias de aroma oxoniense protagonizadas por un personaje inolvidable. Si han visto la serie, pasen por los libros; si no, también».Juan Carlos Galindo, El País «En las novelas de Colin Dexter hay un compromiso moral y una tendencia a darle una oportunidad a la comprensión y a la piedad humanas».J. Ernesto Ayala-Dip, El Correo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: febrero de 2025
Título original: The Dead of Jericho
En cubierta: © iStock
© Colin Dexter, 1981
Publicado originalmente en inglés por Macmillan, un sello de Pan Macmillan, una división de Macmillan Publishers International Limited
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Publicado por acuerdo con Casanovas & Lynch Agencia Literaria
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10415-52-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Para Patricia y Joan, amables vecinas de Jericó
Plano callejero de Jericó
Prólogo
Y me pregunto ¿cómo habrían estado los dos juntos?
T. S. ELIOT, «La Figlia che Piange»
No era especialmente bonita, pensó. Eso, en el caso de que fuera posible medir la belleza de una mujer de forma objetiva (sub specie aeternae pulchritudinis,1 por decirlo de alguna manera). No obstante, después de los apresurados y superficiales «holas» de la presentación, durante más o menos una hora, sus miradas ya se habían encontrado varias veces y ninguno de los dos la había apartado. Y solo después de su tercera copa de aquel morapio tinto sorprendentemente bueno logró escapar del pequeño círculo de medio conocidos con los que había estado hasta entonces.
Fácil.
La señora Murdoch, una mujer corpulenta de aire enérgico y optimista que aún no habría cumplido los cincuenta, dirigía en esos momentos a sus invitados, con actitud amable y firme al mismo tiempo, hacia donde estaba servida la comida, en las mesas del fondo del amplio salón; y entonces aquel hombre aprovechó la oportunidad cuando ella pasó a su lado.
—¡Una fiesta estupenda!
—Me alegra que al final haya podido usted venir. Sin embargo, no debería estar solo. ¿Ha conocido ya a alguien?
—Ya conoceré a alguien. Se lo prometo. ¡No se preocupe!
—Le he hablado de usted a mucha gente.
El hombre asintió con la cabeza sin aparente entusiasmo y observó el rostro anodino y de grandes rasgos de la mujer.
—Está usted estupenda.
—Como una rosa.
—¿Qué tal los chicos? Ya tendrán… —había olvidado cuántos años tenían—, eh, ya estarán creciditos.
—Michael, dieciocho, y Edward, diecisiete.
—¡Increíble! Supongo que se examinarán pronto.
—Michael tiene los exámenes de reválida el mes que viene. Por favor, ve y sírvete tu misma, Rowena.
—Es un chico inteligente y seguro de sí mismo, ¿verdad?
—La confianza es una cualidad muy sobrevalorada, ¿no le parece?
—Puede que tenga razón —respondió el hombre, que nunca había pensado en ello. Con todo, ¿se detectaba una fugaz inquietud en la mirada de la señora Murdoch?—. ¿Qué va a estudiar?
—Biología, francés y económicas. Eso es. Por favor, sírvase usted mismo.
—¡Interesante! —respondió el hombre, sopesando los motivos que habrían empujado al muchacho a escoger disciplinas tan curiosamente dispares—. Y Edward ¿qué…?
Siguió hablando, pero su anfitriona ya se había alejado para empujar a algunos invitados hacia donde estaba la comida y de repente se encontraba solo otra vez. Las personas con las que había estado hasta entonces se habían reunido, plato en mano, en torno a las fuentes de carne fría, entremeses y ensaladas, y se servían pechugas de pollo al curri y ensalada de col. Durante dos minutos se quedó mirando la pared más cercana, fingiendo contemplar una acuarela realizada de manera poco profesional. Después siguió avanzando. La mujer estaba al final de la cola, y él se puso justo detrás de ella.
—Tiene buena pinta, ¿verdad? —se aventuró a decir.
No era un comienzo particularmente impresionante ni original, pero era un comienzo, al fin y al cabo. Más que suficiente.
—¿Tiene hambre? —preguntó ella dándose la vuelta.
¿Tenía hambre? De cerca le pareció aún más atractiva, con sus ojos color avellana, su piel clara y una sonrisa en los labios. ¿Que si tenía hambre?
—Un poco —respondió.
—Probablemente come usted demasiado.
Ella apoyó con suavidad la mano derecha sobre la pechera de la camisa blanca del hombre, una camisa que él mismo había lavado y planchado para la fiesta. Los dedos eran delgados y fibrosos, con las uñas cuidadosamente pintadas de rojo.
—No estoy del todo mal, ¿verdad?
Le gustaba cómo estaba evolucionando la situación, y su propia voz le resultó casi infantil.
Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como haciendo que evaluaba en serio cualesquiera cualidades que pudiera aprobar en él.
—Pues no —respondió ella, y frunció los labios de forma provocativa.
Él la observó cuando se inclinó un poco sobre el bufé, contemplando la curva de su esbelto trasero mientras se estiraba para pinchar con el tenedor unas rodajas de remolacha que estaban al otro lado de la mesa, y de repente se sintió un poco perdido (algo que le ocurría a menudo) y un poco desahuciado. Ella entabló conversación con el hombre que tenía delante, un chico de unos veinticinco años, alto, rubio, muy bronceado y sin un gramo de grasa en todo el cuerpo. Y el hombre mayor negó con la cabeza y sonrió con tristeza. Había sido una idea agradable, pero lo mejor sería dejarlo pasar. Tenía cincuenta años, y la creciente sensación de que la edad empezaba a endurecer su corazón. O eso pensaba a veces.
Había varias sillas colocadas al final de la mesa y unos centímetros de mantel blanco despejado, y decidió sentarse a comer en paz allí. Al hacerlo, se evitaría otra de las indigestiones que sufría de manera casi invariable cada vez que se sentaba en el reposabrazos de una silla y comía en posturas incómodas o acuclillado, como ahora estaba la mayoría de los invitados a su alrededor. Volvió a llenar su copa, sacó una silla y empezó a comer.
—Creo que es usted el único hombre sensato de esta habitación —dijo ella, cuando apareció a su lado un minuto después.
—Me da indigestión —respondió sin molestarse en mirarla.
¿Para qué fingir? ¿Por qué no limitarse a ser él mismo? Con su panza y su calva incipientes, con más de la mitad del camino recorrido, al haber vivido medio siglo, y con algo de vello, todavía no demasiado visible, en las orejas. ¡Eso es! ¿Para qué fingir? ¡Vete, preciosa! ¡Vete y sigue flirteando con ese joven adonis lascivo!
—¿Le importa si le acompaño?
Él alzo la vista hacia ella, enfundada en un vestido de verano color crema entallado, y le ofreció la silla que había a su lado.
—Pensé que ya la había perdido para el resto de la velada —dijo, un poco después.
Ella se llevó la copa de vino a los labios y luego deslizó suavemente el dedo corazón de la mano izquierda por el borde, justo donde había bebido.
—¿No quería perderme? —preguntó ella en voz baja junto a su oreja, con los labios todavía húmedos.
—No, la quería solo para mí. Pero es que soy un egoísta.
Hablaba en tono animado y despreocupado; sin embargo, sus fríos ojos de color azul claro seguían mirándola atentamente.
—Podría haberme rescatado de ese rubio tan pesado —susurró ella—. Oh, lo siento. No le conoce, ¿verdad?
—No. No es amigo mío.
—Ni mío. De hecho, no conozco a nadie aquí. —Su voz se había vuelto seria y durante unos minutos comieron en silencio.
—Hay unos cuantos aquí a los que estoy seguro de que no les importaría conocerla —comentó él, por fin.
—¿Mmm? —De nuevo parecía relajada, y sonrió—. Puede que tenga razón. Pero son un puñado de pesados, ¿sabía usted?
—También yo soy un poco plomo —dijo el hombre.
—No le creo.
—Bueno, digamos que soy igual que los demás.
—¿Qué significa eso? —Tenía un ligero acento del norte, por su manera de pronunciar las aes. ¿De Lancashire, quizá?
—¿Quiere que se lo diga?
—Ajá.
Se mantuvieron la mirada un instante, igual que habían hecho un rato antes, y luego el hombre la bajó hacia su plato, que estaba casi intacto.
—Pues que la encuentro muy atractiva —dijo en voz baja—. Nada más.
Ella no respondió y siguieron comiendo, pensando en sus cosas, sin decir nada. En silencio.
—No está mal, ¿verdad? —dijo el hombre, y se limpió la boca con una servilleta de papel naranja y luego se estiró para coger una botella de vino—. ¿Qué puedo ofrecerle ahora, madame? Hay macedonia de fruta fresca, pastel de nata y una especie de no sé qué de caramelo.
Sin embargo, cuando se disponía a levantarse, ella le apoyó la mano en la manga de la chaqueta.
—Quedémonos aquí sentados hablando un poco más. Creo que no sé hablar y comer a la vez, como hace la gente.
Y, en efecto, todos los demás invitados parecían expertos en llevar a cabo ambas tareas de forma simultánea, y el hombre fue consciente de repente del ruido de voces y cubiertos que llenaba la estancia.
—¿Quiere más vino? —preguntó.
—¿No cree que ya he bebido bastante?
—Cuando uno cree que ha bebido bastante es que ha llegado el momento de beber un poco más.
Ella se rio de forma encantadora.
—¿La frase es suya?
—La leí en el dorso de una caja de cerillas.
Ella volvió a reírse y siguieron bebiendo.
—Sobre eso que acaba de decir… —retomó la conversación la mujer.
—¿Lo de que la encontraba atractiva?
Ella asintió con la cabeza.
—¿Qué ocurre?
—¿Qué decía…?
El hombre se encogió de hombros, tratando de quitarle importancia.
—Imagino que no la habrá pillado por sorpresa. Seguro que cientos de hombres le habrán dicho lo mismo antes, ¿no? No es culpa suya. El Todopoderoso la ha moldeado fabulosamente bien. Eso es todo. ¿Por qué no aceptarlo? A mí me pasa igual: resulta que he sido bendecido con el cerebro más brillante de Oxford. Y tampoco puedo evitarlo, ¿no?
—No está respondiendo a mi pregunta.
—¿No? Creía que sí.
—Cuando dijo que me encontraba atractiva, no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, ¿entiende?
—Y ¿cómo lo dije?
—No sé. Sonó agradable y al mismo tiempo triste, ¿entiende?
—No debería decir «¿entiende?» todo el tiempo.
—Intentaba decirle algo que no resulta fácil de expresar con palabras, nada más. Pero me callaré, si es lo que quiere.
El hombre negó con la cabeza lentamente.
—No sé qué decirle. ¿Ve adónde nos lleva a veces la sinceridad? Le digo que la encuentro atractiva. ¿Sabe por qué? Porque me sienta bien contemplarla y estar sentado así a su lado. Y ¿puedo decirle algo más? Creo que la veo cada vez más atractiva. Será el vino.
Su copa volvía a estar vacía y se estiró para coger otra botella.
—El problema es que, con la mayoría de los hombres, «atractiva» solo significa una cosa, ¿no? Acabar entre las sábanas. ¡Oh, sí! ¡A eso se reduce todo!
—Y ¿qué tiene de malo?
—¡Ah, nada! Pero tiene que haber algo más, ¿no?
—No lo sé. No soy ningún experto en esas lides. ¡Ojalá lo fuera!
—Pero una mujer puede gustar por lo que es, además de por su aspecto, ¿no es verdad? —sugirió ella.
Volvió la cabeza hacia él y, con el rostro despejado y su oscuro pelo recogido en la nuca, sus ojos brillaron con una ternura casi violenta.
—¿Querría decirme tan solo…?
De repente tragó saliva en mitad de la frase y guardó silencio. Ella había deslizado la mano bajo la mesa, y él sintió sus largos y suaves dedos entrelazándose con los suyos.
—¿Podría pasarme el vino un momento, amigo? —Era uno de los invitados de más edad, un tipo rubicundo y panzudo de aire jovial—. Siento interrumpir de esta manera, pero no puede uno resistirse cuando aprieta la sed.
Separaron las manos abruptamente y con una punzada de culpabilidad y sin volver a entrelazarlas, pues los demás invitados se acercaban de nuevo a las mesas en ese momento para escoger el postre.
—¿Cree que es mejor que volvamos con el resto de la gente? —preguntó él no muy convencido—. Si no tenemos cuidado, empezaran a hablar de nosotros.
—¿Y eso le preocupa?
El hombre pareció sopesar la pregunta con gran seriedad durante bastante tiempo, y después su rostro se relajó y esbozó una juvenil sonrisa.
—¿Sabe qué? —dijo—. Me importa un bledo. ¿Por qué no íbamos a poder estar aquí juntos toda la noche? ¡Dígame por qué, si eso es lo que quiero! Y si es lo que quiere usted.
—¡Lo es, y lo sabe! Entonces, ¿por qué no dejamos de fingir lo contrario y me trae un trozo de ese pastel? ¡Y otra cosa! —añadió, y se bebió de un trago el resto del vino—: Ya que está, también puede llenarme la copa. Hasta el borde.
Después de que terminaran el pastel, y habiendo rechazado el café en dos ocasiones, él le pidió que le contara algo sobre ella. Y eso hizo.
Nacida en Rochdale, fue una muchacha inteligente y estudiosa en el colegio y obtuvo un puesto de lectora de lenguas modernas en la escuela universitaria Lady Margaret Hall. Salió de Oxford con una licenciatura de segunda clase a sus espaldas y empezó a trabajar como (la única) representante de ventas internacionales de una editorial más bien pequeña de Croydon, una empresa que pocos años antes habían fundado de la nada dos hermanos brillantes y relativamente ambiciosos que editaban libros de texto de inglés como lengua extranjera. Justo antes de que la contrataran, la empresa llevaba un tiempo recibiendo un número cada vez mayor de pedidos internacionales, por lo que también se había vuelto más evidente la necesidad de establecer un contacto más eficiente con los clientes extranjeros. De ahí surgió la creación de su puesto. El trabajo estaba bastante bien y tampoco le pagaban mal; sobre todo, teniendo en cuenta que ella carecía por completo de experiencia comercial. El puesto implicaba realizar muchos viajes —algunos imprescindibles y otros no tanto— con el mayor de los dos hermanos (Charles, el socio principal), y ella trabajó en la empresa durante ocho años, y disfrutó muchísimo. El negocio floreció, pasaron de diez a veinte empleados y construyeron nuevas instalaciones con maquinaria. Durante ese tiempo, entre rumores de gastos irregulares y evasión fiscal, la plantilla fue testigo de la llegada de los inevitables Rolls-Royce, primero, uno negro, y luego, uno azul claro; y para el disfrute de unos pocos privilegiados había un precioso e impresionante yate de moderado tamaño amarrado en algún lugar de Reading. Su propio salario también fue aumentando (a veces hasta dos veces al año), y, cuando al final decidió abandonar la empresa, tres años atrás, había conseguido ahorrar una nada desdeñable cantidad de dinero; sin duda suficiente para prever una independencia más o menos acomodada durante los años venideros. Pero ¿por qué lo había dejado? Lo cierto es que no era una pregunta fácil de responder. Ocho años eran demasiados y con el paso del tiempo incluso el trabajo más disfrutable se convierte en algo menos desafiante, demasiado familiar (¿era esa la palabra?), con colegas que se vuelven más previsibles y más… ¡Ah, ¿qué importaba cómo se volvieran los compañeros?! En realidad, fue por una razón más sencilla: quería un cambio, nada más. De modo que cambió. En Oxford leía en francés e italiano, y gracias a su trabajo en la editorial también había llegado a hablar con fluidez el alemán. ¿Entonces? Entró a formar parte del claustro de una gran escuela de educación secundaria (¡con mil ochocientos alumnos!) en la que enseñaba alemán en el East End londinense. La escuela era mucho más dura de lo que había podido imaginar. Sin duda los chicos tenían buen fondo, pero eran descarada e impertinentemente obscenos, y no era infrecuente (sospechaba ella) el exhibicionismo en las últimas filas de las aulas. Con todo, el verdadero problema lo constituyeron las chicas, que veían a la nueva profesora como una intrusa y una rival dispuesta a arrebatarles el ansiado afecto de sus compañeros y profesores. ¿Y los profesores? Oh, algunos la habían rondado (sobre todo, los casados), pero en el fondo tampoco eran malos. Les había tocado en suerte la hercúlea tarea de intentar remediar, o al menos controlar, el absentismo generalizado, el vandalismo sistemático y la renegada mentalidad de aquellos hostiles adolescentes ajenos a toda noción de integridad y erudición, y a los que incluso las virtudes más humildes de la clase media les resultaban asimismo extrañas y repugnantes. Bueno, pues se quedó allí un curso completo, y al mirar atrás ahora le habría gustado quedarse más tiempo. Todos los alumnos, tanto los chicos como las chicas, recaudaron dinero generosamente para comprarle un espantoso juego de copas de vino; ¡y esas copas eran el regalo más preciado que había recibido en su vida! Cuando se lo entregaron en la gala de fin de curso, ella empezó a llorar mientras uno de los muchachos pronunciaba un discursito jocoso y tontamente maravilloso. Casi todas las chicas derramaron alguna lágrima, e incluso algún que otro exhibicionista se despidió de ella con torpes e insoportablemente emotivas palabras de agradecimiento. ¡Ay, Señor! ¿Y luego? Bueno, probó suerte en un par de sitios más y, por último (hacía dos años), decidió regresar a Oxford, donde se anunció como profesora particular y recibió más ofertas de las que podía atender; se compró una pequeña casa y, bueno, ¡ahí estaba! En la fiesta.
Sin embargo, el hombre se dio cuenta de que ella omitía algo en el relato de su vida. Recordó, vagamente, la forma en que se la había presentado la señora Murdoch, y visualizó con claridad que ella limpió en ese momento el interior de su copa de vino con el dedo corazón de la mano izquierda. ¿Había omitido alguna otra cosa? A pesar de ello, no dijo nada y se limitó a seguir allí sentado medio desconcertado y medio colado por ella.
Eran más de las doce. Los hijos de la señora Murdoch se habían ido a la cama y algunos invitados ya se habían marchado. La mayoría de los que habían decidido quedarse estaban bebiendo su segunda o tercera ronda de café, pero nadie se acercó a interrumpir a la extraña pareja que seguía sentada junto a restos de bizcochos y flanes.
—Y ¿qué me dice de usted? —preguntó ella—. ¡Me ha hecho hablar de lo lindo!
—No soy ni la mitad de interesante que usted. ¡Para nada! Solo quiero seguir aquí sentado, a su lado. Eso es todo.
Había bebido una increíble cantidad de vino y empezaba a arrastrar un poco la voz (cosa que a ella no le había pasado inadvertida). «A su laado. Eso es too» sería la equivalencia fonética más precisa de sus últimas palabras. A pesar de todo, la mujer sentía una curiosa e irresistible atracción por aquel meloso borrachín cuya mano buscó entonces la de ella una vez más y deslizó sus dedos por la palma.
El teléfono sonó a la una y veinte.
La señora Murdoch apoyó la mano con suavidad en su hombro y habló en voz muy baja.
—Le llaman por teléfono.
Por supuesto, la aguda mirada de la señora Murdoch lo había visto todo y había disfrutado del espectáculo (¡Sí!), encantada de que las cosas parecieran ir tan bien entre ellos dos. Era una pena tener que interrumpirlos. Pero, al fin y al cabo, él mismo le había dicho que era posible que le llamaran con algún recado.
Cogió el teléfono del pasillo.
—¿Qué? ¿Lewis? ¿Qué diablos es tan importante? ¡Oh! ¡Ah, entiendo! —Miró su reloj de pulsera—. ¡Sí! ¡Sí! Eso he dicho, ¿no?
Colgó bruscamente el auricular y volvió al salón.
Ella seguía sentada donde la había dejado y alzó la vista con curiosidad cuando lo vio.
—¿Sucede algo malo?
—No, nada malo. Pero me temo que he de marcharme. Lo siento.
—Pero le dará tiempo a llevarme a casa, ¿verdad? ¡Por favor!
—Lo siento, no puedo. Verá, esta noche, eh, estoy de servicio y…
—¿Es usted médico o algo así?
—Policía.
—¡Oh, Dios!
—Lo siento.
—¡¿Por qué sigue diciendo que lo siente?!
—No dejemos que esto termine así —dijo él en voz baja.
—No. Eso sería una tontería, ¿verdad? Yo también lo siento, eh (por enfadarme, quiero decir). Es solo que… —Alzó la vista hacia él, con la mirada apagada ahora por la decepción—. Quizá sea el destino.
—¡Tonterías! ¡Eso no existe, maldita sea!
—¿No cree usted en…?
—¿Podemos volver a vernos?
Ella sacó una agenda de su bolso, arrancó una hoja de la parte trasera y escribió rápidamente: «Canal Reach, 9».
—El coche ya está aquí —dijo la señora Murdoch.
El hombre asintió con la cabeza y se dio la vuelta como si fuera a marcharse. Pero tenía que preguntarlo.
—Está usted casada, ¿verdad?
—Sí, pero…
—¿Con uno de los hermanos de la editorial?
¿Fue sorpresa, o fue suspicacia lo que apareció por un momento en los ojos de ella antes de responder?
—No, con ninguno de los dos. Me había casado mucho antes. De hecho, fui lo bastante tonta como para casarme cuando tenía diecinueve años, pero…
Un hombre un poco rechoncho entró en el salón y se dirigió tímidamente hacia ellos.
—¿Está listo, señor?
—Sí.
Se volvió para mirarla por última vez con intención de decir algo, pero no encontraba las palabras.
—Tiene mi dirección —susurró ella.
Él asintió con la cabeza.
—Ni siquiera sé cómo se llama.
—Anne. Anne Scott. —Él sonrió, casi contento—. ¿Cómo se llama usted?
—Me llaman Morse —dijo el policía.
Morse se abrochó el cinturón de seguridad mientras el coche patrulla atravesaba la rotonda de Banbury Road y aceleraba colina abajo hacia Kidlington.
—¿Adónde dice que me lleva, Lewis?
—A Woodstock Crescent, señor. Un tío ha apuñalado a su mujer en una de esas casas. Pero no ha habido complicaciones. Él mismo se presentó en comisaría minutos después de matarla.
—Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad, Lewis? En la gran mayoría de los casos de asesinato la identidad del acusado está clara casi desde el principio. ¿Se da cuenta? Más o menos en el cuarenta por ciento de los casos se arresta al culpable casi de inmediato en la escena del crimen o en sus inmediaciones, generalmente, Lewis, y por suerte para los de su profesión, porque no hace el más mínimo intento de escapar. No obstante, seamos claros, en el cincuenta por ciento de los casos, la víctima y el acusado han tenido alguna clase de relación anterior, a menudo muy íntima.
—Interesante, señor —dijo Lewis, y giró a la izquierda justo delante de la comisaría de policía del Valle del Támesis—. ¿Ha dado otra conferencia?
—Salió todo en el periódico de esta mañana —respondió Morse, sorprendido de la sobriedad con que había hablado.
El coche se abrió camino a través del laberinto de calles oscuras hasta que Morse vio las luces azules parpadeantes de una ambulancia delante de una casa con mala pinta de Woodstock Crescent. Se desabrochó lentamente el cinturón y salió del coche.
—Por cierto, Lewis, ¿sabe dónde está Canal Reach?
—Creo que sí, señor. Está en Oxford. En Jericó.
1 «Bajo el disfraz de la eterna belleza». (Todas las notas son del traductor).
LIBRO UNO
1
«Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó».
Lucas 10, 30
Las principales atracciones turísticas de Oxford están relativamente cerca entre sí y hay infinidad de guías al respecto traducidas a muchos idiomas. De ese modo el visitante diurno puede volver a embarcar en su tren de lujo después de contemplar los hermosos edificios universitarios apiñados entre la calle High y la Cámara Radcliffe con la gratificante sensación de haber realizado una interesante e intensa visita a otra de las ciudades inglesas más bellas. Todo es espléndido y también un poco agotador. Resulta de lo más conveniente que la vecina calle Cornmarket ofrezca al visitante numerosos bares, cafeterías y hamburgueserías donde puede descansar los pies y hojear los libros recién adquiridos sobre esos otros colegios universitarios y edificios eclesiásticos, junto con sus hitos y benefactores, que hasta el momento quedaban fuera del radio de acción de sus arbitrarios paseos. No obstante, quizá a mediodía ya haya tenido bastante y decida abandonar tan cultivado entorno para dirigirse al centro comercial de Westgate, a tan solo una calle peatonal de distancia y construido en el antiguo emplazamiento de St. Ebbes, donde los padres de la ciudad encontraron la solución a la inevitable obsolescencia de su centro urbano mediante el aplanamiento sistemático de las antiguas calles residenciales reemplazándolas con gigantescos supermercados de hormigón y oficinas municipales. Solitudinem faciunt: architecturam appellant.2
No obstante, aún más delicias aguardan en otros rincones, como dicen las guías turísticas. Desde Cornmarket, por ejemplo, el visitante puede torcer a la izquierda, pasado el Randolph, en dirección a la amplia curva salpicada de casas de estilo regencia de la calle Beaumont y visitar el museo Ashmolean, o pasear por los jardines del Worcester College. Desde allí puede seguir hacia el norte y se encontrará caminando por la parte baja de la calle Walton hacia una zona que se ha librado, por el momento, del vandálico azote de los comités de planificación urbanística del ayuntamiento. Aquí, de modo imperceptible al principio, aunque pronto de manera inconfundible, la universidad ha quedado atrás, e incluso el enorme edificio de la izquierda —que alberga la sede de la Oxford University Press (OUP), con su jardín cuadrangular, que se puede contemplar a través del alto portón enrejado— parece lúgubremente fuera de lugar y bastante solitario, como una duquesa viuda en una discoteca. El visitante ocasional puede continuar, y dejará atrás el letrero de neón blanco y azul del cine Phoenix a su izquierda y los muros de un gris ennegrecido de la Clínica John Radcliffe a su derecha. Sin embargo, lo más probable es que decida entonces regresar al centro de la ciudad, y dará así la espalda a una zona de Oxford donde una renovación gradual y sensible a las necesidades de su comunidad parece haber ganado finalmente la batalla a las excavadoras.
Este barrio, conocido como Jericó, es, en gran parte, un distrito residencial que desciende por el lado oeste de la calle Walton hasta la orilla del canal, y está formado principalmente por casas adosadas de dos plantas de mediados del siglo XIX. Aquí, en un entramado de calles bautizadas con los nombres de «Wellington», «Nelson» y otros grandes héroes, aún se mantienen en pie las viviendas construidas para los trabajadores de los muelles y el ferrocarril, de la Oxford University Press o de la fundición Lucy de la calle Juxon. Sin embargo, el visitante del Museo Metropolitano, en St. Aldates, no encontrará en sus estantes ninguna guía turística de Jericó, e incluso para sus habitantes más antiguos el exótico y misterioso nombre de «Jericó» puede remontarse a diversos, a la par que dudosos, orígenes. Algunos afirman que hace mucho tiempo el silbido de los trenes al pasar por las vías al otro lado del canal podía hacer que los muros se derrumbaran; otros señalan enigmáticamente la sinagoga de Richmond Road y hablan de los turbios y lucrativos negocios del antiguo barrio judío; y otros alzan la vista con elocuencia para leer el letrero de una taberna local que dice: «Esperad en Jericó hasta que os crezca la barba».3 No obstante, la mayoría de los residentes de la zona se limitarán a mirar de manera inexpresiva a sus interlocutores, como si les acabaran de hacer una pregunta tan imposible de responder como por qué nacieron los hombres, o por qué viven y mueren y se enamoran del alcohol o de las mujeres.
Era un miércoles 3 de octubre, casi exactamente seis meses después de la fiesta que dio la señora Murdoch en North Oxford, y el detective inspector jefe Morse de la policía del Valle del Támesis conducía en dirección a Oxford desde Kidlington. Dobló hacia el sur en Woodstock Road, giró a la derecha hacia Bainton Road y después continuó en línea recta hasta la calle Walton. Mientras recorría atentamente en el Lancia la estrecha calle llena de coches aparcados a ambos lados, vio que estaban proyectando Sexo en los suburbios en el Phoenix, pero de manera casi simultánea las letras blancas en relieve de un cartel indicador captaron su atención y olvidó por completo la posibilidad de pasar una hora y media en una sala a oscuras. «Calle Jericó», decía el letrero. Había pensado en Anne Scott alguna que otra vez (¡por supuesto que lo había hecho!), pero a la luz más sobria de la mañana siguiente a su encuentro la perspectiva de una relación complicada con una mujer casada no le pareció tan atractiva como por la noche, de modo que había dejado correr el asunto. Sin embargo, ahora no pudo evitar pensar en ella.
Esa mañana en Kidlington, su conferencia sobre procedimientos en materia de homicidios ante un grupo de serios detectives noveles (entre ellos, el agente Walters) había sido acogida con una diplomática falta de entusiasmo, y Morse sabía que su participación no había sido lo que se dice brillante. ¡Cómo se alegraba de tener la tarde libre! Es más, por primera vez en muchos meses tenía una buena excusa para estar en Jericó. Como miembro de la Asociación del Libro de Oxford había recibido aviso anticipado para asistir a una charla (3 de octubre a las 8 de la tarde) de la dama del Imperio Británico Helen Gardner sobre la Nueva antología Oxford de poesía inglesa, y la perspectiva de escuchar a la distinguida académica de Oxford fue más que suficiente para animar a un ocioso Morse a asistir a una reunión por primera vez en todo el año. Además, el comité de la asociación había pedido a todos los miembros que llevaran libros antiguos de los que estuvieran dispuestos a desprenderse, pues antes de la charla de Helen Gardner habían organizado un mercadillo de libros de segunda mano con el fin de recaudar dinero para las agotadas arcas de la asociación. Por ello, la noche anterior Morse había realizado una concienzuda purga de sus estanterías y había escogido los aproximadamente treinta libros que ahora llevaba en una caja de cartón en el maletero del Lancia. Había que entregar los volúmenes en el Instituto Clarendon, en la calle Walton (donde se celebraban las reuniones de la asociación), entre las tres y las cinco de la tarde de ese mismo día. Eran las tres y veinticinco.
No obstante, por muy buenas razones, la entrega de la donación de Morse se pospuso. Justo delante del edificio de la Oxford University Press, Morse giró a la derecha y condujo despacio por la calle Great Clarendon, atravesó un par de intersecciones y se fijó en la calle Canal, a su derecha. Sin duda ella debía de vivir muy cerca. Llevaba todo el día lloviendo de forma intermitente, y el parabrisas estaba empapado cuando se adentró en la calle desierta y empezó a mirar a su alrededor en busca de un aparcamiento libre, cosa que a priori le pareció tarea imposible. Había dobles líneas amarillas en un lado de la calle y una hilera de avisos en el otro, una serie de letras P de color blanco sobre fondo azul que decía DE USO EXCLUSIVO PARA RESIDENTES. Si bien había un par de huecos aquí y allá, dada su escrupulosidad en el respeto de la ley, y con el riesgo añadido de una considerable multa de aparcamiento, Morse siguió recorriendo con esfuerzo el laberinto de calles estrechas. Al fin, a los pies del imponente campanario de estilo italiano de la iglesia de San Bernabé, encontró un hueco en un trecho de la calle que discurría en paralelo al canal señalizado por unas líneas blancas enmarcadas que decían: ESTACIONAMIENTO MÁXIMO DOS HORAS. PROHIBIDO VOLVER A OCUPARLO EN EL PLAZO DE UNA HORA. Morse aparcó marcha atrás con cuidado y miró a su alrededor. A través de un portón abierto atisbó los azules, marrones y rojos de una hilera de casas flotantes amarradas a lo largo del canal, mientras tres patos de largo cuello y negra silueta, que no logró identificar a contraluz en el cielo de última hora de la tarde, aleteaban ruidosamente hacia aguas más al norte. Salió del coche y se quedó allí de pie un rato inmóvil bajo la lluvia mirando hacia arriba, a la torre de color amarillento que dominaba las calles. Podía entrar y echar un vistazo (¿por qué no?). Pero la puerta estaba cerrada con llave, y Morse estaba leyendo el cartel en el que se explicaba que la lamentable causa de ello era el vandalismo adolescente cuando escuchó una voz a sus espaldas.
—¿Ese es su coche?
Una agente de tráfico joven y empapada, con la banda amarilla de la gorra nueva y flamante, estaba junto a su Lancia intentando aguerridamente anotar algo en una hoja mojada de su libreta.
—Está bien aparcado, ¿no? —murmuró Morse a la defensiva, y descendió los bajos escalones de la iglesia para acercarse a ella.
—Está pisando la línea blanca, así que tendrá que retroceder un poco. Tiene mucho sitio.
Morse subió de nuevo al coche, maniobró diligentemente hasta ocupar el centro del espacio delimitado por las líneas blancas y luego bajó la ventanilla.
—¿Mejor?
—Debería cerrar las puertas con llave si va a dejarlo aquí. Recuerde que el estacionamiento es por dos horas. Hay muchos robos de coches, ¿sabe?
—Sí, siempre cierro.
—¡No lo había hecho esta vez!
—Solo estaba comprobando…
Pero la joven policía había retomado su ronda, al parecer poco dispuesta a seguir debatiendo sobre el reglamento, y estaba varios metros calle arriba, cumplimentando un empapado formulario sancionador para algún desventurado conductor no residente, cuando Morse la llamó.
—¿Canal Reach? ¿Lo conoce?
Ella señaló en dirección a la calle Canal.
—Al doblar la esquina. La tercera a la derecha.
En la calle Canal propiamente dicha, dos multas de aparcamiento protegidas con celofán y metidas debajo de los limpiaparabrisas daban fe del sentido del deber de la joven guardia; y, justo enfrente, al otro lado de la calle, en la esquina de la calle Victor, Morse creyó ver un tique parecido pillado con el limpiaparabrisas de un Rolls-Royce de color azul claro descomunal. Pero para entonces ya no estaba pensando en los problemas de aparcamiento. Vio a su izquierda un letrero que decía CANAL REACH y de repente se paró a pensar, a pensar por qué razón exacta estaba allí y qué tenía que decirle (si es que había algo que decir…).
La calle corta y estrecha, con cinco casas de dos plantas a cada lado, estaba cortada al tráfico en la entrada por tres bolardos de hormigón y cerrada en el otro extremo por el portón de entrada al astillero, que se encontraba abierto en ese momento. Había bicicletas apoyadas junto a tres de las diez puertas de las casas, y pocos más indicios visibles de que estuvieran habitadas. Aunque empezaba a oscurecer, no había luces tras las cortinas de ninguna ventana, y la pequeña calle resultaba deprimente y poco hospitalaria. Estas eran sin duda unas de las casas más baratas que se construyeron para los obreros que en su día trabajaron en el canal, casas con dos habitaciones abajo, dos arriba, y eso era todo. La primera casa de la izquierda era el número 1 de la calle. Morse caminó por la estrecha acera y fue dejando atrás el número 3, el número 5 y el número 7 hasta que se detuvo delante de la última vivienda. Estaba sorprendentemente nervioso e indeciso. Cuando se palpó de forma instintiva el bolsillo de la gabardina en busca de cigarrillos, se dio cuenta de que debió de dejárselos en el coche. A sus espaldas, un automóvil pasó salpicando por la calle Canal con las luces ya encendidas.
Morse llamó a la puerta, pero nadie respondió. Mejor, ¿no? No obstante, volvió a llamar, esta vez un poco más fuerte, y retrocedió unos pasos para observar la casa. La puerta era de color rojo óxido. A su derecha estaba la única ventana de la planta baja, y, justo encima, la del dormitorio del piso de arriba, donde (¡Espera un momento!) había luz. Ahí había una luz. Morse pensó que la puerta del dormitorio debía de estar abierta, pues salía un tenue brillo por ahí (quizá de la habitación del otro lado del rellano). Siguió esperando allí de pie bajo la llovizna y se fijó en el bonito enladrillado de la terraza, que alternaba bloques rectangulares rojos con bloques cuadrados de color gris azulado con un efecto moteado.
Pero nadie abrió la puerta de color rojo óxido.
Lo mejor sería olvidarlo. De todas formas, era una tontería. Había bebido demasiada cerveza a la hora de comer, y la suave oleada de erotismo que le invadía de manera invariable después de esos ligeros excesos debió de ser lo que le condujo aquel día a Jericó… Entonces le pareció oír un ruido dentro de la vivienda. Ella estaba en casa. Llamó una vez más, esta vez muy fuerte, y después de esperar medio minuto probó con la puerta. Estaba abierta.
—¿Hola? ¿Hay alguien?
La puerta principal daba paso a una estancia bastante más amplia de lo que uno pudiera esperar, alfombrada y decorada con buen gusto, y la cámara mental de Morse encadenó varias instantáneas mientras miraba a su alrededor con atención.
—¡Hola! ¿Anne? ¿Anne?
En el extremo izquierdo de la habitación estaban las escaleras, al pie de las cuales vio una chaqueta que parecía cara, de cuero marrón claro, con forro de lana, doblada transversalmente y salpicada de lluvia reciente.
A pesar de que avanzó unos pasos y escuchó con plena atención, no oyó nada. Desde luego, era raro que ella dejara la puerta sin cerrar de esa manera, aunque él había hecho lo mismo con su coche un rato antes, ¿no? Cerró la puerta sin hacer ruido y salió a la acera mojada. La casa de enfrente era el número 10, y estaba pensando en la arbitraria numeración de las casas de la calle cuando le pareció detectar un ligerísimo movimiento de las cortinas de la ventana del piso de arriba. Quizá estuviera equivocado… Se dio la vuelta de nuevo y miró una vez más la casa que había ido a visitar, mientras pensaba con nostalgia en la mujer a la que no volvería a ver nunca más.
Tardó casi un minuto en darse cuenta del cambio, que consistía en que la luz del piso de arriba del número 9 ahora estaba apagada, y sintió un fuerte hormigueo en las venas.
2 «Hacen un desierto y lo llaman arquitectura».
3 II Samuel 10, 5.
2
Hacia la puerta que nunca abrimos.
T. S. ELIOT,Cuatro cuartetos
Helen Gardner, profesora emérita de Literatura Inglesa de la Escuela Merton, parecía conocer de vista a todos los grandes, y su visita a la Asociación del Libro de Oxford fue un inmenso éxito en todos los sentidos. Llevaba sus conocimientos con naturalidad, pero el nutrido público se dio cuenta de inmediato de la profundidad de su sabiduría y de su sensibilidad, así como de la seguridad que nacía de su infinita familiaridad con los grandes poetas, desde Dante hasta T. S. Eliot. Al final de la conferencia el aplauso fue atronador, casi eléctrico. El público daba palmas con la fuerza y celeridad con que aletea un colibrí. Incluso Morse, cuyos aplausos por lo general recordaban más al indiferente batir de alas de un gran cuervo en lento vuelo, se vio atrapado por tan espontánea muestra de agradecimiento y decidió ponerse en serio a intentar hacer las paces con las complejidades de los Cuatro cuartetos lo antes posible. Sabía que debía asistir más a menudo a esta clase de conferencias para mantener su mente despierta, ágil y despejada, una mente a menudo nublada desde hacía tiempo por los cigarrillos y el alcohol. Sin duda la vida era eso, ¿no? Abrir puertas, abrir puertas y mirar a través de ellas, y quizá un día acabaría encontrando un jardín de rosas al otro lado… ¿Cómo eran aquellos versos que acababa de citar Helen Gardner? En su día, él se los sabía de memoria, pero no había vuelto a pensar en ellos hasta esa noche.
Los pasos resuenan en la memoria
por el pasillo que no tomamos
hacia la puerta que nunca abrimos.
¡Eso era escribir! ¡Dios, claro que sí!
Morse no reconoció a nadie en el bar y se fue a un rincón con su cerveza. Tomaría un par de pintas y se iría a casa relativamente temprano.
La sirena de un coche de policía (¿o era una ambulancia?) gimió al pasar por la calle Walton, y le recordó casi de forma tortuosa el comienzo de uno de los nocturnos de Chopin. Un accidente, seguro. Imaginó a los testigos y pasajeros pálidos y nerviosos; a los agentes tomándoles declaración y escribiendo lentamente en sus cuadernos de notas; las puertas blancas de la ambulancia abiertas y gotas de sangre oscura y pegajosa en la tapicería. ¡Ah! ¡Morse detestaba los accidentes de tráfico!
—Se le ve muy solo. ¿Le importa si le acompaño?
Era una mujer alta, delgada y atractiva de treinta y pocos años.
—¡Por supuesto! —respondió Morse, encantado.
—Estupendo.
—Excelente.
Durante varios minutos charlaron animadamente sobre Helen Gardner, y, mientras contemplaba los ojos grandes y vivaces de la mujer, Morse deseó de repente que no se marchara.
—Me temo que no la conozco —dijo.
Ella esbozó una cautivadora sonrisa.
—Pero yo a usted sí. Es el inspector Morse.
—¿Cómo…?
—No pasa nada. Soy Annabel, la mujer del director.
—¡Ah! —El monosílabo resonó bajo el peso de la decepción.
Otra sirena gimió en la calle Walton, y Morse se sorprendió tratando de distinguir hacia dónde se dirigía, aunque no era fácil.
Minutos después apareció el barbudo director abriéndose paso hasta ellos desde la barra repleta de gente.
—¿Preparado para la siguiente, inspector?
—No, no. Deje que yo le invite. Será un placer. ¿Qué toma?
—No irá usted a ningún lado, inspector. Le habría invitado a tomar algo antes, pero tuve que llevar de vuelta a Eynsham a nuestra distinguida invitada.
En cuanto el director regresó con las bebidas se dirigió a Morse.
—Había un gran atasco. Algún problema en Jericó, al parecer. Coches de policía, una ambulancia, gente que se paraba a ver qué pasa…, aunque imagino que usted ya estará al corriente de todo eso, inspector.
Pero Morse ya no estaba escuchando. Se levantó murmurando que quizá le necesitaran y, dejando intacta su pinta recién servida, salió rápidamente del Instituto Clarendon Press.
Al girar a la izquierda hacia Richmond Road observó, aun con la mente desconectada, que las farolas, distribuidas a ambos lados de la calzada a intervalos de unos treinta metros, inclinaban sus cabezas sobre la calle como los vigilantes de un catafalco, y que las casas, que no recibían directamente su fulgor blanco y frío, parecían acurrucadas, casi acobardadas, como si temieran la noche. Se le había secado la garganta y de repente sintió la necesidad de correr. Sin embargo, con una sensación de lo inevitable, sabía que ya llegaba demasiado tarde, y adivinó, angustiado, que probablemente siempre llegaba demasiado tarde. Al torcer hacia la calle Canal, donde el fuerte viento del cruce le revolvió el pelo, cada vez más escaso, a unos cien metros más adelante, bajo la gran torre de la iglesia de San Bernabé, ominosa y amenazante, vio a lo lejos una ambulancia con las luces azules parpadeando en la oscuridad y dos coches patrulla blancos aparcados junto a la acera. Tres o cuatro filas de residentes se arremolinaban formando un semicírculo a la entrada de la calle, donde un alto policía uniformado hacía guardia ante el bolardo central.