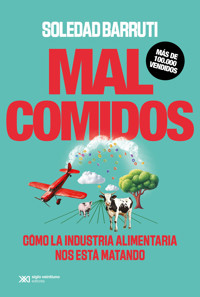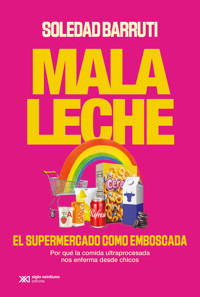
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Singular
- Sprache: Spanisch
¿Desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla, el chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de todo menos cereal? ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventa los aditivos de nombres impronunciables y quién controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? En síntesis, ¿comeríamos todo lo que comemos si pudiéramos responder estas preguntas? Con bebés y niños como clientes predilectos, las grandes marcas parecen decididas a hacer de la comida una experiencia perfecta: práctica, rica hasta lo adictivo y libre de cualquier sospecha. Para lograrlo, cuentan con un arsenal imbatible de aromatizantes, colorantes, texturizantes, vitaminas agregadas, packagings rutilantes y miles de millones de dólares invertidos en publicidad. Todo parece diseñado para nuestra comodidad. Pero el precio que pagamos por comer sin saber es muy alto: la dieta actual se convirtió en el obstáculo más grande que deben sortear un niño para llegar sano a la adultez y un adulto a la vejez. La Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre esta tragedia. Sin embargo, hay una industria que, a pesar de las evidencias, no parece dispuesta a dar un solo paso atrás. ¿Qué hacer entonces? En un viaje que empieza por la mochila de su hijo y la alacena de su casa, Soledad Barruti desnuda la comida ultraprocesada que amamos comer y muestra los laboratorios en los que se trama, los campos y tambos donde se produce, las fábricas donde se ensambla y los estudios donde se la embellece. Mala Leche despliega una investigación inquietante pero también esperanzadora que desanda el camino que nos empaquetó. Y junto con científicos, cocineros, agricultores y médicos que están haciendo todo lo posible para recuperar la comida real, muestra la manera de volver a estar bien comidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Introducción
UNO
Marcados. Un viaje al detrás de las marcas
Un paseo en góndola: detectives en el supermercado
Comer con los ojos: lo que ves no es lo que es
Superhéroes y supermarcas: la quínoa vs. el Power Ranger
De las narices: en la fábrica del olor a rico
Dulce condena. La amarga verdad del azúcar
Ratones, azúcar y pasta base: adictos al dulce
Hechos polvo: el azúcar en la ruta del tabaco
Dame, dame, dame: Lisa Simpson contra los edulcorantes
Crecer o reventar. Todo lo que un postrecito te puede dar
Aliados S.A.: la ciencia detrás de la industria
DOS
¿Leche? La turbia verdad
Reinventando a mamá. La fórmula para el blanco perfecto
Leche vs. lata: el problema inventado
No, no, sí: verdades y mentiras de ese misterioso polvo blanco
No es una vaca cualquiera: la apuesta genética
La teoría del todo: una solución que llevamos dentro
Seremos lo que hagamos juntos. Amor en tiempos de biología
TRES
Paladares en guerra. Los chicos como campo de batalla
La conquista del siglo XXI: Nestlé contra el Amazonas
El imperio y la pirámide: inventando clientes
La cosa se pone oscura: la sagrada Coca-Cola
Ni un paso atrás. Tocando a los intocables
Hamburguesas y payasos: la caridad de las marcas
De la comida chatarra a la comida basura: acá no sobra nada
Cuerpo vs. Corpo. Los niños que la industria no quiere mostrar
Sin remedio: los niños más solos del mundo
CUATRO
En busca de la comida real. Por dónde salimos
Fuentes
Agradecimientos
Copyright
Acerca de la autora
Soledad Barruti
MALA LECHE
El supermercado como emboscada
Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos
A Benjamín, Dominica y Juan, estrellas guía
Introducción
Comemos muy distinto hoy a como lo hacíamos unas décadas atrás. Entre los hábitos que perdimos hay varias verduras y frutas que hacen que no lleguemos a cubrir ni la mitad de lo que recomienda por día el Ministerio de Salud en Argentina. Pero a la vez sumamos unos 7 kilos de galletitas por año, yogur una o dos veces al día, y entre los dos litros y medio de líquido que tomamos solo hay dos vasos de agua: el resto son jugos y gaseosas. El fenómeno nos impacta a todos. Pero mientras que una persona de unos 35 años todavía podría contar cómo fue la metamorfosis que terminó en esta dieta industrial, las nuevas generaciones nacen con un menú radicalmente distinto.
Cualquier supermercado dispone de metros de góndolas dedicados a hacer de las mañanas y tardes infantiles momentos bien energéticos; de los almuerzos, eventos divertidos; de las jornadas escolares, algo más llevadero. El día entero los chicos pueden ser –y muchas veces son– alimentados solo por marcas. Se trata de comida especial, que no solemos comer nosotros: con respeto y distancia atendemos el exceso de calorías del paquete de doce galletitas que metemos en su mochila, el azúcar de su gaseosa y los colores de fantasía en sus cereales, y optamos por la opción “adulta” de eso mismo.
Los productos para chicos delinean un modo de comer que luego los vuelve los comensales con el paladar más quisquilloso de la mesa. Pequeños sibaritas de lo instantáneo y lo fácil, los comestibles que les gustan son simples, pero a la vez intensos, crocantes, untuosos, dulces, coloridos; ricos por sobre todas las cosas, y que generan lo que un tiempo atrás solo generaban las golosinas: hacen trepidar al cerebro y al corazón.
Hay propuestas clásicas que baten récords: si se juntan todas las galletitas Oreo vendidas hasta ahora, dan la vuelta al mundo unas diez veces; las Coca-Cola saltaron de las mesas de cumpleaños al día a día en botellas de tres litros; los Doritos provocan tal impacto que son estudiados como un fenómeno por la neurociencia. Y hay también productos que se lanzan de a miles todos los años con un solo propósito: excitar los sentidos, exaltar el deseo, aumentar el consumo.
Los comestibles para los chicos son un programa diario, los cinco minutos que dura cada recreo, placer inmediato y el ingreso al mundo del consumo.
Pero para la industria alimentaria los chicos son mucho más que eso. Distintas investigaciones demuestran que ellos son quienes deciden el 75% de las compras del hogar. También que la comida preferida en la infancia crea emociones que guían la alimentación el resto de la vida. Un chico que vive mágicos domingos en McDonald’s será probablemente un adulto que lleve a sus propios hijos a comer ahí, esperando dar, antes que comida, el amor que recibió.
Son cuestiones que se configuran muy rápido: no bien uno empieza a comer. Por eso, para atraer a sus nuevos clientes lo más pronto posible, las marcas tienen desplegado un arsenal: las ciudades están empapeladas con novedades, los anuncios de comestibles en televisión se multiplican en los horarios donde los niños son la mayor audiencia, las películas de Pixar generan grandes licencias comerciales antes de su estreno, Facebook, Twitter y sobre todo Instagram se volvieron un laberinto de fotos y videos que hacen agua la boca y esconden millones de dólares en inversión publicitaria.
Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay adentro de los paquetes brillantes con personajes encantadores? ¿Qué comen los chicos con sus galletitas, su chocolatada, su jugo y sus comidas congeladas promocionadas por Peppa Pig? Básicamente los mismos –pocos– ingredientes: harina blanca, maíz ultraprocesado, aceites vegetales baratos, derivados de la leche y de la carne, unos escasos nutrientes sintéticos, bastante sal y toneladas –toneladas– de azúcar. Tanta que hoy cualquier chico de 8 años ya comió la cantidad de azúcar que su abuelo en ochenta.
La alimentación moderna es una industria pujante hecha por fabricantes de cosas que no son comida. Empresas químicas, perfumistas, publicistas y laboratorios que por el mismo precio aíslan y reproducen probióticos y hacen vitaminas, hormonas y colorantes. Entre todos manipulan los pocos ingredientes repetidos hasta hacer que cada producto parezca lo que no es.
Se trata de un secreto impreso en letras minúsculas e invisibles en los rótulos de cada envase. Si los leyéramos nos enteraríamos de que ni los cereales “integrales” son muy distintos a los que ofrecen chocolate crujiente, ni las galletas rellenas de crema son tanto peores que las que parecen de salvado. Entre los yogures y los jugos el reino de las frutas que se imprimen sobre los envases diferenciándolos con contundencia está creado con colorantes, aromatizantes y jarabe de maíz de alta fructosa y rara vez con algún rastro de la fruta que se promociona. Sucede hasta con el pan. “Lacteado”, “artesano”, “con semillas”, “light”: la diferencia entre uno y otro es un truco perfecto, no mucho más.
En algunos casos el propósito es confundir los sentidos, en otros, directamente, anestesiarlos. Hay productos que, despojados de sus colores y sabores de artificio, no entrarían a la casa: hamburguesas, salchichas, nuggets fabricados con el descarte del descarte de una industria que aprendió a reutilizar hasta lo incomible, empaquetarlo con mascotas o superhéroes y despacharlo como si fuera una fiesta.
Entonces esto es lo que pasa: el menú parece diverso, pero es monótono. Pagamos carísimo los ingredientes más baratos y nunca antes se sumaron a la comida diaria (y a las cajas en las que la venden, a los plásticos que la recubren, a las latas que se supone la protegen del deterioro) tantos químicos como ahora.
Los aditivos son un conjuro: hipnotizan a los consumidores pero, antes, a los organismos públicos que se supone deben garantizar la seguridad de quien va a comer. Los estudios para su aprobación son frugales y fugaces: se acortan o se saltean plazos, y en la mayoría de los casos ya ni se hacen. “Los aditivos son seguros”, afirma la industria, pero no es lo que dicen los investigadores que se dedicaron a estudiar cómo condicionan el consumo, ni las organizaciones civiles que –pruebas de peligrosidad en mano– han logrado quitar varios de circulación, ni lo que afirman sociedades científicas que buscan encender la alarma en la población: comer las fantasías de Willy Wonka no es un problema por venir sino uno que ya detonó entre y dentro de nosotros.
Los adultos naturalizamos esta forma de comer como naturalizamos antes vivir tomando pastillas –para la acidez, el colesterol, la jaqueca y cosas peores–, pero el menú industrial es el primer obstáculo que debe sortear hoy un niño para llegar sano a la vejez. Es un fenómeno que podría lograr lo inimaginable: acortar la esperanza de vida de las nuevas generaciones.
Desde la Organización Mundial de la Salud para abajo el asunto tiene a distintos expertos trabajando. Científicos, políticos, activistas intentan detener la pandemia de obesidad infantil que ya afecta a más de 40 millones de niños, mientras la estudian como la punta de un iceberg que por debajo trae diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso, disfunciones hormonales; enfermedades que solían ser de ancianos y que hoy tienen a la infancia acorralada.
El problema excede a quienes tienen kilos de más. Comer y beber regularmente lo que la industria alimentaria tiene para vender no es garantía de salud para nadie.
“¿Acaso uno no siempre está sano antes de estar enfermo?”, me preguntó uno de los médicos que entrevisté cuando tomé los primeros apuntes que terminarían en este libro.
Mi preocupación en esa época giraba en torno a Benjamín, mi hijo que entonces tenía 10 años. No me intranquilizaba su peso sino sus hábitos y preferencias y por eso un día me dispuse a ver qué había detrás de los productos en los que yo misma confiaba. Una investigación literalmente casera que consistió en leer los rótulos de lo que rellenaba la alacena, la heladera y su mochila. Que continuó con la revisión de mis propios gustos. Y que auspició de puerta de entrada a un territorio inimaginable.
* * *
Durante los cuatro años siguientes me dediqué a visitar oficinas de marketing, estudios de publicidad e imagen, corporaciones, fábricas y laboratorios donde se crean las fórmulas perfectas para que comprar sea sinónimo de comer sin saber. Hablé con los científicos que trabajan manipulando los sentidos, exaltando el deseo y estimulando el consumo. Y también con los otros: los que desde hospitales, clínicas y centros de investigación están aterrados por el daño que provoca el éxito que tienen sus colegas en la vereda de enfrente.
Y por supuesto, fui al campo.
Toda comida –también las Zucaritas, los postrecitos y la Cajita Feliz– es un acto agrícola. Producir transforma la naturaleza, asignando a las plantas, a los animales y a las personas roles y lugares. Puede multiplicar la diversidad o liquidarla, construir formas de vida o destruirlas casi todas, crear belleza o lo contrario. Y lo que hacen las marcas tierra adentro de encantador no tiene nada. Sus producciones son como cualquiera del agronegocio: de un lado, inmensos monocultivos que se riegan con millones de litros de venenos y, del otro, animales encerrados en granjas factorías. Pollos, gallinas, cerdos, peces, pero sobre todo vacas.
Durante meses recorrí tambos y fábricas de leche y yogur porque los lácteos son el emblema de la infancia, de la nutrición de una familia, y a la vez, en formato de leche en polvo que rellena mamaderas o postrecitos, el primer producto ultraprocesado con el que cualquiera se suele encontrar.
En todos los casos el origen es el mismo: la leche es la secreción de miles de vacas que viven perpetuamente preñadas, deglutiendo maíz, medicadas hasta el tuétano, mientras son ordeñadas tres o cuatro veces al día. Así, los mismos animales producen un 60% más de leche que en 1980. Aunque en el camino hacia la superproductividad la leche se convirtió en algo muy diferente a lo que era. Ultrapasteurizada, homogeneizada, blanca nieve, insulsa e inodora, casi imperecedera, hormonalmente más intensa y portadora de nutrientes que jamás había tenido, como hierro, fibras y vitamina D. Una fórmula que, si las marcas hacen las cosas bien, empieza a consumirse en los primeros días de vida y va encontrando la manera, las presentaciones y los eslóganes para mantenerse obligatoria siempre.
El florecimiento de la industria láctea coincide con el de la industria de la comida para chicos y no es casual. A mediados del siglo pasado la humanidad lanzó el experimento más grande de su historia: sustituyó masivamente la leche humana por leche de rumiantes. Y los bebés se enfermaban o se morían. En busca de que consumieran más nutrientes se introdujeron las papillas (de harinas, vegetales, vísceras) y con ellas comenzó una búsqueda compleja sobre qué debía garantizar el buen crecimiento y desarrollo desde el inicio de la vida. La sola pregunta arrastraba una nueva ideología alimentaria: los niños empezarían a ser interpretados casi como criaturas de otra especie, una que no sabía comer. Desde el primer puré en adelante había que seducirlos, conquistarlos y hasta engañarlos para que lograran tragar lo que los adultos esperaban que tragaran.
Así crecimos muchos de nosotros.
Lo demás fue tiempo, recursos y tecnología.
El resultado erigió unas diez compañías globales que lo fabrican todo: fórmula para lactantes, jugos, cereales, yogures, y varias de las recomendaciones nutricionales que se dan a la población.
“Lo importante es comer de todo”, “hay que tener voluntad y moderación”, “no hay que demonizar ningún alimento”.
–¿Las gaseosas tampoco?
–Tampoco.
Como hicieron las tabacaleras en los años sesenta, las marcas cuentan con un ejército de profesionales de la salud que repiten esas afirmaciones mientras atienden en sus consultorios, dictan conferencias en congresos internacionales y publican estudios con gran impacto en los medios de comunicación. Cada uno tiene un propósito: difundir ciertos productos, generar distracción sobre sus efectos o, ante los estragos cada vez más evidentes que genera esta forma de comer, encontrar culpables en otros lados, como por ejemplo, la falta de ejercicio.
* * *
“Acá lo que hay es una guerra: de un lado está la industria que ofrece sustitutos alimentarios y del otro un movimiento en defensa de la comida de verdad: la única receta que existe para recuperar la salud, la cultura y la naturaleza”, me dijo Carlos Monteiro. Investigador brasileño, médico y epidemiólogo, Monteiro dirige un equipo interdisciplinario en la Universidad de San Pablo que, con las estadísticas de enfermedades en aumento, se propuso hacer lo que nadie estaba haciendo: volver a pensar la alimentación a la luz de lo que ofrece el mercado. La conclusión a la que llegó fue que había que reclasificar a los alimentos no a partir de sus nutrientes sino de su procesamiento.
Un pan puede ser harina, agua, sal y levaduras, o veinticinco ingredientes más que modifican la textura, el color, el sabor y el placer que produce comerlo. El primer pan entra en el rango alimento, el segundo es un ultraprocesado engañoso y adictivo.
“Entre uno y otro hay una diferencia abismal y hay que hacer que las personas la conozcan”, me dijo Monteiro.
Una tarea cada vez más difícil. No solo porque lo mismo se repite en sopas, salsas, aderezos, lácteos, galletas, cereales y bebidas. Sino porque toda esa línea de reemplazos de la comida viene de la mano de un imperio que no parece dispuesto a dar ni un paso atrás.
América Latina, un continente con una población joven que se espera tenga 800 millones de consumidores en las próximas décadas, es vista por las empresas alimentarias como la tierra prometida: capturar los paladares de los chicos es la manera de tener a todos los clientes posibles del presente y garantizarse los del futuro.
Y los daños colaterales de esa misión ya son mensurables: la Argentina tiene la tasa de niños obesos menores de 5 años más alta de la región, pero el programa de nutrición más importante en escuelas lo dicta Coca-Cola. En México, donde hay una epidemia de amputados por la diabetes, las gaseosas se colaron en los rituales indígenas y en las mamaderas. En Brasil, en pleno Amazonas, las comunidades que hasta hace poco no utilizaban botellas de plástico ven con pavor cómo sus hijos se vuelven el caballo de Troya que ingresa todos los días jugos de colores y bolsas rellenas de snacks de moda. En Colombia, los bebés están naciendo en talle XL y los adolescentes empiezan a sufrir el festival de cirugías que promete achicarles el estómago. Chile hizo el cálculo y lo anunció en todos los medios: la obesidad les costaba por año 800 millones de dólares.
Curiosamente, es en estos mismos países donde surgieron y hoy encuentran su mejor versión algunos de los alimentos más importantes de la humanidad: papas, calabazas, porotos, mandiocas, tomates y maíces coloridos, diversos, que no se parecen en nada a los álter ego transgénicos que rellenan y endulzan los comestibles de la góndola. Esos ingredientes son los que permiten la reproducción de miles de recetas sanas que las personas como Carlos Monteiro buscan defender.
Y la buena noticia es que, como él, en cada país hay varios. Médicos, antropólogos, campesinos, legisladores, cocineros; mujeres y hombres que están intentando generar medidas de protección en ambos sentidos: para que las personas no se confundan en sus compras y para que la comida real mantenga su lugar preponderante en la mesa diaria.
La lucha desde esas trincheras es arriesgada hasta lo aterrador (¿acaso hay algún conflicto en Latinoamérica que no lo sea?), pero si tienen éxito la región será, otra vez, la que transforme la comida del mundo en algo mejor.
Se exige el fin de la publicidad dirigida a niños y el marketing inescrupuloso, la impresión de rótulos claros y señales de alarma sobre los productos más problemáticos, el aumento impositivo a la comida chatarra, el fin de los desiertos alimentarios, y la garantía de acceso a la comida sana, limpia y justa.
Así, querer saber qué había realmente detrás de la Gatorade azul Neptuno y los Fruit Loops casi flúo que mi hijo llevaba a fútbol cada semana me llevó también a tomar varios aviones: a recorrer esos países, a conocer a esas personas, a probar decenas de recetas que desconocía y a convencerme de que, aunque pocas cosas resultan más complejas de modificar que los hábitos que abrazamos en nuestra inercia cultural, vale la pena intentarlo. Porque al igual que una receta que pasa de una generación a otra, el rescate de la comida real quizá sea el legado más urgente que debemos procurar para los niños.
UNO
Marcados
Un viaje al detrás de las marcas
En 2012 me di cuenta de que cada año mi hijo de 10 comía su propio peso en azúcar. En realidad, el azúcar representaba unos kilos más: unos 30 kilos de dulce contra 24 de niño. El dato no llegó a través de un estudio médico que tuvimos que hacer por la aparición de una enfermedad, ni de la evaluación de un nutricionista. En algún momento, simplemente me detuve en los gustos de Benjamín, en lo que comía y tomaba en los recreos, en el almuerzo de la escuela y en la merienda y la cena que le servía yo en casa, en lo que compraba su abuela para ofrecerle a él cuando iba a visitarla, e hice la cuenta.
Empecé tímidamente por mi alacena y terminé horas internada en la góndola del supermercado dando vuelta producto a producto con pulsión detectivesca. Así, provista del celular que amplía las imágenes como una lupa, entre juguitos, galletitas, cereales, postrecitos, yogures, unas (pocas) golosinas, unas (poquísimas) comidas congeladas y snacks, eso fue lo que sumé: unas veintitrés cucharadas de azúcar agregada al día.
Una cantidad tres veces mayor al límite estipulado por la Organización Mundial de la Salud.
A mi favor puedo decir que hasta 2015 nadie decretaría formalmente ningún límite al consumo de azúcar.
Algo similar sucedía con el resto de los ingredientes que fui descubriendo entre nombres y siglas enigmáticas: si tenía que guiarme por lo que pasaba a mi alrededor, nadie parecía alarmarse porque un pan de molde (cuya receta original es harina, levadura, agua y sal) tuviera, además de azúcar, veinte aditivos diferentes que incluían colorantes, espesantes, reguladores de la acidez, antiaglutinantes y edulcorantes.
¿No se alarmaban?, ¿o confiaban en que estaban ejerciendo un consumo responsable basado en el equilibrio, la moderación y la indulgencia controlada?
No es fácil ver el engaño cuando todo parece estar tremendamente expuesto. Mi búsqueda duró unas cuantas semanas. Bajo la luz blanca del sector lácteos, me detuve entre las cajas que proponen un desayuno divertido y energético, entre aderezos, sopas y postres en sobre, en el gélido pasillo de los congelados, y anoté: casi todo –también lo salado– tiene azúcar; el yogur de frutillas no tiene frutillas; el chocolate en polvo no tiene cacao; las galletitas de distinto sabor son todas harina, aceite y aditivos más una variedad de saborizantes y aromatizantes; los nuggets de pollo son maíz y vísceras; las hamburguesas de carne tienen más soja que carne.
Conclusiones:
Nada es lo que parece.No conozco muchos de los ingredientes que está comiendo mi hijo.Eligiendo una gran variedad de cajas, potes y bolsas estoy dándole de comer una y otra vez lo mismo: harina blanca, almidón, aceite de soja, maíz y palma, colorantes, espesantes, conservantes, sal y azúcar, que él últimamente parecería preferir por sobre todas las comidas que yo le preparo.Sucedió en algún momento indeterminado de sus primeros años: el universo de preferencias de Benjamín se redujo a cosas con nombre y apellido. Cereales Kellogg’s, galletitas Oreo, pan Bimbo, chocolatada Nesquik, papas McCain, patitas de pollo Granja del Sol, hamburguesas Paty, jugo Baggio, medallones Sadia, fideos Luchetti, arroz a los cuatro quesos Knorr… Marcas que habían logrado posicionarse por encima de los comestibles que ofrecían al punto de que nadie se preocupaba por saber de qué se trataban realmente.
–Es lo que comen todos mis amigos.
–Que lo coman no quiere decir que esté bueno.
–Es lo normal, mamá, dale.
–Te juro que, si leyeras los ingredientes, te enterarías que de normal no tiene nada. Además, todo eso se puede hacer en casa. Yo te lo cocino.
–¿Qué?
–Galletas, budines, jugos, hamburguesas… lo que quieras.
–No es lo mismo: no es igual de rico. Eso está hecho para que me guste y me gusta, y fin. No deberías hacerte tanto problema.
De todos los argumentos que esgrimía Benjamín en defensa de esos productos, ese último se volvió mi preferido. Porque era cierto: todo estaba diseñado para encantarlo, aunque entonces yo no pudiera explicar exactamente por qué. ¿Era cuestión de esa cantidad de azúcar? ¿De texturas? ¿De colorantes? ¿De publicistas geniales? ¿De los Minions y de Messi impresos al frente del paquete?
Por lo pronto, lo obvio: pocas cosas resultan tan simples de identificar en una góndola como la comida para niños. Ahí está con sus paquetes vistosos, cubierta de personajes para ellos y anzuelos infalibles para nosotros, los adultos a cargo. Me refiero, claro, a las vitaminas, los minerales y los probióticos que señalan en grande que lo mejor de la nutrición encarnó en un postrecito, un pan, un paquete de cereales.
El artefacto funciona a la perfección. Si hace pocos años la comida infantil era un tímido nicho, hoy es un negocio pujante. Ser querido, escuchado, atendido, es para un niño moderno tener leche chocolatada con galletitas a la mañana y patitas de pollo al mediodía, jugos azules o rojos en la escuela, un alfajor para el recreo, y cada tanto alguna que otra Cajita Feliz. Siempre que haya del otro lado un adulto responsable que elija con sensatez, parecería que no hay nada de qué preocuparse.
Sin embargo, cuando empecé a analizar el asunto más de cerca me di cuenta de que mis decisiones adultas (“tantas galletitas a la tarde”, “esta marca sí y no la otra”, “este sabor que es más natural”) eran más parecidos a arbitrarios actos de fe que a elecciones fundadas. El jugo de manzana que le mandaba en la mochila desde que empezó a ir al colegio, sin ir más lejos, ¿por qué lo había elegido? Porque creí en las dos palabras destacadas en el frente de la botella: jugo y manzana. Si en lugar de eso hubiera leído los ingredientes que figuraban en miniatura en el rótulo, habría sabido que ese jugo, y el de pera, y el de uva, y el de frutos tropicales estaban hechos casi de lo mismo: agua, 48 gramos de azúcar, colorantes, conservantes, antioxidantes, 10 o 5% jugo de alguna fruta (que en general no tiene nada que ver con la que se anuncia en la etiqueta), saborizantes y aromatizantes (esos sí relacionados con la fruta que creía estar comprando) todos “permitidos” (¿cómo?, ¿por quién?, ¿desde cuándo? Misterio).
Si siempre creí que como madre debía estar atenta a moderar dos categorías, golosinas y fast food, estas nuevas incursiones al supermercado me mostraban que lo que debía poner en el radar era la comida golosinada y la chatarra confundida con alimento, algo que jamás me había despertado sospechas.
Benjamín nació en 2002 y ese tipo de alimentación empezó a revelarse como un problema hace muy poco. En 2014, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) –la oficina de la Organización Mundial de la Salud destinada a las Américas–, apoyándose en estudios realizados desde el Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas en Nutrición (Nupens) de la Universidad de San Pablo en Brasil, publicó una serie de documentos en los que alertaba a los gobiernos latinoamericanos sobre el desastre de salud, medioambiente y cultura que estaba generado la sustitución cotidiana de comida de verdad por ultraprocesados.[1]
Ultraprocesados: así bautizaron los investigadores a los comestibles que conformaban una gran parte de la dieta de mi hijo. El Nesquik, las galletitas, el juguito de manzana, la Gatorade, el pan lactal, los ravioles y las tartas congeladas, el yogur bebible y la sopa de letras. Son todos productos que resultan de procesar una y otra vez en plantas industriales los mismos ingredientes: azúcar, sal, grasas baratas, derivados de la leche y harinas refinadas con aditivos que jamás tendríamos en la alacena porque no son de uso doméstico: saborizantes, texturizantes, colorantes y fortificantes. ¿El resultado? Comestibles ultratentadores, pero carentes de las cualidades más importantes que debe tener un alimento: frescura, historia, nutrientes naturales y fibras propias.
La OPS evaluó el material con que contaba y fue tajante en su dictamen: a medida que aumenta el consumo de ultraprocesados en el hogar, se multiplican las enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, hipertensión, daños cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
No anunciaban un problema por venir, sino que denunciaban un problema ya instalado. Como pandemias que bajan del norte, en nuestro continente el 58% de la población tiene sobrepeso, entre ellos cuatro millones de niños menores de 5 años que ya están en peligro de volverse enfermos crónicos antes de empezar la primaria.
Traté de imaginar esa tropa de chicos silenciosamente enfermos. ¿Cómo lucirán? ¿Se los verá pálidos, ojerosos, tristes? No. A esa edad el cuerpo no suele mostrar todas sus goteras. Se va rompiendo sin mostrar más que algunos kilos extra, o ni siquiera. El único indicador evidente es el sobrepeso, o la obesidad, hoy a niveles de pandemia y disparador de unas doscientas enfermedades. Pero también hay niños flacos afectados por este modo de comer. El hígado graso –principal motivo de trasplante de hígado– afecta al 10% de los adolescentes. La diabetes tipo 2 –que hasta los años noventa se conocía como “diabetes adquirida del adulto”– viene aumentando casi un 8% anual. Lo mismo ocurre con las alteraciones hormonales: cada vez hay más niñas con menstruaciones precoces. Las alergias alimentarias son año a año más frecuentes. Y también subió la tasa de tratamientos crónicos que se ofrecen para administrar las patologías eliminando o aliviando síntomas (antihipertensivos, insulina, bloqueadores de la secreción gástrica).
El futuro se vislumbra oscuro. La generación de nuestros hijos podría tener reducida la esperanza de vida entre cinco y diez años con respecto a la de sus padres (es decir, a la nuestra). Por lo que comen. Y por lo que no comen mientras están comiendo eso que nos venden por comida.
* * *
Aprender a alimentar a un niño puede ser de lo más complejo. Fui madre soltera a los 21 años, y desde el primer día seguí todas las recomendaciones que me dieron los que estaba segura de que sabían más que yo. En el tórrido febrero de 2003, con el ventilador al máximo, Benjamín festejó sus primeros 6 meses frente a un puré de calabaza. Lo senté en la silla blanca con ositos verde agua, le puse el cinturón de seguridad y abroché firme la bandeja que todavía olía a plástico nuevo. Saqué los cubitos de calabaza del caldo y los puse enfrente de él con la tranquilidad de una primera vez que no encerraba los miedos de todas las otras: las del primer baño, el primer paseo por la calle, la primera fiebre. No. Esta vez yo empuñaba la cuchara con seguridad, como quien sabe que está a cargo de algo que hace bien: un puré. Él sonrió y con confianza abrió la boca. Después hizo unas muecas rarísimas con los labios, como de dibujo animado, escupió la calabaza y ya no quiso volver a probarla.
–Lógico –me explicó el pediatra–. Una simple papilla de calabaza es una intensidad de olor, sabor y textura para alguien que hasta entonces solo tomó leche: tenés que insistir.
La explicación no le quitó lo angustiante a la experiencia. En el mundo primerizo todo está estudiado, y esto también: entre el 50 y el 90% de las consultas a los médicos en esa etapa de los bebés tiene que ver con que sus madres sienten que no comen. El miedo, por supuesto, deviene prolífica industria. Sobran libros y cursos que se supone ayudan a encarar la situación de una manera no traumática. Pero frente al rechazo del plato lleno nada logra mover esta idea clara y terminante: mi hijo se va a morir de hambre.
No es una trama original: “El nene no me come” lleva añares en el podio de mantra perturbador de la mayoría de las familias. Criados entre guerras, mis bisabuelos tenían una absoluta tranquilidad por lo mucho que comían dos de sus tres hijos: Nereyda y Asterio. Sin embargo, con mi abuela Wanda, flaquísima como un piolín, intentaron de todo para que engordara: desde agregar azúcar en la papilla hasta darle algún que otro baño en agua fría antes de la cena para que se relajara frente al plato. A mi abuelo Carlos no le fue mejor que a su esposa. Hijo de una mujer viuda y bastante pobre, no le tenían permitido levantarse de la mesa sin terminar la comida y su madre le tenía prohibido jugar al fútbol con sus amigos del barrio por miedo a que, corriendo, echara a perder las calorías ingeridas. De adultos, ambos reescribieron sus traumas: cuando mi madre empezó a comer le daban vitaminas para que ganara el peso suficiente que los dejara tranquilos. Luego hicieron lo mismo con su hermana, mi tía. A todos ellos, que mis hermanos o yo dejáramos algo en el plato les parecía atroz.
Años de escasez, de epidemias, de cuerpos enclenques llevaban a terrores extremos que no cedieron ni siquiera frente a este presunto logro de la humanidad que es la comida producida en abundancia. Apenas cambiaron un poco sus formas. Hoy la receta tradicional anda por el medio: si bien nadie aconseja obligar a comer a los bebés, hay estrictas fechas para empezar con las papillas –los 6 meses–, medidas de peso que deben cumplir e indicaciones que pueden desatar el mismo pánico que un siglo atrás. Los adultos a cargo ganamos tiempo, es verdad. Pero también es verdad que son pocos los profesionales de la salud que no miran medio raro a una madre joven que llega a la consulta con un bebé más flaco que el 75% de los bebés.
En mi caso, la indicación profesional fue siempre la misma, durante el período de lactancia y cuando empezamos con la comida sólida: hay que reforzar.
Después del trágico puré, al que siguieron otros fracasos gastronómicos, me compré revistas de comidas infantiles y aprendí que no importa cuánto me entusiasme la idea, no tengo ninguna habilidad para las formitas, las caritas y el armado de platos que entren por los ojos. Así que volví a los básicos: papillas de banana, batatas, palta con queso blanco… Y perdí todas las batallas, hasta que di con la clave para, supuestamente, ganar. Descubrí su plato preferido. Una fórmula mundialmente probada que, más que una comida, se presentaba como aliado del crecimiento: Danonino.
Si mis intentos hasta entonces habían terminado entre su cuerpo, el mío, el suelo y la pared, ese postrecito lo pudo todo. Debía tener 7 meses y a la primera cucharada los ojos le explotaron de felicidad. Aunque eso no hizo que yo renunciara a la cocina, sí me llevó a entender que la comida de un niño era otra cosa: algo más complejo, algo que otros –evaluadores de nutrientes necesarios, de sabores y texturas perfectas– sabían hacer mejor.
Los días siguientes, ayudada por el pediatra que me dio una lista de las marcas y los alimentos que creía más apropiados, profundicé el hallazgo con cosas que prometían hacer todo más fácil: yogur, vainillas, harinas para papillas. No dejé de intentar con recetas propias, pero sí dejé de sufrir ante el plato rechazado: siempre tenía plan B.
De ahí en más, con los meses y los primeros años, el plan de alimentación de Benjamín se fue delineando solo. Invertí una gran parte de mis primeros sueldos buscando en el supermercado las mejores marcas. Leche Nido, Nestum, sopas Knorr, galletitas Bagley, jugos Cepita.
Cuando empezó a ir al colegio, a la consigna médica que se nutra, agregué que pueda compartir, que era otro modo de decir que se haga amigos, algo para lo cual la comida diseñada especialmente para chicos es perfecta. Galletitas, chocolatadas, alfajores: su mochila tenía sorpresas deliciosas que a veces elegía él, o que yo le compraba al por mayor y luego fraccionaba. Ni él ni yo las pensábamos como golosinas. Más bien eran el refuerzo de energía que necesita cualquier chico para afrontar el día. En casa, había pan integral, frutas, platos caseros, pero ante sus amigos nunca faltaron la Fanta, los Doritos, las papas fritas, los nuggets: comida para niños.
Entonces, fue así como llegamos a esta situación: buscando ser equilibrados.
–No te metas con lo que más me gusta –me dijo Benjamín cuando le pedí que me ayudara a reducir esas cantidades absurdas de azúcar, sal, aceite; de benzoato de sodio, de glutamato monosódico, de antioxidantes con sigla de droga sintética –BHA-BHT-BHQT–, de colorantes como tartrazina y rojo allura.
Yo sentía una urgencia feroz por sacarlo de ese embrollo de marcas en el que nos habíamos metido, pero él no lo vivía del mismo modo.
–No sé qué problema tenés ahora con la comida –dijo–, antes no eras tan pesada.
* * *
–Vos también comías porquerías, todos lo hacíamos –me dice mi hermano en uno de esos encuentros tenemos que hablar. Hace casi siete años que vive en Europa y, por supuesto, Benjamín acude a él como mediador cada vez que necesita, un rol que mi hermano ejerce apasionadamente cada fin de año, cuando nos visita.
–Está sano, dejalo que coma lo que quiera, como hacía mamá con nosotros: nos dejaba elegir.
Eso es cierto: mi madre es médica, siempre se interesó por la calidad de la comida y se ocupó de que en casa hubiera platos caseros, pero jamás nos censuró las galletitas y si alguna vez preferíamos salchichas de paquete en vez de tarta, las envolvía en masa de empanada y las metía al horno –tal vez intentando disfrazarlas de “sanas”–. No solía darnos plata para llevar al colegio, pero no se rehusaba a comprarnos chocolates, caramelos, chupetines: los llamaba “sorpresas” y los traía de su trabajo cuando volvía tarde. Entre las discusiones que había con mi padre después del divorcio, ninguna giró en torno a si él nos llevaba a comer a la cadena de hamburguesas Pumper Nic, a la heladería o nos daba chupetines. Las golosinas y la comida chatarra eran algo especial, costoso y controlado.
Mi niñez fue en los ochenta, un momento bastante austero. No solo no existía la oferta de productos de hoy, sino que estaba claro qué era comida y qué golosina. Qué se cocinaba y qué se compraba afuera de casa. Pedir una pizza al delivery no era corriente. Y llevar galletitas, patitas de pollo y gaseosas todos los días a la escuela, una idea delirante: eran productos caros y hasta difíciles de conseguir.
–No era igual cuando nosotros éramos chicos –le respondo a mi hermano–. Nada era tan intenso y frecuente como fue después.
Y en eso coincidimos.
En los ochenta fue una cosa y en los noventa de nuestra adolescencia, otra.
Enfrentarse a la misma filosofía de coman lo que quieran con las posibilidades que había abierto el plan económico de la Convertibilidad, la lluvia de dólares, la llegada masiva de productos importados significó una invasión de porciones cada vez más grandes. Los patios de comidas de los shoppings que abrían uno tras otro se completaron con los locales de Wendy’s, Dunkin’ Donuts y Pizza Hut. Pusieron un McDonald’s en la esquina del colegio, donde siempre pedíamos extra bacon, el doble de gaseosa y papas grandes por solo cincuenta centavos más. El kiosco tenía alfajores triples y la lata de Coca se volvió una ganga: un peso. Se podía comer de todo y por el mismo precio caer luego en las dietas más absurdas: el ayuno de la Luna, la semana de las mandarinas, los yogures Ser y litros y litros de Coca Light. Nadie temía por nuestra salud; esa comida –por desastrosa que fuera– todavía gozaba de un aura de inocencia del que tardaría en desprenderse.
* * *
–Sos una exagerada, hasta Hugo me dijo que tengo razón.
Desde que empecé a intentar moderar los ultraprocesados en casa, Benjamín empezó a llevar a lo de Hugo, su psicólogo, eso de que quería comer lo que comen todos sin que yo me metiera. Y Hugo tomaba nota y mientras lo hacía más de una vez le sirvió Coca-Cola. Lo sé porque yo lo escuchaba desde la sala de espera: la botella cuando se abría, la Coca cuando chocaba contra los dos hielos, y él que tomaba con desesperación. Pero no lo discutí ni lo hablé con nadie porque habría sido un acto fundamentalista y Hugo claramente le daba Coca para desdramatizar.
“Hay que tener con la dieta de los chicos el justo equilibrio”. “Ni prohibir todo ni avalarlo todo sin límite”. “La prohibición no hace más que exaltar el deseo”. Pero a la vez, “comprarle lo que él quiera es una irresponsabilidad”. Desde que empecé a investigar sobre la alimentación de mi hijo, eso repiten siempre los que saben. Y con los chicos, todos saben: la señora que se cruza en la calle en medio de la discusión a dar su opinión y un caramelo, el conductor del colectivo que espía desde el espejo preguntándose por qué no le dejás terminar la Sprite que tenía escondida en la mochila, las otras madres del colegio a las que les parece que meterse con la merienda es una exageración y no están dispuestas a poner en debate el jugo que se sirve en horas de clase.
Andar por el medio, me propuso Hugo, como si fuera tan fácil.
Alcanza con mirar alrededor para ver que la oferta de productos busca todo lo contrario. Año a año los ultraprocesados fueron bajando sus precios y el consumo ocasional –por ejemplo, de gaseosas– mutó a hábito diario. Los ingredientes que componen los comestibles son sustancias tan excesivas como hipnóticas. Y los que son exclusivos para los niños siempre tienen más azúcar, más colorantes y más saborizantes que la versión para adultos de las mismas marcas. O sea, más de todo lo malo. Pero por obra y arte de lo mejor del marketing nosotros –abuelos, maestros, pediatras, padres, madres– estamos seguros de que son inofensivos.
[1] Guías NOVA. Así se llamó la publicación brasileña que propone una clasificación crítica completamente nueva de los alimentos a partir de su procesamiento. Firmado por Carlos Monteiro, Jean-Claude Moubarac, Renata Levy, Geoffrey Cannon, Ana Paula Martin y Patricia Jaime, entre otros, el documento plantea un modo completamente rupturista de evaluar lo que comemos y lo que no deberíamos comer. En la primera línea, o Grupo 1, están los productos frescos (frutas, verduras, carnes) elaborados en el hogar. Luego, los productos mínimamente procesados para poder ser utilizados de igual modo que los frescos, mejorados o empaquetados: hongos deshidratados, brócolis congelados, lácteos pasteurizados, tomates embotellados. El Grupo 2 son los ingredientes culinarios que tienen cierto procesamiento y habría que utilizar con moderación: aceites, azúcar de caña, miel, sal marina. La alerta comienza a encenderse con el Grupo 3, los productos procesados: se trata de alimentos relativamente simples, que no atraviesan procesamientos que alteran su composición de un modo radical, pero que tienen agregados de azúcar y sal, que los vuelven problemáticos. Por ejemplo, frutas y verduras en lata, maní salado, trucha salada y ahumada. ¿La recomendación? No utilizarlos para el consumo diario. Finalmente, en el Grupo 4 aparecen los verdaderos villanos de la dieta: los ultraprocesados. Se trata de formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Inventos de la ciencia y la tecnología modernas. Vienen listos para consumir o para calentar y, por lo tanto, requieren poca o ninguna preparación culinaria o conocimiento. Se elaboran en plantas industriales a partir de grasas, aceites, harinas refinadas, almidones y azúcares que, si bien derivan de alimentos, ya perdieron su proporción, equilibrio, integralidad. También se obtienen mediante el procesamiento adicional de ciertos componentes alimentarios, como la hidrogenación de los aceites (que genera grasas trans), la hidrólisis de las proteínas y la “purificación” de los almidones. Numéricamente, la gran mayoría de sus ingredientes son aditivos sintéticos que no tienen origen en alimento alguno ni pueden emularse con productos disponibles en el hogar (aglutinantes, cohesionantes, colorantes, edulcorantes, emulsionantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, “mejoradores” sensoriales como aromatizantes y saborizantes, conservadores y solventes). Además se les puede agregar micronutrientes sintéticos para “fortificarlos”, reincluyendo así una mínima parte de lo que tiene un alimento original, lo que brinda una dieta variada y completa. Panes, bollos, galletas, pasteles y tortas empaquetados; cereales endulzados para el desayuno; barras “energizantes”; mermeladas y jaleas; margarinas; bebidas gaseosas y bebidas “energizantes”; bebidas azucaradas a base de leche, incluido el yogur bebible de fruta; bebidas y néctares de fruta; bebidas de chocolate; leche “maternizada” para lactantes, preparaciones lácteas complementarias y otros productos para bebés; y productos rotulados como “saludables” o “para adelgazar”, como sustitutos en polvo o “fortificados”. También platos reconstituidos para microondas y congelados de carne, pescados y mariscos, vegetales o queso; pizzas; hamburguesas y salchichas; papas fritas; nuggets de ave o pescado; y sopas, pastas y postres, en polvo o envasados. Comestibles que a menudo parecen ser más o menos lo mismo que las comidas o platos preparados en casa, pero las listas de los ingredientes demuestran que no lo son. Productos hipergustosos, en algunos casos adictivos, que llevan a comer y seguir comiendo, que tienen un comportamiento metabólico muy diferente al de la comida de verdad y que, si se evitan completamente, no reportan más que beneficios a la salud y al planeta.
Un paseo en góndola: detectives en el supermercado
Es martes por la mañana y Walmart huele a recién estrenado como cada vez que abre sus puertas; música funcional, piso brillante y las góndolas atiborradas de productos sin espacio vacío. La médica y neurocientífica Jimena Ricatti –ojos redondos y chispeantes, corte carré, vestido beige a lunares blancos– llega puntual al encuentro.
–El supermercado es el lugar perfecto para que la comida se convierta en una trampa. Pero ¿qué pasa si nos disponemos a recorrerlo buscando no caer en ella? –me propuso unos días atrás, y a eso vinimos.
Ricatti tiene 40 años, es argentina de nacimiento, italiana por opción e investiga cuál es el efecto de la manipulación sensorial sobre el gusto: un enigma que la lleva a explorar ingredientes, aditivos, paquetes y publicidades, y, por supuesto, a pasar largas horas en lugares como este.
Nos reunimos frente a las cajas de cereales de desayuno, acomodadas en un tetris perfecto de azúcar, chocolate, simpáticos tigres, elefantes, osos y promesas de fibra, vitaminas y bajo colesterol, y comenzamos.
–Solo miremos –dice, y eso hago: avanzo a su lado en silencio viendo las góndolas como si fueran un paisaje.
De los cereales vamos hacia el sector lácteos donde se amontonan los potes de yogures y postres, decorados con dinosaurios y pastillas de colores, y los sachets sobre los que se imprimen frutas, vainillas, siluetas de mujeres flacas con las marcas como mandatos: Ser, Activia, Regularis. Seguimos entre inmensas botellas de jugo y gaseosa rellenas de colores radiantes –azules, violetas, verdes, dorados, naranjas, rojos– y luego nos detenemos en los veinte metros dedicados a los jugos en sobre que esta temporada son puras combinaciones exóticas: maracuyá y banana, naranja dulce y durazno, fresa y melón. Miro los snacks –3D, Cheetos, Doritos–, construcciones rarísimas que habría que traducir a alguien que viaja en el tiempo de un pasado más bien reciente. Rodeamos la góndola de galletitas con sus paquetes lustrosos que resguardan una variedad casi infinita de sabores para comer a cualquier hora, y algo empieza a suceder. Llegué al supermercado con un poco de hambre (ella me había sugerido que así lo hiciera) y aunque la idea era encontrar argumentos que me ayudaran a mejorar la alimentación de mi hijo, el encanto surte efecto: de repente se me antojan unas galletitas, “¿Melbas? ¿Frutigran? ¿Sonrisas? ¿Una de cada una?”, pienso, y Ricatti, como si me estuviera leyendo la mente, dice:
–¿Acaso no se te antojan? Es inevitable. Estos productos con toda su variedad nos encienden: las presentaciones provocan estímulos sensoriales fuertes que avisan que dentro de esos paquetes hay grandes cantidades de grasa y azúcar: exactamente lo que el cerebro está programado para buscar –y me arrastra hacia el extremo opuesto en el que estamos: a la verdulería.
–Nuestro mapa alimentario hasta hace unos años hubiera sido algo mucho más parecido a esto, aunque mucho más amplio y diverso –dice mientras observamos las bananas verde flúo y duras como el plástico, zanahorias y tomates que parecen haber estado congelados una eternidad (y probablemente lo hayan estado), lechugas chamuscadas, manzanas pálidas, naranjas golpeadas, papas todas iguales: una pila de papas negras de tierra, otra con las papas ya lavadas. Productos atemporales, casi sin sabor y regados con venenos.
–No solo no son atractivos per se, luego de tantos estímulos es lógico que no nos seduzcan. El cerebro quedó deslumbrado, el organismo sintió el impacto de esas promesas comestibles, ahora hay que convencerlo de que las frutas y verduras que no tienen ni azúcar en abundancia ni grasa también son ricos.
El mensaje detrás de la puesta es claro: el supermercado gana tres veces más dinero vendiendo ultraprocesados que comida de verdad, la industria aumenta exponencialmente sus ingresos cuanto más procesa los mismos ingredientes baratos, y eso se refleja en la disposición y dedicación que les ponen a unos y otros.
–Pero volvamos a las galletitas –sugiere Ricatti y eso hacemos. Nos ubicamos otra vez entre esos paquetes que parecen estar tanto más vivos que las cáscaras y las hojas.
–Cerrá los ojos –dice. Toma uno de los estantes y mueve apenas el papel. Siento cerca de la oreja derecha el crujido leve del plástico, el paquete que se abre. Extrae una galletita, el aire se vuelve de chocolate y vainilla, indudablemente Oreo, y se me hace agua la boca.
–Estas galletitas son el resultado del estudio de nuestros cinco sentidos. Más que generar placer –algo que está vinculado siempre a la buena comida–, lo que buscan es disparar una excitación irrefrenable. Y ahí hay una gran diferencia: la industria defiende sus preparaciones diciendo que son productos placenteros; sin embargo, son productos que van más allá del placer, que tienen una intensidad tal que pueden provocar adicción.
–¿En estas galletas sucede algo así?
–Exactamente. Hay libros que describen cómo fueron pensadas: la suma de grasa y azúcar, el contraste entre las capas negras más saladas y el relleno blanco extremadamente dulce, la crocantez exterior y el interior más húmedo y blando… se llama contraste dinámico: un lindo sacudón a la mente que se puede completar combinando las galletas con un vaso de leche.
–¿Por qué?
–Porque la leche limpia el paladar y entonces podés comer más. Un trago de leche, una mordida de Oreo y así hasta terminar el paquete. Es perfecto. Y lo mismo ocurre con estas, y estas, y estas –señala paquete por paquete las de vainilla, frambuesa, miel, las que dicen tener cereales–. Son los fuegos de artificio de esta gran película de ciencia ficción que es nuestra cultura alimentaria. La diversidad con la que presentan los mismos ingredientes mantiene despierto el deseo: algo fundamental si sos una empresa que fabrica comida y querés vender mucho.
* * *
El azúcar y la grasa que ofrecen los productos de supermercado son ingredientes amarrados a nuestro instinto de supervivencia. Los deseamos porque nos dan energía y nos mantienen vivos y hasta ayer nomás en la historia de nuestra especie no era fácil encontrar ninguna de esas cosas en grandes dosis, menos una pegada a la otra y jamás en formatos similares a los que hay hoy en góndola.
Decir azúcar para el cerebro es decir glucosa. Una sustancia que necesitamos para pensar, movernos, enamorarnos. Para vivir. La glucosa es el compuesto más abundante en la naturaleza: frutos secos, cereales, frutas, verduras, en mayor o menor cantidad todo la contiene. ¿Cuál es el problema entonces? Que hoy la glucosa sigue estando donde estaba, en esos alimentos, pero sobre todo se consume en nuevas presentaciones donde aparece prácticamente aislada y hasta la sobredosis: harina blanca, arroz blanco, almidón (casi glucosa pura) y en azúcar simple (además de glucosa, fructosa, algo más difícil de metabolizar).
Así, la glucosa se consume en fideos, panes, galletas, jugos, yogures que parecen caramelos: son extraazucarados y además están espesados con almidón. Sin vitaminas ni minerales ni fibras naturales, estos alimentos ofrecen prácticamente calorías vacías, que deslumbran al cerebro y nos vuelven insaciables. Con el azúcar solo alcanza, pero si además se le agrega grasa el efecto se multiplica. En la naturaleza la grasa se consigue con esfuerzo: viene en la carne de un animal al que primero hay que cazar o en frutos secos a los que hay que recolectar, manipular, pelar.
Hoy, en cambio, de la grasa (de una grasa aislada, proveniente sobre todo de aceites vegetales ultraprocesados, tan refinados como la harina blanca) nos separan unos pocos movimientos, los que tardamos en abrir un paquete de papas fritas o los minutos en que tarde en llegar el delivery al que llamamos sin movernos del sillón. ¿Cuáles son los alimentos más exitosos del mercado? Además del helado y el chocolate, la pizza: harina blanca (glucosa), una dulce salsa de tomate (más azúcar) y la grasa untuosa y aterciopelada del queso derretido. Un éxito rotundo, una oferta casi celestial, una propuesta contra la que no tenemos armas de defensa.
–En realidad el placer es parte del trato evolutivo: ver alimentos ricos, intuirlos o probarlos enciende al cerebro de dopamina (el neurotransmisor encargado del disfrute) y activa lo que se conoce como sistema de recompensa: un torrente de bienestar que detona hormonas y despierta a los órganos digestivos advirtiéndoles lo que van a recibir: un suculento bocado –dice Ricatti, y coloca el paquete abierto de Oreos en el changuito que agarramos haciéndonos pasar por compradoras–. Y frente a los alimentos adecuados, que eso suceda es maravilloso. El problema es que las marcas conocen mejor que nadie cómo funciona el sistema de recompensa. Lo han estudiado y saben cómo excitarlo a niveles a los que la comida natural, esa de todos los días, no llega.
Las marcas no crean alimentos sino perfectas trampas sensoriales, con efectos especiales que activan el sistema de recompensa de un modo más violento.
–Y eso es lo que vemos acá –dice Ricatti mientras paseamos entre muffins, budines, alfajores–. Todos los comestibles son más vistosos, más dulces y grasosos, tienen texturas perfectas con las que, además, educan a los chicos.
–Eso muy importante –subraya, como diciéndome “anotá”–. Las marcas siempre procuran agarrar a los chicos lo más chicos posible. Porque en la primera infancia es cuando el sistema de recompensa se fija. Y, si logran engancharlos, los convierten en clientes para toda la vida.
* * *
En Padua, la ciudad italiana en la que vive ahora, Jimena Ricatti comenzó un proyecto que bautizó SensoryTrip. Un laboratorio con cocina donde se dedica a desmenuzar productos y estrategias de la industria. Analiza fórmulas, prueba preparaciones y coteja aditivos para entender cuál es el secreto que los vuelve irresistibles. Su exploración empezó en Buenos Aires en 2007, en un espacio dirigido por el biólogo Diego Golombek que se conoció como “El sótano de la percepción”. Un lugar de intercambio y reunión de jóvenes científicos que se popularizó cuando lograron armar una feria en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Entonces Ricatti estaba encargada de los experimentos orientados a enseñar sobre el olfato y el gusto. El evento fue un éxito con cientos de personas de todas las edades comprobando de qué modo el olfato puede invocar recuerdos o cómo obligar a un niño a terminar un plato puede hacerlo odiar una comida para siempre. El entusiasmo la llevó a precipitar los tiempos. Terminó su tesis de doctorado (sobre el sentido de la vista) y viajó a Italia para hacer un posdoctorado. Aterrizó primero en la Universidad de Padua, donde se concentró en el desarrollo de una nariz bioelectrónica para la detección de explosivos en aeropuertos. Y luego, antes de abrir su propio centro de experimentación, estuvo un tiempo en la Universidad de Verona, donde se orientó al estudio del Parkinson y la evaluación de los sentidos con pacientes que los estaban perdiendo.
Fue así, entre personas sin olfato, o con la vista y el oído disminuidos por esa enfermedad, que querían comer y ya no podían, que comprendió de qué se trataba eso que hasta entonces solo intuía:
–Un anciano con Parkinson puede creer que huele pan cuando huele pescado, o perder el olfato completamente y que la comida le termine sabiendo a cartón. Enseguida deja de disfrutar, lo que deviene en un proceso acelerado de desintegración: en poco tiempo se terminan de dañar su memoria y el habla, y entra en depresión y en demencia.
–¿Por qué a un consumidor sano le sirve saber algo así?
–Porque lo ayuda a entender cómo nuestros sentidos crean realidad o la modifican y por qué manipularnos no es ninguna pavada. Por ejemplo, en una selva los colores nos sirven para buscar nutrientes. Acá, esa misma capacidad maravillosa queda atrapada en esto –dice entre las botellas de jugo con líquidos que van del amarillo al violeta.
Según la Encuesta Permanente de Consumo de Hogares de 2017 en la Argentina, el 60% de las bebidas que consumen los menores de 12 años son azucaradas y coloridas. En mi propia encuesta podía llegar al 90%. “El agua no me gusta”, decía Benjamín hasta que un día me convencí de que no me quedaba otra opción que comprarle jugo porque por supuesto no solo ocurre con el hambre: todas las madres primerizas sabemos que un hijo también puede morir de sed.
–Los jugos son increíbles, siempre que vuelvo a la Argentina me sorprendo: los fabricantes crean sabores cada año que son pura manipulación química y cromática… Imaginate si no tuvieran estos colores –plantea.
Es fácil: sin sus colorantes estas botellas azul frambuesa, rosa frutos tropicales y amarillo lima refrescante quedarían rellenas de una suspensión turbia, no blanca, tampoco transparente, más bien algo cercano al humo líquido, nada tentador.
–Los colorantes son fundamentales. Nadie toma agua con azúcar en gran cantidad: son los colores, aromas y sabores de artificio los que hacen de estas bebidas algo que un niño de 2 años puede tragar hasta superar la capacidad de digestión de su propio estómago.
Las empresas como Coca-Cola tienen estudios en los que se jactan de eso mismo: los colores hacen que las bebidas se vuelvan más apetecibles y logran que los chicos beban hasta dos veces más.
–Pero ¿beneficia en algo a ese niño beber de más? –se pregunta Ricatti–. No. No hay ningún estudio serio que muestre que un niño va a padecer sed teniendo agua disponible. Sin embargo, las marcas logran instalar ese miedo mientras le venden bebidas que, para peor, deterioran su salud. Jarabe de maíz de alta fructosa, conservantes, colorantes, saborizante y aromatizante de frambuesa –dice leyendo el rótulo de una Gatorade azul eléctrico–. Esta bebida es frambuesa artificial, pintada con un color que no existe en el universo de las frambuesas y terminada con un dulce imposible de replicar en casa.
* * *
La industria alimentaria cuenta con muchas herramientas para atraparnos. Y, cuando Ricatti dice que la estrategia está centrada en accionar el sistema de recompensa con sus mecanismos más primitivos –esos ante los que la voluntad y la razón quedan severamente disminuidas–, no exagera.
Una de las herramientas más efectivas con las que cuenta la industria hoy en día es el neuromarketing.
¿De qué se trata? De equipos de exploración biomédica redestinados a saber cómo puede resultar aún más sabroso el helado del próximo verano, cuántos chips de chocolate dan la sensación de muchos chips, o cuál es el límite de grasa que hace que algo pase de irresistible a revulsivo.
Conectados a sensores, detectores de movimientos faciales y pestañeos, electrocardiogramas, electroencefalogramas y resonancias magnéticas, los potenciales clientes huelen, miran, sienten, comen y expresan lo que les pareció el comestible. Ni siquiera tienen que hablar: las máquinas en comunicación directa con los cerebros lo hacen por ellos.
Las decisiones tomadas a la luz de los deseos ocultos que el cerebro revela son alucinantes: Frito-Lay, por ejemplo, agregó más naranja a sus Cheetos cuando los electroencefalogramas develaron que los dedos manchados daban una sensación de “subversión vertiginosa”.
Gracias al neuromarketing también se descubrió cuán crocante debía ser un snack para borrar “la densidad calórica”: comer, sentirlo en la boca pero no en la panza, seguir así: una papa frita tras otra hasta terminar el paquete.
Y tras haberles leído la mente hoy se sabe que se puede “entrenar” el cerebro de los niños exponiéndolos a estímulos que los hagan detenerse más en un producto que en otro, hasta tener sus logos preferidos grabados para siempre.
–¿Por qué este conejito está mirando hacia ese ángulo? –se pregunta Ricatti, que unos meses atrás hizo su propia especialización en el tema para entenderlo, y alza una caja de cereales Trix–. Porque está buscando hacer contacto visual con los niños: está probado que eso les da confianza, los anima, les gusta; y piden que se los compren. De paso, cuanta más información al frente del paquete menos posibilidades de que vos como adulto lo des vuelta en busca de la lista de ingredientes para ver de qué están hechos.
* * *
Los comestibles ultraprocesados seducen y engañan a los niños a fuerza de azúcar, aceites y aditivos mientras forjan una identidad gastronómica inquebrantable: la de las marcas. Es algo que Ricatti observa claramente cuando, para ciertas investigaciones, debe realizar entrevistas. En una sobre preferencias alimentarias, una niña de 6 años le contó que le gustaban las patitas de pollo.
–Le comenté: “Ah, qué bien, te gusta mucho el pollo”. Pero me respondió: “No. El pollo muerto no me gusta”. Hoy los niños tienen sus preferencias disociadas de la realidad y ese es el logro más grande de las marcas: educaron el paladar y los sentidos de los chicos en gustos que solo ellas pueden satisfacer –dice Ricatti.
Así como los chicos desconocen la variedad y el origen de las verduras y las frutas, a muchos de ellos las carnes en su estado natural les resultan ya una rareza. En Walmart también se ve: la carnicería ha sido reemplazada por heladeras impersonales repletas de bolsas selladas al vacío o bandejas de telgopor donde la carne se presenta envuelta en plástico, sin huesos, sin piel, sin plumas ni pelos, casi sin sangre y con olor a papel film. Despojada de su pasado animal, digamos.
–Los ultraprocesados son un paso más en esa dirección que ya de por sí es irreal. Y también un mejor negocio.
Grasa, piel, pelos, vísceras, cartílagos mezclados con harinas de soja o maíz, aceite de mala calidad, nitratos y nitritos para conservar, colorantes, saborizantes y aromatizantes: