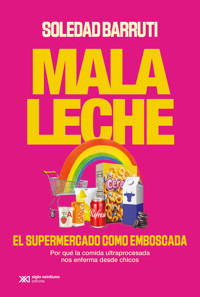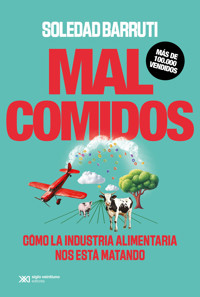
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Singular
- Sprache: Spanisch
¿Por qué las vacas ya no comen pasto? ¿Desde cuándo los criadores de pollos no comen pollo? ¿Qué peligros esconde una ensalada? ¿Qué hay detrás de cada delicado plato de sushi? ¿Cuáles son los ingredientes secretos en los alimentos procesados? ¿Por qué cada día hay más obesos, más diabéticos, más hipertensos y más enfermos de cáncer? Los alimentos y la alimentación son el tema en el que confluyen los conflictos más relevantes de esta época: la corrupción, el delito, la experimentación científica, la especulación financiera, la debilidad del Estado ante las corporaciones, el cambio climático, el desequilibrio ecológico y las convulsiones sociales. "La población mundial crece y reclama comida y eso representa una oportunidad única para nosotros" es el argumento de quienes apoyan este sistema que nada tiene que ver con la prosperidad que celebra. Mientras la Argentina y otros países de la región se promocionan como la góndola del mundo, el avance sideral de la soja que parece cubrirlo todo es apenas el fenómeno más visible y polémico de una transformación que está modificando la comida, el modo en que se la produce y el efecto que tiene sobre nosotros. Después de recorrer durante años los escenarios de este nuevo mapa, Soledad Barruti despliega una investigación rigurosa y a la vez inquietante que explica por qué estamos malcomidos, peor encaminados, pero todavía a tiempo. Vigente más que nunca como obra de referencia, este libro tiene, en palabras de su autora, "el arrojo salvaje de una realidad que quema y que duele y que nos necesita implicados para ser curada".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Prólogo a esta edición
Introducción
UNO. La metamorfosis
1. Pollos eran los de antes
2. La ciudad de los pollos voladores
3. Nidos de moscas
4. Razones para odiar a las gallinas
5. Razones para amar a las gallinas
6. Diseña tu propio pollo
7. Mundo integrado
8. El mundo tiene hambre
DOS. Cultivos verde dólar
1. Los nuevos nómades
2. Espejismos de colores
3. Alerta verde
4. Del napalm a la agrociencia
5. Welcome to Argentina
6. Un campo que funcione solo
7. Los expedientes secretos soja
8. Hambre de soja
9. Morir como un bicho
10. Una guerra total
11. Crónica de un genocidio anunciado
12. Otras madres, otra violencia, otro dolor
13. Una red de médicos para los fumigados
14. Matar al mensajero
15. El desierto de lo real
16. El establishment científico
17. A sembrar que se acaba el mundo
18. Un policía motorizado
19. Los juegos del hambre
TRES. Un país descarnado
1. De carne somos
2. Un problema en carne viva
3. Un aplauso para el asador
4. Golpe al paladar
5. Réquiem para la carne gaucha
6. Síganme
7. Animales acorralados
8. Las aguas bajan turbias
9. Carne de cañón
10. Un caso en quinientos
11. La vida puerca
12. Argentina: al polvo vamos
CUATRO. Comida que mata
1. Jugando al detective
2. Los quinteros piden quinta
3. Tuve tu veneno
4. Allanamiento en el Mercado
5. Las pistas que la ciencia no tiene
6. Operativo Espinaca
7. La huerta tóxica
8. Ecología subversiva
9. ¿Sí, se puede?
10. La clave en el ojo
11. Una manzana, tres manzanas
CINCO. Los Estados al gobierno y la industria al poder
1. Comiendo el gusto
2. Comemos como vivimos
3. Como moscas a la miel
4. Vivir para comer
5. Another alfajor, please
6. Del fumador pasivo al comedor compulsivo
7. Había una vez una solución que nos empeoró la vida
8. Gobernar la felicidad
9. Capitalismo de importación
10. Inventando el salmón chileno
11. La cultura del trabajo
12. El que roba a un ladrón
13. La industria perfecta
SEIS. Lo que no comemos
1. Vaciar el agua
2. Antes de que sea tarde
3. Todo lo que se esconde detrás de un pez
4. La pesca antisocial
5. Caballitos de mar
6. Los cazamascotas
7. Acaso no matan a los caballos
8. Caballos con voz
9. Laberinto
SIETE. Volver al futuro
1. La puerta de salida
2. Resucitar de entre los muertos
3. Alimentar el campo
4. Es la ciencia, estúpido
5. Traer hijos al mundo
6. El lujo por los pobres
7. La vida consciente
8. Cerca de la revolución
Fuentes
Agradecimientos
Acerca de la autora
Soledad Barruti
MALCOMIDOS
Cómo la industria alimentaria nos está matando
Barruti, Soledad
Malcomidos / Soledad Barruti.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2025.
Libro digital, EPUB.- (Singular)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-801-414-2
1. Alimentos. 2. Análisis de los Alimentos. 3. Elaboración de Alimentos. I. Título.
CDD 363.192
© Soledad Barruti
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
<www.schavelzongraham.com>
1ª edición: 2013
© 2025, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de cubierta: Emmanuel Prado / manuprado.com
Fotografías de la autora: Alejandra López
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: febrero de 2025
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-414-2
Prólogo a esta edición
Hace más de quince años me aventuré en una investigación que me cambió la vida.
Este libro, que cumplió más de una década, fue primero eso: una búsqueda personal guiada por la curiosidad que me provocaba que, alrededor de un evento tan cotidiano como comer, todo fuera misterioso y oscuro. Me guiaron preguntas y lecturas, también algunos documentales. Hasta que un día empecé a ver, a oler, a escuchar de cerca. Ese encuentro transformó mi relación con la comida y, a partir de la comida, con sus historias hechas de semillas, plantas, animales, suelos, vientos, culturas, y personas, muchas personas.
La propuesta que me hice fue ir a los lugares donde crecían las frutas y las verduras que llegaban a la verdulería, donde se producían los huevos y los pollos, las carnes y los pescados. Quería visitar los campos que prometían sacarnos por fin de la crisis y también los bosques que, por esos campos, ya no iban a existir más.
Entonces, eso hice. Fui a los corrales de engorde con sus vacas hacinadas y llorosas porque solo podían respirar y habitar su propia bosta y orina mezclada con barro. A los gallineros donde las gallinas, encerradas de a ocho o de a diez por jaula, estaban condenadas a pisarse unas a otras. A los pueblos en los que las mujeres se encontraban en las salitas de salud a las que llevaban a sus hijos con cáncer para organizarse junto con algunos médicos valientes y trazar el mapa que hacía coincidir las fumigaciones con ese reguero de muerte. Pisé los montes recién asesinados en el norte y hablé con indígenas acorralados, desalojados de esa tierra que siempre les había dado todo lo que necesitaban, obligados a convertirse en pobres de periferias urbanas. Y así. Hasta que un día, todo eso que vi se me hizo carne y desde ahí pude escribirlo, contarlo, y ya nunca paré de hacerlo.
Literalmente sucedió, y de una manera que no esperaba. Fue después de haber visitado la granja industrial de cerdos más grande de la Argentina. Viajé muy temprano una mañana junto con su dueño, Antonio Riccillo, que además tenía un feedlot de vacas y estaba por estrenar unos corrales para pollos. Caminé por los galpones cerrados donde los cerdos, todos iguales, crecían de la manera más eficiente posible: en el menor tiempo, en el menor espacio, y haciendo lo único que se esperaba de ellos, que era comer y engordar. Entre estructuras de aluminio brillante vi a esos animales y a su único padre –el cerdo reproductor–, también a algunas cerdas que estaban en sus jaulas de gestación: espacios del tamaño de sus cuerpos donde los animales aguantan hasta que llega la hora de parir. Escuché su apuesta de orden y progreso –la apuesta que comanda todas las decisiones monstruosas que se toman en este mundo en que vivimos– y tomé nota hasta que ya no pude seguir escuchando: cuando entré a la maternidad, se me taparon los oídos. Era un lugar repleto de sangre y gemidos en el que las cerdas parían aprisionadas entre barrotes. Jaulas como las que antes las habían sostenido en sus preñaciones ahora las obligaban a permanecer tumbadas mientras que algunas mujeres se turnaban para recibir a sus cachorros y los colocaban para que sus madres, sin tocarlos, sin olerlos, sin mirarlos, estabuladas en esa posición de tortura, los amamantaran. Nos acercamos a una de esas jaulas. En un rapto de entusiasmo, Riccillo levantó a uno de los diez cachorros y me lo puso en brazos. Fue como sostener a un bebé: rosado, blando, caliente. Me miró y exhaló por el hocico vapor de leche. Y su madre, aprisionada, también me miró, con furia, con desesperación, con odio. Sentí sus ojos amarillos grabándose los míos. Le devolví a su hijo. Y casi todo lo que pasó antes y después está escrito en “Un país descarnado”, el capítulo de este libro dedicado a esa visita.
Lo que no está escrito, lo que quiero compartir ahora, es esto: a la mañana siguiente me desperté todavía abrumada. Despedí a mi hijo, que se fue a la escuela temprano, y puse agua para hacer un mate. Me preocupaba no saber qué hacer con la acumulación de experiencias atroces que iba encontrando. ¿Quién iba a querer leer sobre esto? ¿Para qué iba a contarlo? ¿Cómo podía escribir la historia que necesitaba contar para hacer de las palabras un conjuro que transformara algo? Aprendí a escribir con Guillermo Saccomanno. Fue mi maestro, y me enseñó que se escribe siempre sobre lo que duele y que se escribe para entender. Y que entender es ir hacia adentro, a ese lugar interior adonde ni sabemos llegar, a veces…
Y en ese momento el agua hirvió. Y me puso de malhumor porque el mate no se toma con agua hervida. Saqué la pava de la hornalla con ese ímpetu de la tarea mal hecha y el cansancio, y el asa de la pava se zafó. Se derramó toda el agua y entonces hice esto, inexplicable: en lugar de alejarme, de un salto me acerqué al agua caliente que cayó en mis piernas.
Me desvestí, llamé a mi mamá, me puse agua fría, me acosté en la cama. El dolor de una quemadura no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Era tan puro, tan concreto, tan absoluto que por semanas no me permitió pensar en nada más. Tampoco hacer. Fui eso durante el tiempo que duró el ardor: un cuerpo que no se podía mover y solo sentía día tras día el vacío de la piel desintegrada primero, de la piel naciendo nueva después, de las cicatrices que iban a quedarme chiquitas y nacaradas para siempre.
Cómo esa experiencia se inscribe en esta historia, tiene muchas interpretaciones posibles, que van de la torpeza a la necesidad corporal de manifestar tanto horror atragantado. De imprimir el dolor y mezclarlo en esa historia salvaje que solo los cuerpos saben contar.
Fue recién después de quemarme y de estar en cama hasta curarme que empecé a escribir y que ya no pude dejar de hacerlo.
* * *
Vivimos tiempos míticos: con la industria alimentaria como punta de lanza, nos acercamos hacia un abismo al que le sobra evidencia aterradora. Si no hacemos nada al respecto, sin árboles, sin agua, sin semillas, entre pandemias y fuego y gritos que nadie escucha y chorreras de sangre que nadie ve, la comida que comemos va a terminar por devorarnos a nosotros mismos.
Pero nada está dado para que hagamos algo. Ni siquiera para que nos enteremos.
La trampa civilizatoria es que todo esto sucede mientras la desinformación y la anestesia arropan con colores brillantes y deliciosos perfumes de artificio las conductas zombis.
Si de éxito y fracaso se tratan los balances, en estos más de diez años que pasaron no hay hacia afuera demasiado para celebrar. Desde la publicación de Malcomidos, la vida de la tierra solo se redujo a fuerza bruta. En la Argentina, ahora el trigo es transgénico. Los humedales del Delta del Paraná se están muriendo porque los ganaderos los queman para hacer pasturas. El mapa del agronegocio en expansión coincide con el de la pobreza y su expansión. Más de la mitad de los niños y niñas de la Argentina no vive en condiciones mínimas de dignidad. El único derrame que existe es el de agrotóxicos. En toda esta tierra que llamamos nuestros país siguen, desde hace quinientos años, desplazando a los pueblos indígenas, criminalizando la lucha por sus derechos ancestrales y acorralándolos con proyectos extractivos. Ante cada crisis de sequía hay subsidios enormes que pagamos entre todos para apoyar a los dueños de los campos que las provocan. Los árboles desaparecen y con ellos, tantos cantos, tantos colores, tantos ojos de seres que no sabríamos ni nombrar. Monsanto se disolvió hacia el cuerpo de otra compañía, Bayer: sin disimulo, nos venden los venenos que nos destruyen y las pastillas para que sumemos esperanza de vida. Porque parece que es un logro: acumular años con drogas. Y el poder real ya ni disimula: en 2023 Syngenta puso por un rato a su CEO junto al presidente de turno a gobernar.
Para los logros colectivos que se pueden contar para inclinar un poco la cosa sobran los dedos de una mano: un productor de tomates fue procesado por envenenar a un niño; no tenemos granjas industriales de salmón ni megagranjas factorías de China. Y por fin vamos al supermercado y nos encontramos con una Ley de Etiquetado que nos dice que lo light no es light y que tener una criatura y que la alimente Nestlé no es una buena idea.
Poco.
Y sin embargo.
Tal vez no se trate de esto.
De tratar así al presente –a lo que nos pasa– como si fuera un Excel que suma derrotas y fracasos.
Los tiempos míticos son también tiempos con otros tiempos y devenires: en los lugares más insospechados, puede estar cociéndose lo inesperado entre personas hoy todavía tímidas, pero que un día salgamos y cambiemos el rumbo.
* * *
Escribí el libro que necesitaba leer. Cuando lo publiqué, no tenía redes sociales y no sabía bien a quién más le podía llegar a interesar. Pero enseguida aparecieron muchos lectores que, después de leerlo, me contaban que también intuían que la forma de comer que hoy nos condena puede esconder el germen de la revolución urgente.
Hoy creo en eso más que nunca.
En que el antídoto contra el adormecimiento colectivo es recuperar la vehemencia amorosa que nos apega a la vida. En que la única resistencia contra la cultura del fin del mundo es volver a sentirnos cuerpos vivos en un mundo vivo. En que tener nuestra sensorialidad despierta y dispuesta para dejarnos afectar con todo el sufrimiento y toda la belleza que eso implica es una poderosa arma de batalla.
Si comer es el diálogo más importante y cotidiano que tenemos con la tierra y todos sus reinos y fuerzas vivas, comer comida sana, limpia y justa puede arrancarnos de este presente de indolencia, destrucción, adicción y depresión para acercarnos a uno de regeneración, ancestralidad, cuidado y respeto.
Y cuando digo “comer” no me refiero al acto individual de abrir la boca e ingerir un alimento. Comer nunca es un acto individual: es un proceso profundamente colectivo hoy enredado en tanta violencia que se transformó en un privilegio. Para comer bien tenemos que comer todos, y para eso es crucial cambiar la cultura de marcas y agronegocio que nos está matando por agricultura agroecológica con redistribución de tierra, personas en el campo, semillas libres y recetas que no tengan entre sus ingredientes la crueldad que hoy tienen; esa que hace que muchas veces prefiramos ni siquiera saber qué estamos comiendo.
Dejar de estar malcomidos es una apuesta micro y macropolítica, contracultural y subversiva, que nos devuelve a los cuerpos como lugar de poder y de verdad y de deseo.
* * *
Malcomidos es un libro inaugural, y como tal tiene el arrojo de una realidad que quema y que duele y que nos necesita implicados para ser curada. Podría corregirle comas y otras equivocaciones que, incluso, devinieron en personajes que hoy no elegiría para narrar algunas partes. Si lo reescribiera, probablemente hay cosas que contaría de otra manera, que querría explicar mejor. Sin embargo, hay una verdad mucho más grande que subyace a esos detalles y que hace que siga siendo lo que fue: un comienzo, una invitación a transitar un camino sensible de reencuentro con lo que somos para vivir una vida más despierta, más intensa y más real. Sé que hay muchas excusas para no hacerlo, pero en todo este tiempo, entre miles de lectores, no encontré ninguno que se haya arrepentido de probarlo.
A Benjamín Barruti y a Juan Ignacio Boido, mis personas preferidas
Introducción
Nuestra idea de la comida está repleta de lugares comunes y contradicciones: en la Argentina tenemos la mejor carne, las mejores tierras, los cuatro climas para cultivar prácticamente todo, el mito de abuelas expertas en recetas deliciosas y, a la vez, un número insólito de locales de McDonald’s, un consumo récord de Coca-Cola, un fanatismo exacerbado por los yogures Activia y –aunque casi no comemos pescado– centenares de locales de sushi que florecieron de la noche a la mañana. Sucumbimos al imperio de lo light, mientras comemos cada vez más kilos de galletitas, y estamos entre los países con mayor cantidad de chicos obesos de América Latina. Nos enorgullecemos al hablar del campo –moderno, hipertecnologizado, con producciones de soja nunca vistas– y de ser líderes en exportación de alimentos. Pero al mismo tiempo pagamos pequeñas fortunas cada vez que vamos al supermercado y desconocemos que, a una velocidad despiadada, en el campo están dejando de existir paisajes, producciones y vidas que nuestros propios hijos todavía dibujarían si tuvieran que dibujar cómo es el campo.
En ese punto crítico estamos. La comida se ha vuelto un tema, una industria, un conflicto y un modo de vida.
En su cara más cosmopolita, la Argentina presenta comensales exigentes que hablan de comida con modales sibaritas, compran libros con recetas exóticas, escriben como críticos sobre sus restaurantes preferidos en internet. Comensales que, últimamente, adoptaron por salida de domingo ir a mercados orgánicos, ferias naturales y eventos multitudinarios donde la comida es el único asunto.
La mayoría está acostumbrada a que, desde los medios de comunicación, una élite amable de chefs, nutricionistas y grandes marcas le digan qué es lo que le conviene llevarse a la boca, mientras camina apesadumbrada por las góndolas esperando que los precios no se hayan ido otra vez a las nubes. Una mayoría que come cada vez menos carne y cada vez más pollo; un pollo en lo posible ya trozado y condimentado, porque también es importante ahorrar tiempo. Que busca entre frutas y verduras homogéneas, firmes, atemporales, siempre lo mismo: tomate, lechuga, papas. O ensaladas hechas. Que aprendió que la comida tiene que ser hiperpasteurizada para ser segura. Un país repleto de programas de cocina, fascículos coleccionables, libros de cocineros: un país al que todo el tiempo le dictan una receta para la que no tiene los ingredientes.
Al mismo tiempo, la Argentina esconde no tanto con vergüenza como con conveniencia las tristes estadísticas de hambre (que en 2012, por ejemplo, alcanzaron a dos millones de personas, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina), y no plantea cifras fehacientes de enfermedad, aunque los médicos señalan que cada vez hay más obesos, diabéticos tipo 2, hipertensos, enfermos cardíacos, personas que padecen una variedad de cánceres insospechados: todo por el hábito creciente de comer mucho de algunas cosas, no comer nada de otras, seguir dietas arbitrarias, no tener dinero para comer más o mejor, no saber qué se está comiendo, o vivir cerca de lugares donde se produce comida (y se derraman tóxicos).
Entonces, ¿cuál de esos países realmente somos? ¿El que creemos ser o el que consumimos? ¿El que sale en los suplementos de economía y campo? ¿El que sale en las guías y revistas gourmet? ¿O el que no sale en ningún lado?
La conclusión es tan simple como contundente: somos todos. Porque, por sobre todas las cosas, vivimos en un país donde la comida ya no es lo que era: eso que simplemente servía para alimentar.
Este libro empezó con tres preguntas: ¿qué comemos?, ¿por qué?, y ¿cuál es el efecto que está teniendo eso sobre nosotros? Se trata de dudas tan universales que, en los Estados Unidos y Europa, el intento de responderlas ha creado una industria paralela. Hay periodistas especializados, suplementos enteros en diarios y revistas, libros y documentales como Food, Inc., El futuro de la comida o El mundo según Monsanto, que hace años le vienen develando al público de dónde sale lo que come. Animales que viven en superficies minúsculas, rodeados por un aire irrespirable, medicados, estresados hasta la locura, mordiéndose o picándose unos a otros, infectados de bacterias, tambaleando sobre sus huesos frágiles. Frutas y verduras llenas de químicos. Cereales creados en laboratorios que se ensayan directamente sobre los consumidores. Y un ambiente que colapsará de un momento a otro.
La explicación detrás del fenómeno también es global: desde que la sociedad moderna –ocupada en otras cosas, sin tiempo para nada, rebalsada y urbanizada hasta lo imposible– delegó en la gran industria alimentaria la producción de lo que se lleva a la boca, ya nada es lo que era. Básicamente, porque la lógica que impone el mercado es una sola: ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. No nutrir, no cuidar, ni siquiera ser saludable, simplemente ganar lo más que se pueda.
Ahora bien, ¿somos el vivo reflejo de lo que ocurre en esos países? ¿Cuáles son nuestras particularidades? ¿Cuál y cómo es la ruta que llega a nuestras góndolas?
Desde las ciudades nada se ve. Por eso, para conocer lo que comemos, es indispensable recorrer el núcleo productivo: las provincias pampeanas, algunas del norte y las costeras. Es entonces cuando aparecen todos los actores, cada uno con su sistema a cuestas: los que producen a gran escala, los chacareros que están pasando de época y los pequeños agricultores y campesinos que intentan sobrevivir mientras todo a su alrededor se modifica. También, los que ya no producen porque no tienen cómo ni dónde.
Así, en la grieta que se abre entre ellos –entre la inmensa cantidad de excluidos de un mundo que está dejando de existir y los pocos gigantes que están construyendo el nuevo–, salen a la luz los problemas más graves. Esos que servimos todos los días a la mesa, aunque no lo sepamos.
Porque la Argentina es sobre todo una apuesta política y empresarial con todas sus complicidades.
Una apuesta a corto plazo, que se refleja, por ejemplo, en aquel plan que se presentó en septiembre de 2011 en Tecnópolis.
Sentados en mesas vestidas de blanco, bajo tenues luces azules, frente a platos vacíos, se podía ver a los más grandes productores agropecuarios, empresarios sojeros, decanos de diferentes facultades, profesores terciarios y de escuelas agrarias, CEO de los laboratorios más importantes, científicos destacados, gobernadores del núcleo duro de la producción nacional, empresarios automotores, semilleros, ministros, punteros, líderes sociales. Decorando el salón y los alrededores había ovejas clonadas sin lana y vacas bitransgénicas, orquídeas híbridas, fardos de paja, tractores antiguos, Toyotas Hilux y poderosas camionetas Amarok. Gigantografías de granos, de manzanas, de cabras. Salas con tubos de ensayo de colores que emulaban experimentos. Fue en esa reunión que de boca de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo el anuncio más ambicioso de los últimos años: el Plan Estratégico Agroalimentario, de cara al año 2020 (PEA 2020).
Elaborado por cuarenta y cinco universidades, municipios, cámaras empresarias y políticos de distinta envergadura, el PEA resultó un documento de poco más de cien páginas que trazaba un rumbo claro y contundente para todas las fuerzas productivas: la Argentina aumentaría un 60% su producción granaria en menos de diez años, intensificaría todavía más la producción de eso que ya venía sembrando a destajo, porque lo necesita el mundo industrializado: soja. Granos para alimentar animales –sobre todo cerdos chinos– y elaborar aceites y biocombustibles, también de exportación. Para que eso fuera posible, se iba a profundizar la reorganización de la producción de alimentos: más pollos en galpones, gallinas en jaulas, cerdos confinados, vacas en feedlots, huertas en invernáculos, frutales jibarizados.
Todo se comprime.
Y lo que no, desaparece.
Incluidas la población rural, campesina e indígena, las poblaciones de pescadores, las pequeñas producciones, los bosques, los humedales.
Y el resto crece, se expande, dispuesto a cubrirlo todo.
A partir de un arsenal que incluye topadoras, grandes y modernas máquinas, millones de litros de agroquímicos y semillas transgénicas de multinacionales, la frontera agrícola industrial productora de commodities que cotizan altísimo en las Bolsas del mundo se extiende de manera ilimitada, mientras desbarata lo que queda de un país que históricamente supo hacer alimentos sanos para todos.
La revolución que se ha planteado es total. Un campo sin campesinos. Un campo sin alimentos. La mesa de los argentinos con comida de cada vez peor calidad.
Al mismo tiempo, en la vereda de enfrente y sin demasiada visibilidad, en todos los rincones de nuestro país hay personas que alertan sobre los efectos: biólogos, ingenieros agrónomos, químicos, médicos, sociólogos, antropólogos, nutricionistas, empresarios, cocineros, víctimas, activistas y periodistas independientes que trabajan denodadamente para dejar en evidencia las graves consecuencias de nuestro sistema productivo industrial.
La carne que comemos tiene cada vez más grasas saturadas, antibióticos y Escherichia coli.
Los pollos y huevos, menos nutrientes y más bacterias.
Las frutas y verduras están repletas de venenos peligrosos que casi nadie controla, pero que tarde o temprano nos llegan a todos, incluso a los que comen alimentos orgánicos.
Cada vez quedan menos peces en los ríos y en el mar.
Los feedlots, los criaderos intensivos de cerdos y los galpones de pollos y gallinas son grandes y crueles ciudades de animales que contaminan el agua y la tierra con residuos químicos.
La soja está destruyendo los suelos: a los pampeanos, los expertos les dan treinta años de vida fértil y a los del norte, diez.
Los bosques están en extinción: queda menos del 30% de lo que había originalmente y cada hora desaparecen treinta y seis canchas de fútbol de árboles nativos que mayoritariamente terminan ocupados por soja, lo que genera efectos directos sobre el clima, las sequías, las inundaciones, la biodiversidad y la vida de quienes intentan sobrevivir en ese ecosistema.
Los casi trescientos millones de litros de agroquímicos que se utilizan por año en el país están intoxicando hasta la muerte a los doce millones de personas que viven en zonas rurales.
Tierra adentro, el movimiento más grande es la migración a las periferias urbanas: a villas miserias, a barrios sociales, a las banquinas de los campos. A lugares donde nadie tiene demasiado que hacer más que esperar recibir la ayuda del Estado. Una ayuda que se solventa con el ingreso económico que genera el mismo sistema productivo que los expulsó, alimentando un círculo vicioso que, de seguir, va a ser fatal.
Porque lo que se pierde cuando desintegran esas culturas no solo son personas, sino también sus saberes: cómo cultivar la tierra sin químicos ni semillas multinacionales, cómo cuidar plantas y animales, cómo consolidar una cultura productiva local, autosustentable, que alimente.
Este libro es un viaje a través de todas esas situaciones. Parte de uno de los alimentos que más cambió en los últimos años (el pollo) y recorre pueblos que parecen fábricas industriales, granjas de animales que por dentro son campos de tortura, criaderos vigilados como si escondieran negocios ilegales, cultivos venenosos y lugares que no tienen que ver únicamente con animales, granos y plantas, sino con políticas de Estado, con lógicas de mercado, con planes, con publicidad y marketing, y con turbios negocios que se cocinan a nuestras espaldas.
Pero también es un encuentro con esas personas en lucha que están trabajando por un sistema mejor. Agricultores que se alejan de los agroquímicos y se reconvierten a la agroecología, granjas que están operando como revolución contracultural, profesionales que piensan alternativas para todos. Ellos muestran que hay una salida, una salida que no está en ser mejores consumidores sino, en todo caso, en convertirnos en una sociedad capaz de ejercer una democracia responsable. Soberana. Una sociedad en la que estemos dispuestos a abrir los ojos, a dejar de comernos unos a otros, a dejar de comernos el futuro.
Este libro es, entonces, una denuncia, un reto y una invitación. Para quienes quieren recuperar el placer de la comida y creen que el conocimiento es el único camino. Para quienes quieren un país más sano, más justo y que no remate a su población, su tierra y su cultura en pos de una ganancia económica inmediata. Para quienes intuyen que están siendo malcomidos y quieren apostar por otro rumbo en el que eso no suceda nunca más.
UNO
La metamorfosis
1. Pollos eran los de antes
En mi familia cada comida era un momento de rigurosa educación de los hábitos, de los modales, del paladar; sobre todo los fines de semana, cuando quien estaba a cargo del asunto era mi abuela. Mi abuela, Wanda, cocina mejor que nadie que yo haya conocido. Para preparar sus platos no sigue recetas, siempre que alguien le pide un consejo responde: “Es todo a ojo”. Y, con los años, aprendí que es cierto: casi todo el secreto está en la magia de sus manos. Casi. Tal vez un 50%. El resto viene antes, cuando elige con qué va a cocinar. “Yo no estoy adentro de la manzana”, por ejemplo, es una de sus frases preferidas. Y no lo dice como un chiste, sino con fastidio cuando mi abuelo prueba la manzana que ella le sirvió y le dice que tiene sabor a papa. A mi abuela pocas cosas le generan más frustración que la traición de los productos. Por eso, hay alimentos que de un día para el otro dejó de comprar y cocinar. Cosas que eran increíblemente ricas y simples, como el pollo al horno.
Los pollos –siempre dos– eran la comida del sábado al mediodía. Salían del horno en el momento justo, con la piel crocante y brillosa y un olor increíble: el olor de todo lo bueno sucediendo junto en esa cocina.
No bien estaban listos, mi abuela los ponía sobre la mesada y, en la misma asadera negra, se dedicaba a trozarlos. Trozar cada pollo era un momento único: una lucha cuerpo a cuerpo. Nos pedía que nos alejáramos por miedo a que nos saltara una gota de grasa hirviendo y, armada con un gran tenedor y una tijera filosa y reforzada, se lanzaba a una tarea que le demandaría unos buenos minutos. Sabía exactamente dónde estaba cada articulación; sin embargo, nunca bastaba un único movimiento para desmembrarlos. Romper un hueso de esos pollos era como quebrar una rama de pino: de a poco mi abuela iba marcando el cartílago hasta llegar al crac que sellaba el triunfo.
En la mesa, las presas se repartían empezando por mi abuelo, que elegía el muslo más grande. Los otros se repartían entre mi hermano y yo. Mi hermana, en cambio, elegía las patas, y mi abuela, la pechuga. Que a mi abuela le gustara esa parte un poco más reseca e insípida nos parecía raro, sobre todo después de haber puesto tanto esfuerzo en que el resto del pollo tuviera sus jugos.
Esas comidas sucedían en una quinta en las afueras de Buenos Aires que habían alquilado mis abuelos a comienzos de los ochenta, para pasar más tiempo con nosotros. Los sábados nos pasaban a buscar a mis dos hermanos y a mí para que nos quedáramos con ellos hasta el domingo a la noche. La quinta hoy quedó dentro de un lujoso barrio privado que parece desarrollarse hasta lo imposible, pero en ese entonces el entorno era bastante agreste: no había grandes supermercados ni comercios donde abastecerse. Mis abuelos llevaban víveres de la capital y los alimentos frescos los compraban en una pequeña proveeduría que a su vez tenía de proveedores a los quinteros y granjeros de la zona, a quienes –si uno quería– podía ir a comprarles directamente.
Un fin de semana mi madre me llevó a una de esas granjas para que la acompañara a comprar un pollo. Yo debía tener 7 años. Era 1988 y eran más o menos las seis de la tarde, y el sol fuerte del verano se espejaba sobre el asfalto de la única calle asfaltada que había. En esa calle, los negocios se sucedían entre ferreterías, talleres mecánicos, verdulerías, fruterías y puestos improvisados donde se ofrecían champiñones, huevos, frutas y miel. Todo sin precio, porque la hiperinflación volvía locos a los comerciantes y sus clientes. Hacia adentro, el pueblo avanzaba en un trazado caprichoso sobre senderos de tierra por los que había que circular espantando a los bocinazos a los perros que descansaban echados en el camino. Varios vecinos nos saludaron desde la sombra de los árboles tupidos mientras tomaban mate y, sin moverse de donde estaban, nos fueron indicando por dónde teníamos que tomar para llegar a lo del famoso don Vittorio.
Don Vittorio era un hombre de unos 50 años, altísimo y flaco, que apareció no bien nos asomamos con el auto. Saludó haciendo un gesto con la cabeza sin dejar de refregar sus manos contra el pantalón, que parecía hecho de tierra. Tenía la camisa abierta hasta el ombligo con curiosas manchas oscuras de sangre seca. Caminaba entre gallinas y pollos que aparecían de todos lados, como hongos camuflados que brotaban del suelo y lo iban siguiendo. “Mande”, dijo, acostumbrado a que entraran a su casa a comprar pollos y huevos de su producción.
Mi madre le pidió “un pollo fresco”. “Mediano”, especificó. Bajamos del auto y lo seguimos hasta el corral: un terraplén árido con casas de madera y casitas y tarimas pequeñas de diferentes alturas que hacían de gallinero, donde más pollos y gallinas y cuatro o cinco gallos correteaban, cacareaban, saltaban por todos lados. Se trataba de un lugar ruidoso y polvoriento al que esos animales se acercaban corriendo desde las otras partes de la granja por donde andaban sueltos: bajo la sombra que daban las patas de las ovejas y las vacas lecheras, o en la huerta abundante de zapallos y verduras verdes.
En el corral también estaba el hijo de don Vittorio, que debía tener la misma edad que yo entonces, pero trabajaba con una seriedad que lo hacía parecer más grande: regaba granos de maíz, juntaba algún que otro huevo que había quedado perdido, acomodaba los tachos de agua que las gallinas chocaban.
“¿De cuántos kilos?”, le preguntó don Vittorio a mi madre mientras caminaba hacia adentro del corral empuñando su cuchillo.
“Mediano”, volvió a decir ella que, ahora, curiosamente, no recuerda nada de esa visita. Para mí, en cambio, fue inolvidable: nunca antes había visto cómo mataban a un animal, aunque sí podía relacionar el muslo con papas con esos bichos que carreteaban hasta dar un salto volador enfrente mío. Don Vittorio encaró a un pollo, a uno solo, que lo miró a los ojos, estático y arrinconado contra su propio susto. Lo sujetó de las patas y así, sosteniéndolo boca abajo mientras el animal batía inútilmente sus alas, lo llevó hacia un tronco que hacía de mesa en un ángulo del corral. Don Vittorio se acuclilló, apoyó al pollo enajenado y en un segundo, con el cuchillo que tenía en la otra mano, le cortó la cabeza, que cayó rodando como una pelotita a la tierra. Don Vittorio soltó al pollo que, sin cabeza, carreteó medio metro antes de caer desplomado formando un pequeño charco de sangre. “Ahí se lo prepara mi señora, ¿le separo los menudos? ¿Quiere algo más?”, preguntó levantándolo otra vez de las patas. Mi madre, un poco pálida, leyó de su nota: una docena de huevos, perejil y un dulce casero de calabaza, y esperó a que don Vittorio se fuera para agarrarme fuerte la mano. “¿Estás bien?”, me preguntó sin atender la respuesta.
En el corral, las gallinas y los pollos picoteaban la tierra que ya había absorbido la sangre y yo los miraba intentando entender por qué había encontrado perturbadoramente fascinantes los últimos momentos de ese pollo que había corrido sin cabeza contra su propia muerte.
Cuando don Vittorio se lo entregó, mi madre sujetó su bolsa como si llevara un gato que se retuerce adentro y, sin mirarla, la arrojó en el baúl. A él lo saludó de lejos y yo supe enseguida que ya no volvería por ahí, pero también estaba segura de que seguiríamos comiendo sus pollos con el mismo entusiasmo cada vez que mi abuela los comprara en la proveeduría.
Sin embargo, nada era tan sencillo y no bastaba con que los pollos de don Vittorio cocinados por mi abuela fueran una delicia. Si bien mi madre se impresionó por la matanza del pollo, no era de las personas que se quejaban por considerar nula la seguridad sanitaria de una granja como la de don Vittorio. Pero en esa época –fines de los años ochenta–, en el barrio, la cantidad de voces que de pronto empezaron a reclamarle a José, el dueño de la proveeduría, que trajera pollos como los de la capital, fue abrumadora. Tanto que, a los pocos meses, José dejó de comprarle a don Vittorio o a cualquier granjero de la zona. Con orgullo, un día empezó a exponer en las heladeras los pollos con marca, cuidadosamente empaquetados al vacío. Pollos como los que se compraban en los supermercados grandes. Pollos que nosotros no habíamos probado nunca.
Seguramente, de haber sido de las personas que consumían pollo de manera habitual en la ciudad, no habríamos percibido el cambio como algo tan rotundo. Porque en los últimos treinta años los pollos habían ido cambiando progresivamente y los paladares habían acompañado esa adaptación. Así, de aquellos pollos grandes, estilizados y fibrosos que todavía correteaban en lo de don Vittorio, cada vez había menos. Lo que abundaba –lo que se requería incluso cada vez más– eran los pollos de doble pechuga: unos animalitos rechonchos de patas cortas, que desde hacía ya unos cuantos años eran criados en condiciones diversas y procesados en mataderos parecidos a quirófanos, bajo estrictas normas de seguridad.
Cuando mi abuela abrió el nuevo pollo sellado al vacío lo primero que sintió fue el vaho del cloro con el que lo desinfectaban en el matadero, que se expandió por su cocina. Luego notó que el color de la carne era diferente: el pollo era más rosado que amarillento y, si bien pesaba dos kilos, parecía mucho más gordo de lo normal: tenía gruesas pelotas de grasa en el muslo y en algunas zonas particulares del lomo. Con el segundo pollo, pasó lo mismo. Pero tal vez creyó que en el horno todo eso se corregiría y por eso los cocinó igual.
Mi abuela sazonó los dos pollos como hacía siempre, con sal y orégano, y los llevó a un horno moderado. Lo que pasó después le resultó incomprensible: los pollos salieron del horno achicados en unos cuantos gramos; las patas y los muslos eran todavía más pequeños que cuando estaban en la bolsa. Sobre la mesada también resultaron bastante más fáciles de trozar: la tijera de mi abuela de pronto se volvió un exceso para esas articulaciones que se abrían como huesos sueltos, como si nada las fijara entre sí. Finalmente fue evidente que la piel de esos pollos era distinta: menos crocante –en realidad todo en esos pollos era menos firme–; y que la carne tenía una consistencia más parecida a la del pollo hervido.
Es justo reconocer que nuestro primer pollo industrial no se corresponde exactamente con todos los pollos que comimos a partir de ese día. Hubo mejores –o comibles–, como los que aseguraban ser “de campo”. Pero, salvo dos o tres oportunidades en que mi madre encontró quienes vendieran pollos “más naturales”, cocinar ese animalito (o pedirlo en un restaurante) se volvió un riesgo que nadie en mi familia quería asumir.
Para peor, el universo del pollo –y de los huevos, que también cambiaron su sabor, color y textura con la misma contundencia– se empezó a teñir de sospechas más preocupantes que las de un paladar gourmet. Sospechas que permanecen igual de ominosas hasta el día de hoy.
Hace un tiempo, sin ir más lejos, el obstetra le recomendó a una amiga que si quería volver a quedar embarazada dejara de comer pollo. “¿Pollo?”, preguntó ella. “Sí, por las hormonas”, le explicó.
Con este mismo afán de prevención, la madre de una nena con sobrepeso mandó una nota al colegio de mi hijo, entonces de 10 años, para pedir que en el comedor dejaran de servir pollo porque eso estaba contribuyendo a su gordura. “Por los probióticos y antibióticos”, explicó la madre en la nota.
Con los huevos pasa algo parecido. “Dentro de los huevos hay más químicos y hormonas que en la farmacia”, me dijo la mujer que atiende en la dietética mientras me ofrecía “huevos sin alteración genética ni antibióticos ni hormonas”, un 40% más caros que los del supermercado chino.
Para terminar con la cantidad de información alrededor de alimentos que hace no tanto tiempo solían ser inobjetables, por internet circulan videos que solo se pueden ver con los ojos entrecerrados, donde aparecen pollos desgarrados en galpones sobreiluminados en los que apenas pueden moverse, y gallinas con los picos amputados, apretujadas en jaulas minúsculas, envueltas en un sonido enloquecedor.
¿Es posible que detrás de los pollos y los huevos se esconda todo eso? ¿Qué estamos comiendo realmente? ¿Hormonas, antibióticos, probióticos, cloro, crueldad? ¿O lo mejor de la ciencia moderna bien conjugada para dar más comida de un mismo animal? ¿Qué fue de los don Vittorio que criaban animales como los que solía preparar mi abuela? ¿Quiénes nos proveen hoy esos alimentos? ¿De qué modo se modernizaron las granjas?
Mi abuela no encuentra respuestas para explicar por qué sus pollos nunca volvieron a ser los mismos. Incluso hace un tiempo me dijo: “Prefiero ni enterarme”. Si fuera por ella, ya no cocinaría más pollo. Un día, cansada de que le prometieran que “ahora sí se estaba llevando un pollo como la gente”, dejó de comerlo. Y lo mismo hice yo. Pero mi hijo, que no conoció el sabor perdido de esa carne, y que no concibe que haya habido un pollo mejor que el que ella le cocina, cada tanto le pide que le haga uno. Entonces empezamos otra vez una conversación larguísima y sin conclusión.
¿Es razonable que nos hagamos tantas preguntas alrededor de la comida? ¿Es lógico que la comida esté teñida de semejantes sospechas? ¿Cuándo naturalizamos una situación tan descabellada?
Para alguien que nunca tuvo ningún contacto con la producción animal, la idea de sacarse las dudas, o mejor dicho, de ingresar al misterioso universo local de la producción de alimentos, puede parecerle una fantasía. Sobre todo, con la profusión de documentales y libros extranjeros en los que, para registrar cómo se obtiene la comida, hay que recurrir a cámaras ocultas o recopilar testimonios de extrabajadores despechados. En los Estados Unidos, la guerra entre la industria que quiere mantener ocultos sus métodos de producción y los activistas que se encargan de develarlos desató una batalla legal que ya tiene varios años de idas y vueltas. Promovidos por la industria, en varios estados se introdujeron leyes que penan la “interferencia” en los criaderos (Animal Facility Interference), criminalizando a cualquiera que difunda fotos o videos sin el permiso explícito de los responsables de las granjas, aunque lo que muestren las cámaras ocultas sean delitos. El debate no solo involucró a activistas sino a medios de la talla de CNN y The New York Times. A raíz de la presión de la opinión pública, que reclama saber, finalmente el gobierno tuvo que dar marcha atrás en varios estados, lo que no quiere decir que la pulseada haya concluido: cada tanto en los medios aparecen senadores que apoyan a las compañías en su derecho de penar a quien muestre cómo se hace la comida.
Pero acá nada de eso parece estar ocurriendo. Lamentablemente para el vértigo del relato, para ingresar a la producción avícola no hace falta inscribirse de forma clandestina como productor ni como falso comprador de insumos; tampoco colarse por la noche en un galpón vigilado. Porque nuestra industria alimentaria está bastante expuesta. Así, lo único que hace falta para revelarla es empezar por el principio.
Y el principio tiene que estar donde están los seiscientos millones de pollos y ocho mil millones de huevos que se producen anualmente en la Argentina. Esos números –imposibles de traducir en imágenes– no solo dan la pista de una floreciente industria avícola que se expande al ritmo de un mundo que cada vez pide más y más de estos animales, sino de cuánto cambió todo en menos de treinta años. Los argentinos, que en la década del ochenta comíamos menos de diez kilos de pollo por año, ahora triplicamos esa cantidad. Además, nos convertimos en el tercer productor avícola de Latinoamérica, después de Brasil y México. Las provincias productoras de pollos y huevos son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Pero sin dudas la que lidera la pujanza es esta última, que cuenta con las compañías más grandes y con la autoproclamada capital avícola argentina: Crespo.
2. La ciudad de los pollos voladores
El paisaje que conduce a Crespo es aburrido. Alrededor de una ruta plana, todo es verde silencioso. No se ven vacas, no se ven caballos, no se ven personas: se ven unas pocas máquinas enormes que parecen manejadas por fantasmas. Se ven carteles que publicitan “soluciones para el campo”. Y se ve el cielo que lo magnifica todo.
Cada tanto, un pueblo desierto, un pueblo habitado, una terminal, una parada, un rastrojero. Una estación de servicio, un restaurante. Y, finalmente, galpones.
Si algo anuncia la llegada a Entre Ríos son esos inmensos galpones color plata o blancos como huesos que se erigen en medio del verde.
Luego, el espacio se vuelve a vaciar.
Y otra vez se llena.
Y así.
Cuando los galpones son lo único que se ve, el aire adquiere un olor diferente, como si estuviera intervenido por una sustancia que no termina de definirse, una sustancia que a lo lejos ni siquiera se podría calificar como fétida pero que señala que el aire está un poco viciado. Hay que acercarse un poco para olerlo, o detener el auto. Pero ahí está: la única pista que dice que debajo del tinglado no hay materiales, ni autos, ni granos, sino animales.
El ingreso a la ciudad de Crespo es contundente. La escultura de una gallina enorme de metal recibe a los visitantes en la entrada, mientras que, desde el escudo del municipio, nos saluda otra ave dibujada junto a un costal de granos. Crespo es limpia y ordenada, con su plaza central, su iglesia, su colegio centenario y claustral. Sus veinte mil habitantes viven aparentemente tranquilos, aunque en los últimos meses el gobierno haya instalado cámaras de seguridad en todas las esquinas. Hasta poco tiempo atrás Crespo también tuvo su cuota de modernidad en el mejor sentido: fue una de las primeras ciudades del país con clasificación y reciclado de basura. Los vecinos lo recuerdan como un proceso largo: acostumbrarse a separar el plástico, los papeles, todo lo que fuera orgánico para un enorme compost colectivo. Pero al nuevo gobierno no le pareció una buena idea y ahora los mismos vecinos están intentando reeducarse al revés, volviendo a mezclar todo.
Por mucho tiempo a Crespo se la conoció como “kilómetro 52”. Grupos de casas desperdigadas en aldeas, habitadas por una mayoría de colonos alemanes del Volga, pero también por italianos, rusos y suizos a los que les costaba mezclarse con los criollos. Crespo se llamó así cuando la estación de tren empezó a funcionar como el corazón de la localidad. Unos pocos años después, todavía a principios del 1900 –explican los papelitos que describen la ciudad a los visitantes–, el arrojo de los primeros emprendedores del lugar volcó el destino de Crespo hacia la producción de pollos y huevos.
“Yo te voy a corregir: yo no definiría a Crespo como la capital avícola, sino como la capital avícola industrial”, dijo la primera persona dispuesta a explicar cómo un pueblo pasa de criar una veintena de pollos y unas docenas de huevos a exportar millones de toneladas. Se trata de Luis Jacobi, director de uno de los cinco (¡cinco!) diarios locales, Paralelo 32, y director de comunicación de la Agrícola Regional, la empresa más próspera de la ciudad, que empezó, justamente, como un pequeño emprendimiento de acopio y venta de huevos. La Agrícola tiene hoy un abanico de negocios muy amplio que incluye acopio de cereales, agroservicios, medicina prepaga, corralón y un supermercado que cubre casi una manzana.
“Imaginate un pueblo con chacras, donde muchos tenían sus gallinas y sus pollos –dice Jacobi–, las gallinas andaban sueltas volándose de campo en campo. Y eso traía pleitos bastante importantes que podían terminar en juicios. Porque la gallina iba y ponía un huevo en lo del vecino. Y en ese momento un huevo era un huevo: se podía comer o se podía guardar para que la gallina lo empollara; era difícil de producir y era muy valioso”.
Las historias de Crespo alrededor de esos animales están repletas de nombres que hoy son casi una institución para el lugar. Es el caso de Luis Teodoro Kaehler, el importador de la primera incubadora de huevos de la zona: una especie de hornito que venía del Primer Mundo con el objetivo de cambiarlo todo. “Se trataba de un invento modernísimo para la época porque permitía lo que hasta entonces era imposible: planificar el nacimiento de los pollos”. Con la incubadora madurando los huevos artificialmente, las gallinas ya no tendrían que empollar; de hecho, no tendrían que hacer nada más que seguir soltando huevos. Así, si alguien quería producir solamente huevos, podía seguir con su gallinero, pero si quería criar pollos, no tenía más que encargarle a Kaehler pollitos bebés, recién nacidos en el hornito.
Enseguida la idea de Kaehler se multiplicó como todo buen negocio. Y de la mano de otros emprendedores se hizo más ambiciosa. ¿Qué pasaría si se aumentara la producción y los pollos pudieran volar hacia otras provincias? ¿Y hacia otros países? Los sueños de grandeza de Crespo se hicieron realidad la mañana en que un empresario salió caminando de su granja, contrató a un piloto cordobés y volvió volando en el que sería el primer avión exportador de la provincia. En poco tiempo, los sueños siguieron creciendo cuando otro empresario se animó a criar pollos extranjeros de razas más rendidoras. Y crecieron todavía más cuando un tercero se decidió a sacar a los pollos del campo para meterlos en un galpón de engorde más moderno. Finalmente, la industria avícola se volvió muy similar a la actual, cuando un cuarto mudó a las gallinas de los gallineros sobre la tierra a nuevas y prolijas jaulas.
1950. Era el momento perfecto para quien quisiera apostar al pollo y al huevo, los productos estrella de la floreciente industria alimentaria. No solo en la Argentina, sino en todo el mundo.
Los Estados Unidos habían ganado la Segunda Guerra y contagiaban su nueva forma de ver el mundo como una música pegadiza: la vida había triunfado sobre la muerte. Era el momento de tener hijos, de tener éxito, de tener dinero, de derrochar abundancia. Había una gran humanidad a la que abastecer y satisfacer. A la que alimentar sin generarle preocupaciones. Una sociedad urbana que se merecía estilo y buenos productos: productos de diseño, productos modernos. Con el avance científico y productivo que provenía de la industria bélica, lo natural fue volviéndose cada vez más un sinónimo de salvaje y retrógrado, además de sospechoso para la salud. Desde darle la teta a un bebé hasta tomar leche sin pasteurizar se convirtieron en actos prácticamente bárbaros. El nuevo paradigma pedía control y seguridad desde el origen.
A los ojos de un científico con buen presupuesto, todo era perfeccionable: un tomate, un grano de arroz, un huevo, un pollo y también lo que come un pollo.
El estudio sobre qué comen los animales que comemos (hoy, la base que articula la producción de alimentos) se hizo sobre la urgencia de desarrollar un esquema productivo que respondiera a dos pilares: más tecnología, y optimización de tiempo y espacio. Dicho de otro modo: qué y cuánto darles de comer a los animales para que crecieran lo más rápido posible en el menor tiempo y espacio.
Por supuesto en Crespo, que seguía el minuto a minuto de esas mejoras que se proponían para su negocio, tener una fábrica de alimentos balanceados para alimentar a sus nuevos animales de diseño también fue una idea que se incorporó rápida y exitosamente.
“Darles de comer a todos los animales lo mismo, y generarles las mismas condiciones de crianza, sirvió para fijar estándares de calidad: algo que antes no había”, dice Jacobi.
Gracias a la incubadora, las nuevas razas, la selección de ejemplares, los galpones de engorde y las jaulas, los pollos eran cada vez más pollos y las gallinas cada vez más gallinas. Dos especies que sumaban diferencias hasta hacerse abismalmente distintas: “Se fueron seleccionando gallinas ponedoras pequeñas que no comieran tanto y dieran huevos en forma más constante, y pollos que engordaran más rápido y parejo. Selección genética, como se hace con los perros”, dice Jacobi, resumiendo una parte de esta historia.
3. Nidos de moscas
Recorrer Crespo es recorrer una ciudad próspera del interior del país, aunque sin estridencias que indiquen un desproporcionado derrame de dinero. Los frentes de las casas están bien cuidados, con sus flores de temporada y su pintura sin descascarar. Los negocios no son de grandes marcas, pero tienen siempre clientes comprando, y la mayoría de los autos no cumplió más de quince años.
Pero si de lo que hablamos es de una localidad que vive de la producción, su verdadera cara se muestra en las áreas rurales. Allí donde productores de todos los tamaños pueden dar fe de lo que significa, en este caso, vivir del pollo y de los huevos.
Uno de ellos es Marcelo Lell, quien vive en una granja con su esposa Alcira y sus dos hijas adolescentes Alejandra y Maia, en la aldea Santa Rosa. Al igual que la mayoría de sus vecinos, los Lell son descendientes de alemanes del Volga: un pueblo que vino al país expulsado de Europa, por donde erraron durante siglos, siguiendo falsas promesas y obligados a durísimos trabajos. Aunque los primeros que pisaron tierra argentina a mediados del siglo XIX tuvieron que incorporar el español, son muchos los que todavía hoy conservan un dialecto alemán detenido en 1700 (fecha del primer éxodo), que fue agregando palabras que lingüísticamente no tienen mayor raíz que la de ir nombrando el avasallante paso del tiempo (¿cómo se dice auto, o avión, o televisión, en el idioma de un mundo que ya no existe?). Las huellas de la persecución que sufrió este pueblo son extraordinarias: las casas ocultan puertas y ventanas, y esconden grandes sótanos preparados como refugios ante un posible ataque de sus perseguidores. Toda la aldea parece temerosa, cerrada sobre sí misma. Los adultos de mediana edad conservan el idioma como un secreto que pocos le transmitieron a su descendencia. Los más viejos, por el contrario, apenas balbucean a regañadientes el español. A los gritos llaman a sus hijos desde la cocina, en un alemán áspero, imponente, incomprensible.
Alejandra y Maia, por ejemplo, entienden el dialecto, pero no lo hablan. Mientras guarda los restos del puchero, Alcira, su madre, recuerda que fue un programa de televisión local el que, hace quince años, los puso frente a la idea de que todos en la aldea eran hijos de inmigrantes. “Antes no preguntábamos, ni siquiera entre nosotros”, dice mientras mira por la ventana.
Una niebla espesa cubre Crespo desde hace una semana y rompe en una lluvia tenue cada vez que el viento cesa. Afuera, el barro rodea la casa, las telarañas gotean y la humedad hace que los troncos de los árboles parezcan transpirar. Marcelo ofrece botas para ir a recorrer los gallineros, y así, ataviados para la lluvia, avanzamos entre los charcos. A lo lejos se ven un par de vacas arrinconadas cerca de un bebedero, se oye a los cerdos llamándose entre sí. Aunque hace años que se dedican a la producción de huevos, los Lell todavía conservan algunos animales y un par de cultivos como para no abandonar del todo lo mágico que tiene el campo.
Entre los huevos y los pollos –la única elección que parecen tener los crespenses, y que se impone por la especificidad que fue adquiriendo cada industria en su bifurcación de mediados de siglo–, Marcelo no puede explicar por qué eligió los huevos, mientras solo engorda unos diez pollos para que coma su familia. “Se fue dando así”, dice.
“Empezamos con un gallinero en el piso, y tardamos en subir a las gallinas a las jaulas”. Tampoco tiene la respuesta al por qué de esa tardanza. En cambio, mientras avanzamos hacia el gallinero, elige contar anécdotas de sus hijos recogiendo huevos del suelo, de sus hijos jugando carreras a ver quién juntaba más (“Ahí, ese árbol era la línea de largada”), de guerras de huevos al horario de la siesta (“Empezaban lejos de la casa para no despertarnos”). Porque la de ellos fue siempre una tarea familiar. También recuerda cuando decidieron comprar unas cien jaulas usadas, apilarlas y, sin mucha ciencia, apretujar a las gallinas adentro y esperar a que pusieran la misma cantidad de huevos que venían poniendo, pero dándoles un poco menos de trabajo.
El galpón al que estamos por entrar no tiene mucho que ver con el primero que montaron, empezando porque tiene más del doble de aves: diez mil gallinas que producen casi un huevo por día cada una. Marcelo dice que las jaulas son más modernas, la comida es más rendidora, y los veterinarios encontraron cómo darle en la tecla para que los animales no se enfermen tanto.
Una buena introducción productiva.
Una introducción que no dice mucho.
Porque nadie que no haya visto antes algo así puede imaginar las imágenes, los olores, el ruido que se descubre cuando se abre la puerta que permite el ingreso a un gallinero industrial.
“Pasá, pasá”, dice Marcelo y me da un golpecito amistoso en la espalda con el que de algún modo logra hacerme traspasar eso que de repente se impone como un límite infranqueable.
El olor del gallinero es ácido, como un baño químico después de un recital. El sonido de las diez mil gallinas que cacarean una sobre la otra es un único grito que aturde. Y la imagen: las jaulas no tienen más de veinte por veinte centímetros, pero por dentro contienen cinco o seis gallinas cada una. Son jaulas acomodadas una junto a la otra y, a la vez, apiladas una sobre la otra formando largas y altas hileras de gallinas.
El gallinero está hecho de inmensas paredes tapizadas de animales que gritan y defecan sin parar y cada tanto expulsan un huevo que rueda hacia una canaleta que une las jaulas horizontalmente.
Es raro, pero resulta que para entender lo que significa diez mil gallinas viviendo juntas es mejor mirarlas de a pocas y de cerca, asomándose a las jaulas. Sin cesar se pisotean unas a otras como si escalándose fueran a llegar a algún lado. En cada jaula las gallinas forman una pirámide que, cuando se rompe, las lleva a atropellarse para sacar mecánicamente la cabeza entre las rejas. Una y otra vez repiten los movimientos como en una coreografía espasmódica. Hace meses que están encerradas y nada podría hacerles creer que van a escapar; sin embargo, la resistencia continúa.
Las gallinas tienen los cuellos y los lomos pelados de un rosado sanguinolento. En algunos casos, sus ojos están tan entrecerrados por el fuerte amoníaco, que parecen ciegas. Los picos son planos, como si hubieran chocado de frente contra una superficie plana. Se los cortan a los pocos días de nacidas, para evitar que se picoteen unas a otras, pero si se quieren lastimar igual se lastiman. Alcanza con que a una le sobresalga un poco de carne de una herida cualquiera para que las otras la ataquen hasta matarla. “No son animales mansitos las gallinas. Tratá de agarrar una que corre por el campo: es imposible”, dice Marcelo. Adentro de la jaula, la vitalidad de las gallinas se traduce en esa lucha incesante de armar montañas y caer, sacar los cuellos y las patas a través de las rejas.
Hace un año y medio que hacen lo mismo. “Son gallinas viejas”, dice Marcelo. Algunas están dando huevos cada treinta y seis horas. Otras tal vez estén dando hoy el último huevo de su vida. “Es difícil saber bien cuál ya no está dando. En la canaleta encontrás tres huevos, no podés darte cuenta enseguida cuál es la que hace dos días que no pone. Lo que sí es seguro es que cuando tienen más de dos años ya ninguna pone más”, explica.
Mientras caminamos por los pasillos del gallinero, Marcelo desengancha a las gallinas que descubre apresadas entre los alambres de las jaulas. “Hay veces que se ahorcan”, dice. ¿Se suicidan?, le pregunto. Marcelo se ríe: “No son tan inteligentes”, responde.
¿Cuánto habrá estado observando Marcelo a esos animales con los que convive desde que nació? ¿En qué momento naturalizó estas imágenes?