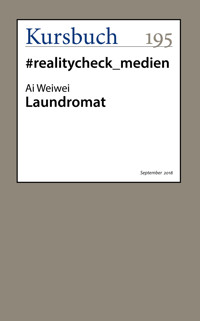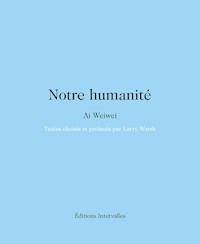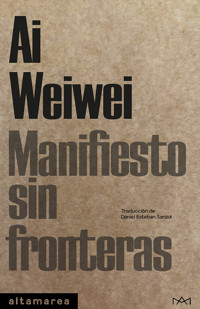
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Marcado por la dolorosa experiencia del exilio, Ai Weiwei siempre se ha sentido extranjero, y a través del arte ha conseguido darle a esta percepción una dimensión universal. En este Manifiesto sin fronteras, Weiwei reconstruye paso a paso el difícil camino vital e intelectual que lo ha llevado a convertirse en el artista que mejor ha sabido dar voz a los refugiados de toda condición. Pero, más allá de la confesión personal, este libro emerge como un firme llamamiento a la comunicación pacífica, a comprometernos sin ambages con nuestro tiempo y con nuestros semejantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio: ¿Por qué escribo estas líneas?
A lo largo de mi vida, he concedido multitud de entrevistas, tal vez cientos. Sin embargo, esa clase de conversaciones del tipo pregunta-respuesta suelen adoptar un carácter fragmentario y aludir a situaciones concretas y puntuales. Son siempre meros trocitos del mundo fáctico.
Un libro, por el contrario, nos da la posibilidad de dar vueltas y más vueltas en torno a los pensamientos, de presentarlos en su íntegra complejidad. Precisamente por eso, me gustaría invitar a mis lectores a presenciar, a ser testigos del modo en que surgen tales pensamientos y se acaban transformando en acciones. Dar visibilidad a este proceso es muy importante para mí.
En ausencia de pensamientos, soy una página en blanco —al menos, en ese instante—. Esto significa que mi Yo actual no existe (todavía).
Por consiguiente, me veo obligado, en primer lugar y por encima de todo, a buscarme a mí mismo. Y, acto seguido —suponiendo que me haya encontrado—, a contarle al lector «quién» soy.
¿Cómo he conseguido hallarme? A través de una senda que atañe a otras personas, a cierto interés por ellas.
Por medio de Marea humana, me propuse crear una película en torno a los flujos migratorios de personas refugiadas que existen en todo el mundo.
Este trabajo ha ejercido sobre mí una profunda influencia, a pesar de que en mi obra más temprana ya me había aproximado a ciertos aspectos de la llamada «cuestión de los refugiados». De hecho, también me gustaría decir algunas palabras a este respecto.
En el fondo, «todos» los seres humanos asumimos un papel en este cosmos-refugio en la medida en que o bien fuimos refugiados en algún otro momento del pasado u «obligamos» a otros a refugiarse. Somos, a un tiempo, víctimas y victimarios.
Este vínculo resulta incuestionable. ¿O acaso el drama de los refugiados no es sino el resultado de lo mucho que ignoramos sobre nosotros mismos, unido a cierto sentimiento de superioridad?
Suponer cándidamente que somos distintos de esos pobres refugiados es parte de esa catástrofe.
He aquí otro motivo por el que me gustaría que este libro estimulara mis divagaciones: ¿qué cabe afirmar sobre las relaciones entre personas concretas, tanto si son «nativas» como refugiadas?
La humanidad no tiene nada de abstracto. Se vuelve algo patente y tangible en el preciso momento en que se esfuma.
En cualquier lugar del globo hay personas maltratadas. Y, a través de ellas, todo el mundo carga con su propia herida.
Así pues, tenemos entre las manos el corazón de un relato cuyas prolongaciones me superan con creces.
I. Mi origen
El recuerdo más antiguo que conservo es una frase de mi padre: «Tenemos que irnos más lejos». Por aquel entonces, ya vivíamos en un lugar muy remoto: en los confines del oeste de China.
El año en que vine al mundo, mi padre —y también poeta—, Ai Qing, fue encarcelado en virtud de un proceso de purga política conocido por el nombre de «movimiento antiderechista» que lo obligó a exiliarse. Así, fue forzado a abandonar Pekín y le prohibieron escribir una sola palabra más en los veinte años siguientes.
La región del país a la que nos deportaron se encuentra habitada, en su mayoría, por uigures. Cierto día, escuché esta frase: «Nos tenemos que marchar. Y cuanto antes». Había que alejarse más; afrontar aún más incertidumbre. Y eso que ya no teníamos nada, ni tan siquiera un lecho.
Lo único que pudimos llevarnos durante aquel traslado (de nuevo) indeseado fueron unas cuantas sábanas y algo de carbón. Presentíamos que nuestro nuevo destino sería un lugar muy frío y nos preocupaba que no hubiera nada con lo que calentarnos. Recuerdo haberme sentado en lo alto de la pila de carbón, encaramado a la furgoneta.
En el fondo, en eso consiste vernos obligados a abandonar un lugar que, pese a toda su extrañeza e inhospitabilidad, ya se nos ha vuelto familiar. Vernos forzados a seguir avanzando hacia la incertidumbre. Carecer de todo, o de casi todo. Tener un camino, pero no una escapatoria.
Sería algo así como no estar por completo, como existir a medias.
Cuando un ser humano no dispone de nada que pueda llamar propio, no tiene nada de lo que cuidar ni nada por lo que luchar (cosa que, nos guste o no, es parte intrínseca de la vida).
Aún me sigo preguntando qué clase de condición es esta. Cómo consigue sobrellevar una persona tanto despojamiento.
Hasta el día de hoy, cada vez que llegan a mis oídos palabras como «familia» u «hogar», contemplo de nuevo aquel furgón destartalado y mi yo de la niñez, con la mirada extraviada, plantado en lo alto del montoncito de carbón.
En condiciones así, nunca sería viable construir un auténtico hogar. Y, por si hubiera dudas al respecto, tan pronto como llegamos al pueblo de destino, volvimos a ser objeto de persecuciones y discriminación. En los tiempos que corren, solemos oír hablar de «emigración forzosa», pero el término suena demasiado académico. La realidad era más bien otra.
Mi padre sufría en plena calle persecuciones, insultos a voz en grito y palizas. Había quien le arrojaba basura e incluso tinta a la cara. Siempre se vio obligado a aceptar los empleos más jodidos, los más degradantes, como limpiar los baños públicos. Hablamos de retretes sumamente precarios, típicos de áreas rurales: cubículos sin agua ni papel; apenas barro y arena.