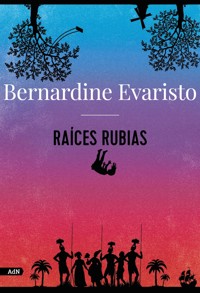Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Unas memorias llenas de fuerza y vitalidad de la ganadora del Premio Booker por Niña, mujer, otras En 2019 Bernardine Evaristo se convirtió en la primera mujer negra que ganaba el Booker desde la creación del galardón cincuenta años atrás. Para alcanzarlo, tuvo que recorrer una larga travesía, pero consiguió triunfar y hacer historia. Manifiesto es el relato íntimo y valiente que nos hace la autora sobre cómo lo logró. Desde una infancia ensombrecida por el racismo de vecinos, curas e incluso algunos de sus familiares blancos hasta el descubrimiento del arte a través del grupo de teatro juvenil de su barrio; desde la época en que guardaba sus pertenencias en bolsas de basura, en continua mudanza de un hogar temporal a otro, hasta la exploración de muchas de sus relaciones románticas, tóxicas y amorosas, con hombres y mujeres, y, al final, el encuentro con su alma gemela; desde que montó la primera compañía de teatro de mujeres negras del país en la década de los ochenta hasta su maduración como la escritora, dramaturga, profesora, mentora y activista que conocemos hoy en día: Bernardine nos describe su rebelión contra la cultura dominante y su compromiso de toda la vida con la comunidad y la creatividad. A través del prisma de sus extraordinarias experiencias, nos brinda perlas de sabiduría sobre la raza, las clases, el feminismo, la sexualidad y el hacerse mayor en la Gran Bretaña actual. La historia de la vida de Bernardine Evaristo es un manifiesto en pro del coraje, la integridad, el optimismo, el ingenio y la tenacidad. Es un manifiesto para quienes han estado alguna vez en los márgenes, para quienes quieren dejar su huella en la historia. Es un manifiesto para ser imparable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Simon Prosser, mi editor desde 1999, quien nunca ha aceptado nada que no sea la mejor versión de mí misma, quien no me abandonó ni cuando publicarme era tirar el dinero, quien nunca me ha pedido que suavizara el tono o fuera más convencional en mi escritura y siempre ha proporcionado un hogar a mis arriesgados libros. Si gané el Booker fue en parte gracias a él. A sus pies.
«Jamás me reservé nada para la vuelta.»
De la película Gattaca, de ANDRE NICCOL
Introducción
Cuando en 2019 gané el premio Booker por mi novela Niña, mujer, otras, me convertí en una autora de éxito «de la noche a la mañana»… después de cuarenta años trabajando profesionalmente en el mundo de la cultura. No era que no hubiese obtenido logros y reconocimientos a lo largo de mi carrera, pero es cierto que no era una autora excesivamente conocida. La novela alcanzó el número uno de las listas de ventas de muchos países y recibió la clase de atención que yo siempre había anhelado para mi trabajo. En las innumerables entrevistas que se sucedieron, me vi describiendo la trayectoria que me había llevado hasta ese momento culminante después de tanto tiempo. Afirmé sentirme imparable y comprendí entonces, no sin cierto asombro, que así había sido desde que me independicé con dieciocho años para abrirme camino en el mundo exterior.
Al hacer la reflexión, situé el origen de mi creatividad en mi niñez, en mi extracción cultural y en las influencias que han moldeado mi vida. La mayoría de quienes trabajan en el mundo de la cultura tienen como modelos de vida a personas —escritores, artistas, creadores— que les han inspirado, pero ¿qué otros elementos son los que sientan las bases de nuestra creatividad y dirigen el rumbo de nuestra carrera? Este libro es la respuesta que yo misma me doy a esa pregunta, y mi idea es contestarla arrojando luz sobre mi ascendencia y mi infancia, sobre mi estilo de vida y las relaciones que he tenido, sobre los orígenes y la naturaleza de mi creatividad, así como sobre las estrategias de crecimiento personal y el activismo.
Para quienes acabáis de encontraros con mi escritura —ahora en esta meta recién elevada—, este libro revela lo que costó seguir adelante y madurar; y, para quienes lleváis mucho tiempo intentando abriros un hueco y tal vez os identifiquéis con mi historia, espero que os resulte inspiradora para la travesía propia que ha de llevaros a alcanzar vuestras ambiciones.
Así que aquí lo tenéis: Manifiesto: sobre cómo no rendirse, un libro de memorias y una meditación sobre mi vida.
Uno
ān (anglosajón)
ẹni (yoruba)
a haon (gaélico irlandés)
ein (alemán)
um (portugués)
ascendencia, infancia, familia, orígenes
Como raza, la de los seres humanos, todos llevamos dentro las historias de nuestros ancestros y yo siempre he sentido curiosidad por saber en qué medida las mías me han condicionado como persona y como escritora. Sé que me preceden varias generaciones de personas que migraron de un país a otro en busca de una vida mejor, personas que se casaron haciendo caso omiso de los constructos artificiales que son las fronteras y las barreras culturales y raciales creadas por los hombres.
Mi madre inglesa conoció a mi padre nigeriano en un baile de la Commonwealth que se celebró en el centro de Londres en 1954. Ella estaba estudiando Magisterio en una escuela católica de monjas que había en Kensington; él era aprendiz de soldador. Se casaron y tuvieron ocho hijos en diez años. Durante mi infancia y mi juventud, se me aplicó el calificativo de half-caste, el término que se utilizaba por entonces para las personas birraciales. Como pasa con todas estas categorías (en inglés, Negro, coloured, black, mixed-race, bi-racial, of colour), funcionan como calificativos aceptados hasta que vienen otros a sustituirlos. Ahora sabemos que en realidad la raza no existe —no es un hecho biológico— y que los seres humanos tenemos todos el mismo ADN salvo por un uno por ciento que es distinto. Nuestras diferencias no son científicas, sino que se deben a otros factores como el entorno. La raza, sin embargo, sí que es una experiencia vivida, de modo que su trascendencia es enorme. Comprender que la raza supone una ficción no significa que podamos prescindir de las categorías, al menos de momento.
En mi infancia, el propio concepto de black British se consideraba en sí un oxímoron. Los británicos no reconocían a las personas negras como conciudadanas, mientras que, a su vez, la filiación de estas era con sus países de origen. Yo nunca tuve otra opción que la de considerarme británica: nací en este país y era el único en el que había vivido, por mucho que se me dejara bien claro que en realidad yo no era de aquí porque no era blanca. Aun así, para mí Nigeria era un concepto muy remoto, un país en el que había nacido mi padre y del que yo nada sabía.
Sé mucho más sobre mi familia materna que sobre la paterna. No hace tanto que descubrí que mis raíces británicas se extienden hasta trescientos años atrás en el tiempo, hasta 1703. No me habría venido nada mal conocer ese dato cuando era pequeña, porque así habría tenido un sentimiento de pertenencia más fuerte, y además me habría dotado de una buena munición contra aquellos que me decían —a mí y a toda persona de color de esa época— que me volviera a mi país.
Por supuesto, no estoy diciendo que haya que tener raíces británicas para ganarse el derecho a ser de aquí, y siempre hay que desafiar la idea de que solo en ese caso puedes considerarte como tal. Los derechos de ciudadanía no se limitan a los derechos de nacimiento y este asunto siempre ha sido farragoso para aquellos a quienes se consideraba «súbditos» del Imperio británico, pero sin que por ello se les concediera el beneficio de la «ciudadanía».
Sé que el tema de los análisis de ADN es controvertido, porque los resultados dependen de cada empresa y de la muestra de estudio en que se basa cada uno, pero, aun así, a mí me resultan fascinantes. El análisis que me hice a través de Ancestry DNA, que profundiza hasta ocho generaciones atrás en el tiempo, revela una estimación de etnicidad que describe así mis raíces: «Nigeria: 38 por ciento; Togo: 12 por ciento; Inglaterra, noroeste de Europa: 25 por ciento; Escocia: 14 por ciento; Irlanda: 7 por ciento; Noruega: 4 por ciento». (Los dos países con los que no puedo vincular a antepasados conocidos son Escocia y Noruega.)
Así y todo, aunque soy igual de negra que blanca en lo que a ascendencia se refiere, cuando la gente me mira, ve a mi padre a través de mí, no a mi madre. Que yo no pueda reivindicar una identidad blanca si así lo quisiera (aunque no es el caso) es ya de por sí irracional y tan solo sirve para demostrar una vez más que la idea de raza es absurda.
Nací en 1959 en Eltham y pasé mi infancia y adolescencia en Woolwich, barrios ambos del sur de Londres. Al haber nacido mujer, de clase obrera y de color, se me impusieron limitaciones mucho antes de siquiera abrir la boca para gritar por la conmoción de que me sacaran a rastras del acogedor saco amniótico de mi madre, donde había pasado nueve meses en una somnolienta armonía sensorial con mi creadora. Mi futuro no pintaba bien: estaba destinada a que se me considerase una infrapersona, sumisa, inferior, marginal, insignificante…, o sea, una subalterna de manual.
En la época en la que yo nací, en Gran Bretaña solo había catorce mujeres parlamentarias, en comparación con los 630 de sexo masculino, lo que suponía que el 97 por ciento de quienes controlaban el país eran hombres. Estábamos, por lo tanto, en una sociedad patriarcal. No es una opinión, es un hecho. Las voces y las preocupaciones específicas de las mujeres en torno a, por ejemplo, la maternidad, el matrimonio, el empleo o la libertad sexual y reproductiva rara vez se ponían sobre el tapete político, al igual que tampoco había muchas mujeres en puestos prominentes, de liderazgo o de poder en otras esferas de la nación. Hoy en día alrededor de un tercio del Parlamento son mujeres.
Un año después de mi nacimiento, la píldora dio a las mujeres la libertad de tener más control sobre lo que hacían con sus cuerpos, pero tuvieron que pasar otros dieciséis años para que, en 1975, la Ley de Igualdad Salarial y la Ley contra la Discriminación Sexual ilegalizaran la discriminación contra la mujer.
No es muy aventurado conjeturar que yo heredé esa posición secundaria que había tenido históricamente la mujer en la sociedad. Mi madre, que nació en 1933, fue criada en la tradición de las mujeres de su época, la de estar al servicio del marido con el que un día habría de casarse, la de anteponer las necesidades de este a las suyas propias. Y realmente acató las costumbres sociales que exigían de ella que se sometiera a la autoridad de mi padre, hasta que en los setenta la segunda gran ola del feminismo empezó a cuestionar las actitudes sociales y a cambiarlas. Fue entonces cuando ella comenzó a afirmarse como persona, inspirada por sus cuatro hijas adolescentes, que estaban viviendo el paso a la madurez en unos tiempos más liberadores. Por fin, después de treinta y tres años de matrimonio, consiguió independizarse de mi padre.
Fue a través de mi padre, un inmigrante nigeriano que llegó en 1949 a la madre patria embarcado en el Good Ship Empire, como heredé el color de piel que definió la manera en que se me percibiría en el país donde había nacido, a saber: como una extranjera, una intrusa, una marginada. Cuando yo nací, todavía era legal discriminar a las personas por el color de su piel. Tendrían que pasar muchos años para que las Leyes sobre las Relaciones entre Razas amparasen plenamente la doctrina antirracista en el derecho británico, desde su primera versión en 1965, cuando se ilegalizó el racismo en público, hasta 1976, cuando por fin se hizo una ley mucho más completa.
Cundía otro mito cuando mi padre llegó a este país: la inferioridad de los africanos como seres salvajes, un prejuicio que llevaba circulando desde los inicios del proyecto imperialista y del comercio transatlántico de esclavos. Él provenía de un territorio que había estado sometido a la invasión y a la conquista colonial durante casi un siglo. El Imperio británico intentó perpetuar el mito de que estaba civilizando culturas bárbaras, cuando en realidad se trataba de una empresa capitalista de lo más rentable.
Mientras que el llamado Windrush caribeño de posguerra se ha documentado e investigado con profusión, no puede decirse lo mismo de las narrativas africanas equivalentes. Hubo, sin embargo, muchas similitudes. En cuanto mi joven padre puso un pie en Gran Bretaña, le arrebataron por las malas la imagen que tenía de sí mismo como individuo y no le quedó más remedio que asumir una identidad impuesta: como la encarnación visual de siglos de tergiversación negativa. Gran Bretaña estaba reclutando gente de las colonias para rellenar los huecos dejados por las bajas de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre había viajado obedientemente desde su patria, donde era un ser humano más y, en lugar de ser recibido con los brazos abiertos como hijo del Imperio, se dio de bruces con el racismo desbocado de la época.
Yo también nací en los estratos más bajos de la jerarquía de clases británica, un sistema que condicionaba la calidad de vida y las oportunidades y que sigue vigente en nuestros días, si bien ya en un país con una movilidad social mucho mayor. Nana, mi abuela por parte de madre, era costurera. El padre de mi madre, Leslie, era lechero o, más bien, repartidor de leche. Antes de eso, su familia había sido propietaria de una vaquería. Su única hija, mi madre, asistió a una grammar school1 de monjas. En cuanto acabó la carrera de Magisterio y se hizo maestra —una de las pocas profesiones a las que podían aspirar las mujeres con estudios a principios de la década de los cincuenta—, su destino era pasar a la clase media. Sin embargo, de un día para otro, quedó degradada a lo más bajo de la jerarquía social cuando decidió casarse con un africano. En cierto modo, se podría decir que mi madre se volvió negra por asociación (ilícita) conyugal y, cuando nacieron sus hijos, biológica; «negra honoraria», para que nos entendamos.
Mi madre siempre ha dicho que cuando conoció a mi padre se enamoró de su personalidad y no se fijó en el color de su piel. Lo quería, tanto a él como a nosotros sus hijos, y éramos su vida. Éramos lo único que le importaba, e ignoraba el absurdo racista de quienes pensaban que algunas personas eran menos humanas que otras.
Mi padre era de ascendencia nigeriana y brasileño-africana. Su hermana gemela murió al dar a luz a su primer hijo antes de que él emigrara a Inglaterra. Aparte, tenía otros hermanastros mucho mayores: dos mujeres, de las que no sé nada, y un varón también mayor que llegó a Gran Bretaña en 1927, se afincó en Liverpool, se casó con una irlandesa (cuya familia la desheredó para siempre en consecuencia) y tuvo tres hijas.
Mi padre nació en el Camerún francés, pero se crio en Lagos, la entonces capital de Nigeria. Su padre, Gregorio Bankole Evaristo, fue uno de los retornados que volvieron a África Occidental desde Brasil cuando se abolió la esclavitud en ese país, ni más ni menos que en 1888. No me parece probable que él llegara a ser esclavo. Una vez en Nigeria, trabajó como aduanero, lo que supongo que le daba cierto estatus, y también sé que tuvo en propiedad una casa en el barrio brasileño de Lagos. Cuando fui a visitarla a principios de la década de los noventa, los propietarios se apresuraron a mostrarme la escritura de compraventa firmada por mi abuela, Zenobia, no fuera a ser que yo quisiera reclamarla… cincuenta años después.
Al parecer, Gregorio conoció a Zenobia, su segunda esposa, en un convento, donde claramente no había ido a estudiar, pues era analfabeta, tal y como prueba un documento oficial que tengo en mi poder y que está firmado con la huella de su pulgar, una visión que me resulta conmovedora: la prueba física de su conjunto único de líneas y resaltos. Como nosotros nunca fuimos a Nigeria de visita y ella tampoco vino a Inglaterra, no llegamos a conocernos. Hoy por hoy, sigo sabiendo muy poco sobre ella o sobre mi abuelo, que murió antes de nacer mi padre. Este, por su parte, era incapaz de describir a su madre, más allá de decir que era muy buena.
Siempre he guardado como oro en paño la única fotografía de mi abuela que tenemos en la familia. En una instantánea que, según mis cálculos, debe de datar de la década de 1920, aparece muy compuesta, quizá para su boda. Se la ve recia, agradable, de buen natural, elegante a la par que recatada. (Yo, por el contrario, nunca he tenido aspecto recatado, Dios me libre…) Hace muy poco llegó a mis manos otra fotografía de mi abuela en los que debieron de ser los últimos años de su vida y me impresionó mucho la trasformación: su cara macilenta, angustiada y trágica en la vejez hizo añicos la imagen idealizada que me había hecho de ella y que había llevado conmigo durante décadas. Zenobia llevaba viuda unos cuarenta años, había perdido a una hija, la hermana gemela de mi padre, y este último había migrado a Inglaterra sin contarle nada —para que no intentara impedírselo— y tampoco le escribió una vez que llegó; ni nunca, en realidad. No sé, quizá le diera vergüenza haberse ido de esa manera. Cuando se casó con mi madre, fue ella la que asumió la responsabilidad de comunicarse con su suegra, que necesitó los servicios de un escribiente para responder. Por desgracia, sus cartas nada revelan sobre quién era o cómo vivió su vida.
Cuando mi abuela murió en 1967, mi padre recibió una carta de alguien de Nigeria emparentado de algún modo con la familia en la que le informaban de la noticia:
Yo soy una persona que les tiene a sus padres el respeto que hay que tenerles, sobre todo a mi madre, que tanto me cuidó de pequeñito, y fue su difunta madre la que me contó que desde que usted se fue ni se preocupó ni se interesó por ella y eso está muy feo y ahora ha llegado su fin y yo siento mucho informarle de que su madre murió el día 5 y el entierro se celebrará el día 11…
La única vez que sus hijos vimos llorar a mi padre, un hombre de disciplina férrea, fue cuando recibió esta carta. Después de echarnos de la cocina, nos agolpamos al otro lado de la ventana, en el jardín, y desde allí escrutamos incrédulos el interior para verlo con nuestros propios ojos: de invencible a vulnerable en segundos. Creíamos que nuestro padre no tenía sentimientos, pero ahí los teníamos, la prueba de lo contrario. En lugar de hacernos llorar a nosotros, esa vez era él quien parecía dolorido. Cuando lo pienso ahora, se me hace evidente que mi padre no era el tipo duro que nos parecía por cómo nos trataba, sino un hombre que no sabía expresar sus emociones. El dolor por la muerte de su madre lo sobrepasó: el duelo, quizá la culpa, la certeza de que ya no volvería a verla.
Con ocho niños menores de diez años a su cargo, no pudo permitirse volver a su país de origen para asistir al funeral. No hubo más contacto con su familia nigeriana hasta 1984, cuando yo le pedí que me diera alguna dirección de Nigeria y él se sacó de la manga la de una prima a la que no había visto desde que emigró. Le escribí y me guardé una copia de la carta, en la que le imploraba: «Me muero por saber algo de mis parientes, mis tías, mis tíos, primos, etcétera… personas de las que nunca he sabido nada y a las que nunca he visto».
La prima en cuestión era ya muy mayor y fue su hija la que me respondió, diciéndome que le alegraba muchísimo saber que mi padre vivía. Me contó que su madre «se había echado a llorar porque había abandonado ya toda esperanza de tener noticias de mi padre […]. Cantó, bailó y, por último, rezó».
Mi padre no regresó a Nigeria hasta principios de los noventa, cuarenta y cuatro años después de su partida. Yo había viajado allí el año anterior y, en esa segunda ocasión, me llevé a mis padres conmigo. Estaban ya divorciados y habían vendido la casa familiar, lo que le permitió a él poder presentarse como un hombre con posibles. De los nigerianos de la generación de mi padre que emigraron a Inglaterra se esperaba que regresaran a su país de origen habiendo hecho fortuna; si no era así, suponía una vergüenza para la familia y se los consideraba un fiasco. En las colonias seguía prevaleciendo el mito de que Gran Bretaña era jauja, y los que no habían salido del país no tenían ni idea de lo dura que era la vida para quienes acababan en el «corazón» del Imperio.
En la única fotografía que conservo de mi abuelo Gregorio aparece sentado y se lo ve como un hombre muy elegante, con porte regio, irradiando poder y autoridad. Tiene una expresión muy imponente que me recuerda a la de mi propio padre.
Me frustra no saber nada de los antepasados de mi padre más allá de sus propios padres. Cuando visité Nigeria, me contaron que allí a la gente no le gusta hablar de los muertos, lo que no es de gran ayuda si una pretende investigar un poco. Fuera cual fuese el estatus de mi padre en su país de origen, en Gran Bretaña aprendió un oficio, el de soldador, y pasó toda su vida trabajando en fábricas. Perteneció a lo que yo llamo la clase inmigrante de color de su época. Aunque hubiese sido un príncipe yoruba —como afirmaban muchos hombres de su generación cuando querían romper el hielo en su intento por ligarse a alguna inglesa ingenua—, su posición social habría seguido estando determinada por su raza y su condición de extranjero, que hacían que se lo considerase inferior a la clase trabajadora blanca. En el siglo XX, a la clase inmigrante de color se la consideraba una clase aparte, una que, por lo demás, desafiaba los factores económicos. Todavía hoy cuando se clasifica a alguien como de clase obrera se asume que es blanco, como si ser de color y de clase obrera fuera un contrasentido.
Aunque yo siempre digo que vengo de una familia de clase obrera, el asunto, como suele pasar, es algo más complejo. Mi padre pertenecía a la clase inmigrante de color, pero la educación y la profesión de mi madre se consideraban de clase media, a pesar de que sus padres fuesen de clase obrera. Nosotros como familia pasábamos apuros económicos. Dado que mi madre no retomó la enseñanza hasta que el más pequeño de sus hijos entró en el colegio, mis padres criaron a sus ocho hijos con tan solo el sueldo de la fábrica de mi padre. Como siempre dieron prioridad a la educación, incluso consiguieron pagarle a mi hermano mayor unos años en una prep school. Él todavía recuerda la vez que todos los de su clase tuvieron que leer por turnos y en voz alta el famoso libro infantil racista El negrito Sambo (1899), sobre Sambo y su padre, el negro Jumbo, y su madre, la negra Mumbo. Sambo era desde hacía mucho un término peyorativo y racista tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, mientras que mumbo-jumbo se utilizaba para referirse despectivamente a las lenguas negras, que se consideraban un galimatías sin sentido. Cuando a mi hermano, con siete años y siendo el único niño de color de la clase, lo obligaron a leer ese texto racista en voz alta, toda la clase estalló en risas. Hoy por hoy todavía no lo ha olvidado.
Mis padres también pudieron pagarnos a algunos de nosotros la asistencia al colegio católico de monjas que teníamos muy a mano, justo al lado de casa, una escuela de primaria concertada, pero que exigía una contribución simbólica de diez libras al año como matrícula. Mi padre, que se había criado en la cultura del trueque, en la que todo precio es susceptible de ser negociable, regateó con las monjas para que le hicieran un descuento por grupo, lo que redujo la matrícula anual de diez a seis libras por cabeza. No, no era Eton precisamente.
De pequeños, todos los hermanos íbamos siempre muy presentables, algo de lo que mi madre aún hoy presume —de su capacidad para mantener a sus ocho vástagos con el mejor aspecto posible—, mientras que nuestra casa, por excéntrica y ruinosa que fuera, estaba siempre limpia. Mis padres eran propietarios, un término un tanto engañoso porque, al fin y al cabo, una hipoteca es básicamente una deuda de veinticinco años. Quizá aquello condicionara la actitud en contra de hipotecarme que siempre adopté de joven.
Cuando tuvimos edad suficiente, mis padres implantaron turnos de limpieza y todos trabajábamos por parejas para limpiar la casa de arriba abajo los sábados por la mañana, además de los turnos diarios para lavar y secar los platos. Desde muy pequeños nos preparábamos nuestro propio desayuno y, a partir de los once, cada uno empezó a lavarse y a plancharse la ropa. No es de extrañar que, con el tiempo, todos llegáramos a ser adultos muy independientes.
Como niña birracial y marrón que se crio en una zona con una abrumadora mayoría de población blanca, era inevitable que se fijaran en mí por tener un aspecto diferente. Aunque una cosa es que se fijen en ti y otra muy distinta que te traten mal.
En mi familia sufrimos los insultos de niños que repetían como loros el racismo de sus padres, así como agresiones violentas a nuestra casa familiar por parte de gamberros que nos lanzaban ladrillos contra las ventanas con tal regularidad que sabíamos que, en cuanto las sustituyéramos, nos las volverían a romper. Mi padre salía corriendo detrás de los gamberros y los arrastraba literalmente hasta casa de sus padres para que estos nos pagaran los daños. (En nuestros tiempos, ya no le permitirían hacer algo así.) Cuando eres niña, este nivel de hostilidad te afecta profundamente por mucho que no seas capaz de racionalizarlo o expresarlo. Te sientes odiada, a pesar de que no has hecho nada para merecerlo, así que piensas que es a ti a quien le pasa algo, no a ellos.
Los críos tienen la necesidad de sentirse a salvo, de tener la sensación de formar parte de algo, pero, cuando te juzgan antes incluso de abrir la boca para hablar, sientes todo lo contrario. Parecía injusto porque yo por dentro sentía lo mismo que mis amiguitos blancos. Nos gustaban la misma música y los mismos programas de televisión, respirábamos el mismo aire, comíamos la misma comida, teníamos los mismos sentimientos…, los típicos de los seres humanos. Con el tiempo, desarrollé a mi alrededor un campo de fuerza protector que todavía conservo.
Mi familia no sufrió ningún otro de los populares ataques de la época, los típicos «regalos de bienvenida» al barrio que otras familias de color tuvieron que soportar, como los cócteles molotov, el uso creativo de excrementos o las ratas muertas en los escalones de la entrada. El vecino que vivía justo enfrente de nosotros siempre nos ponía mala cara al vernos y ni una sola vez dirigió una palabra de saludo a ninguno de la familia. Muchos de nuestros vecinos eran buenas personas, aunque no teníamos trato con ellos. Mi padre durmió toda su vida en Gran Bretaña con un martillo al lado de la cama, incluso cuando ya no lo necesitaba; si hubiera sido legal, habría comprado una pistola. Él tuvo que vérselas con la primera línea de la violencia racista desde el momento en que bajó del barco que lo trajo desde Lagos hasta Liverpool. Como boxeador que había sido en su juventud y —como me gusta pensar en él— guerrero yoruba, mi padre fue un hombre que siempre plantó cara a sus agresores. En 1965 denunció al vecino de al lado por permitir que su perro fuera a hacer sus necesidades a nuestro jardín. Cuando lo increpó, el hombre lo llamó «negro cabrón» y empezó una pelea, azuzando al perro contra mi padre. Cuando este intentó detener la pelea, el racista lo siguió hasta el interior de nuestra casa, donde se abalanzó sobre él y vuelta a empezar.
Mientras escribo esto, tengo delante la declaración escrita de mi padre sobre aquel altercado, mecanografiada en grandes pliegos de papel fino que el tiempo ha vuelto sepia. A pesar de lo que tuvo que soportar mi padre, él nunca se vio como un sufridor ni una víctima, sino como un luchador que peleaba con todas sus fuerzas. Yo soy igual, salvo porque mis batallas las lucho con palabras. No me gusta que la gente se aproveche de mí y, en ese aspecto, mi padre fue todo un modelo. Yo no empezaría nunca una pelea y por lo general evito el conflicto, aunque antes, a mis veintipico años, me encendía con facilidad; ahora bien, si alguien se mete conmigo, seré yo quien tenga la última palabra.
Los sacerdotes supuestamente piadosos de la iglesia católico-romana de nuestro barrio nunca nos dirigieron la palabra ni a mi virtuosa madre católica ni a su prole de chiquillos marrones cuando nos reuníamos a las puertas de la parroquia después de misa, en esos momentos propicios a la socialización, con el cura como el popular anfitrión, siempre solicitado, zumbando de aquí para allá y desplegando sus encantos entre los feligreses…; o al menos entre sus favoritos, los sicofantes que lo invitaban a vino y comida por las noches. Como, evidentemente, la superestrella, el papa, no estaba disponible, los siguientes en el escalafón eran los curas, esos dioses del rock. Aquello no era más que un gran carrusel social para esos hombres impuros, que a menudo estaban borrachos cuando íbamos a confesar nuestros «pecados». A las once de la mañana de un sábado ya se les podía oler la peste a alcohol a través de la celosía de madera del confesionario.
Esos curas tampoco tendieron una sola mano para ofrecer su interés o ayuda a la única familia de color de su rebaño. En cierta ocasión mi madre fue a ver a un cura para pedirle consejo sobre cómo dejar de tener hijos cuando la Iglesia estaba en contra de los anticonceptivos. Este le dijo que, como estaban prohibidos, no se le permitía utilizarlos, a pesar de que estamos hablando de una época en la que ya la mayoría de las mujeres de la parroquia no tenían más que dos o tres hijos, con lo que, evidentemente, utilizaban anticonceptivos.
Mi madre recuerda a un cura, un canónigo, que estaba haciendo su ronda por el hospital donde estaba ingresada para dar a luz a su octavo y último hijo. Cuando ella le contó dónde vivía, el hombre quiso saber si quedaba cerca de «la casa donde viven los negritos», sin tener ni idea de que la criatura que estaba dentro del útero de mi madre era uno de esos negritos. Como fiel adepta a los preceptos de la Iglesia, a mi madre le impresionó sobremanera el lenguaje abiertamente racista que empleó aquel hombre de fe. Hoy en día la reputación de los curas católicos está mancillada ya irreparablemente por distintos frentes, pero por entonces en la comunidad se los trataba como semidioses y como tales actuaban.
En otra ocasión, por fin uno de los curas del barrio hizo una visita pastoral a nuestra casa. Mi madre llevaba dieciséis años siendo una fiel feligresa y le hacía mucha ilusión esa señal de aceptación tardía por parte de los líderes de su religión en el barrio. Hasta que se enteró de que la misión de aquel hombre no era otra que convencerla para que vendiera a la Iglesia nuestra casa, que en su origen había formado parte del colegio de monjas que teníamos al lado. La escuela necesitaba el espacio, dijo mientras engullía con avidez los emparedados de paté y pepino que había preparado mi madre.
En mi familia nunca dudamos de la hipocresía del clero católico y, conforme cada cual fuimos cumpliendo los quince, y tras diez años asistiendo a misa de domingo, a todos los hermanos se nos dio a elegir entre seguir o no. Uno a uno fuimos abandonando la Iglesia para no volver; al igual que mi madre a su debido tiempo.
Nuestro padre no nos trasmitió a ninguno la cultura de la parte nigeriana de nuestra ascendencia. Cada vez que mostrábamos curiosidad por el tema, nos mandaba a paseo. Ya de adultos nos explicó que lo hacía adrede para que nos fuera más fácil integrarnos en Gran Bretaña. La realidad es que nunca tuvo ni el tiempo, ni la paciencia, ni la personalidad para enseñarles a ocho niños de distintas edades aspectos de su cultura o de su lengua yorubas. ¿Quién habría podido, con tanto niño? Ya solo el idioma cuesta aprenderlo si no estás en un ambiente donde se hable yoruba a diario; tiene una gran cantidad de tonos que cambian el significado de las palabras y dan pie a distintas interpretaciones. Por ejemplo, la palabra oro significa ‘amigo’, ‘pueblo’, ‘presente’ y ‘bastón’; mientras que la palabra ogun significa ‘propiedad’, ‘medicina’, ‘guerra’, ‘encanto’ y ‘veinte’, aparte de ser el nombre de un dios del panteón yoruba. Hace unos años me apunté a unas clases nocturnas de yoruba, pero no pasé de contar hasta el diez.
Mi padre rara vez nos dejaba salir a jugar, y menos aún en la calle, en una época, sin embargo, en la que a los niños se les solía dejar a su aire sin los miedos y las restricciones que, no sin razón, abundan en nuestros días. En cierto momento nos compraron una bicicleta, pero como la compartíamos entre los ocho tampoco nos valía de mucho. Mi marido recuerda haberse criado también en un barrio residencial y que le dejaran salir de su casa por la mañana, con la comida en la mochila, pasarse el día jugando en los parques con sus amigos y no regresar hasta poco antes del anochecer. Suena idílico y para él lo fue. Menos mal que por lo menos teníamos un jardín bien grande donde poder desfogarnos…
Podría decirse que el inevitable choque cultural de un inmigrante cuya idea de crianza partía de una cultura totalmente distinta a aquella en la que nacieron sus hijos ensombreció mi infancia. Para un hombre nigeriano nacido en la década de 1920, a los niños se los podía ver, pero no oír, y, en caso de atentar contra su régimen militarista, podían recibir castigos corporales. Por desgracia para nosotros, no vivíamos en Nigeria, donde eso era la norma, sino en Gran Bretaña, donde lo de pegar a los niños estaba empezando ya a desaparecer. Y tampoco es que el miedo que nos inculcaba lo compensara con afecto en otros momentos. Cuando descubrí que a mis compañeros de clase solo los regañaban por portarse mal, me pareció de una injusticia tremenda. Yo vivía aterrada de él, del cucharón de palo que utilizaba para las ofensas menores y del cinturón para las mayores. Mi madre le rogaba indulgencia, pero no tenía mucha suerte a la hora de anular la autoridad del oga, el jefe, el patriarca del hogar.
Durante mi infancia en un barrio residencial, no existía nada en la sociedad británica que vinculara el concepto de negritud con algo positivo, más allá de la música que llegaba de Estados Unidos, como las Supremes, los Jackson 5, Stevie Wonder o los Four Tops. Más bien era sinónimo de ser malo, malvado, feo, inferior, criminal, tonto y peligroso…, y mi padre daba mucho miedo. Como solía decir un hermano mío: «Cuando papá entra por la puerta de la calle, la alegría se va corriendo por la puerta de atrás». Nunca nos hablaba, salvo para darnos sermones que podían durar perfectamente una hora sobre nuestro supuesto mal comportamiento, mientras nosotros teníamos que escucharlo allí de pie, con cara de estar asimilándolo todo como niñitos buenos…, y nada de risitas, malas caras, bostezos ni muecas de hastío o nos caía una buena. Si queríamos hacer cualquier cosa con nuestros amigos, teníamos que presentarle una solicitud con semanas de antelación y escuchar otro sermón sobre los peligros de la sociedad y lo vulgares que éramos, a menudo impartido mientras se comía la cena que se preparaba para él solo: carne, patatas, zanahorias, repollo, todo bien mezclado y machacado y bañado en salsa. Siempre se hacía su propia cena cuando llegaba del trabajo. Comía directamente de la sartén, igual que hacía con las gachas de avena por la mañana; una opción bastante práctica, si se piensa, pues ahorraba muchos fregados. Al final del interminable sermón, lo más normal era que nos denegase el permiso. Un sermón también podía preceder a una ronda de castigo corporal.
Cuando mi padre volvía a casa del trabajo, por lo general pasada nuestra hora de cenar, se sentaba en la cocina con mi madre mientras nosotros, los niños, nos quedábamos en el salón de arriba, viendo la tele. Parecía siempre enfadado, así que pegábamos la oreja al suelo para intentar descifrar lo que decía. En realidad, la mayoría de las veces no estaba cabreado, y hasta que no fui por primera vez a Lagos no comprendí que esa forma de hablar era propia de su cultura. Allí, por doquier los hombres parecían gritar enfadados, hasta que descubrí que simplemente eran muy expresivos hablando y, sí, escandalosos.
Con nuestra madre, en cambio, teníamos conversaciones animadas en familia cuando cenábamos a solas con ella, que siempre nos animaba a decir lo que pensábamos y a expresarnos. Nos contábamos lo que habíamos hecho ese día, nos hacíamos bromas y hablábamos de temas de la actualidad, aunque así dicho suene más grandilocuente de lo que era. Las veces que estaba también mi padre o bien se quedaba callado en su sitio a la cabecera de la mesa, con la cabeza metida en la sartén, o bien, cuando participaba, lo hacía dando sermones sobre política, lo que terminaba de plano con toda conversación. Hacía mucho ruido al comer, así que yo siempre intentaba sentarme lo más lejos posible de él.
Hasta que no cumplí los veinticinco años no tuve una conversación en condiciones con él. Si soy del todo sincera, lo odié durante toda mi adolescencia. Detestaba el sudario opresivo que arrojaba sobre el hogar, la manera en que nos censuraba las libertades. Conservo una agenda de 1975 que está prácticamente vacía…, salvo por las páginas en las que garabateé repetidamente que lo odiaba.
Para cuando me independicé —y mi vida dejó de estar bajo su jurisdicción—, mi animosidad empezó a disolverse y, con el tiempo, lentamente, fui queriendo a mi padre o, más bien, me reconocí a mí misma que sentía amor por él. Me pasé dieciocho años de mi vida conviviendo con esa persona y forma parte integral de mi ser. En cuanto escapé de sus dominios, pude empezar a tener una relación más de igual a igual con él.
Mi madre y mi padre eran la noche y el día. Formaban la auténtica pareja yin yang: mi madre era tan cercana y comunicativa como no lo era mi padre; ella, cariñosa y maternal, frente a lo brusco y distante de él; ella, de carácter tan moderado como volátil era el de mi padre. Mi madre recuerda que nuestro padre se involucró muy activamente en nuestra crianza cuando éramos muy pequeños…; eso sí, antes de irse a trabajar por la mañana y al volver a casa por la tarde noche. No tenía que hacerlo todo ella sola, pero no volvió a su trabajo a jornada completa como maestra hasta que el más pequeño de nosotros tuvo edad suficiente para ir a la escuela. Y a partir de entonces fueron dos los trabajos a jornada completa: el de madre y el de maestra.