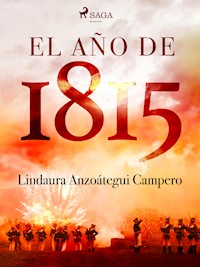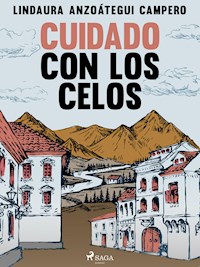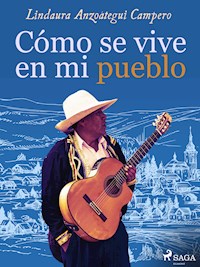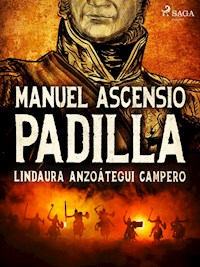
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tal vez el libro más leído de Anzoátegui, y uno de los más valorados por las y los expertos en su obra. Manuel Ascencio Padilla se centra en la figura de uno de los líderes principales de la lucha por la independencia en el Alto Perú a principios del siglo XIX. Desde la localidad de Chuquisaca (de donde era oriunda su compañera sentimental y de armas, Juana Azurduy) hasta las terribles circunstancias del final, pasando por una galería de relaciones entre Padilla y distintos personajes de la época, la autora boliviana consolidó en estas páginas su estilo particular de abordaje para la narración inspirada en acontecimientos históricos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lindaura Anzoátegui Campero
Manuel Ascensio Padilla
Saga
Manuel Ascensio Padilla
Copyright © 1896, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726983166
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
-I-
Después de estas catástrofes (la muerte de los cabecillas patriotas Camargo y Muñecas) no quedaban en pie y en actitud de oponer una seria diversión, sino las grandes republiquetas de Santa Cruz de la Sierra y La Laguna, capitaneadas por Warnes y Padilla, de cuyas extraordinarias operaciones vamos a ocuparnos. ("Historia de Belgrano" por Bartolomé Mitre.-Tomo 2° página 589). .....................................................................................................................................................................
En esta disposición se rompieron las hostilidades el 3 de marzo de 1816 con algunas guerrillas y combates de posiciones, en que si bien Padilla tenía que ceder el terreno, los españoles llevaban con frecuencia la peor parte. Convencido La Hera de la ineficacia de estas hostilidades, empezó a maniobrar en el sentido de cortar la retaguardia de Padilla, atacando el punto atrincherado del Villar. Doña Juana Azurduy (esposa del caudillo), lo mantuvo valerosamente, saliendo al encuentro del destacamento español, y lo rechazó matándole quince hombres. (Id, -Pág. 591).
.....................................................................................................................................................................
Sitiado La Hera en La Laguna, pudo rechazar los ataques que sucesivamente le llevó Padilla; pero,al tener noticia de la catástrofe del batallón Verdes comprendió que estaba perdido sino abandonaba inmediatamente aquella mala posición. En consecuencia, comprendió precipitadamente su retirada saliendo del pueblo a las doce de la noche. Fue vivamente perseguido hasta las inmediaciones de Chuquisaca.
El General Tacón salió de Potosí en su auxilio.
Sin intentar ningún movimiento decisivo, se limitó a algunas correrías contra las poblaciones indefensas pasando a cuchillo sus habitantes y volviendo a Chuquisaca con los despojos sangrientos de tan cobarde campaña, clavados en las puntas de las bayonetas. Estas atrocidades en vez de amedrentar a los revolucionarios, no hacían sino encender el furor de los combatientes y provocar las represalias. "La revolución progresaba visiblemente y Padilla engrosaba también visiblemente su facción", dice García
Camba, historiador español que, refiriéndose a esta época, calla estos excesos
"El General español comprendió que mientras la Republiqueta de Padilla se mantuviese en pie, Chuquisaca estaba expuesta a perderse y que el ejército realista no podía dar un paso adelante sin exponerse a perder su base de operaciones. Casi la mitad de sus fuerzas estaban exclusivamente ocupadas en hacer frente a sus ataques, sosteniendo, en el espacio de seis meses, una larga serie de combates, ya prósperos ya adversos, sin obtener más resultado que salvar el recinto de las ciudades que ocupaban las fuerzas realistas. En tal situación, un ataque de frente como el que La Hera había llevado anteriormente con resultado tan desastroso, tenía que ser necesariamente incompleto, desde que los partidarios tenían libre a su espalda la retirada sobre la frontera del Chaco, y el apoyo, bien que lejano, de Santa Cruz de la Sierra. En consecuencia, resolvió abrir nueva campaña sobre Tomina siguiendo distinto plan... ".
"Hemos dicho antes: que el Coronel Francisco Javier Aguilera, se habla situado en Valle Grande, con el batallón "Fernando VII", con el objeto de expedicionar sobre Santa Cruz de la Sierra. Las alarmas producidas por las empresas de Padilla, le habían impedido llevar adelante su proyectada invasión, por temor de dejar descubierta a Cochabamba cuya espalda protegía desde allí, dominando a Mizque y atendiendo a Tomina, centro de la insurrección de las fronteras. Sobre esta base se contó para obrar contra Padilla la nueva campaña combinada. Su posición un poco a retaguardia de Tomina, le permitía invadir este territorio por uno de sus flancos... Al efecto, Aguilera remontó su batallón hasta el número de 600 hombres de fusil, agregando dos cañones de a cuatro y algunos escuadrones de lanceros, con lo cual tuvo bajo sus órdenes como mil hombres, a cuyo frente pasó el Río Grande en dirección a La Laguna. Al mismo tiempo, Tacón se movía de Chuquisaca con una columna de cerca de dos mil hombres, compuesta de tres batallones y dos escuadrones con dos piezas de artillería. Tan formidables preparativos se dirigían contra un hacinamiento de hombres sin organización militar, armados sólo de palos o de piedras, que apenas contaba con un mal cañón y ciento cincuenta fusiles con escasas municiones (pág. 596 y 597).
II
Después de pasar la vista por estos cuadros bosquejados por la mano maestra del eminente historiador americano, cumple a nuestro propósito entrar resueltamente en materia, presentando a nuestros lectores dos de los personajes que deben figurar en los sucesos que narramos.
Para este objeto, nos es necesario penetrar a una de las espaciosas celdas del ahora extinguido Convento de La Merced, situado a las dos cuadras de la plaza principal de Chuquisaca.
Débilmente alumbrados por una vela de cera, hay dos hombres en la desnuda y fría celda, pues nos hallamos en el helado mes de julio. Uno de ellos, sentado en el ancho sitial de cuero labrado en Cochabamba, lleva sobre sus enjutas carnes el blanco hábito de la orden, dibujando su alta y algo encorvada estatura. Tiene la palidez de su rostro la tersura mate del marfil, animado por dos magníficos ojos pardos con reflejos de acero. Sus labios delgados, casi rígidos, hacen dudar de haberse plegado jamás a la sonrisa. Este hombre sigue inmóvil, pero con inquieta mirada, los nerviosos paseos que, a lo largo de la celda, da su joven interlocutor. Joven, en efecto, pues Gonzalo sólo cuenta veinticinco años de edad, y en su gallarda apostura, con su negra, sedosa y ondeada cabellera, que dice perfectamente al color de sus soberbios ojos y al de su atrigado y varonil semblante, es un noble y bello tipo del castellano árabe de España. Era difícil que un hombre tan pródigamente dotado por la naturaleza, pasase desapercibido ante la multitud.
—Basta Gonzalo, basta, dijo de pronto el religioso con acento y además imperativo. El tiempo transcurre estérilmente, pues noto con profunda pena la poca o ninguna atención que te merecen mis amonestaciones. ¡Triste de mí a quien la cólera divina ha permitido escuchar de tus labios palabras de desacato contra la santa causa del Rey nuestro Señor! ¡Y es para esto que te hice venir de España a ti, sangre de mi sangre y hueso de mis huesos, enceguecido con la mundanal esperanza de colocarte al lado de los buenos y de los leales para que conquistases honores y fortuna!
—Fortuna y honores que yo rechazo con horror, exclamó el joven, si debo ganar los a costa de los atropellos y crueldades que comete Tacón y otros indignos servidores del Rey. No, no: prefiero la 'muerte a tal afrenta.
—Insensato —¡rugió el religioso enderezando su alta estatura con aire amenazador; mas, inclinando de pronto la frente y cayendo de nuevo sobre la silla, murmuró sordamente: —La muerte antes que la afrenta! Sí: tienes razón, y yotambién lo prefiero así, antes de que tú, el hijo predilecto de mi predilecta hermana, rompa sacrílegamente en mi familia la no interrumpida tradición de amor y lealtad al Rey.
Aquí se interrumpió bruscamente el religioso para ocultar la emoción que lo dominaba. Gonzalo le dirigió una mirada de cariñosa gratitud en el momento en que se dejo oír el agudo tañido de la campana de aviso en la portería.
—¿Quién puede ser a esta hora?, se preguntó el religioso, consultando el péndulo colocado en la pared y que señalaba las nueve.
El joven se apresuró a decir con aire respetuoso pero firme:
—Antes de separarnos esta noche, deseo expresar a Ud., Señor tío, mi formal resolución de cortar de una vez y para siempre las enojosas discusiones que amargan nuestras cortas entrevistas, Yo respeto y respetaré profundamente la adhesión sin límites que Ud. consagra a la causa del Rey; pero esto, a condición (aquí el fraile levantó vivamente la cabeza), a condición, acentuó Gonzalo, de que mis ideas y mis sentimientos merezcan tolerancia por lo menos, pues, de lo contrario...
—¿De lo contrario?, repitió el religioso con amargura, notando el silencio del joven.
—Figurará mi nombre entre los abnegados defensores de la independencia americana, concluyó resueltamente Gonzalo.
Los magníficos ojos del fraile se dilataron, contrajéronse sus delgados labios y dio un paso con ademán resuelto hacia el joven: la presencia de un tercero, cortó aquella violenta escena.
—Padre Don Lope —dijo un hermano lego desde la puerta— la autoridad requiere la presencia de su paternidad. Espera el mensajero en la portería.
Dominando completamente su trastorno, contestó con voz tranquila D. Lope.
—Esta bien, hermano. Sírvase decirle que voy inmediatamente.
Desapareció el lego y volviéndose pausadamente el religioso hacia Gonzalo, le dijo:
—Ya ves que me falta el tiempo para seguir escuchándote. Ignoro para qué puede ser útil mi presencia ante el Gobernador, ni lo que dispondrá, Dios respecto, a mi humilde persona; pero, sea lo que fuere, voy a pedirte una sola gracia, hijo mío.
—Hable Ud., Señor tío, hable Ud. y ordene, —contestó el joven, conmovido.
—Prométeme por mis respetos y por el recuerdo de tu buena madre, no tomar resolución alguna respecto a tu suerte sin habérmelo antes consultado.
—Se lo juro a Ud., Señor tío, y le consta que nuestra sangre ni engaña ni falta jamás a su promesa.
Don Lope le estrechó enérgica y cariñosamente las manos, disponiéndose a salir.
—¿Quieres acompañarme hasta la casa del Gobernador? —le preguntó.
—Con el mayor gusto, Señor tío.
Bajaron ambos a la portería del Convento, donde esperaba un soldado.
—¿Ocurre algo en la Gobernación? —le dijo D. Lope.
—No lo sé, Reverendo Padre, yo vengo enviado por el General.
—¡Ah! Pues vamos a casa de La Hera.
Y los tres hombres salieron del Convento.
III
El alojamiento del General La Hera estaba situado en la plaza principal, cerca del edificio conocido hasta nuestros días con el nombre de Cabildo y que hoy, modernizado al gusto de la época, sirve de casa Municipal.
El trayecto que recorrieron los tres hombres fue, pues, corto y silencioso. Una vez en la puerta del alojamiento de La Hera, tío y sobrino cambiaron un cordial apretón de manos, separándose Gonzalo del religioso, quien, precedido del soldado, se internó resueltamente en las profundidades tenebrosas del largo y desigual zaguán de la casa, siendo de advertir que en aquellos tiempos de opulencia colonial, el alumbrado de las mal empedradas calles era casi desconocido, y muy parsimonioso el que se usaba a la entrada de las casas.. Pero, el fraile, conocedor del terreno que pisaba, avanzó sin tropiezo hasta el pie de una recia escalera, con peldaños de piedra toscamente labrada, que lo condujo al primer piso de la casa. Detúvose el soldado ante una puerta, anunciando en voz alta la presencia de D. Lope.
—Que pase su paternidad, —contestó con presteza el General La Hera, adelantándose a recibir a su huésped con marcadas muestras de deferencia, mientras se alejaba discretamente el soldado. —Mi excelente amigo, prosiguió el jefe realista, conduciendo a D. Lope para que tomara asiento en un mullido diván, siempre pronto al buen servicio del Rey nuestro Señor!; ¡Cuánto agradezco la premura con que se ha servido acudir a mi ruego!
—La confianza que, aunque indigno, merezco de mi superior, —contestó el fraile, tomando el asiento que le indicaba La Hera, —me permite dejar el Convento siempre que a ello me obliga el deber en que estoy de obedecer órdenes concernientes, al mejor servicio de nuestra sagrada causa. ¿Tiene, pues, su Señoría algo nuevo que comunicarme?
El Genera se sen o cerca del religioso y le dijo en voz baja:
—He recibido noticias del Coronel Aguilera.
—¡Ya era tiempo! —murmuró irónicamente D. Lope.
—¡Diablo! ...Perdone su Reverencia. ¿Le parece que es cosa tan sencilla ponerse al habla en este país de breñas y de rebeldes?
—Su Señoría tiene razón. Yo me hago todo oídos para escucharlo.
—Aguilera, pues, ha conseguido darme noticias suyas y del cabecilla Warnes. Este se halla fugitivo en las bárbaras regiones de Chiquitos y con su cabeza puesta a precio. Nuestro valiente Coronel, criollo ha establecido su campamento en Valle Grande, y allí espera mis órdenes.
—Si mi pregunta no es indiscreta,— empezó Don Lope...
—¿Indiscreción en su Reverencia, que tantas pruebas tiene dadas de sabiduría en sus consejos y lealtad y decisión en sus obras? —le interrumpió vivamente La Hera—. Nó, mi Padre; su Reverencia tiene derecho a saberlo todo.
Don Lupe se inclinó, en señal de gratitud y dijo:
—Pues bien; ¿cuáles son las instrucciones que piensa dar al Coronel, su Señoría? —Su relativa proximidad, da lugar a la realización de un plan que acaricio hace largo tiempo. Dios nuestro Señor nos ha permitido acabar con varios de los cabecillas de esta funesta rebelión. El Norte y el Sud quedan pacificados; del Oriente me congratulo que pronto podamos decir otro tanto, con la fuga de Warnes a Chiquitos; queda ya sólo en pie el indomable caudillo D. Manuel Ascencio Padilla, y es contra él, para extirpar de una vez y para siempre tan perniciosa semilla, que pienso concentrar las fuerzas inmediatas de que dispongo, llamando a Tacón de Potosí, mientras envío a Aguilera las instrucciones del caso, junto con la orden de aumentar rápidamente el número de sus hombres.
—¡Magnífico! —exclamó el religioso— Manos, pues, a la obra.
—La dificultad, observó La Hera, la gran dificultad con que tropieza mi proyecto, consiste en la falta del hombre que inspire absoluta confianza para llevar mis instrucciones a Aguilera, y que esté dotado, al mismo tiempo, de una fuerza de voluntad y dc una abnegación sin límites, pues semejante comisión puede costarle la vida.
—¿Acaso me olvida su Señoría? —dijo D. Lope con aire de reproche.
—¿Su Paternidad para semejante misión? — exclamó La Hera.
—¿Y quien mejor que yo para cumplirla?
—Los peligros...
—No se los exajere, su Señoría: mis hábitos son el mejor escudo y la más completa garantía de mi seguridad.
—Tal vez tenga razón su Reverencia, —murmuró La Hera pensativo.
—Sí que la tengo, —se apresuró a decir el fraile con energía— y bendigo a Dios nuestro Señor por la ocasión que se me presenta de servir a la sagrada causa del Rey nuestro amo, a costa de mi vida, si ello conviniese a los altos designios de la Providencia.
—¡Oh! Si todos pensasen como su Paternidad...
—Yo deploro hondamente los extravíos sacrílegos de tanto desgraciado, pero reclamo para su escarmiento y el bien de sus pobres almas, el justo rigor de las leyes. Sí: caiga la cólera divina sobre estas regiones manchadas con el crimen de la rebeldía para que purgadas y limpias, merezcan el perdón de Dios y la clemencia de nuestro rey. Para llevar a cabo obra tan meritoria, me tiene su Señoría completamente a su disposición.
—Forzoso me será aceptar su abnegado ofrecimiento, —dijo con aire indeciso el Jefe realista—. La misión es de suma importancia y ¡son tan pocos los hombres capaces de cumplirla!
—Y el tiempo urge—, observó D. Lope.
—Sí, sí; y urge demasiado, —articuló La Hera, quien, tomando de pronto una determinación, preguntó al religioso: —¿Cuándo podrá ponerse en marcha su Reverencia?
—Tan luego como reciba las instrucciones de su Señoría y dé aviso al Superior, de mi inmediato viaje. Puede despacharse todo esta misma noche, si fuese necesario.
IV
En aquel momento el soldado, asistente del General y que condujera a D. Lope a su presencia, pidió desde la puerta, venia de su Señoría para servirle la cena. Concedida que le fue, se presentó llevando en las manos una sólida bandeja de plata, sacada del histórico cerro de Potosí; en ella venían dos jícaras del mismo metal colmadas del perfumado chocolate que, con el sin igual cacao de los Yungas de La Paz, se labra con primor incomparable hasta hoy, en Chuquisaca. En amor y compañía del humeante y sabroso chocolate, atraían la mirada deliciosas pastas, delicados dulces y una gran taza de garapiña, todo salido de las hábiles manos de las monjas Carmelitas, inimitables en tales confecciones, para regalía de la vista y del paladar; ventajas inapreciables de que, desde hace algunos años, nos privaron las órdenes terminantes de un austero Visitador.
Además, soportaba la amplia bandeja una botella de delicado cristal, llena de un cierto vinillo añejo de Cinti, de que sólo Podían dar fe los Privilegiados paladares de los representantes del Rey; flanqueada la chispeante botella por dos pequeñas copas dispuestas a recibir el rojo y exquisito vino.
El asistente colocó la suculenta cena sobre la mesa redonda, que adornaba el centro de la habitación, añadiendo como aditamento, una colosal jarra llena de la cristalina y fresca agua que aún saboreamos los habitantes de Chuquisaca, y un enorme jarro que, así como la bandeja, las jícaras y la jarra, era de la plata producida por el cerro de Potosí e historiados por hábiles artífices de la Real Villa.