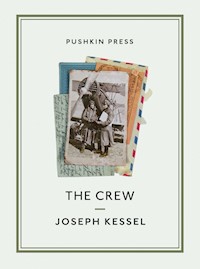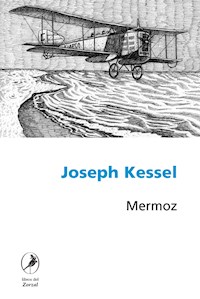
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Jean Mermoz nació en Aisne el 9 de diciembre de 1901 y desapareció en 1936 a bordo del hidroavión Croix-du-Sud a lo largo de las costas de Dakar. Tuvo un destino único: fue el piloto más prestigioso y más querido en una época en la que la aviación aún contaba epopeyas que inspiraban al mundo entero una admiración sin límites. Joseph Kessel, su amigo y biógrafo, dijo de él: "Arcángel glorioso, neurasténico profundo, místico resignado, pagano deslumbrante, enamorado de la vida, inclinado hacia la muerte, niño y sabio, todo esto era cierto en Mermoz, pero resultaría falso aislar cada uno de estos elementos, fundidos en una extraordinaria unidad".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joseph Kessel
Mermoz
Kessel, Joseph
Mermoz / Joseph Kessel. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2017.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Julia Bucci.
ISBN 978-987-599-496-6
1. Crónica de Viajes. I. Bucci, Julia, trad. II. Título.
CDD 910.4
Traducción: Julia Bucci.
Ilustración de tapa: Nicolás Arispe.
Ilustración de contratapa: María Rabinovich.
Esta obra, publicada en el marco del Programa de Ayuda a la Publicación Victoria Ocampo, ha recibido el apoyo del Ministère des Affaires Etrangères y del Servicio Cultural de la Embajada de Francia en la Argentina.
Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d’Aide à la Publication Victoria Ocampo, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du Service Culturel de l’Ambassade de France en Argentine.
Obra publicada a con el concurso del Ministerio Francés encargado de la Cultura - Centro Nacional del Libro
Ouvrage publié avec le concours du Ministère Français chargé de la Culture - Centre National du Livre
© Éditions Gallimard, 1938
© Libros del Zorzal, 2007
Buenos Aires, Argentina
Prohibida su venta en España
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de
Mermoz, escríbanos a: [email protected]
www.delzorzal.com.ar
Índice
Prefacio | 5
Libro ILos primeros pasos
I. El niño bueno | 10
II. El mal soldado | 35
IIIEl piloto del Levante | 48
Libro IILa línea
I. En la calle | 86
II. El hombre del cigarrillo | 109
III. La lección española | 124
IV. Casablanca-Dakar | 142
Libro IIIEl conquistador de las Américas
I. El burócrata | 194
II. Día y noche | 215
III. A los 27 años… | 230
IV. La meseta de los tres cóndores | 257
V. La gran trampa | 278
Libro IVEl llamado del Atlántico
I. El “Comte de La Vaulx” | 286
II. El “Arc-en-Ciel” | 319
III. La “Croix du Sud” | 357
Prefacio
Durante mucho tiempo, la sola idea de este libro me resultó insoportable. Un dolor estéril frenaba en mí cualquier movimiento en esa dirección. Sin embargo, llegó un día en que sentí que ya no podía eludirlo.
Jean, tuve la magnífica suerte de ser tu amigo. Debíamos redactar juntos este relato. A menudo, soñamos con instalarnos –lejos de todo y de todos– en una playa solitaria y, entre el sol, las olas y los juegos físicos, en los que te destacabas, reconstruir tu existencia, etapa por etapa.
Pero nuestros pasos rara vez se cruzaban. Es difícil robar un mes de ocio al viento, a la tormenta, al cielo y al espacio. Año tras año posponíamos nuestro objetivo. Pensábamos que teníamos tiempo...
Y resulta que una mañana emprendiste tu vuelo hacia la más misteriosa de las aventuras humanas.
Debo, pues, comenzar solo, y concluir solo, la tarea en la que querías ayudarme. Yo esperaba una alegría tan clara, tan orgullosa. Ahora, lo sé, mientras la lleve a cabo, más de una vez me detendrá un sollozo que no podrá liberarse en lágrimas: el irresoluble, el árido sollozo viril.
Pero no es la certeza del dolor lo que me asusta en el instante en que, finalmente, me decido a hacerlo.
Recuerdo tu voz, tu rostro, tus enojos y tu risa. Y también los silencios que, a veces, extendían entre nosotros su agua secreta y fecunda y en los cuales, al mirarte mientras reflexionabas, te comprendía y te sentía mejor.
¿Cómo puedo pretender, en medio de los brillantes actos con los que jalonaste tu camino, resucitarte, a ti, entero, verdadero y mil veces más valioso que ellos?
No eran sino la trascripción de tu ser y, sin embargo, eres su prisionero. La convención, que despoja, reseca y deforma, ya te había escogido como blanco cuando estabas entre nosotros y cuando, para defenderte de ella, tenías unos músculos de acero, una maravillosa vitalidad animal y la más pura simpleza. Hoy, te rodea por todos lados. En torno tuyo se ha compuesto una imaginería más sepulcral que la muerte. ¿Tengo los suficientes recursos internos como para arrancarte del bronce de la gloria, disipar la glacial alabanza y restituirte en tu carne, en tu corazón, en tu violencia y tu humanidad, en tu perpetua conquista y victoria sobre ti mismo?
Estabas hecho de la más rica amalgama. No he conocido a ningún otro hombre cuya presencia sobre la tierra haya sido tan benéfica como la tuya. Y me aterra, sin falsa humildad, tener que reconstituir tu paso por la tierra.
Y hay algo más.
Conozco rasgos y actos tuyos que nos pertenecen sólo a nosotros. Quisiera contar aquí algunos de ellos. Me parece que por violentos, carnales y chocantes que puedan resultar a los ojos del vulgo, te pintan tan bien como tus proezas. Eras un hombre y no una estatua. Y de allí provenían tu grandeza y tu ejemplo.
¿Tengo derecho a servirme de mis hallazgos y de tus confesiones? ¿Por dónde pasa la línea divisoria entre la verdad y la indiscreción inútil? Pienso que no existe nada que deba ocultarse acerca de los movimientos de una sangre que es profunda y pura. Tú también lo pensabas. Pero, ¿y los demás, aquellos ante quienes quisiera hacer que tu completa y humana verdad resplandeciera? ¿Qué soy capaz de hacerles comprender y aceptar? Tú me lo habrías dicho. Habríamos hecho juntos la selección. Pero hoy...
Y, de nuevo, dudo.
Sin embargo, recuerdo que cuando estaba triste, desalentado, sin gusto ni estima por nadie y, especialmente, por mí mismo, cuando estaba dispuesto a renunciar al esfuerzo, a vivir una vida fácil, pequeña y baja, pensaba: “Está Mermoz... va a regresar por sobre el Atlántico... Frente a él, sólo frente a él, me avergonzaría. Va a regresar y no me negará un poco de su virtud.”
Y retomaba la sorda batalla que todo hombre debe librar, hasta su muerte, contra sí mismo.
Entonces, Jean, te lo ruego, te lo ruego, ayúdame de nuevo esta vez. Acompáñame en este barco que me conduce, a través del Océano que tantas veces sobrevolaste, al lugar donde encontraré tu más hermosa huella. Y dame, amigo, el aliento que me falta para componer un doble para tu rostro que no te traicione.
A bordo del Asturias, 12 de agosto de 1937.Los viajes de Mermoz
Libro ILos primeros pasos
I. El niño bueno
La plaza principal de Aubenton, en el municipio del Aisne, se parece a muchas otras plazas de muchos otros pueblos de Francia. Alrededor de ella se encuentran el ayuntamiento, la panadería, el estanco y la escuela. Un poco más atrás, la iglesia. En una esquina se mece el letrero del Hôtel du Lion d’Or. El 31 de julio de 1937, por la tarde, se detuvo un pequeño automóvil cerca de su escalinata. En el asiento, inmóvil y casi sin expresión, se hallaba sentada una mujer de edad, vestida de negro. Ésta observó fijamente el Lion d’Or, la plaza, luego nuevamente el Lion d’Or.
–En aquel tiempo –dijo, con una voz muy baja y como descolorida–, el hotel tenía caballerizas. Se alquilaban coches. Y la peluquería no existía.
Regresó a su silencio, a su inmovilidad. Al cabo de algunos segundos, sin embargo, murmuró:
–Era allí... en la planta baja, en la tercera ventana... En una pequeña habitación baja.
Meneó la cabeza y agregó:
–No había vuelto aquí desde el día en que me llevé a Jean.
La mujer que hablaba de ese modo, frente a la casa donde había nacido Jean Mermoz y veinte meses después de que éste desapareciera en el Atlántico, era su madre.
Me resulta imposible no colocar su imagen en el umbral de este libro. Sé que ella me lo reprochará. Esbozará esa sonrisa incómoda, indecisa, modesta y de tan poderoso encanto, que también tenía Mermoz. Con sorpresa y desaprobación, me preguntará:
–¿Por qué habló de mí? Sólo se trata de Jean... No debió hacerlo.
Sí debía. El lazo de la sangre y el lazo del espíritu nunca han sido más aparentes ni eficaces como el que unía a estos dos seres. Una sola mirada bastaba para reconocer con admiración la fuente de donde el atleta de tan claro rostro había extraído su fuerza y su delicadeza, sus escrúpulos y su voluntad.
Mermoz vivió una vida muy diferente, se lanzó en un combate eterno, prestigioso. Su arena fue el desierto, el océano, el cielo. Pero sus recursos internos se los debía por completo a la mujer que nunca salió de Francia y quien, luego de quince años de trabajar como enfermera, se dedicó especialmente a curar los males de los desahuciados, pues no podía negarles nada.
La señora Mermoz había tenido una juventud melancólica, sofocada. La alegría, que constituye su elemento natural, le había sido negada por las sucesivas enfermedades y las complicaciones familiares. Su matrimonio, acordado apresuradamente, había sido desdichado. Al dejar París, se fue a vivir a Aubenton, al hotel del Lion d’Or, del cual era propietario su marido. Tenía poco más de veinte años. Su soledad espiritual era completa. Consideraba que su existencia estaba fallida para siempre.
Todo cambió el día en que la señora Mermoz sintió en ella el temblor de una nueva vida. Pero su alegría se vio alterada por un temor espantoso. Por razones que no es importante dar a conocer, temió que su hijo –estaba segura de que sería un varón– viniera al mundo desprovisto de las virtudes que ella quería para él. Esto se volvió una obsesión. Durante nueve meses, repitió este deseo: “Que sea honesto, que sea valiente, que sea bueno, leal y recto”.
Hasta el término del embarazo, libró, día y noche, ese combate desesperado, inspirado, contra las sombras que ella creía que amenazaban a su hijo.
Cuando la madre de Mermoz me contó esto, luego de treinta y cinco años, su rostro contenía el reflejo de la lucha en la que había estado involucrado todo su ser.
–Creo –concluyó con una sonrisa dulce y tímida–, creo que eso influyó un poco en el carácter de Jean.
El 9 de diciembre de 1901, Mermoz vino al mundo en una pequeña habitación baja, detrás de la tercera ventana de la fachada del Lion d’Or, que da sobre la plaza principal de Aubenton. Pesaba mucho y se parecía a Hércules en la cuna.
El nacimiento de este niño no apaciguó la desavenencia que, desde el día de su boda, había separado a la señora Mermoz y su marido. Por el contrario, ésta se fue agravando. Las escenas se volvieron más frecuentes, más duras. La joven mujer soñó muchas veces con irse. Pero la época, el medio, la educación que había recibido y, por sobre todo, la falta absoluta de recursos le prohibían dicha evasión. En aquellos tiempos, no era fácil dejar al marido en un pequeño municipio cerrado sobre sí mismo.
Una noche, una discusión más violenta que las otras despertó de un sobresalto al niño. El shock le provocó una crisis nerviosa. Al día siguiente mismo, la señora Mermoz abandonó para siempre el Lion d’Or y Aubenton y se llevó a su hijo, que tenía dieciocho meses, a Mainbressy.
Éste es un pueblo muy pequeño en las Ardenas. Como mucho 20 kilómetros lo separan de Aubenton y el paisaje no varía demasiado entre un lugar y el otro. Está compuesto por finas y suaves ondulaciones del terreno, cubiertas de prados y bosques. Hay mucho aire y espacio entre esos relieves, esos cerros, esas colinas que se suceden y se renuevan hasta perderse de vista. Pero los pliegues del suelo y la cortina de árboles recortan el horizonte en volúmenes regulares. Una suerte de economía rústica, llena de lucidez y de prudencia ha modelado las pasturas y los campos. Las viviendas modestas se inscriben allí con sencillez.
Una de ellas pertenecía a los padres de la señora Mermoz. Su padre, luego de haber administrado un comercio de calzado en la calle Richelieu, en París, había decidido retirarse al campo en los primeros días del siglo y había elegido Mainbressy.
El otoño del año 1903 comenzaba a iluminar los bosques cuando la señora Mermoz llegó buscando asilo con su hijo. Fue recibida sin calidez. Hay que comprender dicho recibimiento. En ese entonces, las costumbres no admitían que una mujer joven abandonara el hogar conyugal por su propia voluntad. Las veladas eran largas y los comentarios serían interminables alrededor del fuego, en las casas, en los municipios de los alrededores. Aunque una mujer estuviera sufriendo, las costumbres exigían que permaneciera con su marido. Había que aceptar los avatares de la vida. Ésta no estaba hecha para divertirse.
“La vida no está hecha para divertirse.”
Esta máxima había regido toda la infancia y toda la juventud de la señora Mermoz. Había perdido a su madre de tan pequeña que no conservaba ningún recuerdo de ella. Su padre volvió a casarse muy pronto y le dejó a su segunda mujer la tarea de criar a sus dos hijas. Ella se dedicó a hacerlo con una devoción perfecta, una solicitud y una grandeza moral dignas de admiración. Pero su austeridad era inflexible. La risa y la dulzura no tenían ningún lugar en su sistema de educadora. Hacía reinar bajo su techo la rígida virtud de un convento. Su imperiosa voluntad gobernaba toda la casa.
Es fácil imaginar cuál fue su reacción cuando vio llegar a su casa, de improviso, a la fugitiva de Aubenton. Admitió las razones que le dio la señora Mermoz, pero sin estima ni adhesión profundas. En torno a la joven se instaló un clima glacial, que duraría diez años. Un mudo reproche y una condena que, para no hacerse oír, eran bastante explícitos, le recordaron constantemente que había faltado a una disciplina de la que todo, en la casa donde se había refugiado, mostraba el inalterable rigor. La joven mujer soportó sin una palabra de rebelión esa reprobación silenciosa. Sabía, sin embargo, que había nacido para otra ley, la de la generosidad de la vida, tanto en sus alegrías como en sus penas. Pero pensaba en su hijo, lo veía crecer y se sometía sin discusión.
Jean Mermoz crecía bien. Era un niño alto, delgado y rubio. De mirada pensativa y expresión seria. Jugaba sin hacer ruido.
La señora Gillet continuaba aplicando al niño la regla que había utilizado para sus hijastras. Lo amaba profundamente, pero no lo demostraba. Las caricias, los besos, la indulgencia y la sonrisa estaban proscritos sin piedad. Un niño no necesitaba esas atenciones. Desde los albores de la vida, sólo debía conocer las exigencias del deber.
Cuando la señora Mermoz quería besar a su hijo, debía hacerlo a escondidas, como si estuviera en falta.
Esa dulzura contenida, clandestina, esa austeridad sin descanso y esa opresión llevada hasta la exaltación fueron duras tanto para la madre como para el niño. Pero en el caso de algunas naturalezas elegidas, el exceso de rigor las fortalece en vez de deformarlas.
Un régimen similar habría podido endurecer para siempre a un niño ordinario y, al mismo tiempo, volverlo temeroso e hipócrita. Pero en Mermoz el efecto fue el contrario.
Sin duda, no necesitaba tanta severidad para sentir en su madre una reserva inagotable de dulzura y de amor. Pero, en el desierto, el oasis es más verde que toda la vegetación de un mundo saturado de agua. Y los pocos minutos en que la señora Mermoz podía abrazar a su hijo deben de haberlos unido en un vínculo inexpresable.
Sin duda, para que Jean Mermoz fuese consciente del deber y de su primacía espiritual, no era necesario que se excluyera de su infancia la diversión, el placer ingenuo y la dulzura. Pero, ¿cómo no creer que las costumbres adquiridas en la edad más maleable desarrollaron en él, hasta obtener la fuerza de un instinto, el imperio de la voluntad y el sentido del sacrificio?
Sin embargo, hubo un terreno donde la señora Gillet se vio obligada a renunciar a su intransigencia. Ella era muy creyente y practicaba escrupulosamente. Habría querido compeler a su nieto a la misma piedad. Pero su marido no la compartía en absoluto. La señora Mermoz, luego de haber atravesado en su adolescencia una crisis de misticismo violento, se había alejado por completo de la religión. Respetaba la libertad espiritual y quiso que su hijo la conservara. Nadie tenía derecho, pensaba, a conducirlo inconscientemente a un dogma o a alejarlo de él. Cuando llegara el momento, él sabría elegir por sí mismo. Y supo imponer su convicción. Jean Mermoz fue bautizado –a los nueve años– y tomó la primera comunión. Pero esas formalidades fueron las únicas concesiones que consintió su madre. El niño nunca fue a misa ni se confesó. Como lo había previsto la señora Mermoz, resolvió el debate esencial mucho después y a su manera.
Entre los rasgos de aquella época donde ya se deja entrever el fruto de una formación, sólo uno basta. A los ocho años, Jean había ido un domingo a visitar a una tía que lo quería mucho. Ésta acababa de hornear un pastel de manzanas y le ofreció un trozo al niño. Éste se negó.
–Come tranquilo –insistió la tía–. Tu abuela no se enterará, te lo prometo.
–Pero yo lo sabré –respondió el pequeño Mermoz.
Hallamos esa seriedad precoz, esa conciencia y ese respeto por sí mismo en todo el desarrollo de su infancia. A los diez años, Jean Mermoz era muy fuerte, muy fino, muy serio. Nunca mentía. Nunca lloraba. Aparte de su madre, no tenía amigos y no deseaba tenerlos. No era pendenciero. Evitaba a las personas turbulentas. Su juego preferido era desarmar y rearmar una y otra vez un viejo reloj. Tenía un gusto pronunciado por la mecánica. Pero más le gustaba leer o escribir historias que él inventaba. Y, en especial, lo apasionaba el dibujo.
Los trabajos del campo no le interesaban, tampoco los animales. Si acompañaba gustoso a su madre en sus paseos, era por el placer de estar con ella. Realizaban con facilidad caminatas de 20 a 30 kilómetros. Preferentemente, iban a las ruinas de la abadía de Bellefontaine. Allí, cerca de un estanque cubierto de plantas, entre restos de muros ennegrecidos y columnas truncas a través de las cuales se curva el vasto cielo, aún se ve, extendida sobre su propia tumba, con casco y escudo en mano, la imagen de piedra del Sir de Rumigny, el fundador.
Nada permitía adivinar en ese niño tan obediente al joven camorrero, de risa combativa y amorosa, de terribles enojos, de alegrías tumultuosas, que un día haría rugir sus motores sobre las tierras y los mares. En cuanto a su vocación, Jean Mermoz no tuvo el menor presentimiento.
Poco antes de la guerra, se realizó, en Béthény, una de las fiestas aeronáuticas más importantes de aquellos milagrosos tiempos de la aviación. Se encontraban allí todos los que habían logrado hacer volar las increíbles máquinas: Latham, Blériot, Pégoud.
El entusiasmo de los espectadores tenía algo de religioso: sentían que asistían a un nacimiento. La aviación salía de su limbo. De pronto, el cielo estaba al alcance del hombre.
La familia de Mermoz, que en ese entonces tenía doce años, lo había llevado, ese día, a Béthény.
Él observó todas las evoluciones con una mirada curiosa, pero muy calma. Su primo, que también estaba allí, gritaba que sería aviador.
–Yo no –dijo Jean–. La mecánica y el dibujo me gustan más.
Esos gustos convencieron a su madre y a sus abuelos de enviarlo como interno a la Escuela Superior Profesional de Hirson.
De aquella época datan las primeras de las innumerables cartas de Mermoz a su madre. Las tengo frente a mí. La letra es compacta, aplicada y poco infantil. El tono es serio, orgulloso. El trazo, apretado, breve, contenido. Nunca una queja. El agua sale helada de los lavabos, el joven tiene las manos resquebrajadas, un profesor lo golpea duramente. Él se limita a anotar los hechos con una suerte de alegría superior. La educación de Mainbressy no había sido vana.
Sin embargo, en su casa se desarrollaba un drama silencioso. La señora Mermoz, separada de su hijo, sintió que ya no podría soportar mucho tiempo más la frialdad que la rodeaba. Todo tenía sentido mientras Jean estaba allí. Sin él, todo se volvía imposible.
Sin decir nada sobre sus intenciones, la señora Mermoz aprendió costura. Era muy habilidosa. Le ofrecieron un puesto de costurera en una casa de vestidos y abrigos en Charleville. Lo aceptó. Eso significó la ruptura con sus padres. Ellos habían aceptado, a regañadientes, que su hija dejara a su marido. Al menos había ido a refugiarse a su casa. En última instancia, podían tolerarlo. Pero que se fuera sola a una ciudad, a trabajar, era algo indecente, una traición. Una mujer debe quedarse con su familia. Si no, está perdida.
La señora Mermoz partió, sin embargo, a Charleville, llena de coraje y esperanza. Cada día de trabajo y cada progreso la acercaban a la vida en común con su hijo. Pronto, la suerte pareció responder a su esperanza. La propietaria de la casa de costura que la empleaba, ya anciana y casi ciega, le anunció que en poco tiempo le pediría que la reemplazara.
Eso significaba que su seguridad material estaría garantizada. La señora Mermoz pasaría las vacaciones de verano junto a Jean.
Las vacaciones de verano de 1914 se inauguraron con el ruido de los cañones. La invasión se extendió sobre los departamentos del este. La señora Mermoz partió a Mainbressy.
Sus padres se habían ido, llevando a su hijo consigo, sin avisarle y sin decir adónde iban.
Antes de volver en sí y de poder orientarse, la señora Mermoz vio aparecer las patrullas alemanas en el pueblo.
La pequeña casa de Mainbressy donde Jean Mermoz vivió su infancia sigue intacta. Aquí está el gran salón comedor de la planta baja, con su estufa, donde se desarrollaron tantas veladas austeras. Aquí está el jardín que desciende en una suave pendiente sobre un brumoso valle, y sus manzanos, y sus conejos. El verano pasado, cuando iba a verlos, los abuelos de Mermoz aún vivían allí. El abuelo era muy recto. A los noventa años aún se podían hallar los rasgos de su hija y de su nieto en su rostro. Quince kilómetros de caminata no lo asustaban. Una suave y lúcida malicia habitaba sus ojos claros y no sé qué fuerza vital, muy pura, que era la marca de tres generaciones. Uno sentía una sorda emoción frente al testimonio intacto de la permanencia de la sangre. La edad había marcado más a su mujer. Pero en su rostro se detectaban rastros de belleza y regularidad inflexibles. Su hija iba a verlos a menudo. Cada domingo iban a almorzar a su casa en Rocquigny, el municipio vecino. Un gran cariño y un entendimiento profundo unían a estos tres seres. ¿Quién podría haber imaginado que dos de ellos, con la mejor fe del mundo, habían infligido a su hija el más cruel de los sufrimientos? Cuando los observaba, yo pensaba en todas las tragedias donde nadie es culpable y en todas aquellas que seguirán desgarrando a los hombres hasta que no encuentren un lenguaje en común para sus sentimientos.
Durante tres años, la señora Mermoz no supo dónde estaba su hijo e incluso si estaba vivo.
Vivía en la casa de sus padres. Había sido excluida de ella mientras ellos estaban allí, pero decidió regresar para defenderla de los saqueos. Vivió de los productos de la huerta, del gallinero, de la conejera. Sufrió las miles de vejaciones inevitables que conocieron durante la guerra todos los habitantes de las regiones invadidas. Sin embargo, los servicios de la ocupación alemana no fueron quienes causaron el mayor daño a la señora Mermoz.
Mucho más sufrió al ver cómo, poco a poco, el temor, la acritud, la desconfianza y la intriga desgarraban al pueblo y acometían contra ella. A medida que pasaba el tiempo, que la vida se volvía más penosa, que la perspectiva de la liberación retrocedía sin cesar, los corazones se endurecían, un egoísmo mezquino y ávido prevalecía por sobre todos los demás sentimientos. Esos tres años fueron para la señora Mermoz una verdadera asfixia. Completamente aislada de Francia, sin ningún auxilio a su alrededor, sin ninguna comunicación humana, enferma, creyó que desaparecería antes de saber qué había sido de su hijo. Ya no miraba ni tocaba, más que con abatida desesperanza, esos objetos que lo recordaban en la triste casa de Mainbressy –ropas de su infancia, juguetes empolvados, torpes trabajos de escolar–, y que, como talismanes, la habían sostenido al comienzo de aquella larga tortura. ¿Dónde estaba Jean? ¿Qué hacía? ¿Qué vida llevaba? Día y noche, estas preguntas obsesionaban la mente de la desdichada mujer mientras que las estaciones se sucedían, sin misericordia, en la sangre de los hombres.
Ahora bien, si la señora Mermoz hubiese tenido el don de ver a la distancia, habría reconocido, entre los alumnos que iban al liceo de Aurillac, al joven alto, reservado, pensativo y rubio, que era su hijo. El abuelo de Jean Mermoz ya había vivido la invasión de 1870. Recordaba que, en ese entonces, se había extendido a media Francia. Se había refugiado, pues, en Auvergne con su mujer, su nieto y la familia de su segunda hija.
Súbitamente desarraigado y trasplantado a una tierra más rigurosa, bajo un cielo más rudo, Jean Mermoz disfrutó físicamente de los favores del aire y la pureza del país montañoso. Pero su soledad afectiva fue terrible. No quería a nadie más en el mundo que a su madre. Para él estaba como muerta.
Un fuerte contraste acababa de hacerle comprender la dimensión de su abandono. Cada día veía a su primo y a su prima, cuya edad era cercana a la suya, abrirse a la dulzura de una madre indulgente. A los abuelos no se les ocurría intervenir. Ella tenía marido. Su vida se adecuaba a las costumbres. Era justo que dispusiera a gusto de sus hijos.
Para Jean continuaba la educación monástica de Mainbressy. Y se acercaba a la adolescencia, es decir, a la edad en que la necesidad de intercambio, de confidencia, se vuelve casi trágica a fuerza de intensidad. Fuerzas sordas, una esperanza y una ansiedad confusas y poderosas exaltan y agobian alternadamente el corazón. Se vuelve preciso contarlas, compartirlas...
Jean no tenía a nadie. Por un juego fatal, su reserva se convirtió en timidez, su humor serio en melancolía, su sensibilidad natural se afinó al extremo. Demasiado orgulloso como para mostrarlo o quejarse, ni siquiera a sí mismo, aprendió precozmente a componerse un mundo con sus propios recursos. Pero, ¿cuántas veces y con cuánta intensidad debió de llamar internamente a su única amiga, a su única compañera, su madre, de quien había sido separado en las vacaciones de 1914?
Y de pronto un día, en 1917, la vio aparecer.
En efecto, en ese año, unos acuerdos internacionales pautaron la repatriación de determinada cantidad de habitantes retenidos en países ocupados: los ancianos, los niños y los enfermos. La señora Mermoz formó parte del primer grupo que llegó a la Francia libre desde las Ardenas, a través de Suiza.
Es inútil describir detenidamente los sentimientos de Jean Mermoz y su madre cuando ésta llegó a Aurillac. Jean había crecido, sus hombros se habían ensanchado, su voz, que la señora Mermoz escuchaba con encantada sorpresa, estaba mutando. El niño se había convertido en un adolescente. Había estado tres años lejos de su madre. Durante aquella interminable separación, no habían podido tener ninguna comunicación. Pero poco importaba. Su reencuentro fue tan simple y natural como si sólo hubieran estado separados un día. De inmediato comenzaron nuevamente a pensar en voz alta uno delante del otro.
El recibimiento de la señora Mermoz por parte de sus padres fue cordial. Ellos sintieron que el rigor de sus principios había sido superado por el de aquella dura prueba. Le propusieron a su hija que viviera con ellos. Pero eso era imposible para la señora Mermoz.
No había huido de la tutela de Mainbressy, no había agonizado durante meses y meses en la más funesta ansiedad para ver su cariño coartado y admitir que, tras haber hallado a su hijo por milagro, debía volver a compartirlo en una lucha desigual.
Sentía, en cada una de sus células, el sufrimiento de las horas perdidas y desiertas. Quería recuperarlas, conocer cada movimiento, cada respiración de Jean. También adivinaba en él esa urgente necesidad de resurrección de a dos. Para ello, ya tenían los años contados. En el joven alto, con la voz cambiada, ya se sentía despuntar al hombre.
Pese a las súplicas del propio Jean, la señora Mermoz tuvo la valentía de dejarlo para ir a buscar trabajo.
Finalmente, el destino resultó favorable. Una parienta mayor conocía muy bien a Léon Bourgeois. La señora Mermoz lo conoció en su casa. El hombre de Estado le ofreció un puesto de enfermera en el hospital de Laënnec y le consiguió a Jean una beca de mediopensionista en el Liceo Voltaire.
Unos días después, estaban en París.
Se instalaron en un taller en el número 14 de la avenue du Maine.
Era una zona tranquila y libre del barrio de Montparnasse, poblada por una pequeña burguesía, artesanos y falansterios de artistas. La modicidad del alquiler –850 francos al año– era muy relativa para la señora Mermoz. Cada mes de trabajo en el hospital Laënnec sólo le dejaba 150 francos. Su vivienda absorbía, pues, la mitad de su salario. Pero no dudó en su elección y Jean la aprobó por completo. Más allá del hecho de que ni ella ni su hijo se destacaron demasiado por el sentido del ahorro, en esa decisión se hallaba la satisfacción de una necesidad quizá inconsciente, pero de una fuerza irresistible.
El taller lleno de ventanales e inundado de luz no se limitaba a su propia superficie. Se reflejaba, por decirlo de algún modo, indefinidamente, en otros talleres igual de vastos, igual de luminosos, igual de vacíos y habitados por pintores o escultores. La juventud, la pobreza, la despreocupación, la locura y la esperanza les hacían compañía.
Luego de Mainbressy, luego del internado de Hirson, luego del cautiverio en el territorio invadido, luego de la soledad afectiva de Aurillac –en fin, luego de años y años de opresión, vigilancia, claustro, encierro y separación–, Jean Mermoz y su madre de pronto se hallaban solos, dueños de sus movimientos y de sus sentimientos, en el campo de libertad más maravilloso del mundo: la bohemia de París.
Un cambio tan brusco y total podría haber sido peligroso. En aquella época, la señora Mermoz era una mujer joven y Jean entraba en la adolescencia. Las costumbres afables y fáciles, el abandono, la violencia y la licencia de los instintos en naturalezas cuyo único código moral era la belleza de una línea, de un color o de un volumen, la mezcla de la exaltación y el desenfreno, de la miseria y el éxito milagroso, todo eso formaba una suerte de torbellino capaz de disgregar a los caracteres débiles.
Pero la señora Mermoz y su hijo tenían esa integridad natural tan poco frecuente, que permite vivir en cualquier medio y escoger de él, instintivamente, las cosas agradables o fecundas que puede ofrecer, sin jamás dejarse afectar por él.
Si bien la bohemia de Montparnasse les aportó sus canciones, su sed de belleza, su espíritu vivaz, su ausencia de convenciones y de prejuicios, fue sólo por transmisión espiritual y como por ósmosis. Ya que, aunque vivían entre las más turbulentas e invasoras criaturas de la Tierra, la señora Mermoz y su hijo casi no tuvieron contacto directo con ellas.
Se bastaban mutuamente. Vivían el uno para el otro.
A veces, al ver a una joven madre y a un hijo grande llevar una existencia estrechamente unida y trenzada como una trama del mismo grano, he experimentado un sentimiento singular. Me parecía que ese entendimiento perfecto y esa luminosa dependencia transformaban las leyes de la naturaleza. Me resultaba difícil, casi imposible, admitir que no hubieran gozado de una misteriosa infracción. A tal punto el hijo de esta mujer dependía sólo de ella, que me parecía que lo había engendrado sola. Impresión, lo sé, lógicamente inadmisible, pero que se habría impuesto a mí por completo, estoy seguro, si hubiese conocido a la señora Mermoz y a su hijo en la avenue du Maine.
Tal es la fuerza del amor y de la verdadera paternidad.
La señora Mermoz me ha dicho con frecuencia: “Fue el periodo más feliz de nuestra vida”.
En su caso, no podemos dudarlo. Cuando pensamos en las condiciones de existencia que precedieron su llegada a París y en las alarmas que luego alimentaron su vida, desde el primer hasta el último vuelo de Jean Mermoz, comprendemos la exaltación y la patética añoranza con las que se refería a esos años de oasis en Montparnasse.
Pero, en el caso de su hijo, ¿también son ciertas esas palabras? ¿No conoció el apogeo de su vida, la realización más integral de sí mismo en otros momentos?
Cada persona tiene una obra, un amor que engendrar y satisfacer, y cuando los realiza, se siente muy cerca de los dioses.
En el caso de la señora Mermoz, era su hijo. Para su hijo, era la conquista de los elementos y los mundos. Ambos alcanzaron, durante algunos años, la plenitud. Es algo envidiable.
Fue una singular existencia la de ese joven alto de dieciséis años, hombros robustos y un rostro tan fino que parecía frágil.
En vez de dejarse cautivar por el espejismo de la gran ciudad, por las trampas de su fascinante jungla, Mermoz, más que nunca, se replegó sobre sí mismo, ya que era evidente que él y su madre sólo eran uno.
Parecería que su genio interior, presintiendo la curva de su destino, le hubiera murmurado en esas horas decisivas: “Apúrate a aprender, apúrate a meditar. Ya no tienes mucho tiempo por delante. Pronto conocerás las amistades y los amores violentos, pronto conocerás las riñas y el vino y las tierras ardientes alimentarán tus músculos y tu sangre. Luego, vendrán la cosecha de los países, los mares y los cielos y la gloria con sus reveses. Disfruta esta vida estudiosa, profunda, íntima, de la que aún dispones, date prisa.”
Hasta su enrolamiento en el ejército, Jean Mermoz no bebió una sola copa de alcohol, no conoció a las mujeres. Franqueó ingenuamente la edad difícil que forma o deforma por siempre la pureza de un corazón, como si se preparara a pronunciar sus votos.
Su agenda era muy simple. Pasaba todo el día, mientras la señora Mermoz trabajaba en Laënnec, en el Liceo Voltaire. Por la tarde, se reencontraba con su madre. Él le contaba sobre las horas que acababa de pasar. Ella le contaba los descubrimientos de un oficio que cada día la invadía más. Por su intermedio, él penetraba en los secretos del sufrimiento humano, en los humildes dramas del hospital y los recursos de la bondad. Después de cenar, tomaba un libro. Su avidez por la lectura era voraz. Prefería a los poetas por sobre todas las cosas. Repetía sus versos hasta el hartazgo, hasta el agotamiento y se dormía susurrándolos.
En sus días libres –jueves y domingos–, no pensaba en salir, sino en dibujar. Tuve la extremada sorpresa de encontrar en Rocquigny una carpeta llena de desnudos firmes y nítidos, donde se siente, al mismo tiempo que la ingenuidad del autodidacta, una aguda sensibilidad a las formas, un innato sentido del trazo.
Recuerdo haber preguntado con estupor:
–¿Entonces Jean tenía modelos?
La señora Mermoz sonrió suavemente:
–¿De dónde habríamos sacado el dinero? –dijo.
–Pero ¿Jean no sacaba a esos individuos de su cabeza, verdad?
–No, por supuesto. A través de nuestros ventanales se veían muchos otros talleres. Siempre había algún modelo en uno o en otro, en el de un pintor, en el de un escultor. Jean aprovechaba la pose.
Su relación con los artistas se detenía ahí.
No le gustaban mucho el tumulto, los excesos ni la vitalidad exuberante de sus vecinos. Prefería los poemas de Samain, de Verlaine, de Baudelaire, la meditación, la extremada reserva, el tímido y ferviente estudio de su ser interior. Nada anunciaba su faceta violenta, tormentosa y vuelta hacia el exterior. Nada salvo aquello que la preparaba, es decir, un hambre insaciable, bárbaro, heroico.
No podemos llamar exactamente pobreza a la situación material de la señora Mermoz y su hijo en la avenue du Maine, pero se ubica en el límite extremo que separa la privación intolerable de la miseria.
Tras pagar el alquiler, la señora Mermoz disponía mensualmente de una suma de 75 francos. En 1918, el precio de las cosas no era, sin duda, el que hoy está en curso y la moneda francesa aún tenía su valor pleno. Sin embargo, incluso entonces, era más que difícil satisfacer las necesidades de dos personas con 2,5 francos por día. Sobre todo si una de ellas era un adolescente vigoroso y en plena formación. La mayor parte de los escasos recursos de los que disponía la señora Mermoz servían para alimentar a su hijo. La guerra, en su último estadio, imponía restricciones. La cantidad de pan destinada a cada habitante de París se medía estrictamente por medio de tarjetas. Por suerte, la señora Mermoz, como enfermera, tenía derecho a una doble ración. Se la reservó completamente a Jean, y durante muchos meses ella no probó bocado.
En cuanto al resto, realizaba el milagro cotidiano al que están acostumbradas tantas amas de casa humildes en París. Jean estaba vestido con decencia y pulcritud. Podía comprar libros en ediciones populares y de vez en cuando pasearse por la gran ciudad con algunos centavos en el bolsillo. Él no pedía más que eso.
El deseo del lujo y la envidia nunca lo rozaron. La riqueza era una entidad que no le interesaba en absoluto. En ese periodo se establecieron definitivamente en él, gracias a los vecinos del taller y a la vida que llevaba, el desprecio por las convenciones, el respeto por los tesoros del espíritu, el desdén por los bienes materiales, un maravilloso sentido humano y la noción justa de la dignidad.
Cuando rodea a un ser puro y sano, la privación es la mejor escuela. Por sí misma enseña la jerarquía de los valores.
Al igual que el pan, el carbón también estaba racionado y se entregaba según el sistema de las tarjetas. La señora Mermoz no tenía los medios para que se lo enviaran a su casa, ni el tiempo ni la fuerza de ir a buscar ella misma su provisión. Así, pues, Jean se encargaba de hacerlo con una carretilla. Ahora bien, en uno de esos trayectos, se encontró un día con dos de sus compañeros del Liceo. Naturalmente, él vestía su ropa más gastada. Tenía las manos negras y tiraba con todas sus fuerzas de la carretilla. Les sonrió alegremente a los muchachos de su clase y los interpeló. Ellos siguieron de largo, simulando no reconocerlo.
Jean le contó el incidente a su madre encogiéndose de hombros, con una suerte de piedad que ya entonces era viril. Luego concluyó:
–Son unos imbéciles. Nunca comprenderán cuán contento me pone ayudarte.
Ese desdén no disimulaba ninguna herida de amor propio. Para comprender el valor de ese sereno orgullo, debemos recordar la edad que tenía Mermoz, una edad en la que reina la falsa vergüenza.
Durante ese periodo, Jean sólo tuvo un amigo, que ya era un hombre hecho y derecho.
Fue la señora Mermoz quien lo descubrió. Los servicios de la Asistencia Pública le habían encargado que visitara y organizara el quinto distrito para la lucha preventiva contra la tuberculosis. Ese terrible inventario de la miseria y la enfermedad, durante el cual subía diariamente más de doscientos pisos, condujo una mañana a la señora Mermoz a un pobre apartamento de la calle Cardinal-Lemoine. Le habían señalado que un gran herido de guerra se debatía allí contra una suerte de perpetua agonía.
Cuando entró por primera vez en ese lugar, el enfermo, preso de una sofocación atroz y sin creer ya en nada ni en nadie, la echó brutalmente. Sucedió lo mismo en la segunda entrevista. En la tercera, el enfermo sintió vergüenza y recibió a la señora Mermoz. A partir de ese momento, no pudo prescindir de ella.
Vivía de milagro. La aorta, los pulmones, los riñones, el estómago, todo había sido arruinado por una conmoción que había afectado la totalidad de su organismo. Los dolores eran tales que los médicos, que ya no creían que el desdichado tuviera una oportunidad de vivir, le prodigaban éter en dosis masivas para calmarlo.
Al ver la indigencia y la tortura en los que se debatía, la señora Mermoz lo trasladó a su casa. Mientras ella recorría los tugurios, Jean cuidó al enfermo. Entre ellos se estableció una gran amistad, que nunca cesaría de manifestarse.
Max Delty tenía, en ese momento, el doble de años que Jean Mermoz. Sin embargo, su relación no se resintió por esa diferencia de edad. Hablaban de igual a igual.
En el cuerpo humano existe un punto de aferramiento a la vida que la ciencia es incapaz de develar. Aunque había sido condenado por toda la Academia, Max Delty, sin embargo, se recuperó. Sus crisis se espaciaron y pudo retomar su profesión de cantante de operetas.
Fue contratado por el teatro Bouffes du Nord y pudo, gracias a ese ingreso, mejorar la alimentación en el taller.
A menudo, Jean Mermoz iba a buscarlo a pie al teatro y regresaban juntos, también a pie, conversando sobre arte, canciones, la guerra y la vida, hasta la avenue du Maine. Pero nunca hablaban de aviación.
Y, en realidad, hasta los dieciocho años, Jean Mermoz no pensó en ser aviador. Y ni una sola vez, en el fragor de una guerra que exaltaba en todo el país los actos de los pilotos y los nombres de Guynemer, Nungesser y Fonck, sintió el deseo de manejar una máquina alada.
En la avenue du Maine, la ambición, o más bien el sueño de Jean Mermoz, fue modelar rostros y torsos en la tierra obediente.
Pero para hacer escultura, había que tener una vida material asegurada. Al menos eso pensaba Jean Mermoz. Ese temor del futuro constituía la prueba misma de la falsa vocación, pues cuando se introdujo en la verdadera, Mermoz no se preocupó por semejantes inquietudes.
De cualquier modo, y aún equivocado sobre su propia persona, Mermoz decidió prepararse para la École Centrale. En 1918 había pasado la primera parte de su examen de bachillerato de ciencias. El verano siguiente se presentó al examen definitivo. El veredicto fue: aprobado en el escrito, reprobado en el oral. Esto lo abrumó.
Incluso le provocó una suerte de crisis nerviosa, lo cual es muy fácil de explicar. Mermoz amaba las letras y las artes y le costaban mucho las matemáticas. Ahora bien, la carrera que él creía que debía seguir exigía su estudio exclusivo. Él quiso reemplazar con asiduidad y con empeño el don que le faltaba. Dejó de salir, no escuchó más a su madre, que le suplicaba que se distrajera. Condenó a su cuerpo, hecho para el espacio y el ejercicio violento, a estar inclinado inmóvil sobre una mesa. Y, al mismo tiempo, la crisis de crecimiento desbarataba su organismo.
El resultado de esa limitación a la que él mismo se condenaba no se hizo esperar. Padeció dolores de cabeza crónicos. Su mirada se ensombreció. Ya no podía leer otra cosa que los versos más desesperados de Baudelaire y de Verlaine. A veces se quejaba de un cansancio extremo. Y pronto mostró una señal peligrosa de ello.
Un día, su madre, que quería distraerlo a toda costa, lo había llevado a una pequeña sala de cine, cerca de la estación Montparnasse. Ambos dejaron juntos sus asientos, pero a la salida ella ya no lo encontró. Luego de algunos minutos de espera, se quedó sola en el vestíbulo, donde comenzaban a apagar las luces. Afuera, la señora Mermoz no reconoció a su hijo entre los transeúntes. Lo llamó, lo buscó, sin encontrarlo.
Corrió hacia la avenue du Maine. Jean no tenía la llave del taller. Pero tampoco descubrió ningún rastro de su presencia en los alrededores de la casa. De golpe, la ansiedad se abatió sobre la señora Mermoz. Recordó todas las manifestaciones mórbidas que había observado en su hijo y tuvo miedo del invisible amigo que Jean poseía en él. Como una loca, sin propósito, sin pensar, la señora Mermoz se puso en marcha. ¿Quién la guiaba? Hasta el día de hoy, ella no puede decirlo.
Recorrió todo el barrio de Montparnasse, atravesó el de los Inválidos, llegó hasta el Sena. En la penumbra nocturna, le pareció reconocer una silueta familiar en la orilla. Descendió. Muy cerca del agua, Jean Mermoz se inclinaba...
Su madre lo llevo a la avenue du Maine, sin preguntarle nada, y lo acostó. Él se durmió profundamente.
Al día siguiente, no tenía ningún recuerdo de su fuga. Y nunca la recordó. Un médico al que consultaron se mostró muy preocupado. Temía una meningitis evolutiva, lenta.
La señora Mermoz, que nunca se había servido de la autoridad para con su hijo, fue inflexible. Le prohibió continuar sus estudios para los exámenes de octubre y lo envió a la casa de sus padres en Aurillac.
Jean Mermoz regresó cuatro meses después, transformado por el aire puro, una vida sana y ruda y el final del crecimiento. Estaba tranquilo, estaba fuerte. Sus músculos ligaban y desligaban en él sus armoniosos nudos. Sus hombros comenzaban a conquistar una anchura olímpica. Miraba derecho frente a él. Sus ojos reían de nuevo.
Era un hombre que se reconocía como tal y que comprendía que se había equivocado de camino.
–Cuando termine el Liceo –le dijo a su madre–, no entraré a la École Centrale. Nunca seré ingeniero, eso no es para mí.
Pero aún oscilaba.
Max Delty conocía a un secretario de redacción en el Journal. Le presentó a Jean Mermoz en una cena. La falta de entrenamiento del joven con la bebida hizo que abandonara la mesa descompuesto. Ese fue el único resultado de aquella entrevista.
Varios meses transcurrieron en vanas búsquedas de trabajo. La inactividad, el sentimiento de que era una carga para su madre, que acababa de ser nombrada jefa de enfermeras en Pontoise, le pesaban cada vez más. Decidió enrolarse. Luego del servicio militar, vería las cosas con más claridad.
Pero en esa etapa donde se jugaba su destino, Mermoz no pensó primero en la aviación. Vacilaba entre la caballería y la infantería alpina.
Todo se decidió en un pequeño café de Pontoise.
Mientras miraba cómo Max Delty bebía un aperitivo, Jean Mermoz le contaba sus proyectos y sus dudas.
–¿Por qué no intentas ser aviador? –le preguntó Max Delty–. Es el arma más libre y con la mejor paga. Y, además, tengo un amigo allí que quizá pueda ayudarte.
–¿Por qué no? –dijo Jean Mermoz.
En junio de 1920, con dieciocho años de edad, se enroló.
Le pregunté muchas veces a Jean Mermoz sobre el sentimiento que experimentó en ese instante.
–Ninguno –me repitió–. Ninguno salvo el deseo de terminar de la mejor manera con el servicio.
–¿Pero cómo explicas esa indiferencia frente a la aviación –insistía yo–, cuando, después de los dieciocho años, no has podido concebir la existencia fuera de ella?
–No sé –decía Mermoz–. Realmente...
Sin embargo, lo sabía. Creo. Pero su modestia y su reserva lo volvían incapaz de expresar sus sentimientos más profundos. Ahora bien, para satisfacer mi exigencia, Mermoz habría tenido que entregar más que una aspiración secreta, más que su corazón: el sentido de toda su vida. Y su verdad.
Lo presentí cuando hablaba con él. Pero no lo supe de forma evidente y plena sino después de su desaparición. Para escribir este libro, he registrado cada carta de Mermoz, he escrutado cada uno de sus pasos. Sólo entonces pude ver que esa ignorancia de una vocación marcaba la primera etapa de la sublime persecución a la que Mermoz había dedicado toda su existencia.
Si no comprendemos eso, no comprendemos nada de aquella vida. No podemos acceder a su núcleo real. Sólo los actos reflejos permanecen perceptibles. Sin la búsqueda constante, ardiente y dolorosa de su verdad, Mermoz no habría sido más que un gran piloto. Pero fue mucho más que eso y mucho mejor. Y la sorprendente actitud de su adolescencia respecto de la aviación es la prueba más valiosa. Pues muestra la disponibilidad absoluta de un alma que no necesita nada más que su propia liberación y que duda acerca del medio para asegurarla.
En la tierra existen dos clases de hombre. La primera –de sofocante abundancia– se conforma con satisfacer las necesidades elementales de la existencia. Las preocupaciones materiales y los problemas familiares limitan su campo. El amor, a veces, proyecta allí su sombra, pero de forma estrictamente egoísta y reducido a la escala del resto.
La otra clase, aunque está sometida al yugo del hambre, el placer carnal y el afecto, lleva más alto y más lejos su ambición. Para desarrollarse y simplemente para respirar, necesita un clima más bello, más puro, más espiritual. Debe traspasar los límites ordinarios, exaltar al ser más allá de sí mismo, someterlo a una gran fuerza invisible y elevarlo hasta ella. La pobreza del hombre la hiere, la desespera. Sólo la atrae lo inaccesible como la redención y la victoria sobre la condición humana.
A esa sangre elegida, a su cima, a su elite, pertenecía Mermoz por su herencia materna, por su educación, por toda su naturaleza. Para vivir, debía evadirse de la vida.
En la avenue du Maine, no lo sabía. Pero su retraimiento sobre sí mismo, su precoz meditación, el amor por los libros, la pasión por las artes, todo en él revelaba la necesidad mística.
El ruido de los motores y los prodigios de la mecánica no entraban en ese terreno. Jean Mermoz, a los dieciséis años, no estaba lejos de considerar el avión como un automóvil perfeccionado. No le interesaba demasiado.
En realidad, si entonces le hubiera gustado pilotear, no habría sido él mismo. Se habría parecido, simplemente, a muchos otros jóvenes realistas y audaces, hábiles con las manos, de mirada segura y corazón firme, a los que les gustaba el más nuevo de los deportes, el más peligroso y el más glorioso.
Para amar la aviación, la naturaleza de Mermoz exigía otra cosa.
Lo supo más tarde cuando, ya conociéndose, me decía:
–También podría haber sido meharista o misionario.
El destino le proporcionó la ruta mejor hecha para su gran brío y la más propicia para tocar fácil y ampliamente la imaginación de los hombres. Pero lo que ante todo le hacía falta era una forma de vida, un instrumento en armonía con sus músculos, su corazón y su alma que le abriera la pista del viaje interminable.
Por no haber comprendido eso, había estado cerca de caer inconsciente en el espeso oleaje del Sena. Y también estaba ciego y sordo cuando se puso, en Bourget, el uniforme de soldado de aviación.
II. El mal soldado
Cuando Mermoz hablaba del aprendizaje de piloto que realizó en Istres, luego de cuatro meses de clases en Bourget, siempre adoptaba un rostro casi de odio y las crudas palabras del vocabulario de soldado transformaban, sin que él se diera cuenta, su lenguaje.
No era el recuerdo de las pruebas, las vejaciones y las estúpidas injusticias lo que endurecía de ese modo sus rasgos y su voz, pues después había conocido días más difíciles. Lo que Mermoz no le podía perdonar al régimen que pesaba sobre el campo de aviación de Istres en 1920 era que casi había hecho que perdiera el gusto por la aviación incluso antes de permitirle volar.
–¡Los canallas desalentaron a decenas! –decía.
Resultó ser, en efecto, que el campo de aviación de Istres fue, luego de las hostilidades, una suerte de vertedero para los grados menores de los batallones de disciplina y los regimientos de Joyeux. Allí donde habrían sido necesarios entrenadores de almas para jóvenes ingenuos y apasionados, colocaron carceleros... Detestaban todo lo que se alejaba de la más vulgar rutina. No estaban acostumbrados a la aviación. Aún tenían presente en el recuerdo, como un desafío, la imagen de los pilotos de guerra en uniforme de fantasía que tenían el privilegio de poder lavarse antes de morir. Desconocían todo el costado heroico y alado de la profesión. Sólo veían lo que podía suscitar envidia.
¿Cómo podían comprender el espíritu de aventura y el amor por los horizontes, vedados a los cuerpos clavados en la tierra? Para ellos, los alumnos pilotos sólo eran unos engreídos, ambiciosos y detestables. Merecían un entrenamiento especial. Más que cuidado, los brigadas y sargentos de los batallones disciplinarios aportaron sadismo a dicho entrenamiento. Sólo obtenían su gracia los débiles que cedían y, tras pedir la exclusión, renunciaban al vuelo.
Mermoz, por su naturaleza y su educación, era más sensible que sus compañeros. Sufrió mucho. Pero también era más estoico. Resistió más.
Por más que le hicieron acarrear piedras, pelar patatas, vaciar los servicios, tapar y volver a tapar los mismos agujeros, nada dio resultado. Había ido a Istres para aprender a pilotear. Y pilotearía. Subiría a esas máquinas que veía de lejos, detenidas frente al hangar, junto a la pista, una planicie inmensa desplegada bajo el bello cielo azul y cruel, lleno de luz.
Mermoz ignoraba todo acerca de cómo manejarlos, de su secreto e influencia. Pero una sorda emoción y una suerte de ansiedad impaciente y bienaventurada comenzaban a insinuarse en él cuando las miraba despegar del suelo. Entre sus faenas, silencioso y tímido, merodeaba alrededor de los aviones, escuchaba ávidamente la dura y justa jerga de los mecánicos, los relatos de los pilotos. Envidiaba su relación simple, su entendimiento profesional. El potente ruido de los motores repercutía en su corazón como una alarma singular. El espacio, la claridad, el viento y el cielo extendidos alrededor de los aparatos y los hombres que los manipulaban, suscitaban en el joven soldado un presentimiento confuso que le cortaba la respiración. Le parecía estar en el umbral de un mundo maravilloso.
Se prometió a sí mismo que nada le impediría penetrar en él.
Su voluntad se endurecía, como se endurecían con el mistral sus delicados rasgos, y, por los trabajos del campo, sus finas manos.
No pensó ni por un segundo en compartir la condición de los furrieles, los administrativos, los encargados de la tienda de ropa, los ordenanzas, todos ex alumnos pilotos y acerca de los cuales los suboficiales habían tenido razón. Todo su ser se rebelaba contra esos campamentos de barracas que rezumaban un aburrimiento y una sumisión apáticos, contra esas tibias células y aquellos funcionarios en uniforme.
Sin embargo, en Istres se producían muchas muertes. Demasiadas. A los alumnos les daban aviones sin aliento, agotados por la guerra, mal reconstruidos, mal reparados. Se sostenían de milagro. No perdonaban el menor error. Ni siquiera esperaban que se cometiera alguno. Entre las chatarras de aquellas máquinas, puestas criminalmente a su disposición, los jóvenes morían por decenas.
Montones de piedras y montones de entierros, en eso consistía la mayor parte de la instrucción de los principiantes en Istres. Fue Mermoz quien lo dijo.
En esas condiciones, el campo de aviación concluyó rápidamente en él lo que la cura de Aurillac había comenzado. Difícilmente habríamos reconocido en el alumno piloto Jean Mermoz al esteta de la avenue du Maine, de cabellos ondulantes y chalina negra, que se colmaba hasta el exceso con los versos de Baudelaire. El uniforme raído y demasiado estrecho para sus hombros, los borceguíes reglamentarios que deformaban sus pies, el casco debajo del cual escondía el cabello que le habían dejado no constituían los elementos esenciales de su transformación. Ésta era, sobre todo, interna. Una gran y profunda simplificación se operaba en el joven, acostumbrado a los sueños del taller y a la exclusiva influencia de su madre.
Se endureció para el combate. Comprendió que la línea de su vida dependía de su firmeza, de su obstinación. Su lenguaje se volvió más despojado, más rudo. Sus pensamientos también. El cuartel, los ladridos de los suboficiales, la desnudez de las barracas del campo, el contacto permanente con la injusticia, el espectáculo reiterado de la muerte, todo contribuyó a su brusco desarrollo viril.
Si bien la escuela de Istres no hizo que Mermoz perdiera nada de su sensibilidad y su poder de entusiasmo, los envolvió con la armadura que exigía la vida. Asimismo, le enseñó el compañerismo y la amistad.
El alumno piloto Coursault, un joven delgado, decidido y valiente, había llegado a Istres unos días antes que Mermoz. En cuanto vio en el terreno y en las faenas a ese soldado que llevaba con orgullo un rostro fino y resuelto, sintió simpatía por él. Lo puso al tanto de los métodos de la escuela, le señaló a los brigadas más coléricos. Coursault y Mermoz tenían la misma edad, el mismo gusto fuerte y leal por la aventura. La misma impaciencia y la misma pobreza. Coursault, probablemente, era más simple y Mermoz, más reservado. Pero esa diferencia no hizo sino enriquecer su relación. Se unieron rápida y poderosamente, con esa amistad que prescinde de las palabras, pero que, en la primera juventud, tiene algo de sagrado. Un entendimiento de ese tipo en las condiciones en que se encontraban los dos alumnos pilotos no duplica las fuerzas, las decuplica. Responde a todas las necesidades, a todos los ataques.
Los dos soldados unieron de inmediato sus recursos. Recibían 5 centavos por día; con esa suma debían satisfacer hábitos de perpetuos hambrientos, que el comedor dejaba terriblemente insatisfechos, y costear sus distracciones. Nunca resolvieron más que de forma imperfecta estos dos problemas.
Para el del alimento, tenían acceso al Hogar del Soldado. Allí, por 6 centavos, podían obtener un cuarto de litro de chocolate, que servía para ayudarlos a ingerir el pan en cantidades monstruosas.
Pero un cuarto de litro para dos era poco.
Se dieron cuenta, entonces, de que en una lata de conservas cabía casi el doble. Simularon haber perdido su vaso metálico de un cuarto de litro y uno de ellos se presentó en el Hogar del Soldado con el nuevo recipiente poco reglamentario. Gran tipo, el camarero lo llenó hasta el borde. El cuarto de litro pasaba a costar sólo 3 centavos.
En cuanto a las distracciones, no variaban demasiado. Cada domingo, había baile en el pueblo de Istres, que se hallaba a pocos kilómetros del campo. Coursault y Mermoz frecuentaban las veladas en que se bailaba. Usaban alternadamente un par de zapatos amarillos, único elemento de elegancia que les permitió su prima.
Dependiendo de las semanas, tenían 1 ó 1,5 francos para gastar, lo cual no superaba una consumición para cada uno. Pero ellos se interesaban más por las muchachas que por la bebida. Y ya Mermoz, por su belleza y su encanto, hallaba pocos corazones que lo rechazaran. Conoció amores fáciles y efímeros. Sintió nacer en él una necesidad física tan enérgica, tan exigente como la del hambre. Su vigor muscular, la castidad de su adolescencia, el gusto por la vida, la rudeza del campo, lo condujeron de repente a una suerte de avidez carnal que ya no lo abandonaría.
Ésta no fue del agrado de los seductores del pueblo, celosos de los aviadores. Coursault y Mermoz aprendieron a utilizar sus puños. Eran fuertes y ágiles, les gustaban los juegos brutales. Supieron hacerse respetar.
Pero Mermoz no había ido a Istres por el chocolate del Hogar del Soldado ni por las muchachas morenas. Él quería volar. Lo dijo, lo repitió, insistió, escribió pedidos, reclamos. En fin, insistió tanto que sus superiores comprendieron: ni las faenas más desalentadoras, ni los castigos, ni los accidentes le quitarían a ése el gusto por el aire. Mermoz fue aceptado en la pista ya no para romper piedras, sino para aprender a pilotear.
Tuvo la suerte de dar con un instructor que amaba apasionadamente la aviación. Reclutado durante la guerra y sin tener la edad suficiente, había llegado hasta a falsificar su documento. Para cuando terminaron las hostilidades, ya era sargento y había sido condecorado. Recién entonces se dieron cuenta del fraude. Lo destituyeron del grado y lo enviaron a Istres. Se dedicó especialmente a instruir a Mermoz. Pero los penosos trabajos que no tenían nada en común con la aviación interrumpían sin cesar el entrenamiento, que duró tres meses.
Entrenamiento en tierra... Doble comando... Finalmente, Mermoz voló solo.
El primer vuelo de Jean Mermoz...
Cuando despegó, ceñido dentro de su mono, con un rostro de niño estudioso, el cuerpo tenso, un poco de sudor en las sienes, sólo pensaba en seguir correctamente los preceptos de su instructor, en dominar la primera prueba. Cuando regresó, tenía los mismos gestos, la misma aplicación de alumno atento. Pero si hubiera podido medir la dimensión de lo que había sucedido en él durante aquella media hora, Mermoz habría sido el primero en sorprenderse. Sin saberlo, acababa de descubrir el sentido del mundo y de su vida.
Felices son los hombres que de pronto encuentran, en la revelación de una profesión, la satisfacción de sus deseos, hasta ese momento inciertos, y la disciplina para la que están hechos. Aún más felices son aquellos que, ricos en pasiones contradictorias, encuentran en esa profesión la llave de sí mismos, la solución de su ser interior y el punto de equilibrio entre las tendencias que los desgarran.
La infancia de Mermoz se había desarrollado de tal forma que había adquirido, al mismo tiempo, el gusto y el sufrimiento por la soledad. Su adolescencia se había orientado hacia los terrenos del sacrificio, el espíritu y la exaltación. Al mismo tiempo, su corazón necesitaba alegría; sus músculos, movimientos violentos y peligrosos. El vuelo le dio todo eso. Estaba solo a bordo de su aparato, pero la tierra y el cielo eran sus compañeros. Se olvidaba de los hombres, cuya pobre sustancia comenzaba a intuir. El viento más puro circulaba alrededor de las alas y el fuselaje. Las ligeras nubes se acercaban a él. Las rutas del mundo se abrían. Y él mismo las bautizaba. Todo era joven fuerza, joven belleza, paz profunda y libertad. Los versos de los poetas, las formas de los cuadros, los sueños, los juegos, todo estaba realizado, colmado.
Y en medio de un rugido regular y potente como el de los órganos y el océano, esa calma, ese silencio, ese misterio vertiginoso...
Mermoz tuvo la sensación de que los velos se rasgaban uno por uno, de que se acercaba a una verdad inmanente, de que aprendía a servirla.
Para colmo, su motor se averió y Mermoz supo aterrizar en vuelo planeado. Realmente era el amo del mundo.
“La fiebre del aire y de la aviación se apoderó de mí”, escribió a su madre esa misma tarde.
Había elegido al azar la aviación, como la manera más agradable de librarse del servicio militar. De pronto, intuía que era el camino hacia el infinito.
Mermoz fue admitido para pasar las pruebas del certificado de piloto.
Los aviones de Istres difícilmente admitían semejante ambición. Ya en el primer intento, su motor se detuvo por completo en la partida. Accidente que, por lo general, es mortal. Mermoz acabó con una pierna y la mandíbula dañadas.