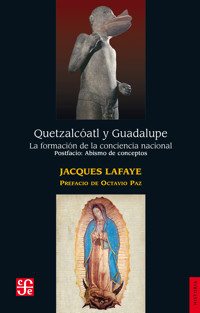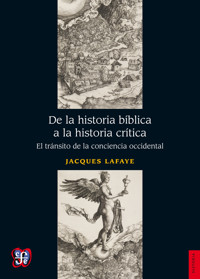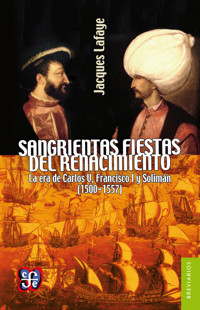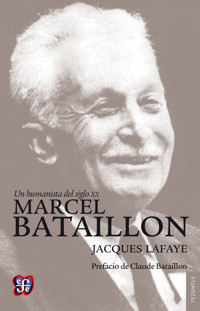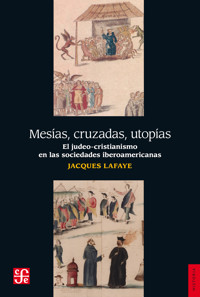
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Lafaye rastrea los avatares sincréticos del mesianismo desde la reconquista de la península Ibérica por los cristianos de manos de los moros, la diáspora de los judíos sefardíes y la esperanza milenarista de los evangelizadores de América hasta sus modernas metamorfosis en teología de la liberación y místicas nacionalistas o indianistas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
MESÍAS, CRUZADAS, UTOPÍAS
Traducción deJUAN JOSÉ UTRILLA
JACQUES LAFAYE
MESÍAS,CRUZADAS,UTOPÍAS
El judeo-cristianismoen las sociedades iberoamericanas
Primera edición en español, 1984 Segunda edición, 1997 Primera edición electrónica, 2016
D. R. © 1984, Fondo de Cultura Económica D. R. © 1988, Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V. D. R. © 1997, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4478-7 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
AFRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA
INTRODUCCIÓN
Movimientos mesiánicos y líderes carismáticos en la América Latina moderna; introducción a una cuestión controvertida
La religión, realidad que se ha llegado a creer superada por la ciencia en los últimos decenios del siglo XIX, ha despertado con nuevas fuerzas en la segunda mitad del siglo XX. El decenio de los setenta quedará señalado como el de la explosión del islam y el advenimiento de un nuevo pontífice católico, conquistador espiritual. Mientras tanto, el peligro vital que amenaza al Estado de Israel ha hecho patente la fuerza de los nexos espirituales, políticos y económicos que siguen uniendo entre sí a las comunidades judías dispersas en el planeta. Del mismo modo que la religión cientificista, en sucesivos avatares, se había apoderado del hemisferio cultural occidental, desde “las luces” del siglo XVIII hasta el marxismo del siglo XIX (heredero formal del hegelianismo, pero prolongación real del positivismo y el sansimonismo), el rebrotar del fervor religioso está ya a punto de arrasar las utopías racionalistas de progreso y, quizá, los estados megalíticos que éstas paradójicamente han engendrado. La América Latina moderna ha quedado trastornada por tales cambios, como parte que es de la humanidad y partícipe de sus evoluciones y convulsiones. Pero la historia de América Latina no es simple reflejo de la historia del hemisferio euroatlántico, ni siquiera del conjunto cultural ibérico al que pertenece primordialmente. Si bien es objeto de pugnas y luchas de influencias extranjeras en su propio solar, América Latina tiene su destino, del que es dueña aunque se frustren sus riquezas naturales o su independencia política. No será inútil subrayar este punto, puesto que se ha convertido en lugar común explicarlo todo por la relación de “dependencia” de las naciones latinoamericanas respecto de los Estados Unidos, y si se examina seriamente esta aseveración (documentada por muchos libros) se ve que esa dependencia se remonta sólo a 1945 en la mayoría de los casos. Antes de la segunda Guerra Mundial, la relación neocolonial era con Inglaterra (Uruguay) las más veces, y con Francia (México) o Alemania (Colombia) en otros casos y momentos, desde mediados del siglo XIX más o menos. Como se sabe, la dependencia colonial clásica respecto de España ha durado tres siglos. Más recientemente —a partir de 1958, o quizá sólo desde 1962— la dependencia de ciertos países de la región, por ejemplo: Cuba, Chile y Nicaragua respecto de la Rusia soviética, ha surgido como alternativa a su dependencia de los Estados Unidos. Las sencillas observaciones que anteceden —fáciles de comprobar— matizan y aun revelan la fragilidad del principio de explicación unilateral por “el imperialismo yanqui”, bestia apocalíptica a la que se achacan todas las desgracias del continente americano. Conste que no es nuestro propósito negar evidencias, sino analizar las realidades latinoamericanas en toda su complejidad. Sólo marginalmente se ha subrayado por los investigadores el fenómeno de la dependencia o colonialismo interno, social y/o regional, tan importante en el nordeste del Brasil por ejemplo, o en Yucatán respecto de la zona propiamente mexicana. ¿Y qué tiene esto que ver con la religión?, se me va a decir. La religión, no sólo a través de la Iglesia como institución secular sino a través de la conciencia de sus adeptos, tiene que ver con todos los aspectos de la vida, con la economía y, en primer lugar, con la política nacional e internacional. En América Latina, como en España y en Portugal, la religión mayoritaria es el cristianismo católico romano; pero esto no es decir nada sorprendente, puesto que en Italia, Francia, parte de Alemania, Polonia, etc., también son católicos la mayoría de sus habitantes. El catolicismo latinoamericano es la forma ibérica de creencia y de institución eclesiástica; dicho de otra manera: los componentes sincréticos de la conciencia religiosa en la península ibérica (cristianismo, judaísmo, islamismo) han dado su talante original al catolicismo latinoamericano. La situación de dependencia colonial y opresión social en el pasado, y sus avatares modernos, así como la herencia de los politeísmos indígenas, han propiciado la aparición esporádica de líderes mesiánicos y cruzadas de salvación o liberación, por ser la manifestación más vistosa y llamativa de una conciencia religioso-política singular dentro del conjunto de las sociedades “occidentales” cuya cultura común se ha originado en la confluencia de la lengua, la ley y la organización de los antiguos judíos y los primitivos cristianos. El acervo de principios y leyes que se suelen mencionar en conjunto como “el derecho romano” le han dado al mundo iberoamericano su pauta legislativa y administrativa. Pero bajo la claridad (y sequedad) de esta armazón imponente, continúa viva la ley no escrita de la sociedad visigótica, de la “compañía” conquistadora. Lo mismo se verifica con la religión. Bajo el dogma de Trento sigue punzando al corazón del neocristiano iberoamericano la aspiración utópica: la esperanza milenarista, la fe en el nuevo mesías, salvador espiritual que se ha convertido hoy en líder político o en héroe revolucionario.
Si bien los movimientos mesiánicos en el mundo moderno no han afectado exclusivamente a las sociedades iberoamericanas, han sido más frecuentes en éstas que en las demás regiones del hemisferio occidental. Puede ayudar a aclarar esta originalidad la consideración de otras sociedades, no católicas o no europeas, que ofrecen análoga tendencia milenarista-mesiánica, la cual puede llegar a ser determinante de la vida política. Dentro del ámbito religioso cultural cristiano, quizá el parecido más significativo sea Rusia, donde ha dominado durante siglos la variante ortodoxa bizantina del cristianismo, más contemplativa que la rama católica latina. En este caso es forzoso observar que la contemplación religiosa y el activismo político van a la par, alternando la resignación secular con la rebelión instantánea. Antes mencionamos la índole sincrética de la fe en las sociedades de la península ibérica, y sabemos muy bien que, a pesar de la Reconquista cristiana y las persecuciones inquisitoriales, hubo una cábala cristiana, unos mesías judaicos y un iluminismo cristiano, de cariz marcadamente islámico, en la España y el Portugal que en aquel momento venían conquistando y poblando la América recién descubierta. Este Nuevo Mundo pareció a muchos monjes evangelizadores la Tierra de Promisión, solar elegido de una nueva era en el destino escatológico de la humanidad. En vista de que el tema ha sido bastante estudiado, ahorraremos al lector una larga digresión al respecto. Pero tal vez no sea propiamente una digresión, sino el eje mismo de nuestro razonar, una de las veredas oscuras por la que llegaremos a salir del laberinto de la conciencia latinoamericana. Es sorprendente que para encontrar fenómenos análogos de cierta amplitud en las sociedades occidentales no ibéricas haga falta remontarse al siglo XVIII: la revuelta de los Chouans en la Vendée (Francia), contra los revolucionarios deístas en el poder, es la última cruzada parecida a la rebelión cristera en el México de hace medio siglo. Y si nos atenemos a jefes carismáticos revolucionarios, como Emiliano Zapata en México o Camilo Torres en Colombia, forzoso es buscarlos en los siglos medievales de la historia europea o en las zonas rurales marginales del sur. Los “bandidos de honor” románticos no eran mesías, ni pretendían serlo. Aunque Garibaldi haya sido un jefe carismático, puede dudarse de que sus secuaces contemporáneos llegaran a creer que por sus proezas iban a traer la era milenaria, y aun a resucitar.
La pretendida infalibilidad de líderes políticos como Hitler y Stalin en las sociedades occidentales, o Mao Tse-tung en las orientales, se acerca más a casos latinoamericanos, como el de Perón en Argentina y el de Rojas Pinilla en Colombia, que manifiestan una completa laicización de la exaltación devota. Esta moderna forma de idolatría consiste en que las masas, en lugar de venerar santas imágenes, adoran a un hombre de carne y hueso, su jefe político, el jefe por antonomasia (der Führer, el Caudillo), trasunto secularizado del san Salvador de otros siglos, remedo monstruoso de Cristo y Hércules. La competencia de Evita Perón con la Virgen María, en la devoción popular argentina, quizá sea el ejemplo más señalado del fenómeno aludido. ¿Qué ha pasado?, ¿qué pasa en la mente popular latinoamericana?, ¿en qué alquimia mental se origina la permanente confusión entre lo secular político y lo tradicional católico? Quizá nos pueda traer un poco de luz la consideración de que el racionalismo anglosajón y francés del siglo XVIII, nacido de la crisis de la conciencia europea a fines del siglo XVII, nunca ha llegado a calar en las profundas capas de la religiosidad ibérica e iberoamericana. Esta diferencia radical se explica por dos hechos distintos: la pervivencia del tomismo en las aulas hispánicas hasta una época en que Descartes y Leibniz (por no mencionar a Spinoza) habían invadido el ámbito intelectual del resto de la Europa cristiana, y, consecuentemente, la ausencia o casi inexistencia, en los países iberoamericanos, de un sistema educativo (primera enseñanza en particular) capaz de imponer a la juventud los criterios del razonar racionalista en todos los campos del pensamiento que no sea estrictamente la religión. En América Latina, como en España y Portugal (igual que en países islámicos y entre los judíos hasídicos), la gente aplica al mundo natural, social y político el principio de revelación divina, que en otras partes del Occidente se suele reservar a los casos de fe y religión. Esto no significa que el hombre latinoamericano sea tonto, y tampoco lo incapacita para labores técnicas; sólo lo hace más apto al mesianismo político, al proyecto utópico, a la cruzada revolucionaria. Sociólogos y antropólogos sociales han observado que los movimientos sociorreligiosos de carácter mesiánico-revolucionario se suelen producir en sociedades en trance de desaparición, o en estado de reacción contra una agresión cultural venida de fuera… Todo lo cual será cierto, pero no aclara el que en otras sociedades agredidas o en estado crítico no coincida el activismo político con la fe religiosa. Fuerza será acudir a la historia de América Latina, al peso de la tradición y a la pervivencia del pasado ibérico en sus sociedades y mentalidades actuales, para ir rastreando una explicación por vías (en apariencia) divergentes.
No otro objeto tiene el presente libro, recopilación de artículos y ensayos míos, desparramados a lo largo de los últimos 20 años por revistas del Viejo y el Nuevo Mundo, actas de congresos y coloquios, libros de homenaje… Del providencialismo cristiano del conquistador andaluz Álvar Núñez Cabeza de Vaca al cristianismo marxizado del cura colombiano Camilo Torres media toda la evolución que, pasando por el dominico mexicano fray Servando Teresa de Mier y el jesuita iluminado Manuel Lacunza, e incluyendo al libertador Morelos y a un sinnúmero de hombres oscuros, legos y sacerdotes, ha apretado el nudo de la revolución y la fe en América Latina. El hecho de que gran parte del alto clero, tanto en las guerras de Independencia como en las guerrillas agraristas del tiempo presente, se haya adherido (con sonadas excepciones como los arzobispos Óscar Arnulfo Romero y Helder Pessoa Cámara) al poder conservador, no le quita un ápice a lo que acabamos de afirmar. Igual que en la Edad Media europea, han sido miembros del bajo clero, curas rurales sobre todo, los que hasta hoy han dado a las guerras de liberación y las guerrillas revolucionarias su cariz de cruzadas. Esto no se debe a una distinta índole del catolicismo iberoamericano, sino a la posición prominente de la Iglesia como institución secular y cultural. La Iglesia y sus miembros son (aparte del ejército y la clase militar) la única fuerza capaz de resistir a un poder político dictatorial o a una opresión social y económica despiadada. El desequilibrio social y la desigualdad económica se han mantenido a un nivel extremado, en casi toda América Latina (con excepción del Uruguay y la Argentina en sus bellos días), desde la Independencia hasta hoy. Las dos salidas de los miserables han sido el bandidaje y el milagro, y la revolución armada puede ser milagro; de aquí que en el siglo pasado los mismos individuos hayan podido aparecer alternativamente como bandoleros o como guerrilleros santos. Hoy día son los hijos de la casta privilegiada los que, en romántico desahogo, se convierten en guerrilleros.
El cristianismo ibérico no es revoltoso por naturaleza propia, pero subsiste como cultura del pueblo, y el clero sigue siendo guía del pueblo —en este caso, por pueblo se entiende a casi la totalidad de la población—. Esta observación general podría matizarse según las regiones rurales o urbanas del continente, y contradecirse en ciertos casos; pero creemos que no ha perdido su vigencia en la mayor parte de América Latina. Bastará mencionar dos ejemplos, opuestos por su contexto político y no obstante análogos por lo que revelan: en el Brasil y en Chile la Iglesia encabeza hoy la resistencia a la dictadura militar; en Cuba, país antes descristianizado, las vocaciones sacerdotales nunca han sido tan numerosas entre los jóvenes. ¿Y qué decir de un país como México, en el que ha triunfado una revolución progresista y que desde hace dos generaciones analiza en términos marxistas la realidad nacional? En este mismo país, cada año acuden millones de romeros al santuario de la Virgen María de Guadalupe, y a otros santuarios, como el del Señor de Chalma y el de la Virgen de San Juan de los Lagos. La cuestión de la ortodoxia católica de tales creencias o devociones no hace al caso; lo que importa es que los devotos se consideran a sí mismos tan católicos como el mismo papa de Roma, o aún más. ¿Qué reflexiones nos sugiere el que unas semanas después de triunfar la revolución sandinista en Nicaragua muchos revolucionarios estuviesen a punto de utilizar sus armas —las mismas armas que derribaran al dictador— contra el nuevo poder revolucionario porque pretendió torpemente prohibir la procesión solemne de la santa patrona de la capital en el día de su fiesta?
Simultáneamente se documentan casos de extraño sincretismo entre el antiguo lenguaje católico de la salvación y el nuevo discurso marxista de la liberación. Así ha surgido el último avatar del cristianismo de Occidente, como en lejanos siglos se llegó a realizar la increíble simbiosis de Platón y Jesús por obra del númida san Agustín; que eso mismo, en concepto de sus prohombres, pretende ser la “teología de la liberación”, apodada por sus adversarios “el Evangelio según San Marx”. El mismo romano pontífice ha zanjado la controversia, condenando lo que desde el punto de vista de la ortodoxia católica no puede aparecer sino como una desviación y quizá una herejía. Pero “doctores tiene la Iglesia”, y a nosotros sólo nos toca tratar de comprender tan extraño fenómeno, con espíritu independiente y con la ayuda de lo que sabemos de la historia latinoamericana. El tiempo presente, por grande que sea la repercusión de los progresos técnicos y de la “mundialización” de los fenómenos económicos, políticos y también culturales (a consecuencia del desarrollo de los mass media), el tiempo presente, insistimos en ello, es ante todo la herencia del pasado. El ayer histórico pesa con fuerza sobre el devenir de hoy, un hoy preñado del mañana inseguro. No se debe perder de vista que el pasado de América Latina está lleno de ambigüedades que se reflejan en la duda de si se tiene que llamar América Latina, como lo quisieron los franceses del siglo pasado; Hispanoamérica, según prefieren los españoles; Indoamérica, conforme han sugerido varios antropólogos más o menos indigenistas, o Iberoamérica, como otros prefieren. Esta indecisión onomástica es una nueva forma de la antigua controversia respecto del Nuevo Mundo, y queda bien claro que “el ser de América”, que diría O’Gorman, ha sido una permanente dependencia o simulacro cultural, un être pour autrui y no pour soi. Y paramos aquí para no caer en metafísica existencial, porque el símil entre la historia del individuo y la de la sociedad no puede pasar de formal. La sociedad es una realidad sui generis, irreductible a principios de ontogénesis. Sentado este punto, ¿qué es de la sociedad o, mejor dicho, de las sociedades de América Latina?
Las conquistas europeas —obra ante todo de grupos de conquistadores españoles— han destruido o alterado profundamente, a partir de fines del siglo XV, a las sociedades indias existentes en las islas y el continente americanos. Ingleses y franceses, igual que españoles y portugueses, han contribuido a lo que modernamente se ha llegado a llamar un “etnocidio”, por analogía con el “genocidio”. Genocidio es matar físicamente a toda la población; etnocidio es destruir su cultura e identidad étnica o nacional. Entre el siglo XV y el presente, en la América Latina, y en la anglosajona, se efectuaron el genocidio de los indios nómadas y el etnocidio de los indios sedentarios. La generalidad de los primeros fue eliminada en vista de la imposibilidad de dominarlos para utilizar su fuerza de trabajo; al contrario, los segundos han sido asimilados culturalmente y explotados económicamente. La diferencia de proceder para con los indios no ha sido —como se ha repetido cien veces— efecto del mayor o menor fanatismo religioso de católicos o protestantes, mayor o menor racismo de españoles y anglosajones de un lado, portugueses y franceses de otro. La destrucción cultural y física de las sociedades indias obedece a la lógica —“mecánica”, diría Montaigne— de una colonización explotadora del suelo y el subsuelo y de una religión expansionista y proselitista. Sobre las ruinas de las culturas indígenas (tabula rasa) se han edificado sociedades coloniales, que no vacilamos en llamar neoeuropeas. Pero cuidado, que ahí se inicia el proceso llamado antes por los antropólogos “aculturación”, y hoy más bien “deculturación”.
La aculturación en América Latina —en “las Indias”, como se decía antiguamente— tiene ante todo un significado de clarificación; a pesar de lo que pretendieron las Leyes de Indias, no se trataba de una simple “transculturación”. Dicho de otra manera: las culturas nacidas en América, a raíz de las conquistas europeas, no han sido mero trasunto de las culturas metropolitanas correspondientes. Esta observación es válida, en mayor o menor grado, tanto para Lima o México como para Sucre o Tunja, La Habana o Santiago del Estero. ¿Cómo pudo pensarse que unas minorías europeas, que en muchos casos no pasaban de 2 o 3% (y ni siquiera llegaban a este porcentaje en determinadas regiones) de la población total, iban a poder mantener su cultura europea en vase clos? El problema que se les planteó muy pronto a las sociedades criollas de América —con frecuencia aisladas de Europa— fue la segregación, más social y cultural que propiamente racial, no obstante todo lo que se ha escrito al respecto con saña o con sorna. La otra cara de la segregación social tenía que ser la asimilación cultural. Una ínfima minoría de colonizadores —aún heredera política de conquistadores— no puede excluir totalmente, durante siglos, a la inmensa mayoría de la población, tiene que integrarla en alguna forma. Lo pudo intentar, pero tenía que fracasar; el fracaso lo han revelado las guerras de Independencia. Desde aquel momento, la historia política de América Latina está condicionada por la ascensión social de los mestizos, miembros de las antiguas “castas” antes excluidas del mando y la riqueza. Incluso en el caso de la Argentina (país casi desprovisto de indios), José Luis Romero ha llegado a explicar el fenómeno peronista por la reacción de los mestizos del interior en contra de la masa porteña compuesta de inmigrantes europeos recién llegados y (la mayoría) no hispánicos. Paralelo al proceso biológico del mestizaje y al proceso social de la segregación, se ha desarrollado en la América colonial un fenómeno de largo alcance que, desdeñado por los historiadores hasta unos decenios, ha tenido un papel importante en lo que ahora se suele llamar la historia global. Pues bien, forzosamente la historia tiene que ser global o total; la historia parcelaria es una comodidad metodológica, pero queda sin valor para aclarar la evolución de las sociedades. El proceso al que nos referimos arriba, diciendo que ha corrido paralelo al mestizaje y a la segregación, es de índole espiritual. “Espiritual” no quiere decir insustancial, ni tampoco inasible; lo espiritual es causado y causante en el devenir de la historia, y no es mero reflejo de las relaciones económicas, si bien no tiene desarrollo independiente, porque en la vida de las sociedades todo está interrelacionado y la interacción es la ley suprema. Y si privilegiamos el estudio de la vida espiritual y religiosa de América Latina, no es en ningún modo por menospreciar otros aspectos de la vida social, sino para contribuir a llenar un vacío en el campo de la historia. Téngase muy presente que no nos referimos a la historia de la Iglesia, sino a la historia de la actividad religiosa de la conciencia colectiva.
La historia espiritual de América Latina podría resumirse, a grandes rasgos, como la “conquista espiritual” (en términos propios de los primeros evangelizadores), y yo diría “reconquista espiritual” de indios, mestizos y negros africanos, y también de criollos, por el clero católico hispanocriollo. Evidentemente —a pesar de los muchos y justificados reparos que se hacen—, el catolicismo romano es la religión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Esto llega hasta el extremo de que incluso muchos políticos progresistas (rousseauistas, positivistas o marxistas, según las épocas) se sigan proclamando católicos, si bien su ideología es filosóficamente incompatible con la revelación cristiana. De un diputado revolucionario mexicano, acusado en la primera Asamblea de la Revolución de adherirse al clericalismo, se cuenta que dijo para su defensa: “¿Yo? Gracias a Dios, soy ateo”. Y entre los corridos populares que atacaban a los hombres de la Reforma, consejeros positivistas de Juárez, hay uno que reza lo siguiente:
Madre mía de Guadalupe,protege a esta nación;que protestantes tenemosy corrompen la razón.
En estos sencillos versos está cifrada toda la complejidad espiritual de América Latina. La “razón” (es decir, el modo de pensar de la “gente de razón”) se confunde con la religión (por cierto, se trata de “la verdadera religión”, o sea, la católica romana), y la irracionalidad o la perversión del juicio se identifican con la herejía por antonomasia: la protestante. Toda forma de racionalismo ateo, o simplemente heterodoxo, es asimilado a la herejía. A la inversa, la devoción —en especial a la Virgen María (en sus distintas imágenes nacionales y regionales)— se ha convertido en la expresión suprema de la verdad y la cultura. Ningún dictador, por omnipotente que sea, se atreverá a renegar públicamente de la santa patrona, y si se atreve, lo derribarán a poco, como le pasó a Perón después de su ruptura con la Iglesia. En un país que, como es el caso de México, tiene separación del Estado y la Iglesia, ninguna autoridad pública se atreverá a dudar públicamente de las apariciones del Tepeyac —de las que han dudado muchos historiadores eclesiásticos, y la Iglesia ha tardado más de dos siglos en considerarlas como una tradición posiblemente digna de aprecio—. El principal obstáculo que —desde el Siglo de las Luces hasta el tiempo presente— han encontrado las ideologías progresistas ha sido éste: la devoción está más arraigada que la razón raciocinante. Para llegar a propagarse entre el pueblo, las nuevas doctrinas políticas tienen que soslayar las imágenes santas y disfrazarse de evangelismo redivivo. No otra cosa es la “teología de la liberación”, cuya realización concreta es la vida comunitaria al estilo de las primitivas comunidades de los tiempos evangélicos.
La “liberación”, según el esquema marxista de la lucha de clases, pone fin a la opresión económica, es la liberación del proletariado respecto del poder de la clase burguesa. Pero no es cierto que la mayoría de los indios rurales tengan conciencia de clase, y este desajuste con la teoría complica la tarea del líder revolucionario formado en las aulas del Partido. El indio andino y el mestizo sí tienen conciencia de raza, de identidad étnica o, dicho con otras palabras, tienen auténtica conciencia histórica. Esta conciencia histórica es la de una historia muy distinta de la que dio origen a la teoría de Marx, es una historia que ya movió el brazo de Túpac Amaru; esta secular conciencia histórica es la que todavía hoy puede impulsar al indio andino, antes que la lucha de clases. La conciencia del pueblo está preñada del mensaje cristiano de la salvación y la liberación apetecible, es el acceso instantáneo a la gloria. Y para realizar esta proeza utópica no bastan sindicatos, hace falta un mesías; entre los hombres, sólo el regreso de un enviado de Dios puede operar un trastorno social completo, a favor de los desheredados hijos de la Virgencita, su Santa Madre. Tanto el estudio de las guerras de Independencia de América Latina en el siglo XIX como el de los movimientos revolucionarios de este siglo corroboran esta interpretación.
De muy distinta índole han sido las utopías inspiradas en América Latina por doctrinas socialistas que se suelen calificar de “utópicas”. Si bien el carácter realmente utópico de las mismas no es dudoso, descartamos la oposición clásica entre socialismo utópico y socialismo “científico”. Tanto el socialismo que convendría calificar de “cientificista” —en vez de científico— como las doctrinas anteriores a la de Marx y Engels tienen en común la aspiración claramente utópica a la sociedad justa o, dicho en términos propios de la escatología cristiana, al “reino de la justicia”, esto es, la “era milenaria”. “Utópico” no es calificativo despectivo más que en la mente de hombres desprovistos de esperanza humana. Desde Platón hasta Marx, la aspiración utópica, si bien en casos ha acarreado la restauración del Leviatán, ha sido uno de los más potentes resortes de la evolución (y revolución) de las sociedades humanas. Entre los filósofos y economistas del siglo XIX, tanto Saint-Simon como Auguste Comte han sido los precursores inmediatos de Fourier, Marx y Proudhon. La confluencia de la escatología cristiana, a través de Tomás Moro y Campanella, el igualitarismo de Babeuf y el mito de la Era Positiva, han engendrado las modernas doctrinas socialistas. En América Latina, Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, en el siglo XVI había intentado realizar en su diócesis el sueño de Moro; y también en México, en el XIX se creó un falansterio fourierista, que ha estudiado primero Silvio Zavala. En el siglo pasado, en el sur del Brasil fue famosa la secta germánica y protestante de Santa Cecilia. En suma, menudean estos casos que ha estudiado Pierre Luc Abramson.*
Para atenernos sólo al presente siglo, vemos que tanto los cristeros mexicanos (reputados reaccionarios rurales) como los partidarios de Emiliano Zapata (precursores de posteriores guerrillas revolucionarias) enarbolaron la bandera de Cristo Rey, los primeros, y la de la Virgen de Guadalupe, los últimos. De hecho, se sabe que los zapatistas pedían la devolución de las tierras que sus antepasados indios habían poseído, y en este sentido eran históricamente “reaccionarios”. En el nordeste del Brasil, el líder agrario Francisco Julião suscitó levantamientos de campesinos con arengas en las que parafraseaba el Nuevo Testamento. El movimiento cristero —estudiado por varios historiadores, en especial Jean Meyer— tomó el cariz de una cruzada al estilo medieval europeo. Y no creo que los “rebeldes primitivos” —en el sentido en que se habla de primitivos en la historia de la pintura— estudiados por Hobsbawm sean una forma simplemente arcaica, imagen todavía imperfecta de los revolucionarios modernos. No pretendo negar el significado de revuelta social contra la opresión económica, que aparece a todas luces en las jacqueries del medievo europeo; pero sí me inclino a pensar que el ingrediente religioso-mesiánico es importante todavía hoy, donde suele fallar el impulso inicial. Detrás del actual guerrillero latinoamericano se perfila el anarquista andaluz de principios de siglo, milenarista como él. Donde han triunfado “revoluciones” en las sociedades modernas (por revolución se debe entender todo trastorno social que acompaña la toma violenta del poder político) los líderes se han aparecido al pueblo como salvadores: Mussolini en Europa igual que Fidel Castro en América.
En América Latina, cada dictador tradicional y patriarcal ha tratado de dárselas de mesías y demiurgo. Trujillo hizo llover en época de sequía, viajó a España en barco para corresponder la visita a Santo Domingo del almirante Cristóbal Colón, diole su propio apellido a la capital de la isla, coronó a su hija “reina de la patria”, etc. En la megalomanía patológica de ese personaje se revela lo que en otros no llegó a tales extremos, pero que era latente en los Batista, Somoza, Perón, y lo es en algunos más, como Stroessner. Esta actitud no tiene que ver con la ideología o, lo que es también frecuente, la falta de la misma en los dictadores. Se trata de una complicidad entre el jefe y el pueblo que, por decirlo así, exige las señales de lo sobrehumano en su líder. Y lo que vale para el dictador, generalmente conservador de intereses creados, vale igual para el líder revolucionario, cuyo papel es destruir el orden establecido. Entre muchos, el ejemplo del Che Guevara está bien claro: primero se habló de su misteriosa desaparición de Cuba, luego se le esperaba por todas partes en los maquis de América Latina, y se le llegó a ver donde no se encontraba; una vez muerto por militares bolivianos, la opinión popular negó la evidencia de su muerte, y en una fase posterior, ya indudable su muerte, empezó a crecer la leyenda de su retorno glorioso. Andará muchos años errando por sierras y barrancos, igual que el caballo roano de Zapata, la sombra del que llegó a simbolizar la revolución cubana en lo que tuvo de juvenil y romántico.
Cuando el mesías se convierte en mártir crece enormemente su eficacia revolucionaria, y no importa que sea militante de una filosofía materialista si aparece como paladín de la liberación de pueblos oprimidos. Bien se nota en esta circunstancia que las creencias y la fe importan más que las ideas y las doctrinas; antes que la ideología está la religión. En el caso del colombiano Camilo Torres, cura párroco que se convirtió en jefe de guerrilla, el entronque entre espiritualidad cristiana y acción revolucionaria es obvio. Cristo vino a socorrer a los pobres y a los esclavos, vivió con ellos y fue crucificado entre ellos, les prometió la salvación. Camilo interpretó el mensaje evangélico “al pie de la letra”, si puede decirse así, y sin esperar el “siglo”, la era milenaria, agarró un fusil para salvar a sus parroquianos del hambre y la opresión. No lo detuvo, en su generoso impulso, la consideración de que el cristianismo es una religión de paz. La violencia de la opresión le pareció lo suficientemente intolerable para justificar la violencia de la acción salvadora. Basta leer los escritos suyos —reunidos y publicados en un extenso volumen— para darse cuenta de que el sincretismo de la revelación evangélica y los esquemas de la sociología marxista se habían realizado en su mente y pluma. Además, después de morir como mártir de la causa revolucionaria, Camilo Torres se fue convirtiendo en un santo popular. Todos los clichés de la canonización espontánea, bien conocidos y descritos por los bolandistas, se repiten en este caso: incluso hay tráfico de reliquias prodigiosas de Camilo —objetos que presuntamente le pertenecieron—, leyendas de su supervivencia y supuesta reaparición en determinados sitios o circunstancias, y sobre todo esperanza de su próximo y vencedor retorno. Ejemplos como éstos —escogidos por su importancia en la América Latina del último cuarto de siglo y a los que sería fácil agregar otros, tomados de muchos países latinoamericanos— son la prueba palmaria de la permanencia de los esquemas espirituales judeo-cristianos en la conciencia popular. No pretendemos que éste sea el único principio de la vida política en América Latina ni, menos todavía, que estos rasgos de mentalidad tengan vigencia intemporal y eterna; al contrario, son fruto de la evangelización y del papel del clero en la enseñanza y en la sociedad desde hace casi medio milenio. No obstante, donde esto ha cambiado radicalmente, como en Cuba, no se ha borrado —y no parece que se vaya a borrar pronto— la huella de la cultura judeo-cristiana en las conciencias.
Aunque siempre resulta azaroso pretender dar razón de fenómenos que afectan a la gran desconocida que los sociólogos durkheimianos han dado en llamar “la conciencia colectiva”, muchos lo han intentado. Entre ellos descuellan por la profundidad de su reflexión el romano Vittorio Lanternari y la brasileña María Isaura Pereira de Queiroz. Sus libros son lo bastante conocidos para ahorrarnos resumirlos en el corto espacio que nos queda para tratar de ahondar en el tema. Se comprende que la cuestión palpitante del nexo entre los movimientos mesiánicos y los movimientos revolucionarios haya preocupado a muchos investigadores, y también a revolucionarios. De los especialistas de la “praxis” revolucionaria no nos toca hablar; ya lo hemos dicho, “doctores tiene la Iglesia” y los tiene también la iglesia marxista-leninista. Entre los antropólogos que han traído alguna luz en esta maraña cabe mencionar a Wilhelm Mühlmann y Alfred Métraux. Todos han coincidido en considerar que surgen mesías y cruzadas en sociedades amenazadas, o desequilibradas por causas internas o externas. Este esquema se aplica lo mismo a sociedades indígenas que han conservado su politeísmo tradicional —como los tupí-guaraníes estudiados por Métraux— que a sociedades mestizas —las culturas de los caboclos brasileños estudiados por M. I. Pereira de Queiroz. Dicho en forma más explícita, en un grupo étnico o nacional surge un mesías cuando toda solución racional a las dificultades del momento parece inalcanzable. Exaltar una figura de salvador y dotarla mágicamente de poderes carismáticos es otra forma de encomendarse a Dios. En el Brasil, el ejemplo del padre Cicero (al que unos sociólogos de la Universidad de São Paulo han dedicado una película y Ralph della Cava un libro) quizá sea uno de los más destacados, por la extensión geográfica, la duración y la intensidad de la devoción. Sobre el otro aspecto de la cuestión, el de la relación entre mesianismo y revolución, hay opuestos puntos de vista. Unos pretenden que el éxito de esos mesías, como el aludido padre Cicero, se debe a la imposibilidad concreta de una revolución social, por la desigualdad de fuerzas, e interpretan el movimiento mesiánico como una compensación onírica a la impotencia práctica, una fuga hacia la religión para olvidar la inasequible revolución. Otros, al contrario, opinan que el movimiento mesiánico es un movimiento revolucionario espontáneo, al que le falta la suficiente conciencia revolucionaria. En este último caso se acudiría a la expresión religiosa del afán de liberación, sólo por falta de ideología social y política adecuada. Se entiende que, a consecuencia de estos opuestos análisis, ciertos ideólogos revolucionarios combatirán a los movimientos mesiánico-religiosos como a su más inmediato y peligroso competidor, mientras que otros tratarán de “concientizarlos” y utilizarlos para sus propios fines.
Este enfoque del problema mesiánico, como se ve, rebasa tanto los límites de América Latina como la era de extensión del judeo-cristianismo. Mühlmann, singularmente, saca varios ejemplos significativos de los llamados movimientos “nativistas” de África y Oceanía. El hecho de que en esta última región se haya llegado a venerar a un Cristo negro no es fundamentalmente distinto de los casos de la Virgen María “morena” o “india” que se venera en tantos santuarios de América Latina bajo distintos nombres. Es una constante en la expansión del cristianismo, desde los tiempos evangélicos, el que los santos y los santuarios se vuelvan autóctonos. Y a pesar del dicho popular “nadie es profeta en su tierra”, tenemos a la vista muchos ejemplos de profetas y mesías regionalistas, que menudean en la historia de América Latina. Por lo general, no se puede pretender que estos fenómenos de conciencia religiosa, o su expresión en movimientos mesiánicos, sean totalmente distintos en América Latina de lo que son en otros territorios. Pero llama la atención que la “densidad mesiánica” —por decirlo así— sea mayor en las sociedades impregnadas por la tradición judeo-cristiana y por la islámica. Y por otra parte, en nuestro siglo se observa que los movimientos mesiánicos aparecen con mayor frecuencia en regiones que siguen en estado de dependencia neocolonial (Tercer Mundo) o de colonialismo interno (Mezzogiorno italiano). De manera que, sin pretender formular una ley universalmente válida, nos inclinamos a ver una relación entre algunos fenómenos de distinta índole: determinada tradición cultural de un lado y cierta estructura político-económica de otro. La conjunción entre una religión mesiánica —cristianismo o islamismo, derivados ambos del mesianismo judaico— y un desequilibrio socioeconómico en la sociedad —asociado a una situación neocolonial en la mayoría de los casos— favorece la aparición de mesías político-religiosos y el surgimiento de cruzadas nacional-religiosas. Donde falta el sustrato religioso, parece que no se producen tales movimientos. Pero donde falta la situación neocolonial, sí pueden producirse. Es notable que en las sociedades no dependientes y superdesarrolladas, desde el punto de vista de la producción de bienes de consumo, sólo aparecen movimientos de tipo mesiánico-carismático en épocas de crisis graves que arruinan la organización social preexistente, como ocurrió en Alemania tras la derrota de 1918.
Si bien la situación social crítica del grupo étnico, o de la nación, es la que apela al mesías salvador, ello no resulta condición suficiente. E insistimos en este punto porque se trata nada menos que de ponerle coto al determinismo sociológico, o económico, imperante en las ciencias sociales creadas por europeos y norteamericanos. La herencia cultural, y en este caso religiosa, es condición necesaria. Y a pesar de lo que advertimos respecto del islamismo y el judeo-cristianismo, es de notar que en la India los movimientos mesiánicos se dan con más frecuencia entre los adeptos del hinduismo que entre los musulmanes. Esto se debe al hecho de que el islam oriental (turco-mongólico) controla más estrictamente la fe religiosa que el islam occidental, propiciando en el Magreb la proliferación profético-mesiánica conocida con los nombres de marabutismo en el África blanca y mahdíes en el África negra. Si extendemos la observación a sociedades del Occidente cristiano, llegamos a la mística. Donde hay tradición mística dentro del seno de la Iglesia, la desviación mesiánica —con los modernos avatares políticos que implica— parecerá menos frecuente. Por lo cual llegaremos a suponer que cierta anarquía en la imaginación religiosa, así como el relajamiento de la regla por parte del clero, son las condiciones más propicias a la aparición de movimientos mesiánicos. ¿Y quién negará que ambas condiciones siguen reunidas en las sociedades latinoamericanas? O sea, diríamos que dos factores aparentemente contradictorios: la influencia del clero, de un lado, y la libertad de las creencias, de otro, son la “circunstancia” óptima para el surgimiento de neomesías (o seudomesías) en las sociedades latinoamericanas.
La consideración de lo ocurrido en los siglos coloniales, bajo el imperio de la Inquisición, invita a más reflexiones. A partir de fines del siglo XVI se decidió que los indios escaparían del rigor del Santo Oficio, y entre ellos menudeaban los pequeños mesías sincréticos: medio profetas del politeísmo ancestral (dogmatizadores) y medio remedos de santos católicos. Por otra parte, entre las filas del clero criollo surgieron monjes iluminados, perseguidos formalmente por la Inquisición; muchos de ellos eran activistas políticos, antiespañoles o separatistas antimonárquicos, y apelaban al numen divino para librar a la patria americana de la tutela metropolitana. No entramos en detalles porque ya hemos tocado este punto en otro libro nuestro. De momento sólo queremos llamar la atención sobre la relación, ya en el siglo XVI, entre el espíritu de “novedades” (heterodoxia religiosa) y “la preocupación” (disconformidad política), según se mentaban en la jerga de los inquisidores; inspiración religiosa iluminada era la que respaldaba la reivindicación social o étnica y la protesta política en aquellos siglos, llamados oscurantistas por los historiadores liberales del siglo XIX, epígonos de los ilustrados del XVIII.
Así se ve a las claras que el retorno al estudio de fenómenos mesiánicos del pasado, para entender mejor los del tiempo presente, no es ociosa empresa. La evolución de los movimientos mesiánicos “de infidencia” llegó al clímax en el momento de las guerras de Independencia. Ya hemos apuntado que los primeros conjurados mexicanos se llamaron a sí mismos “los Guadalupes”, tomando por emblema a la Virgen del Tepeyac, antes de que el cura Hidalgo enarbolara la bandera en el pueblo de Dolores. Tocaría a otro sacerdote, Morelos, párroco de la zona rural, ser el mesías libertador de México y el mártir de la causa patria. Morelos reunió en su personalidad y actuación los rasgos conjuntos de mesías tradicional de la época colonial y de líder revolucionario de la América Latina posterior a la emancipación. En aquella figura, que simbólicamente se reproduce hoy día en las monedas mexicanas, se cifra toda la complejidad y ambigüedad de los movimientos mesiánicos latinoamericanos. Pero más allá de las ambigüedades aparece con destello resplandeciente el perfil de aquel jefe carismático de la cruzada en que se ha llegado a expresar con mayor fuerza la circunstancia patria. Alma del alma del pueblo, es decir, viva encarnación de sus aspiraciones, así aparece el libertador Morelos. De esta misma casta han sido Emiliano Zapata, Camilo Torres y el Che Guevara. No así el gran Bolívar, ni Hidalgo, ni Belgrano, hombres cultos nutridos de filosofía inglesa y francesa, sin duda jefes inspirados y de altas miras, pero hijos de la burguesía criolla urbana, en ningún caso emanación del pueblo rural de fe sencilla y ciega confianza. El mesianismo requiere ante todo un acto de fe, fe en el destino del pueblo, en la protección divina y en el carisma del caudillo. Estos tres aspectos complementarios varían en intensidad relativa, según los tiempos, los pueblos y los héroes. Sería atrevido pretender sistematizarlo en exceso, pero razonablemente se puede suponer que, andando el tiempo, el papel de la protección divina viene a menos y el del líder va creciendo. En los siglos pasados, el jefe era el portavoz y el brazo de la supuesta voluntad divina; hoy día, el líder es el instrumento de la voluntad popular, pero al mismo tiempo, y aquí está su carisma, el que forja la voluntad común del pueblo y la “santifica” en la lucha revolucionaria.
Los movimientos mesiánicos no son sino un aspecto, sin duda más espectacular que otros, de un conjunto de fenómenos que afectan a las mentalidades de los países que han sido dependencias coloniales de las potencias europeas en un pasado más o menos reciente. Se trata de la reivindicación y afirmación de la identidad nacional, la cual supone la superación de una contradicción histórica. Las nuevas naciones pretenden borrar la huella infamante del nexo colonial, pero lo hacen acudiendo a los principios liberales, nacionalistas y progresistas que han aprendido de la nación colonizadora. La añorada identidad cultural y étnica busca sus raíces en la realidad históricamente anterior a la conquista y colonización por europeos. El movimiento indigenista, que ha cundido por casi toda América Latina —con la explicable excepción del Uruguay y la Argentina— en los años treinta de este siglo, es perfecta ilustración de esta contradicción. En vez del restablecido Imperio del joven abuelo Cuauhtémoc, con la restauración del culto a “Quetzalcóatl-Santa Claus” soñado un día por un ministro del PRI, México se ha convertido en la tierra de elección de la especulación inmobiliaria y la inflación fraseológica. Quitando la notable y trágica excepción del lamentado escritor peruano José María Arguedas, ¿quién ha llegado a expresar la cultura y mentalidad del indio americano de hoy? Ni siquiera Miguel Ángel Asturias, cuya obra —genial desde el punto de vista literario— es justamente la más acabada forma de la mitificación del indio (me entran dudas respecto a una sola novela suya: Hombres de maíz). Ensayistas como Ezequiel Martínez Estrada en la Argentina, Gilberto Freyre en el Brasil, Arturo Uslar Pietri en Venezuela, Octavio Paz en México, y otros, en lo que va del siglo han intentado desenmarañar la enredada realidad de sus respectivas naciones. Pero las lucubraciones de la intelectualidad, por brillantes que sean, no llegan al pueblo. Los pueblos no saben expresarse más que en su folclore y en sus rebeliones. La memoria colectiva ha conservado, en las danzas rituales, los cantos ceremoniales y las modestas producciones de la artesanía, una visión legendaria del pasado nacional o étnico, y es capaz de seguirla creando. Los movimientos mesiánicos representan la salida repentina, explosiva, de la conciencia histórica popular al campo de la política. No les puede poner trabas ninguna aporía filosófica, porque son la vida misma del pueblo, su vitalidad inquebrantable, amasada de héroes anónimos, muertos a lo largo de los siglos. El éxodo rural hacia las ciudades es la última página de esta epopeya del hambre y el dolor.
Merece la pena, sin duda alguna, ir cuestionando la compleja realidad mental de los intelectuales de la América Latina moderna, en especial los llamados indigenistas. El pasado indígena ha sido exaltado por ellos como el rasgo distintivo con relación al mundo europeo occidental. Pero, al mismo tiempo, ambicionaban para sus respectivas patrias todas las formas de progreso: legislativo, técnico, económico y social, que las igualara a las antiguas metrópolis europeas o a la nueva potencia hegemónica del continente americano: los Estados Unidos. Esta tensión, entre la visión arcaizante del pasado nacional y la aspiración modernista, tenía que traer una reinterpretación del pasado capaz de justificar la orientación del tiempo presente hacia el futuro que, de hecho, le da las espaldas al pasado indígena. Esta alquimia mental de escritores y filósofos no se debe considerar intrascendente porque, a través de novelas, discursos y hasta libros escolares, ha cundido por la clase media —hasta la clase media baja— e incluso ha surtido algún efecto político. Pero el hecho es que hasta hoy día no se ha registrado ninguna rebelión —al menos según nuestro conocimiento— que haya enarbolado el tocado de plumas de quetzal de Cuauhtémoc ni la efigie del indio peruano Túpac Amaru (si bien hubo explícita referencia a este último por parte de los tupamaros, fue en el Uruguay y no en el Perú). Las aspiraciones del indio andino lo llevan a edificar escuelas de primera enseñanza y a apoderarse del solar de los hacendados, no a cambiar modernos tiranos —caciques y gamonales— por antiguos tiranos como lo fueron los Incas, los tlatoanis aztecas y otros. Por eso, el entronque de la ideología —sea indigenista, marxista-leninista u otra— con la fe del pueblo es difícil de realizar no obstante los esfuerzos de ideólogos peritos en la violación de la conciencia colectiva. Será que la conciencia popular latinoamericana tiene todavía otros modelos, distintos resortes que si bien la hacen relativamente accesible a los slogans elaborados en otro contexto cultural, también la hacen altamente acogedora al mensaje del mesías que sepa captar su confianza. Donde hubo líder carismático —como en el caso de Eva Perón en la Argentina y en el de Fidel Castro en Cuba— el movimiento popular tuvo ambiente de epifanía revolucionaria. Y donde no lo hubo —Pérez Jiménez en Venezuela, Pinochet en Chile— sólo se realizaron golpes militares represivos de los movimientos populares, y nació un nuevo tipo de dictadores. Por lo común, el hombre hispánico —en la medida prudente en que esta entidad tenga algún significado, es decir, al nivel del comportamiento político— se levanta por su fe religiosa o porque se ha herido su sensibilidad, no por un principio. Ante todo, los pueblos latinoamericanos no se guían por una doctrina —que les tiene sin cuidado—, se dejan fascinar por un “caudillo-mesías”. La realidad latinoamericana simboliza la antítesis de la teoría que elaboró Lukács respecto del “héroe colectivo”; el radical personalismo hispánico es causa de que la conciencia y la proeza colectivas sólo llegan a cuajar donde hay un héroe individual que las despierte y las encabece y cifre en su inspirada personalidad.
Muchos serán todavía los movimientos mesiánicos que en años futuros agitarán al continente; y no se crea que esta profecía sea arriesgada o pesimista, pues la inspira y conforta tanto la consideración del lejano pasado como la del pasado más reciente. Antes bien, la cuestión candente es la siguiente: ¿la nueva ideología va a suplantar a la antigua religión? El cristianismo en su milenaria existencia se ha tragado al idealismo platónico y al inmanentismo aristotélico, a la revolución cartesiana y a la copernicana, al modernismo del siglo pasado y al progresismo de los sacerdotes-obreros del XX. ¿Sabrá defenderse también contra el materialismo marxista-leninista, doctrina joven en comparación, pero ya rancia como se ve por los frutos de su intolerancia? La pelota todavía anda en el tejado…
Si bien nadie le ha visto la cara al futuro, es cierto que no se le puede vedar el paso. A la corta o a la larga, por vía de evolución o revolución, tiene que triunfar el cambio. Con el tiempo, pero sólo con mucho tiempo, tras varias generaciones de hombres, América Latina llegará a sanar de su overdose (en acertada expresión de Albert Hirschman) de carismas religioso-políticos. Pero ¿quién va a guiar a América Latina por la senda resbaladiza de su destino?, ¿quién va a llegar a superar el cortocircuito actual?, ¿la clase militar o la casta de los licenciados?, ¿la Iglesia o el Partido? En todo caso, nuevos líderes carismáticos harán su papel y tendrán su hora, como la han tenido en anteriores decenios Getulio Vargas y Juan Perón, Lázaro Cárdenas y Fidel Castro. La historia no se repite, es cierto, pero el pasado tampoco se borra en un día, ni en cien años. Cambia la cantidad de riquezas y, aunque en menos proporción, cambia su reparto entre los distintos grupos de ciudadanos. Pero ¿hasta qué punto son ciudadanos todos? También cambia la proporción de ciudadanos. Cambia la percepción y apreciación de unos grupos sociales por otros. Se adapta al cambio el mensaje cristiano, pero sigue siendo esencialmente idéntico. Cambia la táctica revolucionaria, pero no ha cambiado la fe en la Revolución, y queda estereotipada la ideología en su fraseología. La rigidez de las ideologías, la inercia de las mentalidades y la escasa movilidad social pesan tanto en el día de hoy como el incremento masivo de las inversiones.
The Institute for Advanced Study,Princeton, diciembre de 1980
BIBLIOGRAFÍA
FUKUYAMA, FRANCIS, The End of History, Washington, 1989.
GABAYET, J. JACQUES (coord.), Hacia el nuevo milenio,UAM, México, 1986.
LAFAYE, JACQUES, “¿El fin de la historia o el fin de una utopía?” (en El eterno futuro del Nuevo Mundo, en prensa).
MARCUSE, HERBERT, El fin de la utopía, México, 1968.
MAYBURY-LEWIS, DAVID, Millennium (Tribal Wisdom and the Modern World), Nueva York, 1992.
NOTA: Esta introducción fue escrita en español para el presente libro.
I. EL MESÍAS EN EL MUNDO IBÉRICO, DE RAMÓN LLULL A MANUEL LACUNZA
Los hechos históricos son, por su esencia, hechos psicológicos.
MARC BLOCH,