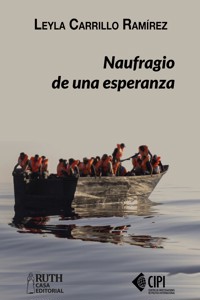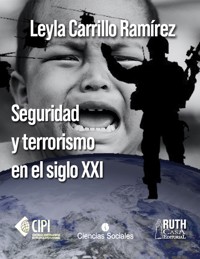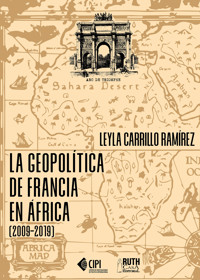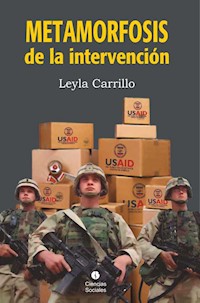
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Amplio y profundo estudio histórico, jurídico y político de la injerencia internacional, en todos sus aspectos y manifestaciones, desde la brutal intervención de las potencias imperialistas en los asuntos de países menos desarrollados ˗so pretexto de combatir focos bélicos y dictaduras locales˗, hasta las misiones de paz en Naciones Unidas que, a pesar de tener otro objetivo, no dejan de causar a su vez un saldos de muertes y desgracias humanas. La autora brinda respuestas a las disímiles interrogantes sobre diversos aspectos y coberturas de la intervención, a saber, cuál es la diferencia entre esta y la misión, por qué en muchos casos el envío de los cascos azules de la ONU resulta más perjudicial que beneficioso y cómo, en definitiva, el superdesarrollo y la supremacía de unos estados no causa más que guerras, violencias y subdesarrollo de otros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición: Natalia Labzovskaya
Diseño de cubierta: Carlos Javier Solis
Diseño interior: Oneida L. Hernández Guerra
Composición digitalizada: Royma Cañas
Corrección: Adys Lien Rivero Hernández
Emplane e-book: Amarelis González La O
© Leyla Carrillo Ramírez, 2017
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2017
ISBN 978-959-06-1951-9
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
Introducción
Evidentemente, la actual situación mundial traspone las fronteras de una ética contemporánea inexistente y quebrantada por la unipolaridad. El peligro real que se cierne sobre todos los seres humanos en el planeta que habitamos y sobre los destinos del mundo subdesarrollado o emergente proviene de la hegemonía estadounidense, que ha erigido un bastión para los decisores de política exterior y defensa en medio de una total impunidad.
Aunque la historia se encargue de juzgar a los atacantes y los sobrevivientes relaten en un futuro no lejano el tortuoso sendero emprendido para defender su soberanía, independencia y autodeterminación, ningún país queda eximido de la extorsión, intervención, ocupación o agresión que cada vez con mayor frecuencia ejercen los polos de poder. Habría que establecer, entonces, un paralelo entre la actualidad y la premonición martiana en el sentido de que “los hombres andan en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y destruyen”.
Los politólogos pueden discrepar de las hipótesis incluidas en el mencionado artículo, porque estas inducen a resultados preconcebidos, pero nos ha parecido útil citar las cláusulas manipuladas por el imperialismo y sus ejecutores, promotores o simpatizantes de la intervención. Con ello se contrapone lo que los juristas denominanius ad bellumo justificaciones para la guerra, mientras los agresores actúan contra el derecho internacional humanitario (ius in bello).
Las instrucciones del manual intervencionista establecían una secuencia:
– Crear o magnificar los defectos y deficiencias de un país tercermundista.– Acusar al “seleccionado” de violar los derechos humanos, la sacrosanta democracia representativa o de constreñir las libertades políticas.– Demonizar al dirigente de ese país para que la comunidad internacional lo rechace.– Castigar al país económica y comercialmente, cesando o disminuyendo las relaciones.– Enardecer una campaña de prensa que internacionalice los problemas del Estado cuestionado.– Convencer a los principales aliados sobre sus criterios.– Promover mociones, resoluciones y directivas en el organismo regional correspondiente contra el país “peligroso”.– Procurar la aprobación de una resolución en el Consejo de Seguridad o en el Consejo de Derechos Humanos, que “legalice” el derecho a una intervención colectiva, en aras de la paz y la democracia.– Someter a las personalidades “censuradas” ante la Corte Penal Internacional o crear un tribunal especial para juzgar los “crímenes de guerra”, supuestamente cometidos por el mandatario derrocado.– De ser posible, procurar que se suicide, fallezca de infarto o muera en cualquier dudosa circunstancia que lo silencie para siempre.– De no ocurrir lo anterior, acosarlo hasta lograr su ejecución mediante las armas, como escarmiento al resto de la comunidad internacional.La metamorfosis es un fenómeno biológico, que generalmente mejora la especie y conlleva su adultez: una crisálida se transforma en mariposa multicolor; un renacuajo en rana; un feto deviene en hermoso bebé… En cambio, en el actual siglo presenciamos una metamorfosis invertida en que la acción inhumana provoca el retroceso hacia un paleolítico con acciones genocidas, mercenarias, incendiarias, calcinantes, morbílicas y letales, que pueden convertir lo humano, animal, geográfico, cultural y medioambiental en un páramo.
El propósito de este libro es comparar la metamorfosis en diversas etapas históricas y alertar sobre la amplia gama de intervenciones que sufrimos los países menos desarrollados. Si se logra, habremos acometido una etapa de alerta, porque esencialmente luchamos por un mundo mejor.
Antecedentes
La política constituye, a semejanza del derecho, una manifestación de la voluntad de la clase dominante. Sin embargo, en representación de los sectores o clases prevalecientes en el poder (o cercanos a este), con frecuencia la política concertada incumple sus propios cánones y aplica oportunistamente los métodos que considera más eficaces para alcanzar sus propósitos. La historia antigua presenció acontecimientos en los que la voluntad de individuos o un grupo de ellos desatendió el cumplimiento de la costumbre y las normas, con la finalidad de acceder al poder.
Visto desde ese ángulo, Alejandro Magno expandió su dominio sobre regímenes subordinados o sometidos al imperio ateniense. El genio Aristóteles vaticinó en el continente europeo las características y propensiones de la política cuando en su obra homónima definió a esta última como una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por hombres libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva, como quehacer ordenado al bien común.
El Imperio Romano fue, posiblemente, el promotor más eficiente en Europa para sustituir a sus gobernantes, mediante el uso de la fuerza o la sorpresa. El ejemplo más ilustrativo en la época fue el acceso de Julio César al poder, su conversión en cónsul, primero y en dictador, después. Su asesinato modificó las estructuras del poder, pero no cambió el régimen, sino el gobierno, porque siguió prevaleciendo el esclavismo.
Puede decirse que el primer tipo de orden mundial, por su antigüedad y simplicidad fue el imperial, con una preponderancia material y cultural. Ejemplos de este orden fueron el Antiguo Egipto, Roma y China.
Durante el Medioevo hubo un esbozo de centralización en la comunidad internacional, más visible en el Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando existía una diarquía integrada por el emperador reinante y el papa. Los feudos característicos de la época se ejercían mediante reinados, principados o ducados. Imperaba la doctrina del origen divino del poder, ejercido por los gobernantes, como representante de Dios en la tierra, hasta implementar —de considerarlo preciso— la excomunión, que no solo representaba un acto religioso, sino también un instrumento político. El papa arbitraba y no se propugnaba la violencia, sino una “guerra justa” que suponía defender el bien divino.
En el Medioevo la monarquía hereditaria y selectiva establecía la sucesión de la dinastía en el poder, designio violentado por los familiares menos favorecidos, con injerencia de otros actores y, con frecuencia, con el apoyo consustancial del clero. Tanto en Egipto y en el Lejano Oriente, como en Europa, los métodos aplicados para relevar a los gobernantes, difirieron según la formación o sistema económico-social imperante. No obstante, la forma de sustitución de cada régimen se avino al momento histórico concreto de cada imperio o Estado-nación.
En el siglo xvi en nuestro continente, las variantes más tangibles del “cambio de régimen” fueron el asesinato del emperador azteca Moctezuma y la muerte por garrote del inca Atahualpa Yupanqui. En ambos casos sí fueron “cambiados” los respectivos regímenes, para instaurar, primero, el dominio esclavista de la corona española y, a continuación, el régimen feudal. La práctica colonizadora se extendió a toda la geografía americana, protagonizada por los imperios español, inglés, francés, portugués y holandés.
En su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx analizó profusamente el golpe de Estado perpetrado el 2 de diciembre de 1851, por el príncipe Louis-Napoleón Bonaparte, quien fungía como presidente de la Segunda República y disolvió la Asamblea Nacional, promovió medios de prensa antiparlamentarios y restableció el Imperio, a pesar de las revueltas que fueron reprimidas con el arresto de más de 26 mil personas, la deportación de nueve mil hacia Argelia y centenares encarceladas en Cayenne. La victoria bonapartista impuso una nueva constitución, que sumó poderes legislativos al mandatario, transformando la II República en el II Imperio, regentado por Napoleón III. En Inglaterra, Lord Palmerston y Lord Beaconsfield ejercieron también un significativo oficio imperial.
El primer magnicidio en la historia de Estados Unidos fue acometido en 1865 contra el presidente Abraham Lincoln, al ganar el segundo mandato electoral, en medio de la Guerra de Secesión entre el norte y el sur, que el presidente había intentado evitar. La Proclamación de la Emancipación ya había enfrentado a los antiesclavistas del norte con los partidarios de la esclavitud del sur. En medio de la guerra civil, las victorias militares de la Unión lograron la reelección presidencial y la respuesta fue el crimen durante una representación teatral por un actor, simpatizante sureño, bajo el grito de “así siempre a los tiranos” (sic semper tyrannis).
De tal forma, los métodos intervencionistas han sido transformados a lo largo de la historia en todos los continentes, siempre que las desavenencias entre el poder constituido y otros grupos o personalidades actúen para subvertirlos y, finalmente derrocarlos.
Golpe de Estado
El golpe de Estado es longevo. El acto de esa índole más trascendente en la historia fue el asesinato del emperador-dictador Julio César, que ha sido reflejado profusamente por políticos, juristas, escritores y artistas.
El concepto golpe de Estado (coup d’État) comenzó a ser empleado en Francia en el siglo xviii, para calificar una serie de medidas violentas y repentinas tomadas por el rey, sin respetar la legislación ni las normas morales, generalmente para deshacerse de sus enemigos, cuando el monarca consideraba que eran necesarias para mantener la seguridad del Estado o el bien común.
Ambas denominaciones influyeron sobre lo que, transcurridos tantos siglos, el imperialismo estadounidense propugna como parte de su Estrategia de Seguridad Nacional y en los denominados global commons.3 En su sentido original, el concepto era muy similar a la actual denominación de “autogolpe”, es decir el desplazamiento de ciertas autoridades del Estado, por parte de la autoridad suprema.1
Desde mediados del siglo xviii y los dos primeros decenios del xx se reafirman aspectos del concepto adoptado por los franceses como coup d’état (golpe de Estado), que los ingleses denominan overthraw y los alemanes Staatsstreich. Este consiste en la acción de un pequeño grupo. Teóricos franceses enfatizan que significa una “ruptura del Estado”, en la que está implícita la entidad política soberana. El diccionario de Oxford identifica la acepción francesa como “ruptura del Estado”, mientras que el profesor estadounidense Thomas Childers de la Universidad de Pennsylvania lo define como un cambio súbito y violento del gobierno derivado de la estabilidad de las tradiciones políticas e institucionales de Inglaterra.
El término se amplió a lo largo del sigloxixpara significar la acción violenta de un componente del Estado, como las fuerzas armadas con vistas a desplazar a su jefatura. El concepto se superpuso y fue diferenciado del de una revolución, cuando se organiza por civiles ajenos al Estado. La historia alemana estuvo matizada por intentos de golpes, no siempre militares, como los acometidos por Wolfgang Kapp en 1920 y el denominado suizo-alemán (Zurichputsch) de 1839.
Los antecedentes más modernos del concepto sobre el cambio de régimen provienen del golpe de Estado, denunciado por el escritor y periodista ítalo-alemán Curzio Malaparte en Técnicas del golpe de Estado. El libro no fue prohibido casualmente por el dictador Benito Mussolini, sino además, en países que se aliaron o sometieron al fascismo, tales como Austria, España, Portugal, Polonia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria y Grecia. El análisis de la obra devino en propaganda antinazi, antes de que Adolf Hitler asumiera el poder en Alemania. El pronóstico formulado, en el sentido de que el primero arribaría al poder con apoyo parlamentario y la eliminación del ala extrema del Partido Nacional Socialista, le valió el encarcelamiento encomendado por el Führer a Mussolini bajo los cargos de “manifestaciones antifascistas en el extranjero”. La obra fue quemada en Leipzig.
En el sigloxxla degradación de la denominada democracia representativa enfrentó golpes de Estado en tres países europeos, que precipitaron la Segunda Guerra Mundial: Alemania, Italia y España.
Las diferencias que separaban a Italia y Alemania quedaron atrás, cuando la primera propició una tentativa de golpe fascista en Austria e Italia y movilizó tropas hacia el Brennero, en señal de advertencia. En octubre de 1936, Hitler y Mussolini suscribieron un acuerdo de colaboración política, que determinó las funciones de ambos gobiernos para establecer un nuevo orden. Así nació el Eje Berlín-Roma, al que después se incorporaría Tokyo.
Al ser electo Adolf Hitler presidente del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán (nazi) y acelerarse una crisis económico-social, el partido centró el golpe en el Estado de Baviera en 1923, donde el nacionalsocialismo se había vuelto influyente. El fracaso temporal del denominadoPutschde Münich perfiló los métodoshitlerianos para arribar al poder mediante la pujanza del Partido Nacional Socialista. A continuación fueron eliminados algunos artículos de la constitución, el Parlamento fue controlado por los nazis y proliferaron los campos de concentración. Sobre las teorías fascistas que asolaron Europa, el norte africano y parte de Asia, los ideólogos más influyentes fueron Friedrich Nietzsche, Alfred Rosenberg, Houston-Stewar Chamberlain (anglo-alemán), Karl Ernst Haushofer y Oswald Spengler.
Italia se había endeudado con Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, pero al final de la contienda no había obtenido los territorios prometidos por la Entente. Ante la crisis, patentizada por el cierre de fábricas, la ruina de los pequeños negocios y el desastre agrícola, se generaron un desempleo masivo, hambre, huelgas y ocupación de las industrias por los obreros y de las tierras por los campesinos.
El fascismo italiano se propagó desde 1919 en Milán al fundar Benito Mussolini la organización “Fascio di Combattimento” (Unión de Lucha) que proclamaba combatir el desorden social y frenar a la izquierda. La Unión devino en el Partido Fascista Italiano y Mussolini se convirtió en el duce (del latín dux), es decir, un jefe militar. Unido a una lucha política legal, la ofensiva fascista lanzada en 1922 marchó sobre Roma, hasta constituir un gobierno de coalición fascista-popular (católico y nacionalista). El resultado fue inmediato: la expulsión de los populares del gabinete, el control de la prensa y la iglesia, la suspensión de los partidos políticos opositores, el asesinato o encarcelamiento de miles de antifascistas y la destrucción de las instituciones democrático-liberales.
A diferencia del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, el falangismo no logró estructurar un movimiento de masas en torno a sus objetivos, siendo una fuerza política débil y poco influyente. Su ascenso al poder, como ideología, sirvió de base al régimen franquista. El 30 de enero de 1930 fue derrocada la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, establecida en 1912, conocida como “los siete años indignos”. Tampoco el gobierno provisional constituido el 14 de abril resolvió la crisis. La reacción española reagrupó sus fuerzas y constituyó nuevos partidos políticos. El falangismo convergía en el ideario con el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, unido a la influencia delopus dei, con el predominio eclesiástico, financiado por las embajadas de Alemania e Italia, el Banco de Vizcaya, los jesuitas y grandes empresarios. El bienio negro 1933-1935 se encargó de formar el gobierno del Partido Radical, que gobernaría en solitario hasta 1934. A finales de 1935 la presión de las masas obligó a disolver las Cortes y convocar a elecciones.2
La obra del historiador militar Edward Nicolae Luttwak, Elgolpe de Estado: manual práctico, sustenta que este “es un acto realizado para asumir el control político de un país, consistente en la infiltración de un pequeño, pero crítico segmento del aparato estatal, empleado para desplazar al gobierno del control, en el que no intervienen necesariamente las fuerzas armadas, sean militares o paramilitares”.3
Otro libro básico para conceptualizar al golpe de Estado responde al estadounidense Samuel Finner, autor en 1962 de Los militares en la política mundial. En la citada obra priorizaba la actuación y objetivos de los militares sobre los civiles en 4 etapas:
1. Presión sobre el gobierno o los parlamentarios, para influir a favor de sus intereses.2. Reclamos al gobierno o el parlamento bajo aviso de que, en caso de no ser aceptados, procederán a realizar acciones dañinas. Finner considera este nivel como extorsión ilegítima. Aún sin que el gobierno cambie, sostiene que esta situación podría dar lugar a un “golpe de Estado tácito”, en la que el gobernante toma las decisiones que le impone el grupo de presión.3. Uso de la violencia o amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil, por otro gobierno civil.4.Uso de la violencia o amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil, por un gobierno militar.Algunos politólogos, como el reaccionario Samuel Huntington (copromotor de la tesis sobre el fin de la historia junto a Francis Fukuyama), clasifican los golpes según su visión. Lo reseñamos con la finalidad de extraer conclusiones propias:
1. Golpe de Estado (breakthrough): un ejército revolucionario expulsa a un gobierno tradicional y crea una élite burocrática, generalmente de oficiales intermedios o de grado inferior. Ejemplo: China en 1911, Bulgaria en 1944, Egipto en 1952, Grecia en 1967, Portugal en 1974 (la Revolución de los Claveles) y Liberia en 1980. (Como se aprecia, las revoluciones china y portuguesa son equiparadas a otros actos de motivación reaccionaria.)2. Guardianes del golpe de Estado: (musical chairs en inglés). Promueve mejorar el orden público y la eficiencia, finalizando la corrupción. Habitualmente no hay cambio fundamental en la estructura del poder y los líderes actúan como necesidad temporal e infortunada. Ejemplo: el cónsul Sulla en 88 a.n.e., contra los partidarios de Mario (Marius) en Roma; en la etapa de la flexibilización del rey sueco Gustav III en 1772; durante la expulsión por el Primer Ministro de Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto, del jefe del ejército en 1977; en ocasión de desórdenes o para impedir una guerra civil en Turquía (1971 y 1980) y en Tailandia. (Obviamente Huntington favorece en su análisis a las fuerzas armadas, que en Turquía constituyen el segundo poder.3. Veto del golpe de Estado. Ocurre cuando el mando militar veta la participación masiva y la movilización social para gobernarse a sí mismo. En ese caso el ejército confronta y prohíbe a larga escala la oposición civil, tendiendo a la represión y al crimen, como sucedió en 1974 en Santiago de Chile, o en Argentina durante el período 1930-1983.Para interpretar las diferencias y similitudes entre golpe de Estado, cambio de régimen y otras variables acrecentadas durante el presente siglo, convendría analizar algunos aspectos teóricos, sin que por eso nos afiliemos a ellos. Uno de estos encuadra la relación entre dominación y dependencia, que los estudiosos denominan poder estructural; donde se distinguen: la desigualdad, la fragmentación y la penetración.
América Latina ha sufrido durante varios siglos el colonialismo español, francés, inglés, portugués y holandés. Al producirse la liberación continental de los poderes coloniales, Estados Unidos instigó y perpetró frecuentemente golpes de Estado lesivos a la soberanía, la autodeterminación e independencia de todos los países, cuyos gobiernos fueron “funcionales” para sus intereses económicos y de seguridad durante la Guerra Fría. Desafortunadamente nuestro continente constituyó durante decenios el balón de ensayo para el imperialismo estadounidense sobre la desigualdad, la fragmentación y la penetración foránea.
El imperialismo estadounidense amparado en su política de “buen vecino” y, posteriormente, en las sucesivas doctrinas de seguridad nacional, promovió, financió y protegió a sucesivas dictaduras latinoamericanas, entre las cuales las más sangrientas y prolongadas fueron las de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990); de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989); el denominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-1983); Juan María Bordaberry en Uruguay (1973-1985); el general Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978); la dinastía de la familia Somoza en Nicaragua (1936-1979); de Julio Turbay Ayala en Colombia (1978-1982); de Leónidas Trujillo en República Dominicana ( 1930-1961) y de la dinastía Duvalier en Haití (1957-1986). La ejecución de planes golpistas y desestabilizadores entre 1960 y 1970 estuvo a cargo del Plan Cóndor en América del Sur y de la Operación Coru-Charlie en América Central.
Teóricos burgueses como Stephan Krasner, consideran que en el contexto de las relaciones mundiales funcionan varios ejes: 1) el estratégico-militar (proveedor de la defensa y seguridad) acompañado del poder armamentista, estratégico y con alianzas que fortalezcan su desempeño; 2) el conocimiento y desarrollo científico-tecnológico (coadyuvante a la evolución y el desarrollo) y 3) el eje político o cerebro del sistema (establece reglas para satisfacer necesidades materiales y seguridad), con influencia sicológica.4
Este autor estima que pueden ser congruentes la estructura y el régimen; y que —de haber incongruencia— esta se debe a que las características del régimen no corresponden a las preferencias de los estados individuales evaluados, según sus capacidades nacionales de poder. El criterio expresado pretende justificar, que cuando “las preferencias de estados individuales” no se corresponden con las de quienes detentan el mayor poder, todo es válido, desde la sedición, la instigación al delito, la insurrección ejercida por mercenarios y apátridas, el armamentismo exacerbado por el consorcio militar-industrial y las sanciones impuestas por emporios financieros y políticos.
Desde los intentos para abortar la recién nacida Revolución de Octubre por los aliados hasta la fecha, en que descuellan el exterminio y ocupación prolongados de Palestina, el ataque contra Libia, la guerra conjunta del Estado Islámico y las potencias contra Siria y el asedio contra Líbano e Irán, se evidencia más aún el intento de modificar la situación y los destinos de los países seleccionados por los polos de poder para regir su vida y formas de gobierno.
En el siglo xx el golpe de Estado signó los destinos de incontables países del denominado Tercer Mundo, fundamentalmente en América Latina, donde el accionar de los gobiernos estadounidenses persiguieron primordialmente mantener su dominio sobre la privilegiada ubicación geográfica y la infinitud de recursos energéticos, acuíferos y agrícolas de una mayoría de países. La subversión y el entrenamiento para derrocar a gobiernos progresistas, el envío de marines, pilotos y tropas, la pretextada lucha antidroga, la represión de la protesta social y la instauración de prolongadas dictaduras trazan una línea continua sobre más de 327 golpes de Estado, intervenciones temporales y acciones para procurar el cambio de régimen, difíciles de diferenciar, porque la finalidad es parecida o idéntica, aunque los métodos empleados se expresen con sutileza.
Las sucesivas dictaduras latinoamericanas, caribeñas y africanas se valieron de golpes y contragolpes de Estado con vistas a modificar el gobierno, no al régimen. Al desaparecer el socialismo en la Unión Soviética y el resto de los estados europeos (República Democrática Alemana, Repúblicas Socialistas de Checoslovaquia y Rumanía, Repúblicas Populares de Polonia, Hungría, Bulgaria y Albania), el golpe de Estado adoptó en las antiguas repúblicas soviéticas el título de “revoluciones de colores”, en ese continente y en Asia Central, con la finalidad de adecuar los gobiernos de los países a la estrategia imperialista. Estados Unidos fue el principal actor, sin excluir el apoyo protagónico o indirecto —según la concertación— en la promoción de los “cambios” por Francia, Reino Unido y Alemania.
Resulta interesante, además, que entre los pretextos intervencionistas contra los países priorizados por los imperios los derechos humanos constituyan uno de los más utilizados para “golpear”, “cambiar al régimen” o intervenir. Esta tendencia se advierte por ejemplo en Mali, Zimbabwe, Somalia, Libia, Siria o Ucrania.
No son casuales las persistentes acusaciones desde hace varios decenios por Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea sobre la violación de los derechos humanos de los tibetanos en la República Popular China. Baste recordar que el Tíbet fue seleccionado para el entrenamiento y subversión de sus habitantes con la finalidad de oponerlos al gobierno chino. Tampoco es casual el otorgamiento de dádivas y premios internacionales a representantes religiosos tibetanos, especializados en una prolongada aversión hacia el régimen socialista de aquel país. En este caso específico el empuje del Estado emergente chino frena a las fuerzas imperialistas de adoptar métodos drásticos, sin excluir el persistente cuestionamiento a su sistema socio-económico.
Desde finales del siglo xx al segundo decenio del xxi se produce una transformación que puede calificarse idiomático-formal y no esencial, en la que los polos de poder sustituyen el lenguaje de las trasgresiones del derecho internacional por vocablos más sutiles que les permitan sortear la normativa consensuada por las naciones. Este método se expande gradualmente entre los actores que favorecen la terminología empleada y procura sustituir principios o violarlos impunemente.
Entre 1952 y la actualidad, 33 países sufrieron 85 golpes de Estado, la mayoría de ellos situados en África Occidental (42 dirigidos contra regímenes civiles y 27 contra gobiernos militares). La modernización del método utilizado para cambiar al gobierno, modificó la incidencia universal del golpe de Estado, pero no su esencia, porque los militares no siempre comandan el poder, sino que las fuerzas foráneas e internas sitúan a un civil de su confianza, como sucedió en Mauritania en 2005.
La tabla anexa proviene de diversas fuentes recopiladas. En su elaboración se ha tomado en cuenta una síntesis sobre los motivos aducidos para el golpe y algunos resultados. La clasificación de los países por regiones, agiliza su lectura, mas arroja un curioso resultado: la repetición de golpes de Estado contra un país en diferentes momentos ilustra la persistencia por sustituir al gobierno. Lo anterior invita al lector a un análisis propio sobre las apetencias de dominación y el gradual desplazamiento de los centros de poder hacia las regiones más codiciadas, con frecuencia antiguos territorios coloniales que perdieron desde su liberación nacional. Por ello, un importante por ciento de los golpes de Estado representa un retroceso histórico, unido al precio inconmensurable en pérdidas humanas e inestabilidad, solo aprovechables por los poderosos, nunca por los pueblos.
Esta tabla sintetiza las motivaciones sustanciales para ejecutar los golpes de Estado y algunos resultados, la mayoría de ellos consumados. Conviene recordar que movimientos insurgentes o revolucionarios con frecuencia son acusados de ejecutar golpes, aunque en realidad hayan constituido acciones nacionaliberadoras o alzamientos contra dictaduras de larga data, sustituidas por dirigentes no menos dictatoriales.
No obstante, el rasgo distintivo de los golpes de Estado durante los siglos xx y xxi ha sido la sustitución de un gobierno por otro, generalmente peor, siempre por conveniencia de fuerzas foráneas y frecuentemente estadounidenses. En ocasiones, estas han sido auxiliadas o impulsadas por países de la OTAN, Israel y otros actores aliados, particularmente en el Medio Oriente y el norte africano. En estos casos, resulta relevante que la repetición de golpes de Estado (intra o extraterritoriales) evidencia un hilo conductor de lo que el país “golpeado” o el gobierno “indeseado” representa para las fuerzas imperialistas.
La Doctrina Nacional Americana es un engendro o hijo adoptivo de las sucesivas estrategias, análisis, informes y estudios realizados por la administración, el Pentágono, el Departamento de Estado o los tanques pensantes que sugieren las políticas a seguir, la denominada pero no escrita.
Este concepto fue ampliamente utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de Estados Unidos, tendientes a que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos modificaran, en su momento, la misión establecida para dedicarse a garantizar el orden interno, combatir las ideologías, las organizaciones o los movimientos de cada país, que pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Su plasmación efectiva fue la sucesión de golpes de Estado y dictaduras férreas en Uruguay, Argentina y Chile, por ejemplo, durante el pasado siglo.
Aunque no recibió oficialmente el nombre de Doctrina, la denominación es reconocida en diversos ámbitos académicos y gubernamentales y su existencia se demuestra al interpretar los informes desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, la CIA y los documentos del Consejo de Seguridad Nacional.
Al colapso del socialismo europeo, el mundo se tornó unipolar y resultó más conveniente para el imperialismo estadounidense modificar —al menos en apariencia— su control sobre las tierras de Nuestra América. La democracia “controlada” mediante gobiernos emanados de la votación “democrática” debía respetar los cánones económicos y de seguridad según los intereses de Washington, con un rostro también más democrático hacia sus respectivas poblaciones que las dictaduras precedentes. Esto fue alcanzado en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, con excepción de Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay, cuya actitud y decisiones fueron o son rechazadas por el imperio debido a razones obvias, al no seguir los dictados del “Norte”.
La técnica del golpe de Estado experimenta cambios, según los intereses de los polos de poder; pero asoma “su mano peluda”, para que recordemos que aún perdura. Ejemplos de ello en nuestro continente son los golpes contra el gobierno constitucional de Honduras, el de carácter parlamentario en Paraguay, el de breve duración contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela, el de carácter policial contra el presidente Rafael Correa, en Ecuador, la instigación a sediciones en Bolivia y el más reciente golpe fáctico mediante la destitución o denominado inpeachment contra Dilma Roussef en Brasil. Lo anterior significa que no se ha extinguido el peligro de la violencia perpetrada contra regímenes indeseados. De tal forma la experiencia en nuestro continente demuestra que la tendencia al golpe de Estado no ha sido erradicada y que la sustitución de una modalidad intervencionista por otra puede ser forzosa, ocasional, conexa y, generalmente, oportunista.
1 Enrique Martínez Díaz: “Los bienes comunes globales en la mira del imperio”, I Conferencia de Estudios Estratégicos, La Habana, CIPI, octubre, 2013. El término “Global Commons” o “Bienes Comunes Globales”, se ha popularizado a nivel internacional, debido a la sospechosa insistencia de los principales representantes de la cúpula imperialista en referirse a los mismos y en la necesidad de preservarlos. Los “Bienes Comunes Globales” incluyen dominios o áreas de recursos que se hallan fuera de la jurisdicción política de cualquier Estado-nación. La ley internacional generalmente identifica cuatro “Bienes Comunes Globales”: la Alta Mar; la Atmósfera, la Antártida y el Espacio Exterior. Estas áreas han sido históricamente consideradas bajo el principio de la herencia común de la humanidad —la doctrina del acceso libre al mare liberum (mar libre para todos), en el caso de la Alta Mar. A pesar de los esfuerzos de gobiernos o individuos por establecer derechos de propiedad u otras formas de control sobre la mayoría de los recursos naturales, los “Bienes Comunes Globales “se han mantenido como una excepción”.
2Evelio Díaz Lezcano: Breve historia de Europa contemporánea 1914-2001, Editorial Félix Varela, La Habana, 2009, pp. 163-172.
3 Edward Nicolae Luttwak: El golpe de Estado: manual práctico, Editorial Roland Laffont, París, 1969, pp. 95-102.
4 Stephan Krasner:Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities