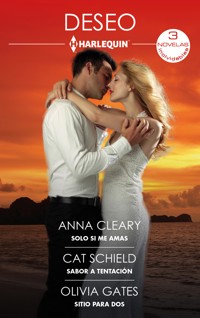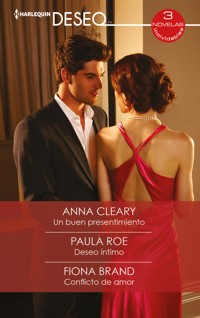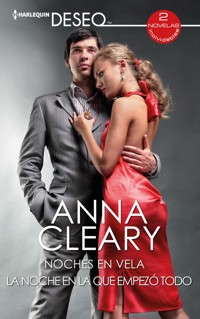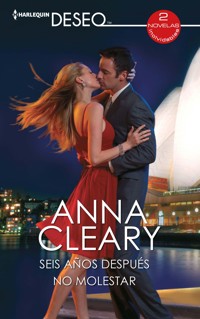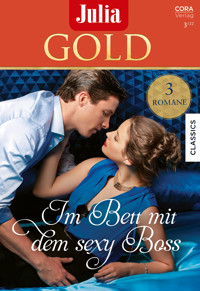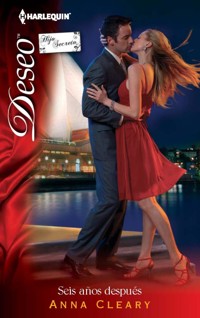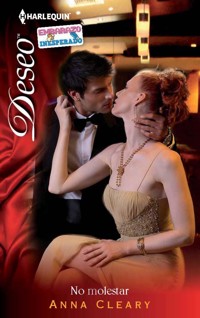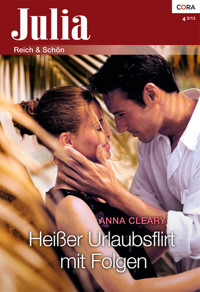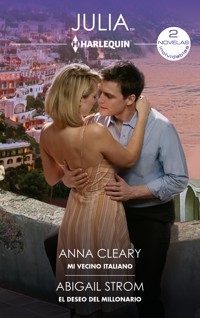
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Julia
- Sprache: Spanisch
Mi vecino italiano Las vacaciones perfectas: sol, arena, mar y… Los planes de vacaciones de Pia Renfern eran sencillos: relajación y recuperación eran los únicos puntos de su lista de cosas pendientes. Y suponía que no iban a ser demasiado difíciles de conseguir en Positano, el bello y exclusivo pueblo… Pero incluso antes de salir del aeropuerto, el corazón de Pia se había desbocado, le cosquilleaba la piel y su mente estaba llena con imágenes alocadas y desinhibidas de una aventura de vacaciones. ¿El culpable? Valentino Silvestri: glorioso semidiós italiano y nuevo vecino de la puerta de al lado… Teniéndolo a él en el umbral a diario, ¿cómo iba a poder relajarse? El deseo del millonario Su única salida era aceptar Era el trato más sencillo del mundo. Lo único que Allison Landry tenía que hacer era salir con el magnate informático Rick Hunter durante unos meses. A cambio, él la ayudaría a financiar su organización benéfica. ¿Cómo iba ella a negarse? Sobre todo, cuando se trataba del hombre más atractivo que había visto jamás. Rick tenía una merecida reputación de soltero recalcitrante. Sin embargo, si seguía comportándose como un playboy, perdería el único hogar que había conocido. Y Allison encajaba a la perfección en su plan, pues ninguno de los dos buscaba una relación estable. Aunque la joven pronto le haría soñar con un futuro juntos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Avenida de Burgos, 8B - Planta 18 28036 Madrid
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. N.º 477 - febrero 2024
© 2011 Ann Cleary Mi vecino italiano Título original: The Italian Next Door...
© 2011 Abigail Strom El deseo del millonario Título original: The Millionaire’s Wish Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd. Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia. Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa. ® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países. Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1074-547-6
Índice
Créditos
Mi vecino italiano
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
El deseo del millonario
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro...
Capítulo 1
PASIÓN era lo último que había en la mente de Pia Renfern cuando se acercó a las ventanillas de alquiler de coches del aeropuerto Fiumicino de Roma, preparándose para asumir el riesgo de conducir en el lado incorrecto de la carretera. A veces, en un país extranjero, por más que se planificara, era imposible controlarlo todo.
Pia decidió probar la agencia Da Vinci. Dejó el carro de las maletas junto al mostrador y sonrió.
—Mi scusi, signora, ¿puede decirme cuánto cuesta alquilar un coche por un día?
La mujer escrutó a Pia, cuya conciencia australiana no dejaba de recordarle que siempre había conducido por la izquierda.
—¿Un día, signorina?
—Sí. Solo uno, para llegar a Positano —al ver que la mujer enarcaba las cejas, Pia se sintió obligada a explicarse—. Mi vuelo ha llegado con retraso y he perdido el autobús que había reservado. Como hay huelga de trenes… —hizo una mueca—. He preguntado a los taxistas, pero ninguno quiere llevarme tan lejos.
La mujer examinó el metro sesenta y cuatro de Pia: desde el pelo corto y rubio, siguiendo por la chaqueta de ante azul y los vaqueros arrugados, hasta terminar en los botines.
—¿Puedo ver su pasaporte, signorina? ¿Y su carné de conducir?
Pia sintió una presencia a su espalda. Cuando le daba los documentos a la empleada vio que ella alzaba la vista y esbozaba una enorme sonrisa.
—Ah, signore. Sarò con lei fra poco.
Pia miró hacia atrás. Un hombre italiano se apoyaba en el asa de su maleta. Medía más de uno noventa, tal vez dos metros, tenía cejas anchas y ojos oscuros e inteligentes que conectaron con los de ella y chispearon con descaro.
Pia se dio la vuelta. No estaba preparada para nada grande, musculoso y lleno de testosterona, por atractivo que fuera.
En cambio, Valentino Silvestri, que acababa de llegar de Túnez tras coordinar un importante asalto de la Interpol al narcotráfico, sintió un inquietante cosquilleo en la nuca, que descendió por su espalda. Ordenó mentalmente a la bonita rubia que lo mirara para volver a ver sus impresionantes ojos azules. Como no tuvo éxito, examinó su cuerpo.
La chaqueta terminaba justo encima de un delicioso trasero, redondo como un albaricoque, embutido en vaqueros azules. Se le hizo la boca agua. Anhelaba estar con una mujer.
Pia contuvo el aliento mientras la mujer estudiaba el pasaporte y tecleaba con dedos ágiles.
—¿Un coche grande o pequeño, signorina?
—Oh, pequeño está bien. Grazie —era un alivio saber que la estrechez de las carreteras no parecía ser problema. Su optimismo se disparó.
Con un poco de suerte llegaría a su destino mucho antes del anochecer. Pero no podía negar que tenía sus dudas respecto a conducir allí. Por suerte, había tenido la previsión de sacarse un carné de conducir internacional por si tenía alguna emergencia, aunque su madre le había suplicado que evitara utilizarlo.
Ya no era el manojo de nervios que había sido unos meses antes, cuando sufría síndrome de estrés postraumático. Pia Renfern estaba oficialmente libre de esa lacra y de todas su insidiosas y debilitantes manifestaciones. Había superado todo eso, era puro coraje y nadie podría contradecirla.
Conducir por el otro lado de la carretera no podía ser tan difícil. Otra gente lo hacía. Su prima Lauren conducía por toda Italia sin problemas.
Su historial como conductora era bastante bueno, exceptuando algunas infracciones de aparcamiento. Le habían retirado el carné una vez por frecuentes excesos de velocidad, pero había sido hacía años, al poco tiempo de empezar a conducir. Por suerte, el permiso internacional no hacía referencia a su pasado.
—¿Dónde quiere entregar el coche, señorita Renfern? —preguntó la mujer.
—¿Tienen oficina en Positano?
—No, signorina —se puso seria—. En Positano no hay sitio para coches. Tendría que llevarlo a Sorrento y regresar en autobús. ¿Conoce la zona?
—No. ¿El coche no tendrá navegador?
—Scusi, signorina —se oyó a su espalda.
Pia se dio la vuelta sorprendida.
El hombre dio un paso hacia delante. A Pia se le secó la boca. Era realmente guapo, con pómulos y mandíbula esculpidos, y tenía las cejas más expresivas que había visto nunca. La elegancia informal de la chaqueta de cuero negro, camisa blanca y vaqueros no ocultaban su constitución atlética y fuerte.
Estaba al menos un milímetro demasiado cerca, haciendo saltar todos sus sensores de alarma. Dio un paso atrás para huir de esos atractivos ojos oscuros y chocó contra el mostrador.
—No he podido evitar oírla, signorina. ¿Va a Positano? —su voz era grave y tenía un bonito deje—. ¿Sabe que alrededor de Sorrento las carreteras son estrechas y bordean acantilados?
—Bueno, sí, supongo. ¿Y? —la intrusión la molestó. Se preguntó si el hombre dudaba de su capacidad y se sonrojó. La empleada de la agencia escuchaba atentamente cada palabra. De hecho, se había hecho el silencio, como si todas las agencias de alquiler de coches, y sus clientes, estuvieran escuchando—. ¿Qué quiere decir, signore?
—Esas carreteras son concurridas y peligrosas. Incluso los conductores de la zona lo creen —los inteligentes ojos oscuros parecían serios—. Disculpe, signorina, pero tiene acento australiano. ¿Ha conducido alguna vez por la derecha?
Pia sintió una punzada de culpabilidad. Todo su cuerpo empezó a arder cuando notó que la empleada de la agencia la taladraba con la mirada. Podría haber mentido, pero no se le daba bien.
—Bueno, no, puede que no —tartamudeó—. Pero sé que puedo hacerlo. Además, no es asunto suyo.
—Eso no es bueno —él movió la cabeza con desaprobación—. No debe intentar conducir por esas carreteras, sobre todo con el tráfico que habrá hoy, sin trenes. Creo que lo mejor será que yo…
—Scusi, señorita Renfern —intervino la empleada de la agencia—. Lo siento, pero Da Vinci Auto no tiene coche disponible para usted hoy.
—¿Qué? —Pia giró y miró a la mujer con indignación—. Pero eso es injusto. Ha visto mi carné, soy una conductora cualificada. Este hombre es un desconocido para mí. No lo escuche.
—Lo siento signorina —la mujer le devolvió la documentación—. Tal vez otra agencia pueda ayudarla. Pero Da Vinci Auto no puede —la mujer se cruzó de brazos y apretó los labios.
Pia guardó los documentos, colérica.
—Muchas gracias, signore —dijo con voz cargada de veneno y una mirada fulminante.
—Prego. Su seguridad es importante para todos los italianos —sus ojos chispearon.
—Estaría mucho más segura si pudiera alquilar un coche —hacía tiempo que no discutía con hombres, pero en algunos casos era necesario.
Su indignación parecía hacerle gracia al tipo. Se reclinó en el mostrador y bajó las espesas pestañas negras mientras la recorría de arriba abajo con una mirada sensual y apreciativa.
—Tan, tan suave… pero tan fiera —sus manos dibujaron esa suavidad en el aire. Ella no dudó que se refería a sus pechos más que a otra cosa—. Es una pena, pero es la signora quien ha tomado la decisión, sin duda por sus propias razones —dijo con falsa compasión. Se encogió de hombros como si él fuera completamente inocente.
Para Pia esa distorsión de la realidad resultó excesiva, mezclada como estaba con los mensajes que le lanzaban los ojos sonrientes, la boca sexy y las manos morenas y elegantes, que eran todo menos inocentes.
—Tomó la decisión porque usted sembró la duda en su mente —explotó, acalorada.
—¿Eso cree? —alzó una preciosa ceja—. Puede que haya influido en ella el deseo de salvar vidas. Pero como yo voy a Positano, podría llevarla. No creo que ocupe demasiado sitio —sus bellas manos ilustraron el espacio que podría ocupar, dibujando la forma de sus caderas con un gesto que a Pia casi le pareció una caricia.
Podía imaginarse lo que él tenía en mente. Quería estar a solas con ella en un sitio cerrado y pasar esas manos por su cuerpo.
Deseó que esa voz no se filtrara en sus venas como una droga. La sonrisa de sus ojos parecía estar invitándola a reconocer la vibración sexual que, a su pesar, tiraba de ella. «Cuidado, chica», se dijo, «No dejes que te absorban unos ojos oscuros como la noche y una sonrisa relajada».
—Ni lo sueñe —rechazó la oferta con desdén.
Se alejó con toda la dignidad que permitía empujar un carro cargado con una maleta y un gran bolso de lona lleno de material de pintura. Sintió la mirada abrasadora de él observando cada uno de sus pasos.
Decidió no humillarse preguntando en el resto de los mostradores de alquiler de coches. Todos habían escuchado la conversación. No iba a darle al tipo la satisfacción de ver cómo la rechazaban de nuevo.
Era el hombre más entrometido, irritante y desagradable que había conocido en su vida. Y, sin duda, era porque se sabía atractivo.
No tendría que haberla mirado así, haciendo que se sintiera tan… femenina. De hecho, era increíble que hubiera provocado esa respuesta en ella. Hacía tanto tiempo que esa parte de sí misma estaba dormida que le costaba creer que fueran sensaciones reales.
Era tal y como le había advertido el médico: ahora que estaba volviendo a la normalidad, todas las emociones serían más fuertes, más intensas.
No pudo resistirse a mirar hacia atrás antes de dar la vuelta a la esquina. Él seguía allí, pero ya no estaba solo. Una pareja de mediana edad, acompañada por un adolescente, se había unido a él y lo abrazaban como si hiciera tiempo que no lo veían. Lo vio agacharse para besar a la mujer en ambas mejillas. Vaya… Sintió envidia.
Resignado, por el momento, a dejar de lado su interés por la mujer rubia, Valentino se preparó para sortear mil preguntas sobre su vida personal.
Como siempre, sus tíos querían saber demasiado. Seguía avergonzándolos que estuviera divorciado y no dejaban de buscar indicios de que estaba listo para lanzarse de nuevo al matrimonio.
A veces sospechaba que su tía soñaba con que volviera a juntarse con Ariana, para borrar la vergüenza familiar. Como si no hubiera amargura y el divorcio no tuviera validez.
No servía de nada explicar que estaban en el si- glo XXI. Para su tía, que estuviera soltero lo convertía en un bala perdida que necesitaba alguien que lo atara bien al suelo. Su tío parecía verlo de otro modo, tal vez con cierta envidia.
—Sigues mariposeando por ahí ¿eh, Tino? —su tío le guiñó un ojo.
—Ya basta de eso —espetó su tía—. ¿Cuándo vas a volver a casa a asentarte, Tino?
No se atrevieron a preguntarle por su trabajo. A su familia no le gustaba especialmente que fuera agente de la Interpol. Preferían obviar el tema y tendían a estar en guardia, temiendo que les escuchara con el fin de recolectar pruebas.
Preocupación innecesaria, pues hacía mucho que él había investigado su rectitud y moralidad.
Su tía empezó a hablarle de su hija mayor, Maria, un ejemplo para la familia: bien casada, embarazada y a punto de darle otro nieto, tal y como era la obligación de todo buen hijo o hija.
Mientras la pareja discutía los más mínimos detalles del embarazo de Maria, el adolescente, intentaba dar la impresión de no conocerlos. Valentino intercambió una sonrisa de simpatía con él; aunque su especialidad era escuchar, a veces desconectar tenía aún más importancia estratégica.
Lo abrumaba un intenso anhelo de escapar de las realidades de su vida. Por un segundo, se permitió imaginarse cómo habría sido viajar por la autopista con una bonita rubia a la que mirar y una rodilla sobre la que apoyar la mano.
Curvó los dedos, echando de menos esa rodilla sedosa. Hacía demasiado que no acariciaba a una mujer. Tenía que quedar alguna que no estuviera empeñada en arrastrar a un hombre al altar.
Los serios ojos azules, labios rosados, pómulos delicados y bonita nariz salpicada de pecas tenían el potencial de hechizar a un hombre, durante unos días al menos. Estaba seguro de que había habido química entre ellos. El viaje habría sido la oportunidad perfecta para sentar las bases de un romance de vacaciones.
Probablemente, otras personas se ofrecerían a llevarla a su destino y deseó, por su bien, que eligiera viajar en autobús. Con toda la maldad que había visto a lo largo de los años, dudaba que una mujer estuviera segura si viajaba sola.
Echó un vistazo a la gente que lo rodeaba, preguntándose cuántos de esos seres de aspecto inocente estarían involucrados en actividades criminales.
Últimamente, veía corrupción mirara donde mirara. A veces deseaba olvidar el crimen, las amenazas terroristas, las drogas, el tráfico de personas, el fraude de tarjetas de crédito y el continuo pillaje de tesoros nacionales. Quería relajarse y disfrutar de las vacaciones como cualquier otra persona. Disfrutar de una mujer bonita, sin pensar en más. Suspiró.
De repente, Valentino se dio cuenta de que la gente empezaba a agolparse en todas las ventanillas de alquiler de coches. Le dio un golpecito a su tío, para alertarlo de la situación, pero para cuando se unió a la fila, era demasiado tarde. Da Vinci Auto ya no tenía coches.
—Per carita —gimió su tío, dándose una palmada en la frente—. Ahora huelga de autobuses. Primero de tren, luego de autobús. ¿Adónde va a llegar el país? ¿Qué vamos a hacer?
Valentino pensó en la australiana y en qué haría ella. Sintió una punzada de remordimiento por haber intervenido, aunque era su deber como ciudadano garantizar la seguridad pública. Pero, aun así, se sentía responsable.
La noticia fue como un mazazo para Pia.
El nervioso empleado comunicó a la airada multitud que los conductores estaban reunidos y no habría autobuses hasta nueva orden.
Justo lo que Pia no quería oír. Su vida llevaba en suspenso más de medio año y había cruzado medio mundo para romper su capullo de seguridad y lanzarse de nuevo a disfrutar de cada instante de placer y emoción que pudiera ofrecerle la vida.
Nada de eso ocurriría hasta que escapara del insulso mundo del aeropuerto. Gruñendo, se derrumbó en un asiento y cerró los ojos. Como era habitual, un hombre era la raíz de sus problemas. Ya podría estar recorriendo la costa de Amalfi si hubiera ignorado al tipo de las cejas bonitas.
Tal vez fuera un presagio de que había hecho mal aceptando cuidar la casa de Lauren. Se recriminó por pensar eso. Tenía que concentrarse en lo positivo. Había avanzado mucho, dejando atrás al tímido ratoncito que se había escondido en su casa de Balmain día y noche, con los cerrojos echados y todas las luces encendidas. Cada noche la misma cena en el microondas, cada noche una cama solo para ella.
Había dado grandes pasos desde que tomó la primera decisión consciente de agarrarse a la vida con esperanza y actitud positiva. Había conseguido subir al avión e incluso había empezado a pensar que era hora de volver a probar suerte con otros miembros de la raza humana, con cuidado, eso sí.
Su error había sido enamorarse y confiar en que el amor duraría eternamente. Era hora de establecer un paradigma nuevo: el amor era una locura que acababa en lágrimas. Era mejor encariñarse mientras las cosas iban bien y dejar la relación con alegría. Ni uno más de esos hombres de palabra fácil, obsesionados con el deporte, que amaban a una mujer cuando estaba sana y entera, siempre y cuando fuera lo bastante guapa para lucirla en las fiestas de los amigos.
Se aseguraría de que el siguiente hombre tuviera sensibilidad, aunque no fuera un semidiós alto, rubio y musculoso. Estaba dispuesta a aceptar a alguien menos atlético y menos dominante.
Cuanto más lo pensaba, más le apetecía un hombre dulce y gentil, de constitución mediana y sin interés por los deportes. No hacía falta que fuera guapo. Los guapos solían ser arrogantes ególatras que veían a la mujer como una presa. Podían servir para un fin de semana de pasión, pero a largo plazo sería preferible alguien que la entendiera, o que compartiera su temperamento artístico; un escultor, o incluso un músico.
Alguien había dejado un periódico en el asiento contiguo, así que echó un vistazo a la portada, e intentó rememorar el italiano estudiado en el instituto. Por lo visto, habían robado un cuadro poco conocido, de Monet, de un museo de El Cairo. La foto publicada era de muy mala calidad, solo se distinguían unos juncos y un par de nenúfares.
Su italiano no estaba a la altura de entender los detalles, así que dejó el periódico y se tumbó en la fila de asientos. Cerró los ojos y se obligó a concentrarse en el futuro.
Estaría en Positano, donde nadie sabía que once meses antes, en la sucursal del Unity Bank de Balmain, un hombre con pasamontañas le había puesto una pistola en la sien, haciéndola creer que iba a morir. Ese pequeño drama había cambiado toda su vida. Una mujer sin miedos, que disfrutaba de su hombre, de sus amigos, de su trabajo y de su creciente fama, había pasado a ser un pelele.
Después del incidente, todas las pequeñas ansiedades y precauciones normales de la vida se habían transformado en fobias monstruosas.
Nadie habría adivinado que eso podía ocurrirle a una fémina segura y atrevida. Había empezado a darle miedo caerse, ahogarse, cruzar la carretera, envenenarse con lechuga mal lavada, ser comida por los perros y morir joven. Y, por supuesto, temía a los hombres grandes con pasamontañas.
Pia Renfern, paisajista y retratista en alza, aceptada como pintora en sociedad, se había rendido al miedo. Pero la peor tragedia había sido perder su capacidad de pintar.
Solo pensarlo hacía que se le revolviera el estómago. Luchó contra la náusea. Necesitaba ser positiva y ver el vaso medio lleno. Los tiempos terribles habían pasado, volvía a ser fuerte y la mayoría de sus ansiedades habían vuelto al redil.
Le faltaba superar el bloqueo de la pintura y, gracias a Lauren, Positano le daría el empujoncito necesario. Estar rodeada de belleza la inspiraría.
No llevaba más de cinco minutos así cuando sintió una presencia junto a ella. Supo quién era sin necesidad de mirar. Se le desbocó el pulso.
Abrió los ojos y tuvo que entrecerrarlos para no deslumbrarse con ese pelo negro, cejas anchas y ojos oscuros y chispeantes. Miguel Ángel se habría enorgullecido de tallar esos labios, esos rasgos masculinos. Durante un segundo, su resolución de buscar solo hombres sensibles se tambaleó. Pero luego su memoria hizo acto de presencia.
—El hombre que interfiere —dijo, sentándose.
—Valentino Silvestri —inclinó la cabeza y la miró con ojos serios—. Estoy a punto de salir hacia Positano —miró su reloj de pulsera, revelando una muñeca morena y tendinosa—. Dependiendo del tráfico, espero llegar poco después del mediodía.
—¿Por qué me lo dice? —Pia se esforzó por dejar de mirar esa muñeca salpicada de vello oscuro.
—Necesita transporte. Soy italiano y el deseo de nuestra nación es dar la bienvenida a los turistas y hacerles felices. ¿Entonces…?
—Dudo que pudiera hacerme feliz.
—Ah, signorina. Me anima a probar —soltó una risa profunda y sexy. Sacó las llaves del coche y las movió ante su rostro—. Al menos, déjeme rectificar por haberla dejado sin coche de alquiler.
Ella empezó a sentirse más dispuesta a perdonar. Sin embargo, no dudó la respuesta.
—No, gracias.
—¿Segura? ¿Coche rápido, buen conductor?
Ella negó con la cabeza. Él, tras un momento de silencio, la miró con ojos chispeantes.
—¿He mencionado que mi tío, mi tía y mi prima vendrán con nosotros? —indicó con un gesto al grupo familiar que ella había visto con él minutos antes. Estaban a unos metros de allí, junto a su equipaje, mirándola con curiosidad.
—¿Ellos? —Pia los miró dubitativa, pero sintió un destello de esperanza—. ¿En serio?
Unos meses antes, ir en coche con unos desconocidos, obligada a hacer conversación, habría sido su idea del infierno, pero… La familia parecía la esencia de la respetabilidad y solidez. Era su oportunidad de escapar del aeropuerto a un mundo de hierba, cielo y aire fresco.
—No sé… —miró a Valentino, preguntándose si lo motivaba el remordimiento u otra cosa—. ¿Seguro que no sería una intromisión?
—Sería un alivio —hizo una mueca divertida.
—¿No les importará?
—Les fascinará.
—No querría coartar la conversación familiar…
—No podría aunque lo intentara.
—Bueno, entonces, sí —se levantó, se alisó la ropa y agarró el bolso—. Muchas gracias. Pero solo será eso, Valentino. Nada más.
—¿Scusi, signorina? ¿Qué más podría ser? —enarcó una ceja y ladeó la cabeza con expresión de curiosidad cortés.
—Solo quería dejar claro que entiende… que…
El rostro de él adquirió expresión seria y digna, como si estuviera insultando su honor, su reputación y hasta su alma. Pia casi tuvo que pellizcarse. ¿Era ese hombre el mismo diablo que había flirteado con ella media hora antes?
—Mire, necesito que esté claro que no es ligue.
—¿Ligue? —la miró con desconcierto y juntó las cejas—. ¿Eso es una expresión australiana?
—No, no —se sonrojó y movió la cabeza—. Es cuando… —de repente, se dio cuenta de que hasta ese momento el hombre había demostrado tener un inglés excelente. Miró con suspicacia su rostro y captó el brillo de sus ojos—. Sabe perfectamente lo que quiero decir, ¿verdad?
—Podría saberlo, signorina —soltó una carcajada y sus ojos chispearon al ver su perturbación.
—Bien —resopló exasperada—. Bien. Mientras que entiendas que acepto que me lleves porque es una emergencia. Me llamo Pia.
—Pia —repitió él—. Bella. Encantado —le ofreció la mano, sonriente.
Ella la aceptó, pero en cuanto las palmas se rozaron, las células de su piel parecieron saltar como peces voladores. El contacto fue breve, pero siguió sintiendo un cosquilleo mientras iban a reunirse con la familia que esperaba.
—Bien, siempre que esté claro que quien conduce soy yo —aseveró él con firmeza.
—Menuda sorpresa —rezongó ella, pero por dentro sentía un auténtico torrente en las venas.
Capítulo 2
VALENTINO Silvestri conducía rápido, cambiando de carril a carril y culebreando entre el tráfico sin ningún respeto por los nervios de sus pasajeros. Pia se aferraba al cinturón de seguridad, soportando la penetrante voz de la tía e intentando no pensar en las probabilidades de morir en la juventud.
La tía había protegido a sus hombres sentando a su marido delante y colocándose entre Pia y el huraño adolescente. Pia envidiaba los auriculares del chico, pero no sacó los suyos para no ofender.
Durante un breve lapso en la conversación, los ojos de Valentino buscaron los de Pia en el espejo.
—¿Cómo es que has venido a Italia desde Australia, Pia? —preguntó con su delicioso acento.
—He venido a cuidar la casa de mi prima —contestó ella—. Lauren es fotógrafa. Está en Nepal con un equipo de filmación, fotografiando al leopardo de las nieves. Tal vez la conozcas. ¿Lauren Renfern?
—Hace tiempo que no voy a Positano —Valentino movió la cabeza—. ¿Llegó hace mucho?
—Vive allí desde hace poco más de un año.
—Hay tanta gente nueva que no conocemos nuestra propia ciudad —intervino la tía—. Pero te gustará. Irás a Pompeya, claro. Ercolano también merece la pena. Y subir al Vesubio, ¿verdad, amore? Es una experiencia maravillosa.
—Y Capri —añadió su marido, volviéndose hacia Pia—. Todos los turistas van a Capri. Te encantará.
—Shhh —siseó la tía, frunciendo el ceño y señalando a Valentino con la cabeza—. ¿Es que no tienes ningún respeto? —murmuró.
Pia miró a Valentino con sorpresa. Se preguntó qué tenía de malo hablar de Capri. Miró el espejo y vio que él apretaba los labios levemente. Un segundo después, sus miradas se encontraron y Pia lo olvidó todo menos el siseo de sus venas.
Justo cuando la Bahía de Nápoles aparecía ante su vista, sonó el teléfono móvil de la tía. Su adorada hija Maria se había puesto de parto y era imprescindible que corriera a su lado de inmediato.
No hubo más opción que alterar el itinerario. Dejaron la autopista en la primera salida disponible y condujeron hasta Nápoles. Valentino ayudó con el equipaje y acompañó a la familia a la entrada del edificio de pisos donde vivía Maria.
Pia se quedó sentada donde estaba, disfrutando del delicioso silencio, pero con los nervios tensos. Iba a estar a solas con él y se preguntaba qué ocurriría. Se estremeció de anticipación.
Valentino volvió al coche y se quedó parado con la mano en la puerta. Vio que su pasajera seguía en la misma esquina. ¿Tanto miedo tenía de él? Entró en el coche, arrancó el motor y se volvió.
Los ojos azules, casi desafiantes, se encontraron con los suyos. Se le aceleró el pulso. No quería hacer que se sintiera vulnerable, pero era tan bonita que no habría sido humano si la situación no lo excitara. Arqueó las cejas.
—¿Vas a quedarte sentada ahí? —preguntó.
Pia hizo un esfuerzo para controlar la tensión de sus músculos. Se dijo que los hombres eran como los caballos y los perros, lo peor que se podía hacer era dejarles notar el nerviosismo. Si admitía la amenaza, esta se haría realidad.
Además, no había razón para estar nerviosa. Que la hubiera mirado un par de veces como si fuera un pastelito de fresa no implicaba que fuera a llevarla a un lugar solitario para aprovecharse de ella. Él no había planeado lo ocurrido. Que el bebé se adelantara unos días había sido cosa del destino.
Así que bajó del coche y se sentó junto a él. Cuando se inclinó para ayudarla a encontrar la hebilla del cinturón de seguridad, captó su aroma masculino y especiado. Al aceptar el cinturón, tuvo cuidado para no rozar sus dedos.
Valentino captó el latir de una vena en su sien y tuvo que controlar el deseo de tocarla. Era natural que ella sintiera cierta preocupación. Cualquier mujer la sentiría. Al fin y al cabo, él era un hombre. No serviría de nada decirle que era el tipo más respetuoso del planeta y que defendía la ley en ciento ochenta países. Pensó en qué decir para tranquilizarla, pero no encontró nada adecuado.
—Siento el cambio de planes. Por lo visto los bambini siguen sus propias reglas —dijo, incorporándose al tráfico—. Queda poco más de una hora de viaje. Lo justo para presentarnos como Dios manda —esbozó una sonrisa tranquilizadora. Dime —siguió con voz aterciopelada—, ¿qué piensas hacer en Positano?
Pia comprendió que se estaba esforzando para hacer que se sintiera cómoda, quizá para luego aprovecharse de esa falsa sensación de seguridad. Por suave y educado que fuera, no podía olvidar que pertenecía al género masculino, era un lobo.
—Verlo todo. Absorber la belleza —respondió, colocando las manos juntas sobre el regazo.
—Ah. ¿Estás de vacaciones?
—Sí. Y tú, Valentino, ¿vives en Positano o vienes de visita?
Valentino titubeó. Demasiada información conduciría inevitablemente a desvelar su trabajo. Y cuando lo hiciera, ella se cerraría en banda. Le había ocurrido con demasiadas aventuras en potencia. Oían la palabra Interpol y se desvanecían como humo. Encontrar y perseguir a criminales de altura era un trabajo más arduo que romántico, pero ya era hora de que su organización tuviese mejor prensa, más sexy, al menos.
—Mi familia está allí, pero trabajo en otro sitio.
—¿Sí?
—Sí —cambió de tema—. Creo que disfrutarás en Positano. Es muy pequeño, pero no te costará encontrar diversión. ¿Eres aventurera, Pia?
Pia lo miró. Él escrutaba su rostro con una sonrisa sexy, retadora. Supo que había utilizado esa palabra a propósito. Era un hombre, típico.
—No, no lo soy —dijo, echando un jarro de agua fría a cualquier intento de flirteo—. En absoluto.
—¿No? —alzó una de sus espesas cejas negras—. No es lo que habría pensado —su sensual boca se curvó levemente, con una sonrisa meditativa.
Pia se preguntó si había captado la esencia de la mujer valiente e indestructible que había sido en otro tiempo o si era una mera técnica de seducción.
—Has cruzado el mundo sola, a mí me parece que eso requiere coraje y espíritu aventurero —su mirada era sincera y amable, y Pia supo que había malinterpretado sus intenciones—. ¿No?
—Ah, sí… supongo —sonrió con cautela y encogió los hombros, como si el viaje no tuviera importancia, a pesar de que había sido un manojo de nervios los primeros cuatro mil kilómetros.
—Es útil estar en forma en Positano —siguió él—, pero no hace falta ser muy aventurero para disfrutar de las rutas de montaña y explorar las grutas. Necesitarás un guía. Si vas a la agencia de turismo, te ayudarán.
Pia se avergonzó de sus sospechas. Tenía que dejar de pensar lo peor de los hombres. Era hora de dejar atrás su angustia y empezar a aceptar a la gente, a los hombres, sin prejuicios. No todos pensaban en sexo y violencia cada minuto del día. Se relajó un poco. Ese hombre había tenido la amabilidad de acudir en su rescate y ella se lo agradecía pensando que intentaba aprovecharse.
Además no era un tipo cualquiera. Era guapísimo. Se había arremangado la camisa y sus antebrazos eran tan fuertes y morenos como ella había imaginado. Correosos, casi.
Desde un punto de vista artístico, ofrecía una buena composición. De hecho, era difícil dejar de mirarlo. Las bien definidas líneas de su perfil, escultural, la dejaban sin aliento.
Valentino notó que ella lo miraba y dio gracias a los dioses. La química era indudable. De repente, se alegraba de estar vivo y de ser un hombre libre.
Por primera vez en mucho tiempo, la oficina, las reuniones y las constantes exigencias de luchar contra el crimen le parecían estar a años luz. Además, el sol brillaba, el coche iba de maravilla y la preciosa rubia empezaba a relajarse.
Si conseguía que volviera a sonreír, pronto estarían flirteando y la señorita Pia Renfern estaría lista para iniciar una aventura de verdad.
—¿Tu familia siempre ha vivido en Positano? —preguntó Pia para romper el silencio.
—Siglos, por lo que sabemos. Mis padres fallecieron, pero mi abuelo sigue allí —la envolvió con una mirada que a Pia le pareció embriagadora como una copa del mejor coñac—. ¿La tuya ha vivido siempre en Sídney?
—No siempre. Uno o dos siglos. Siento lo de tus padres —hipnotizada por la luz ambarina de sus ojos oscuros, sintió que sus instintos se rebelaban. Mientras que el cerebro había alzado las barreras de seguridad, otra parte de ella quería bajarlas, una parte femenina que se estaba ablandando y que se sentía atraída hacia él como si fuera un imán.
—¿No hay un guapo australiano echando de menos a su bella ragazza? —preguntó él.
—No especialmente —una mujer no tenía por qué confesar ciertas cosas. Por ejemplo, que el guapo australiano que había creído el amor de su vida la había dejado por una contable de pelo lacio.
—Increíble. No me extraña que se les dé tan mal el mejor deporte del mundo.
—¿Qué deporte es ese?
—Esto es una tragedia —la miró incrédulo al principio, con expresión compasiva después.
—¿Es algo italiano? —preguntó ella, inocente.
—Mio Dio —alzó las manos un segundo y volvió a posarlas en el volante—. El fútbol. ¿Algún australiano ha oído hablar del fútbol?
Ella sonrió para sí. Las mujeres australianas, como todas, vivían rodeadas de competiciones deportivas que sus hombres adoraban.
Él estrechó los ojos al comprender que le había tomado el pelo. Soltó una carcajada y su rostro se iluminó. Pia rio con él. No había nada equiparable a un momento de humor compartido con un guapo napolitano para que una chica se relajara.
—Es una suerte que hayas venido a un país civilizado donde aprenderás a vivir. ¿Cuánto tiempo te quedarás?
—El tiempo que haga falta.
—Que haga falta, ¿para qué?
—Bueno… —movió las manos—. Me refería al tiempo que Lauren esté fuera… o lo que sea —por ejemplo, el tiempo que tardara en volver a pintar.
—Esperemos que Lauren tarde en volver.
Ella no contestó y Valentino se pregunto si ha- bía metido la pata. No quería apresurarla. No buscaba una seducción rápida, aunque cedería si lo tentaban. Se le aceleró el corazón al pensarlo. Era vergonzoso pensar eso; era un hombre disciplinado, un profesional de la lucha contra el crimen, un defensor de los inocentes.
Por curvilínea y femenina que fuera, por cerca que estuviera, un hombre de honor nunca contravenía ciertas normas de comportamiento.
La miró de reojo. Tenía la frente arrugada y se mordía el labio. Un tentador labio rosado.
Pia tenía la sensación de que él escuchaba con atención cada una de sus palabras. Deseó que no le hiciera demasiadas preguntas sobre su trabajo. Odiaba mentir. A la larga, las mentiras siempre se descubrían, y cabía la posibilidad de que volvieran a verse, ya que iban a estar en la misma ciudad.
No quería admitir ante nadie que había estado a punto de desintegrarse. Perder a Euan había sido malo, pero perder su capacidad de pintar había sido como perder su identidad.
Para Euan que hubiera perdido el deseo sexual era un castigo que sufría él. Para ella, no poder pintar equivalía a no poder respirar.
Gracias a Dios, esa pesadilla era parte del pasado. Se estaba recuperando y volvía a sentir destellos de creatividad. En cuanto al deseo…
Miró los largos dedos de Valentino sobre la palanca de cambios y los músculos que tensaban sus vaqueros. Lo del deseo estaba por ver.
—¿Dónde vive tu prima? —preguntó él.
—En Via del Mare. Consiguió un buen contrato con un canal de televisión, así que compró un apartamento. ¿Conoces la calle?
—Debe de haber sido un contrato fantástico —murmuró él—. Conozco la calle bien, podríamos ser vecinos. Conveniente, ¿no? —le lanzó una mirada que la derritió—. ¿Te gusta viajar?
—Casi me avergüenza decir que es la primera vez que salgo de Australia.
—¿La primera? —levantó las manos del volante—. Molto bene. Has elegido el mejor sitio. La primera vez tiene que ser excepcional. ¿No crees?
Su sonrisa seductora hizo que a ella le diera un bote el corazón.
—¿Qué tipo de trabajo haces?
—De todo. Cosas temporales —pensó que era un hombre de lo más inquisitivo—. ¿Va bien el aire acondicionado? —preguntó, mojándose los labios con la lengua—. ¿En qué trabajas tú, Valentino?
Él ajustó el dial del aire acondicionado. Las espesas pestañas negras ocultaron sus ojos.
—Trabajo para una multinacional que hace de todo: comunicaciones, recopilación y análisis de datos. Nos relacionamos con empresas locales para maximizar el éxito de sus operaciones.
Sonó a retahíla repetida cientos de veces. Pia lo miró. Estaba en forma y exudaba la energía de un hombre de acción, no parecía un oficinista.
—¿Trabajas en una oficina?
—A veces —replicó él—. Sobre todo, viajo.
—¿Dónde está tu sede?
—En Lyon, aunque varía. Milán, Roma, Atenas. ¿Qué trabajo temporal es ese que haces?
El hombre no solo era guapísimo, era tenaz. No era fácil distraerlo para que no preguntara.
—Ah, ya sabes. Trabajo administrativo o en restaurantes cuando necesito algo de dinero. Tú debes de pasar mucho tiempo lejos de casa. ¿No echas de menos Positano?
—A diario. Ojalá pudiera pasar más tiempo allí. Aunque tal vez me gusta más por eso mismo. Es una pena cansarse de algo que se adora, ¿no crees?
—A mí no me pasa eso —suspiró ella—. Me lanzo de cabeza a las cosas que me gustan —la habían acusado de hacerlo en exceso, y era verdad. Amaba demasiado. Quería a la gente, confiaba en ella, creía que la querían. Al menos así había sido. Antes del incidente del banco—. En general —corrigió, para no darle una impresión falsa.
—Ah. El mejor tipo de mujer —buscó sus ojos con mirada sensual—. ¿Cuáles son esas pasiones?
—La belleza. El arte. La música —enumeró ella tras pensarlo unos segundos—. La amistad, claro.
—Añade la comida y el vino a la lista y hablarás como una auténtica italiana.
Ella se echó a reír, dejándose llevar por su buen humor y empezando a creer que la pasión seguía viva e intacta en algún lugar escondido de su ser.
—Y las tuyas, Valentino, ¿cuáles son?
—La belleza, sin duda. La honestidad. La integridad en la vida pública. Y, humm, déjame pensar. El mar.
—¿El mar?
—Sí. Fui carabinieri de la marina, antes de dedicarme a… lo que hago ahora.
—¿Los carabinieri no son policías? —lo miró sorprendida.
—Sí y no. Es un cuerpo militar por derecho propio. ¿Has oído hablar de los marines?
—¿Los de Estados Unidos? Claro.
—Bueno, pues algunos carabinieri forman parte del ejército, como los marines. Yo me uní a la marina. Soy marinero de corazón.
Eso explicaba que tuviera cuerpo de atleta. Pia no pudo evitar sentirse impresionada, por mucho que tuviera intención de centrarse en hombres más artísticos y gentiles. Él era un simple marinero: sofisticado, experimentado y seductor.
Le parecía que le faltaba el aire, pero no era una sensación desagradable. Estaba disfrutando de coquetear con un tipo encantador. Había sido uno de los placeres de la vida, antes de lo del banco.
Después, esa parte de ella que disfrutaba avanzando y retrocediendo en el juego de la guerra de los sexos se había cerrado en banda. Pero estaba empezando a reaccionar como antes. La vieja Pia Renfern seguía viva y coleando, aunque algo polvorienta por falta de uso. Tal vez necesitara solo un cierto tipo de estímulo para activarse.
Temió que la fantástica sensación de estar volviendo a la normalidad, de disfrutar de la compañía de un hombre y volver a sentirse un ser sexual se le estuviera subiendo a la cabeza. Se sentía agradablemente femenina, con ganas de estirarse y ronronear como una gatita.
—Entonces, ¿eres muy apasionada Pia? —no la miró, pero el retador deje aterciopelado de su voz no dejaba duda sobre la expresión de sus ojos.
—Cuando quiero algo de verdad —agitó las pestañas—. ¿Y tú?
—Muy apasionado —dijo él con voz grave que la derritió de arriba abajo—. Molto appasionato.
El musical acento italiano era como un afrodisiaco. Una oleada de calor recorrió el cuerpo de Pia, que se imaginó sobre la cama, enredada con ese cuerpo moreno, viril y ardiente. Desvió el rostro, acalorada y con el pulso desbocado. Tenía que calmarse y evitar darle alas o animarlo.
—¿Tienes más contactos en Positano, aparte de tu prima? —preguntó él con tono educado.
—En realidad no. Lauren tiene amistades en Capri, y puede que se pongan en contacto conmigo. Eso estaría muy bien. Capri —suspiró con anhelo —. ¿Es tan bonito como dicen?
—Es una isla… bella, sin duda —contestó él tras un breve silencio. Lo dijo sin entusiasmo, pero Pia pensó que se debía a que la gente no solía apreciar los tesoros de su propia tierra.
—¿Tienes familia en Positano, además de tus tíos? —preguntó Pia, tras comprobar que en sus manos morenas no había marcas de alianzas.
—Mi abuelo. Es un viejo encantador —sonrió e hizo un gesto con la mano—. Nos llevamos muy bien —su voz adquirió un tono suave y afectuoso.
A ella le agradó. El aprecio por los vínculos familiares, era buena señal en un hombre. Por lo visto no había una mujer esperándolo en Positano, pero no iría mal saber si la había en otro sitio.
A Pia siempre le había gustado saber lo que había tras el rostro que quería retratar. Pero Valentino Silvestri no le daba la oportunidad de indagar. En cuanto podía, centraba el foco en ella.
—Háblame de ti, Pia. ¿Quién forma parte de la vida de una mujer tan bella como tú?
Pia pensó que, si era bella, estaba claro que la belleza no servía para nada. Lo importante eran la calma y la fuerza; cuando no las había, la gente se marchaba, al menos en su experiencia.
—Por ejemplo, ¿has estado casada? —añadió él.
—¿Cuántos años crees que tengo? —Pia lo miró con sorpresa—. Pregúntamelo dentro de treinta años. Entonces será cuando empiece a pensármelo.
—¿Y hasta entonces…? —una sonrisa sensual curvó sus labios.
A ella, que estaba admirando la estructura ósea de su rostro, la emocionó saber que, si hubiera tenido un carboncillo a mano, estaría dibujando.
—¿Sabes lo que pienso, Valentino?
—¿Qué piensas? —su sonrisa se amplió.
—Que eres muy cotilla.
—¿Demasiado curioso? —la miró divertido.
—En exceso. Pero ya que te interesa, me tomo la vida tal y como llega. Provengo de un entorno familiar maravilloso. Tengo madre, hermano y hermana. Tíos, tías, primos y de todo.
—¿No hay novio? ¿Ni prometido?
—Oh, oh —movió la cabeza—. ¿No te has fijado? —agitó la mano desnuda de anillos ante él—. ¿Qué clase de detective eres?
—Evidentemente, malo —se rio—. Así que será mejor que me lo cuentes todo. Empieza por el mes y el año de tu nacimiento.
—Caramba —Pia lo miró atónita—. No te rindes. Soy Virgo y tengo veintiséis años. ¿Satisfecho? Soltera y sin compromiso, se podría decir —sonrió—. Adivino que tú eres un hombre mucho más experimentado en cosas del mundo. Molto.
—Molto —aceptó él, sonriente—. Treinta y cinco años de experiencia —no dijo nada sobre su estado civil. Ella se preguntaba cómo averiguar ese dato sin demostrar un interés excesivo cuando él le lanzó una mirada sensual—. ¿No te interesa saber si estoy libre de compromiso?
—¿Debería interesarme?
—Eso es que no te interesa —aseveró él.
—Ahora, sí —agitó las pestañas—. Pero solo porque tú has sacado el tema.
—Es muy sexy hablar con una mujer lista —dijo él, riendo—. Gracias a Dios, en este momento soy un hombre libre, con la conciencia tranquila.
Ella se sintió resplandecer, aunque sentirse tan bien por coquetear con un hombre a quien acababa de conocer no decía nada bueno de su conciencia. Pero le gustaba sentirse deseada y que él se la comiera con los ojos. Le templaba la sangre.
La vegetación había cambiado. Se veían higueras, olivares y colinas con limoneros y melocotoneros plantados en bancales. El cálido aire primaveral olía a verbena y albahaca. La carretera se estrechaba por momentos y pronto tuvieron acantilados a un lado y vistas del mar al otro. Valentino no había exagerado el peligro, el tráfico era denso y abundaban los camiones y autobuses.
Empezó a sentirse agradecida por no tener que conducir. Aunque empezaba a controlar sus fobias, el miedo a la altura y el vértigo persistían.
—La carretera es aún más estrecha al otro lado de Sorrento —comentó él—. La llamamos NastroAzzurro, la Cinta Azul, diríais vosotros. Entenderás por qué cuando la veas —esquivó a un coche que parecía a punto de abalanzarse sobre ellos—. Mira. El Vesubio.
—Fantástico —gimió ella, con el corazón en la boca. No se atrevía a mirar las vistas, daba miedo.
Sorrento era un pueblo pintoresco y bellísimo, que parecía derramarse sobre el acantilado. A Pia le habría gustado pasar allí un rato, explorando las bonitas calles con sus paredes cubiertas de buganvillas.
Dejaron el pueblo atrás y la carretera se convirtió en una estrecha cinta de curvas cerradas con caída libre a un lado. Parecía imposible que fuera de doble sentido, pero a Valentino no parecían preocuparle los camiones que venían de frente ni las curvas ciegas en forma de «U».
La vista de la bahía era impresionante, pero Pia era demasiado consciente del precipicio para disfrutar del paisaje. Tenía miedo, pero hacía meses que se había librado del pánico y no iba a recaer en él delante de Valentino Silvestri. Cerró las manos en puño y se concentró en respirar.
—¿… Pia?
Sobresaltada, ella volvió al presente. No sabía cuánto tiempo hacía que él le hablaba. Se preguntó hasta qué punto había desvelado su personalidad.
—Disculpa. ¿Qué decías?
—Te preguntaba si te encuentras bien —su frente arrugada expresaba preocupación.
—Sí. Claro. Perfectamente —su único problema era que le costaba respirar cuando bordeaba un precipicio de seiscientos metros de altura en compañía de un hombre de lo más sexy.
Poco después, una curva de la carretera reveló una zona de aparcamiento, junto a un mirador. Valentino aparcó bajo unos árboles.
—Puedes dejar de aferrar el asiento. Ven. Necesitas un poco de aire fresco. Deja que te enseñe las vistas.
Capítulo 3
SUS piernas no estaban por la labor, pero Pia habría hecho que se movieran aunque estuvieran rotas. Se obligó a bajar del coche y siguió a Valentino hasta el mirador. El aire, seco y cálido, olía a romero y a otras hierbas silvestres.
Pia se aferró la barandilla, tenía la garganta seca. La panorámica era espectacular y, cuando consiguió controlar el vértigo, la dejó sin aliento. Acantilados y mar azul que se fundía con el cielo. Un azul intenso e inexplicable: índigo fundido en cobalto, bordeado de aguamarina y turquesa.
Se dijo que podía resistirlo. Aunque estuvieran a gran altura, tenía los pies en tierra firme y estaba con un hombre grande y fuerte que no llevaba pasamontañas.
Bloqueó ese pensamiento.
Se concentró en absorber el azul y dejar que sus propiedades curativas la relajaran. Valentino estaba apoyado en la barandilla. Moreno y con la camisa blanca remangada y abierta al cuello, era la viva imagen del hombre templado y viril.
Pero si ella lo hubiera pintado, el fuego del color habría hecho que la página ardiera.
—¿Ves esas islas de allí? —él señaló con los dedos una zona del mar—. ¿Recuerdas a Ulises y las sirenas que atraían a los marineros?
—¿Ese es el sitio? —preguntó ella con voz ronca.
—Sí. Y lo que asoma tras el acantilado es Capri.
—Oh, es una belleza —exclamó ella. Lo decía en serio, era más que bello, era un paraíso.
—¿Estás mejor? —preguntó él, ladeando la cabeza para observarla. Su voz sonaba preocupada.
—Estoy bien, en serio. No sé qué me ocurrió. No tendrías que haberte preocupado —no se atrevió a mirarlo por miedo a ver el desdén que había visto en Euan una vez que le confesó su nerviosismo.
—Estabas pálida.
—Bueno, estoy cansada —encogió los hombros, quitando importancia al asunto—. Llevo treinta y seis horas viajando. Es normal que esté pálida.
—No tanto. Pero has mejorado. Ahora tus labios tienen color —se acercó y los tocó con el nudillo del dedo índice—, el color de las cerezas.
A ella le dio un vuelco el corazón cuando él se inclinó y unió los labios a los suyos de forma tentativa, exploradora. La pilló por sorpresa. Habría puesto fin al beso si hubiera podido, pero sus labios parecieron rendirse a un hechizo. Él la atrajo y ella llevó las manos a sus hombros.
Era una delicia estar en brazos de un hombre fuerte. Su olor especiado, su sabor, tan masculino y único, asolaron sus sentidos, embriagándola.
La besó con pasión y sensualidad, acariciando el interior de su boca con la lengua, drogándola con su sabor y pericia, hasta el punto de que dejó que su cuerpo se amoldara al de él, buscando contacto.
Él deslizó las manos hasta sus senos, provocándole una llamarada de deseo. Entonces se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Apoyó las manos en su pecho y empujó para apartarlo, liberándose del abrazo.
—No, nada de esto —jadeó, con voz ronca.
—¿Cosa? —él la miraba sorprendido como si no entendiera lo que veía en su rostro.
—No quiero que me beses, ¿entiendes? —jadeó.
La ira y la excitación se mezclaban en sus venas a partes iguales. Estaba en el mirador de una carretera endiablada, con un desconocido al que había estado a punto de entregarse. Tenía que haber perdido el sentido.
Él parpadeó, como si se sintiera desorientado.
—Yo no … —su voz sonó espesa como hierro fundido—. No pretendía… Quería calmarte.
—Ah. Calmarme. ¡Por favor!
Un atisbo de rubor oscureció los pómulos de Valentino. Dijo algo intenso y cantarín en italiano, acompañado de un gesto de orgullo que denotó claramente que su acusación lo había ofendido.
El problema de Pia era que, a pesar de la ira que sentía, la elocuencia y lirismo de su negativa la hechizaban. Intentó hacerse la dura.
—No necesito que me calmen. Además, yo no definiría así lo ocurrido. Yo lo definiría como un hombre aprovechándose de una mujer.
Él dio un respingo. Incluso a ella la sorprendió la ferocidad de sus palabras. Desde el incidente del banco había tenido mucho cuidado para no irritar a los miembros del sexo opuesto.
—No soy de la clase de hombres que se aprovechan de una mujer —su acento italiano se hizo más fuerte—. Abrazarte y besarte me pareció una respuesta natural a tu inquietud. Intentaba tranquilizarte —se puso rojo, como si él mismo se diera cuenta de lo vacua que sonaba la excusa.
—Eso dicen todos.
—Mio Dio, ¿por quién me tomas? —dio un paso hacia ella que, tensa, retrocedió—. Pia, no tengas miedo —alzó las manos—. Soy un hombre civilizado. No ataco a las mujeres, perdio.
—No tengo miedo —le espetó ella, aunque temblaba como un junco—. Siento decepción, eso es todo. He tenido un viaje muy largo. Eres un desconocido y no estoy de humor para que me besen —se le cascó la voz al final.
Pero empezó a aceptar que él no pretendía atacarla. Con la seguridad, creció la ira y la necesidad de expresarla.
—No tendrías que haber asumido que quería besarte.
—Vale, vale… —él alzó las manos y farfulló algo en italiano—. No hace falta que te expliques.
—Y no lo hago —necesitaba desahogarse—. Me mortifica que me consideres el tipo de mujer que permite… que deja…
—Que la besen.
—Como si estuviera hecha para eso, para ser besada por cualquier hombre que tenga ganas de hacerlo. «Me gusta tu aspecto, Pia, así que voy a besarte». Como si yo tuviera que disfrutar de…