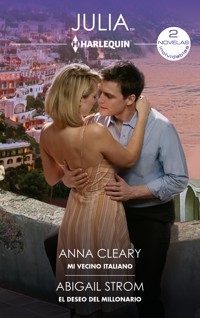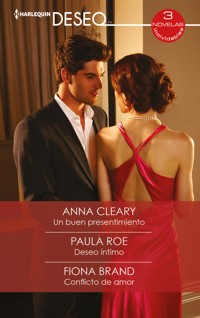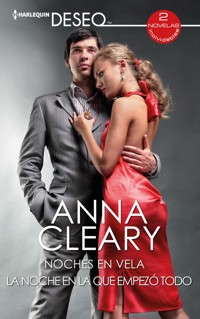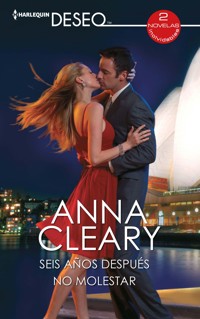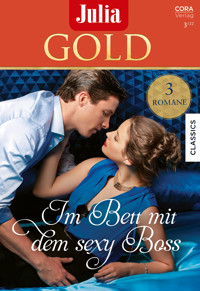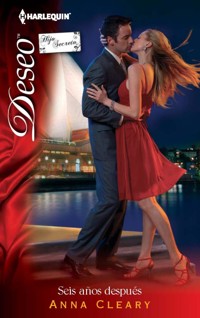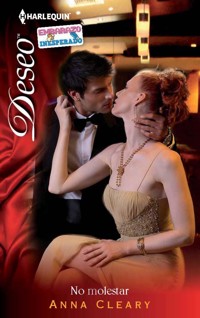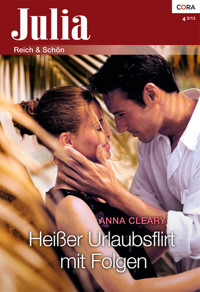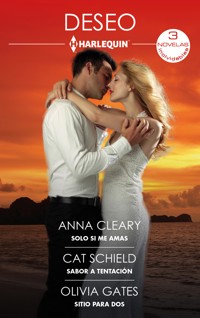
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Solo si me amas Una novia por encargo entregada a domicilio. Ariadne Giorgias había caído en la trampa. En lugar de ser recibida en Australia por unos amigos de la familia, se había encontrado con un extraño espectacularmente atractivo, Sebastian Nikosto. Sebastian no sabía qué esperar de la esposa impuesta por contrato. Pero, desde luego, lo que no se esperaba era a la hermosa Ariadne, ni la incendiaria atracción que chisporroteaba entre ellos. Ninguno de los dos parecía demasiado ansioso por anular el matrimonio, tal y como habían acordado. Sabor a tentación ¿Estaba incluido el amor en el menú? A Harper Fontaine solo le interesaba una cosa en la vida: dirigir el imperio hotelero de su familia, y no estaba dispuesta a que Ashton Croft, el famoso cocinero, estropeara la inauguración del nuevo restaurante de su hotel de Las Vegas. Conseguir que el aventurero cocinero cumpliera con sus obligaciones ya era difícil, pero apagar la llama de la incontrolable pasión que les consumía acabó resultando imposible. Aunque Ashton había recorrido todo el mundo, nunca había conocido a una mujer tan deliciosa como Harper. Y lo que sucedía en Las Vegas se quedaba en Las Vegas… Sitio para dos Amante prohibido… heredero secreto. Aris Sarantos era el peor enemigo de la familia de Selene Louvardis, pero eso no impedía que ella lo desease con toda su alma. O que aprovechase la oportunidad de pasar una noche con él. Aris no supo que el resultado de esa noche había sido un hijo, pero, cuando Selene apareció de nuevo en su vida y él descubrió la verdad, ni la familia de Selene, ni el contrato multimillonario que estaba en juego ni algo tan inconveniente como el amor pudieron evitar que él reclamara lo que era suyo..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 561 - abril 2025
© 2010 Anna Cleary
Solo si me amas
Título original: Wedding Night with a Stranger
© 2014 Catherine Schield
Sabor a tentación
Título original: A Taste of Temptation
© 2011 Olivia Gates
Sitio para dos
Título original: The Sarantos Secret Baby
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2014, 2015 y 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1074-561-2
Índice
Créditos
Solo si me amas
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Sabor a tentación
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Sitio para dos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Si te ha gustado este libro...
Capítulo Uno
Ariadne se apoyó en la barandilla del balcón y consideró lanzarse al mar. Si la encontraban flotando boca abajo, no le serviría de gran cosa a Sebastian Nikosto, que se vería obligado a buscar esposa en otro lado. Aunque hacía mucho calor, la bahía de Sídney parecía fría y profunda. Y saber que sus padres se habían ahogado en esas aguas no las hacía precisamente atractivas.
La vista era espectacular, pero la alegría de regresar a Australia se había esfumado. Jamás se había sentido tan extraña en un lugar, y le parecía increíble que hubiera nacido allí.
Regresó al interior de la suite del hotel y se dejó caer sobre la lujosa colcha mientras tomaba el folleto con la información turística que le había subyugado. La garganta Katherine. Uluru. ¡Qué emoción había sentido! Lo triste era que esos placeres no le habían sido reservados a ella. Estaba allí para encadenarse a la cama de un extraño.
A no ser que huyera de allí. Un atisbo de esperanza le surgió de nuevo. El tal Sebastian Nikosto no había aparecido en el aeropuerto. ¿Habría cambiado de idea?
El teléfono sonó y Ariadne dio un salto. ¿Sería su tía para disculparse por haberla engañado? ¿Para aclararle lo del error de la reserva del hotel?
–Buenas tardes, señorita Giorgias –sonó la voz del recepcionista–. Tiene visita. Un tal señor Nikosto. ¿Desea recibirlo en el vestíbulo o le facilito su número de habitación?
–¡No! –exclamó ella–. Bajo ahora mismo.
Con mano temblorosa colgó el teléfono. Iba a tener que explicarle a Nikosto que era Ariadne Giorgias, ciudadana australiana, no una mercancía con la que se podía comerciar.
Su rostro estaba más pálido que sus rubios cabellos, y sus ojos habían adquirido el color azul oscuro típico de cuando se enfadaba o asustaba.
Sentía las piernas entumecidas y, camino del ascensor, intentó calmar los nervios con algún pensamiento positivo. Australia era un país civilizado donde las mujeres no podían ser sometidas. En realidad sentía cierta curiosidad por averiguar qué clase de hombre caería tan bajo como para pujar por una esposa en el siglo XXI. ¿Tan viejo era, que vivía anclado en las tradiciones del pasado? ¿Tan repulsivo como para no tener otra elección?
En cualquier caso, iba a negarse a entrar en el juego. No en vano era la famosa prometida que había dejado plantada a una de las mayores fortunas de Grecia en el altar.
Pero al salir del ascensor y ver a ese viejo obeso junto a la recepción, sintió que la sangre abandonaba su corazón. El hombre saludó con la mano a un grupo de personas y se alejó de ella.
No era él. Una ligera sensación de alivio le recorrió momentáneamente el cuerpo.
Con mirada ansiosa recorrió el vestíbulo y se detuvo en otro hombre que estaba solo. Era alto y delgado, vestido con un traje negro. Estaba de pie junto a la puerta, con el móvil pegado a la oreja. Caminaba de un lado a otro con paso ligero y enérgico y, de vez en cuando, gesticulaba con evidente impaciencia.
De repente se volvió hacia ella y los nervios se le pusieron a flor de piel. Era evidente que había llamado su atención, pues el hombre se encogió de hombros. Colgó el móvil y lo guardó en la chaqueta.
El hombre cruzó el vestíbulo hacia ella. De más cerca se hizo evidente lo atractivo que era. Delgado, hermoso, el típico griego, aunque también lucía el porte atlético del típico australiano. ¿Para qué necesitaría un hombre así encargar una esposa?
Aparentaba unos treinta y tres o treinta cuatro años. Quizás ese hombre era su sobrino o su primo…
–¿Es usted Ariadne Giorgias? –preguntó él tras detenerse a pocos metros de ella.
Tenía una voz grave y hermosa, pero fueron los ojos los que la cautivaron, de color marrón chocolate bordeados por oscuras pestañas, resultaban hechizantes. Esos ojos la miraron de pies a cabeza con frialdad. Era evidente que estaba calibrando si sus pechos, piernas y caderas merecían el precio.
–Sí, soy Ariadne Giorgias –asintió ella sonrojándose de ira y humillación–. ¿Y usted es…?
La rigidez en el tono de la joven confirmó las expectativas de Sebastian. La señorita Ariadne Giorgias, de la dinastía naviera Giorgias, y posible esposa suya, era tan rica como malcriada. A pesar de la irritación que sentía por la trampa en la que se había metido, estudió con curiosidad el rostro de esa mujer que podría terminar siendo su esposa.
Y aunque ese rostro no tenía nada que ver con su ideal de belleza femenina, debía admitir que guardaba cierta simetría. Tenía una piel suave, casi translúcida, y unos impresionantes ojos azules. Los labios carnosos resultaban especialmente tentadores, dulces. Una mezcla de inocencia y sensualidad. La boca de una sirena.
Podría haber sido peor. Cuando un hombre era chantajeado para casarse, lo menos que podía esperar era que la mujer resultara mínimamente presentable.
Tenía los cabellos de un color rubio ceniza, más claros que en la foto que había enviado el magnate. Para alguien que admirara esa clase de belleza, resultaba casi hermosa. Era algo más baja de lo que había esperado, aunque los vaqueros y la chaqueta de diseño revelaban que era delgada. El pecho era bonito y la cintura tan fina que podría abarcarla con una mano. Iba bien vestida, sin exagerar. Las joyas eran escasas, aunque de alta gama.
Fue consciente de que el pulso se le aceleraba y concluyó que era atractiva gracias a esos preciosos ojos. Estaba pálida, seguramente a causa de los nervios.
Debería estar nerviosa. Y más que iba a estar cuando comprendiera la clase de hombre que había tenido la osadía de intentar incorporar a sus posesiones.
–Sebastian Nikosto –se presentó al fin mientras le ofrecía una mano.
Ariadne no hizo el menor movimiento. Jamás tocaría a ese hombre. No si podía evitarlo.
–Su tío dispuso que nos conociésemos y que yo le enseñase Sídney –Sebastian arqueó las cejas, señal de que había captado el sutil rechazo.
–Entiendo –susurró ella–. ¿De modo que era usted quien debía ir a buscarme al aeropuerto?
–Me disculpo por no haber podido acudir. El martes siempre es un día muy ocupado en el trabajo y me temo que me vi atrapado –sonrió–. Supuse que tendría experiencia en esta clase de cosas –la voz, a fuerza de ser suave, resultaba cortante–. Y aquí está. Sana y salva.
¿A qué cosas se refería? Ariadne se preguntó qué habría oído ese hombre sobre ella. ¿Había llegado hasta esa parte del mundo la noticia de su fracasada boda? «Experiencia» no era una palabra inocua. ¿Había dado por hecho que se trataba de una chica fácil con la que se podía comerciar como si de ganado se tratara?
–No se preocupe –fingió quitarle importancia.
Pensó en la mañana que había pasado esperando a que alguien fuera a buscarla al aeropuerto, el miedo y la agonía, y la indecisión tras ser engañada para subir a ese avión. Había rezado para que, en contra de todas las probabilidades, lo hubiera entendido mal y que algún miembro de la familia Nikosto la estuviera esperando con los brazos abiertos para invitarla a su cálido hogar. Había dudado entre dirigirse al hotel o huir a algún lugar seguro. Salvo que no conocía ningún lugar seguro allí.
El único y vago conocimiento que tenía de Australia, aparte de los recuerdos del hogar de sus padres y la escuela infantil, era la casa junto a la playa a la que le habían llevado para conocer a una pariente lejana de su madre. Pero no sería capaz de recordar dónde estaba.
Ni siquiera le servía como disculpa. ¿Tanto le habría costado interrumpir el diseño de uno de sus satélites, o lo que fuera que diseñara? ¿Acaso esperaba que la novia que había encargado se entregara ella misma a domicilio?
–Siento mucho haberle alejado de su trabajo –continuó ella en un tono edulcorado–. Quizás hubiera preferido retrasar este encuentro.
–En absoluto, señorita Giorgias –él enarcó una ceja–. Estoy encantado de conocerla.
El tono suave no consiguió ocultar el muro de hielo envuelto en el elegante traje azul marino y camisa azul celeste, unos colores que le acentuaban el bronceado de la piel y el color negro de los cabellos.
Y de repente, como si el hielo hubiera despertado al macho, los ojos oscuros emitieron un fugaz destello y se detuvieron en la sensual boca unos segundos más de lo necesario.
Ariadne se apartó ligeramente, furiosa con la reacción de su propio cuerpo ante la inquietante atmósfera que rodeaba a ese hombre. Sin duda era un amasijo de testosterona.
–No sé muy bien qué le contó mi tío, señor Nikosto, pero estoy aquí de vacaciones. Nada más.
Sebastian la observó con expresión indescifrable antes de dinamitar cualquier pretensión de inocencia que ella pudiera intentar introducir en la situación.
–Yo pensaba que Pericles Giorgias podría comprarle a su sobrina un marido en cualquiera de las grandes casas de Europa, señorita Giorgias –de nuevo su mirada recorrió el cuerpo de la joven, dejando patente lo deseable que le resultaba–. Me sorprende haber recibido tamaño… honor. Y, por supuesto, también me siento halagado.
Sin embargo, el destello de los ojos marrones no tenía nada que ver con el honor o el halago. Ese hombre estaba enfadado. ¿Tanto le había decepcionado? No es que quisiera que la deseara, pero el insulto le hirió en lo más profundo.
–Lo que a mí me sorprende es que un hombre como usted pueda ser comprado –bromeó ella, aunque con voz temblorosa.
–Será mejor que sepa qué ha comprado, señorita Giorgias –Sebastian la taladró con la mirada–. Explíqueme qué tiene pensado hacer conmigo en cuanto me tenga atrapado.
Ariadne intentó suprimir la imagen de ese cuerpo desnudo en una enorme cama, con ella entre sus brazos. Pero no lo haría, y era imposible que él pretendiera…
¿Qué le había prometido su tío? Rebuscó en su mente algo que minimizara el ultraje cometido contra su independencia.
–Mi tío organizó estas vacaciones simplemente para que pudiésemos conocernos. Nada más. Para ver si había alguna posibilidad de… –sintió las mejillas arder hasta las orejas y se enfureció ante su propia debilidad–. No hay nada más.
–Claro, por supuesto –los finos labios se curvaron en un gesto de incredulidad–. Pero intente comprenderlo, señorita Giorgias. Soy un tipo serio. No soy un famoso piloto de carreras o un príncipe con tiempo de sobra para dedicarlo a entretenerla las veinticuatro horas del día. Por si no lo sabe, algunas personas trabajamos.
–Pues preferiría que no me dedicara ni un instante de su vida, señor Nikosto –ese hombre era tan frío y antipático que no pudo reprimir el estallido emocional.
De inmediato comprobó el impacto provocado por sus palabras. La oscura mirada le provocó un estremecimiento por todo el cuerpo.
Por primera vez Sebastian se fijó en las oscuras sombras bajo los ojos azules, en el rápido y fuerte pulso que le latía en el delicado cuello. Con una repentina sacudida en el pecho se vio a sí mismo, un bruto, manteniendo a raya a una delicada criatura.
Una criatura con sensibilidad, nervios y ansiedades. Con unos deliciosos pechos. Una criatura que pronto podría ser suya.
Si firmaba el contrato.
Los labios le temblaron y, en contra de su voluntad, en contra de todas las probabilidades, la sangre comenzó a hervirle. ¡Demonios, qué boca tan deseable, y cómo le gustaría besarla!
Ariadne sintió cambiar la tensión que emanaba del atlético cuerpo. El hombre se acercó a ella y pudo percibir el agradable aroma de una colonia masculina. Sus receptores sexuales se pusieron repentinamente en alerta. Debajo de la camisa azul latía un corazón rodeado de carne, sangre y potentes músculos.
–Sebastian, por favor –sugirió él–. Escucha, eh, Ariadne. ¿Puedo llamarte Ariadne?
Ella se encogió de hombros.
–Sea cual sea el aparente motivo de tu estancia aquí, he accedido a desempeñar mi papel. A no ser que prefieras anularlo todo –su expresión se tornó repentinamente seria.
Se trataba de un ultimátum, y el corazón de Ariadne falló un latido. ¿Qué pasaría si telefoneaba a su tío para informarle de lo poco colaboradora que se estaba mostrando? Después del truco del avión, no contaba con su tío para solucionar el embrollo. Y de repente se le ocurrió que la equivocación en la reserva del hotel podía no serlo tanto. Con el dinero limitado, e incapaz de pagar las treinta noches en ese hotel, quizás se viera obligada a suplicar la generosidad de ese hombre.
Y comprendió desolada que quizás era lo que habían planeado desde un principio. Las palabras de su tío regresaron a su mente con aterradora claridad.
–Los Nikosto son buena gente –había asegurado Peri Giorgias cuando ella aún no tenía ni idea de lo que tramaba–. Te cuidarán bien. Me figuro que en nada de tiempo te sacarán de ese hotel para instalarte en la villa de la familia.
La villa de la familia Nikosto. Sin embargo, no era la familia Nikosto la que tenía ante ella. Era un miembro furioso y frío de la familia Nikosto.
Hasta que pudiera hablar de nuevo con sus tíos, lo más inteligente sería seguirle el juego.
–No, no –miró fijamente a Sebastian–. Agradezco tu… amabilidad –la voz se le quebró.
Sebastian entornó los ojos y las mejillas se le sonrojaron ligeramente.
–Muy bien –contestó con brusquedad–. ¿Cenamos esta noche? Te recogeré a las siete –los ojos se posaron de nuevo en los carnosos labios–. Alguna vez habrá que empezar.
Ariadne caminó de un lado a otro del salón de la suite. La estratagema de su tío la había colocado en una situación imposible. ¿Qué le habían ofrecido a ese hombre por casarse con ella? Se sentía avergonzada. Avergonzada de su tío y de sí misma y el lío en el que se había metido al creerse enamorada de ese embaucador, Demetri Spiros.
No se atrevió a imaginarse qué sucedería si Sebastian Nikosto averiguaba lo de la boda.
–No habrá un solo hombre en toda Grecia que quiera tocarte ahora –había dicho su tío.
Pero hasta su tío comprendería que, si alguna vez conseguía casarse con alguien, aunque ese alguien estuviera comprado, tendría que ser informado del escándalo.
«Por si no lo sabe, algunas personas trabajamos», las palabras de Sebastian regresaron a su mente, como si diera por hecho que carecía de profesión. ¿Esa impresión causaba?
La próxima vez que lo viera le explicaría la clase de mujer que era y que, ni por un segundo, podía pensar que alguna vez estaría disponible para él.
Superada la furia inicial, se sentó en la cama y se obligó a razonar. En Atenas era de día. Su tío estaría camino del trabajo y su tía dedicada a su aseo personal, o dándole instrucciones a la asistenta. Tía Leni era una mujer afectuosa y fácil de tratar, y por eso su colaboración en el engaño le había impactado tanto.
Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de aceptar lo sucedido. ¿Lo habían hecho para castigarla? Había creído ciegamente en su bondad. Tras el accidente, cuando ella contaba siete años, la habían llevado con ellos a Naxos. Aunque mayores que sus padres, sus tíos habían hecho todo lo posible por reemplazarlos. A su anticuada manera, la habían amado, protegido hasta hacerle sentirse realmente agobiada al cumplir los dieciocho años.
¿Cómo no había visto la verdadera razón de esas vacaciones? ¿Cuándo la había animado el tío Peri a salir de Grecia sin ellos? Cada paso que había dado desde los siete años lo había dado bajo su estricta supervisión, como si fuera la persona más valiosa del planeta.
Incluso durante la época del internado en Inglaterra, la tía Leni, o el tío Pericles, iban a buscarla cada fin de semana o en vacaciones. Después de que hubiera regresado a Atenas para estudiar en la universidad, había sabido que uno de los jardineros del internado era un guardaespaldas.
Resultaba irónico. Había sido su más preciada joya, pero desde que los había defraudado y provocado el escándalo había perdido su brillo. En su mente tradicional, seguían pensando que el honor de una familia residía, en gran parte, en los matrimonios de los hijos, y en los nietos de los que pudieran presumir.
Sus tíos nunca habían dejado de lamentar la falta de hijos propios y habían puesto todas sus esperanzas en su hija adoptiva.
–Te gustarán los Nikosto –le había insistido el tío Peri–. Son buena gente. Te cuidarán bien. Mi padre y el viejo Sebastian se reunían en la taberna cada noche, y así durante cincuenta años. Eran los mejores amigos.
–Te hará mucho bien, toula –la tía Leni la había abrazado con fuerza–. Ya era hora de que visitaras tu país.
–Yo creía que mi país era Grecia.
–Y lo es, pero es importante que veas la tierra en que naciste. Admítelo, has perdido el trabajo, has perdido tu apartamento, la gente murmura sobre ti. Necesitas un respiro.
En realidad eran ellos los que necesitaban el respiro. Un respiro de su presencia, de la vergüenza que había arrojado sobre ellos.
–Sebastian irá a buscarte al aeropuerto –habían sido las últimas palabras de su tía.
–Y no vuelvas sin un anillo en el dedo y un marido en la maleta –la sonora risa de su tío la había acompañado más allá de la puerta de embarque.
Debería haberse dado cuenta. Hasta ese momento, el nombre de Sebastian apenas había sido mencionado. Pero no fue hasta que la azafata empezó a hablar de salidas de emergencia que la realidad se hizo patente.
–¡Tío, tío! –exclamó con voz temblorosa cuando su padre adoptivo contestó la llamada–. ¿Se trata de alguna clase de arreglo matrimonial? Quiero decir que no habrás firmado algún acuerdo con Sebastian Nikosto, ¿verdad?
–Deberías agradecer que tu tía y yo nos hayamos ocupado del asunto –su tío siempre bravuconeaba cuando se sentía culpable.
–¿Cómo? ¿A qué te refieres?
–Sebastian Nikosto es un buen hombre.
–¿Qué? ¡No! Debes estar bromeando. No puedes hacerlo. No ha sido decisión mía.
–¡Decisión! –la voz de su tío resonó con fuerza–. Mira adónde te han llevado tus decisiones. Tienes casi veinticuatro años y no hay un solo hombre en Grecia, en toda Europa, dispuesto a tocarte. Y ahora sé buena chica y haz lo correcto.
–Pero si ni siquiera lo conozco. Estoy de vacaciones. Me prometiste… dijiste…
Las lacrimógenas protestas fueron interrumpidas por el auxiliar de vuelo.
–Señorita –el joven se inclinaba sobre ella diciéndole que apagara el móvil.
–No puedo –le informó ella–. Lo siento –intentó explicarle al ceñudo joven–, tengo que… –agitó una mano en el aire y regresó al teléfono–. Thio Peri, no puedes hacerme esto. Va en contra de la ley –cuando su tío le colgó, intentó volver a marcar.
–Señorita, por favor –insistió el auxiliar con creciente impaciencia.
–Es que se trata de una emergencia –se excusó ella antes de mirar por la ventanilla y comprobar que el avión ya estaba en movimiento–. ¡Oh, no! Tengo que bajarme.
Ariadne dejó caer el teléfono e intentó levantarse tras desabrocharse el cinturón.
–Señorita, por favor, siéntese. Está poniendo en peligro a los pasajeros.
El avión aceleró para despegar y ella cayó en el asiento. Sintió las ruedas elevarse y una profunda desesperación la inundó. Tenían que regresar. Había que informar al piloto.
Empezaban a dejar atrás los blancos tejados de Atenas cuando dos auxiliares de vuelo, más autoritarios que el primero, se acercaron a ella.
–¿Sucede algo, señorita Giorgias? ¿Está usted enferma?
–Es por mi tío. Él… –el avión ya volaba sobre el mar de nubes–. Tenemos que regresar. Ha habido un error. ¿Podría informar al piloto, por favor?
No le pasó desapercibido el rápido intercambio de miradas. Las imágenes de los titulares de prensa se materializaron en su cabeza: «Ariadne Giorgias provoca un altercado en un Airbus. Ariadne de Naxos de nuevo en apuros».
Otro escándalo. Más vergüenza. Más burlas a su costa.
Y al final había pedido disculpas y se había abrochado de nuevo el cinturón.
Pero no podía limitarse a ceder sin más. Quizás estuviera sola en una habitación de hotel en la otra punta del mundo, sin nadie a quien acudir salvo un hombre que la despreciaba, pero no iba a ceder al pánico. Tenía que mantener la cabeza fría y encontrar una solución.
Pero antes debía ser práctica. Su cuenta bancaria estaba casi a cero, salvo por el dinero para gastar en las vacaciones. Dinero para vacaciones. Qué cruel broma del destino.
Respiró hondo y marcó el número de teléfono privado de la tía Leni en Atenas.
–¿Eleni Giorgias?
–¡No, toula, no…! No lo hagas. Tu tío lo ha hecho por tu bien. Todo saldrá bien.
–Ha habido un error en la reserva del hotel –el corazón de Ariadne se aceleró ante el tono de preocupación de la voz de su tía–. Resulta que la reserva solo está hecha para una noche, y ni siquiera está pagada. Además, cuando me presenté ante el organizador de las excursiones, resulta que mi nombre no estaba en la lista. Se suponía que el tío iba a pagar mi estancia de cuatro semanas…
–¿No está pagado? –preguntó su tía–. ¿Cómo…? –de repente su voz se hizo más alegre–. Ya lo entiendo, toula, no necesitarás quedarte en ese hotel mucho tiempo.
–Thea, ¿qué me estás pidiendo que haga? –la crudeza de la jugada fue como una puñalada–. ¿Esperas que me arroje directamente a la cama de ese hombre?
–Yo no te estoy pidiendo nada, salvo que le des una oportunidad a Sebastian –la vergüenza, o quizás la culpabilidad, hizo que la voz de su tía sonara aguda–. Es un buen hombre. Y está dispuesto a casarse contigo. Es rico e inteligente, un genio con los satélites.
–Él no quiere casarse conmigo, thea –gritó Ariadne–. No estoy hecha para ser una esposa.
–No digas eso nunca, Ariadne –la otra mujer soltó una exclamación–. ¿Dónde está tu gratitud? Plantaste a tu prometido en el altar deshonrando a los Giorgias y los Spiros.
La emoción le provocó a Ariadne un nudo en la garganta. Lo entendía. Tras todos sus desvelos para mantenerla pura antes del matrimonio, a los ojos de su puritano mundo había sido desflorada, deshonrada, y aún no tenía marido.
–Ya te lo expliqué. Me fue infiel, y tú lo sabes. Tenía una amante.
–No seas inmadura, Ariadne –Leni suspiró–. Si quieres tener hijos, tendrás que comprometerte, y aguantar ciertas… cosas. De todos modos, esta discusión no tiene sentido. Tu tío no cambiará de idea.
–Ese hombre jamás tomará por esposa a alguien que no esté dispuesta. Si lo conocieras, te darías cuenta. No es… él es australiano. ¿Podrías, por favor, transferirme una cantidad de dinero suficiente para pagar la cuenta del hotel?
–Toula –la voz de su tía estaba cargada de lágrimas–, si de mí dependiera, por supuesto que lo haría. Escucha, cuando estés casada, dispondrás de todo tu dinero. Tu tío te quiere y cree que esto es lo correcto. Solo quiere lo mejor para ti.
–Él siempre cree tener razón, pero esta vez no es así –contestó ella furiosa–. Y dile de mi parte que no hay manera de obligar a Sebastian Nikosto a casarse con una mujer que no esté dispuesta a ello. Jamás lo hará.
–Sí que lo hará –contestó Leni secamente tras un largo silencio–. Desde luego que lo hará.
–¿A qué te refieres? ¿Por qué lo dices?
–Bueno… –la voz de su tía pareció de repente más lejana–. Yo no sé nada de negocios, Ariadne. Tu tío dice que Sebastian es consciente de lo mucho que tiene que ganar con este matrimonio, y todo lo que puede perder si no acepta. Su empresa se hundirá.
Capítulo Dos
Sebastian entró en casa de sus padres. Debería estar en el despacho, decidiendo cómo reducir costes para evitar despedir personal, pero los sucesos habían desviado involuntariamente su atención en otra dirección.
Antes de dar otro paso en falso, necesitaba saber algunas cosas. Tenía que haber alguna explicación a por qué, entre todos los griegos elegibles del planeta, había sido seleccionado como prometido de la sobrina de Peri Giorgias.
La cláusula que Giorgias había añadido al contrato en el último momento le había parecido una extraña broma. El viejo zorro había elegido bien su momento. Con Celestrial a la deriva, el magnate sabía que, si rompía el trato, la empresa se hundiría.
Para cuando hubo asimilado que la excéntrica exigencia del viejo iba en serio, se había visto forzado a una amarga decisión. Aceptar a esa mujer y salvar la empresa, o marcharse y ver cómo se hundía todo lo que había construido.
Angelika, su madre, y Danae, su hermana estaban en la cocina discutiendo con la cocinera sobre la mejor manera de preparar un plato. Angelika interrumpió su diatriba con abrazos y una retahíla de preguntas sobre su dieta y hábitos de sueño. Danae escuchaba atenta con expresión divertida y algún asentimiento ocasional.
Sebastian fulminó a su hermana con la mirada. No le cabía la menor duda de que estaba absorbiendo la lección magistral para poder asfixiar a sus propios hijos llegado el momento.
–Mira qué delgado estás –lloriqueó su madre al estilo griego–. Necesitas una buena cena. Maria, ponle un plato. Hay musaka en la nevera. Danae, métela en una tartera para que se la lleve a casa. Enséñale a esa mujer cómo alimentar a un hombre.
–No gracias, Maria –Sebastian alzó una mano. Para su madre, una buena cena era la cura de casi cualquier mal–. Guárdalo otra vez. Sabes que tengo una asistenta a jornada completa. Y Agnes es muy sensible acerca de su cocina.
–¿Cocina? –bufó su madre–. ¿Qué cocina? Tu problema, hijo mío, es que estás demasiado absorto en tus satélites para darte cuenta de lo que tienes ante ti.
En ese momento aparecieron sus sobrinos, que corrieron hacia él contándole, a la vez, miles de cosas importantísimas. Sebastian escuchó con paciencia mientras Danae sonreía con orgullo.
–Basta ya –ordenó mientras revolvía los cabellos de sus dos sobrinos–. ¿Está Yiayia aquí?
–En el huerto –su madre señaló con la cabeza hacia el pasillo.
Sebastian se acercó a su abuela en silencio, no queriendo interrumpir una posible siesta. No debería haberse tomado tantas molestias. Vestida con un delantal de jardinero y los cabellos recogidos en un moño, la pequeña y frágil anciana intentaba colocar un tiesto de barro encima de un banco.
–De eso nada –Sebastian le quitó el tiesto de las manos–. Ya sabes lo que dijo el médico.
–Solo dicen tonterías –exclamó su abuela mientras Sebastian colocaba el tiesto en la selva tropical en miniatura que era el orgullo de la anciana–. ¿Qué sabrán ellos?
Tras quitarse los guantes, le ofreció la mejilla para recibir un beso.
–Bueno, glikia-mou, ¿qué tal te va? –la anciana se sentó en un sillón de mimbre.
La luz se filtraba entre las hojas y el invernadero estaba bañado en una luz verdosa.
Sebastian se obligó a relajarse, consciente de que estaba siendo observado por una astuta, casi sobrenatural, observadora de las debilidades humanas.
–Te acuerdas de la familia Giorgias?
–¿De Naxos? –la mujer enarcó las cejas y asintió–. Por supuesto. Los conocía desde niña. En nuestra casa siempre había algún Giorgias. Mi padre y su padre eran amigos.
–¿Recuerdas a Pericles Giorgias?
–Pues claro –asintió la anciana–. Fue él quien heredó la naviera. Se casó con Eleni Kyriades. Un hombre muy generoso. Fue él quien ayudó a tu padre en los años ochenta cuando el negocio estaba a punto de hundirse.
–¿A qué te refieres con que ayudó a papá? –Sebastian se puso rígido–. ¿Estás segura?
–Desde luego que lo estoy. Cuando los bancos le negaron su ayuda, Pericles le hizo un préstamo y le concedió un tiempo casi ilimitado para devolvérselo sin intereses. Sin ataduras –la mujer sacudió la cabeza admirada–. La generosidad no es algo frecuente.
Sebastian se sintió desfallecer. En efecto, la generosidad no era frecuente. Y sin embargo sí había habido ataduras. Ataduras de honor. Amargamente comprendió la realidad. Los Nikosto estaban en deuda con los Giorgias. Peri Giorgias necesitaba un favor y él había sido el elegido para pagar la deuda.
Furioso, se puso en pie. Lo último que pretendía era volver a casarse. ¿Cómo iba a deshonrar la memoria de Esther con la muñeca malcriada de un magnate?
–Había más hermanos. Tres. Al menos tres. Recuerdo al más pequeño –la anciana se reclinó en el asiento y cerró los ojos–. El joven Andreas. No le interesaba el negocio familiar. Creo que era artista. Vino aquí y se casó con una australiana. ¡Qué terrible tragedia! El pobre Andreas y su esposa.
Sebastian se sentía cautivado por el relato de su abuela.
–¿Qué pasó?
–Un accidente de barco. En el puerto. Tú no te acordarás. Tus padres, tu abuelo y yo fuimos al entierro, pero tú no eras más que un niño. Imagínate morir en un accidente de barco. Dijeron que fue una colisión.
–¿Tenían hijos? –Sebastian frunció el ceño, negándose a sentir simpatía.
El rostro de la anciana se iluminó.
–Había una niña. Estoy casi segura de que la criatura fue llevada de vuelta a Grecia con uno de los hermanos.
–Pericles.
–Sí.
Sebastian se preguntó si, al revelar que conocía ese detalle, se habría delatado. Tarde o temprano, si accedía a la pantomima, todos tendrían que saberlo. ¿Y qué pensarían entonces de su brillante hijo, atrapado en un matrimonio de honor? ¿Forzado a casarse con una mujer que odiaba?
Por su mente pasó una fugaz imagen de la joven de mirada angustiada y se le instaló en el pecho una repentina e inexplicable inquietud. No, no la odiaba. Solo estaba furioso con ella. ¿Qué hombre no lo estaría? Su boda, su vida, estaba siendo decidida por otro.
¿Por qué lo había elegido a él? ¿Acaso aparecía en algún catálogo barato de machos elegibles?
Pero tras oír el relato de su abuela, empezaba a pensar que el instigador de todo aquello era el propio Pericles.
–¿La conoces? –la anciana estudió el rostro de su nieto–. ¿A la hija de Andreas?
–He tenido ese placer, sí –Sebastian se encogió de hombros.
–Tengo entendido que Eleni y Pericles no fueron bendecidos.
Las personas podían ser bendecidas con cerebro, belleza, talento, salud o riqueza, pero para su abuela los hijos eran el mayor regalo de la vida y las bendiciones solo podían referirse a ellos.
–Por eso se hicieron cargo de la pequeña –continuó la mujer–. Eleni no tenía con quien llenar su corazón. Pericles vivía para el negocio. Listo, pero no siempre inteligente. Sin embargo, Andreas… era un chico reflexivo. Sensible –sacudió la cabeza y entrelazó los dedos de las manos–. Fue una pena. Los jóvenes no deberían morir.
–No –contestó él secamente. ¿Estaría pensando su abuela en Esther?–. No deberían morir.
–¿Es hermosa? –la mujer abrió los oscuros y penetrantes ojos.
Sebastian sintió un nudo en el estómago. Se resistía a pensar en la belleza de Ariadne Giorgias. Abrió la boca para contestar algo, pero no surgió ningún sonido de ella. Cuanto menos dijera, mejor, pues podría revolverse contra él.
–¿Las mujeres están obligadas a ser hermosas? –contestó evasivamente–. ¿No hubo toda una generación de mujeres que se rebeló contra ese concepto?
–Y sin embargo, suelen ser hermosas ¿verdad glikia-mou? –la anciana sonrió–. Los hombres necesitan algo bello sobre lo que posar la mirada.
Sebastian supuso de nuevo que su abuela se estaba refiriendo a Esther. La había amado tanto como le era posible a un hombre amar a una mujer. En su familia apenas se la nombraba, no queriendo recordarle los malos tiempos, las batallas perdidas, las esperanzas rotas tras cada intervención quirúrgica, la radioterapia, la pesadilla de la quimio.
Incluso después de tres años, su familia tenía mucho cuidado. Incluso su abuela solía dar discretos rodeos sobre el tema.
En ocasiones, Sebastian desearía que se limitaran a recordar a su esposa como la mujer que había sido. Le gustaba recordar los días felices, antes de casarse, antes de Celestrial.
Una punzada de remordimiento lo atravesó. Ojalá hubiera pasado más tiempo con ella. La había perdido y ya era tarde para lamentarse.
Nadie podría sustituirla en su corazón, pero a menudo sentía un vacío que el trabajo no conseguía llenar.
Lo cierto era, y más le valdría admitirlo, que el hombre necesitaba a una mujer. De algún modo, en contra de su voluntad, en contra de todo lo que tenía por decencia, conocer a Ariadne Giorgias había despertado al dragón que dormitaba en su interior.
De haberla conocido en otro momento de su vida…
Él no era hombre al que se pudiera coaccionar.
De repente fue consciente de la penetrante mirada de su abuela. ¿Qué le había preguntado? Hermosa. ¿Lo era?
–Seguramente –admitió secamente–. Para alguien a quien le guste ese tipo.
–¿Y qué tipo es ese? –inquirió la anciana.
Asustada, a la defensiva. Bonita. Sexy.
Ariadne se detuvo bruscamente con el peine en la mano. ¿Qué había querido decir Sebastian Nikosto con que alguna vez habría que empezar? ¿Empezar el qué? ¡No pretendería que lo besara! ¡O peor aún!
Recordó la boca, fría y masculina, la seductora sombra oscura de la mandíbula, y sintió acelerársele la sangre. Pánico junto con cierto desasosiego por lo poco que había comido en el avión.
Ese hombre era una piraña. Su instinto le decía que iba a intentar algo y tendría que mantenerlo a raya. Teniendo en cuenta la mala impresión que le había causado desde el principio, no debería resultarle muy difícil.
Ya lo había hecho durante meses con Demetri, a pesar de estar comprometidos y de creerse enamorada. Hizo una mueca al recordarlo. Qué estúpida había sido. A pesar de los intentos de su tía por explicarle qué había salido mal, ella lo tenía claro. La causa había sido la amante de Demetri. Demetri era el vivo ejemplo de que los deseos sexuales de un hombre tenían poco, o nada, que ver con la impresión que la mujer causara. Ese hombre había hecho el amor a completas desconocidas. Había sido una ingenua creyéndose todas sus mentiras, dudando de las advertencias de sus amigos, excusando su falta de interés por ella. Hasta que lo había visto en el restaurante de Atenas con su amante.
No tendría mucho sentido que Sebastian Nikosto intentara besarla después de todo lo que le había dicho. Claro que nada tenía sentido en relación a todo ese asunto.
Se sentía atrapada en una pesadilla. Si conseguía dormirse, quizás al despertar se encontraría de nuevo en su dormitorio de Naxos. Su tío seguramente había pensado que le gustaría a un griego australiano, dado que su madre era australiana, pero Sebastian Nikosto se había sentido estafado nada más verla. Jamás olvidaría ese ceño fruncido que la había atravesado como una espada.
¿No la encontraba lo bastante atractiva? Sucediera lo que sucediera, moriría antes que besar a un hombre al que habían pagado para hacerla suya. Lógico que se mostrara tan desdeñoso con ella. Debía verla como los restos de las rebajas. Cuando volviera a verlo le explicaría lo equivocado que estaba.
Sin embargo, la cobarde que llevaba dentro estaba decidida a anular la cena. ¿No podría quedarse en la suite con dolor de cabeza? Por la mañana, abandonaría el hotel y desaparecería de la vida de Nikosto sin dejar rastro.
De todos modos iba a tener que abandonar el hotel. No estaba segura del precio de la suite, pero no podría permitirse muchas noches allí.
Tras la conversación mantenida con su tía, la desesperación le había inspirado un plan de supervivencia. Si vendía las pocas joyas que había llevado con ella y añadía el dinero para las vacaciones, y si encontraba un lugar más barato en el que alojarse, tendría lo suficiente para sobrevivir hasta encontrar un trabajo. Según los términos del testamento de su padre, a no ser que se casara antes, no podría acceder al dinero de la herencia hasta cumplidos los veinticinco años. Solo tenía que conseguir sobrevivir durante catorce meses más.
Pensó de nuevo en la casa de la playa y se preguntó si la tía de su madre seguiría viviendo allí. ¿Se acordaría de la niña que había ido a visitarla hacía casi veinte años? ¿Viviría aún?
Cada vez le resultaba más tentadora la idea de desaparecer de las vidas de Sebastian Nikosto y sus cómplices. El problema era que podría provocar cierta alarma y ya se imaginaba los titulares de prensa:
No, desaparecer sin despedirse no era una opción. Estaba sola en un país extranjero y, por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien recurrir. Tenía que enfrentarse a Sebastian y explicarle, mirándolo a los ojos, que jamás, bajo ninguna circunstancia, se casaría con él, y que no deseaba volver a verlo.
Mientras iluminaba sus mejillas con abundante colorete, seguía insuflándose valor. Por frío y hostil que se mostrara con ella, no iba a hacerle creer que le tenía miedo.
Que la piraña se despachara a gusto. El maquillaje sería su escudo protector. Añadió una generosa capa de sombra de ojos en los párpados. Por último, aplicó un toque de kohl que aumentó la profundidad de su mirada.
El resultado fue intensamente satisfactorio. Se sentía disfrazada. La elección de la ropa, sin embargo, era otra cuestión. No quería inflamar los deseos de ese hombre. Eligió un vestido negro de raso bordado con unos finísimos tirantes. Completó el conjunto con un bolero que le cubría los hombros. El escote resultaba un poco pronunciado, pero con el bolero se minimizaba el impacto.
Vestida para la batalla y con el pulso acelerado, contempló su reflejo en el espejo. El único toque de color era el rojo carmín de labios. Todo lo demás era negro. A fin de cuentas, quería una mujer griega ¿no?
Sebastian se afeitó cuidadosamente sin perder de vista el reloj. No sentía el menor remordimiento por no haber llegado a tiempo al aeropuerto. Aun así, las reglas de urbanidad dictaban que aquella noche debía esforzarse por ser puntual. La invitaría a cenar, suavizaría un poco el ambiente del primer encuentro y hacia las nueve se despediría con la excusa de tener que trabajar.
Esperaba que la señorita Giorgias mostrara una mejor disposición. Sin duda el irascible comportamiento de aquella tarde se debía al jet lag.
Se lavó la cara y la secó con una toalla. ¡Por el amor de Dios! ¿Tenía que ejercer de niñera solo por haber accedido, bajo presión, a conocer a esa mujer y valorar las posibilidades?
Tomó una loción para después del afeitado y se puso una pequeña cantidad: «Limón, salvia y sándalo», rezaba la etiqueta. «Garantizado».
¿Garantizado para qué? ¿Para enamorar a una princesa?
Eligió un traje de noche. Limpio, vestido y aseado, echó un vistazo a la imagen que le devolvía el espejo. Suponía que esa mujer había cruzado medio mundo para engancharlo.
Al llegar al hotel se dirigió al vestíbulo sintiendo, muy a su pesar, cierta expectación.
A su alrededor todo el mundo se apresuraba, dirigiéndose a alguna cita. Novios, parejas. Y por una vez se sintió como un hombre que tenía algo más que hacer que trabajar.
No había señales de ella en el vestíbulo. Después de lo del aeropuerto, no sería de extrañar que le hiciera esperar como castigo.
Se dirigió a la recepción y pidió a un empleado que llamara a su habitación. El joven apenas había descolgado el teléfono cuando Sebastian la vio saliendo del ascensor. Inexplicablemente, sus pulmones se vaciaron de aire. Caminaba con la cabeza alta, erguida y elegante. Sin duda, decidió, había pasado demasiado tiempo sin una mujer, pues deslizó la mirada hacia las ondulantes caderas.
Ariadne lo vio y dio un ligero traspiés antes de retomar la marcha y encaminarse hacia él con expresión fría y desconfiada.
No hacía falta ser un genio del diseño aeronáutico para darse cuenta de que, bajo el fantástico vestido negro, las finas y torneadas piernas y el sedoso y brillante cabello, la señorita Ariadne Giorgias estaba asustada.
¿En eso se había convertido? ¿En un hombre frío y enfadado que asustaba a las mujeres?
Consciente de su pulso acelerado, Ariadne tomó aire. Sebastian Nikosto estaba muy atractivo. ¿Era su imaginación o la expresión parecía más amigable, menos hostil?
Sebastian la recorrió con la mirada y ella sintió algo muy parecido a la excitación. Se sentía demasiado consciente de sus curvas y lo corto que era el vestido. Un millón de salvajes pensamientos acudieron a su mente.
–Ariadne… –el modo de pronunciar su nombre lo hacía parecer envuelto en chocolate.
–Cheri Suisse –respondió ella con voz ronca. ¿De verdad había dicho eso? Seguro que no.
Lo que siguió fue otro de esos momentos incómodos en los que esperaba que él le tomara la mano. Sin embargo, Sebastian se inclinó hacia ella y la besó en la mejilla.
El gesto fue tan inesperado que el corazón casi se le paralizó. Sintió la rugosa mandíbula y el embriagador aroma masculino.
Turbada y con las mejillas incendiadas, un único pensamiento coherente se instaló en su cerebro. Ese hombre solo poseía un interés económico por ella. El salvaje cosquilleo en el estómago, las incontrolables sensaciones, debían cesar de inmediato.
–Creo que no deberíamos ir muy lejos esta noche. Seguramente estás sufriendo jet lag –observó él con una dulzura que no se correspondía con los insultos vertidos horas antes–. Conozco un pequeño restaurante cerca de aquí. ¿Te gusta la comida italiana?
–Escucha, Sebastian –Ariadne respiró hondo–. No quiero casarme contigo –sin permitirle contestar, continuó con voz temblorosa–: No creo que quieras perder más tiempo conmigo.
–¿Cómo? –exclamó él, perplejo.
–Lo que has oído –envuelta en una oleada de adrenalina, ella sonrió fríamente–. Como suele decirse, me estoy reservando para el príncipe azul.
Encantada con su frase final, Ariadne se dio media vuelta y corrió hacia los ascensores. Desgraciadamente, antes de poder dar siquiera dos pasos, él la alcanzó.
–Espera un momento –Sebastian le bloqueó el paso sacudiendo la cabeza, divertido.
Ariadne se preguntó si no había sido lo bastante clara. ¿Tanto necesitaba el dinero como para intentar hacerle cambiar de idea?
–Me parece bien –continuó él–. Pero con boda o sin ella, tendremos que cenar ¿no?
El atractivo rostro se iluminó con una sonrisa, mucho más peligrosa que la seriedad y hostilidad anteriores. Unas encantadoras arruguitas aparecieron alrededor de sus ojos y labios, amenazando seriamente con ablandar el corazón de Ariadne.
–No tengo mucha hambre –se excusó–. De todos modos, ha sido… interesante conocerte.
–Entiendo –la sonrisa se borró del rostro de Sebastian y en su mirada apareció un destello de remordimiento–. Me avergüenzo de cómo te hablé esta tarde.
–Disculpas aceptadas –contestó con dulzura–. Adiós. Ya nos veremos. Quizás.
Los oscuros ojos la miraron con un sensual destello. Ariadne bajó la mirada para evitar esos ojos y el pulso se le aceleró. Desgraciadamente, el orgullo herido y la vergüenza al saberse el trofeo de la transacción estaban anclados en su interior.
Sebastian se sintió frustrado. Esa mujer tan difícil le resultaba por momentos más deseable. No pudo por menos que admirar el bonito vestido negro y esa especie de chaquetilla que se había puesto encima, pero que no conseguía ocultar la forma de sus pechos. De repente, en su cabeza se materializó la imagen de esos pechos en sus manos, los rosados pezones clamando ser saboreados. Rápidamente borró esa imagen de su mente.
El masculino orgullo y su fuerte sentido de la competitividad se rebelaron. Cuanto más difícil de resolver era un proyecto, más decidido se mostraba en lograrlo. Además, tenía intereses en ese asunto. Si no se casaba con ella ¿cómo quedaba su contrato con Peri Giorgias?
–Muy bien –asintió él al fin–. Es tu decisión –agitó una mano a modo de despedida–. Disfrute de sus vacaciones, señorita Giorgias –concluyó antes de marcharse.
Ariadne sintió que las rodillas le fallaban y soltó el aire que había estado reteniendo en los pulmones. Corrió hacia el aseo de señoras y se escondió en el bendito santuario.
Había sido su primer triunfo del día. Inclinada sobre el lavabo recuperó la respiración normal. La mirada del espejo le devolvió un oscuro brillo, como si acabara de librar alguna batalla. Y en cierto modo así era. Y había ganado.
Había llevado a cabo su plan y se sentía estupendamente. Sentirse poderosa debía ser bueno para el alma, pues ya no le parecía necesario pasar la noche en su habitación. En realidad, sentía un enorme apetito y podría devorar a un león.
Salió del tocador de señoras y se dirigió hacia el restaurante del hotel. Un delicioso aroma la envolvió.
–Disculpe –se acercó al maître, consciente de no ir acompañada habló en voz baja para no atraer la atención–. Mesa para uno, por favor.
–Da la casualidad de que nos queda una mesa libre –tomó una carta y, sujetándola bajo el brazo, se dio media vuelta–. Sígame, por favor.
Agradecida por el golpe de suerte, Ariadne siguió al hombre por el abarrotado salón. Escondida en un rincón entre dos columnas había una pequeña y preciosa mesita vacía. Y a su lado, prácticamente tocando la primera mesa, había otra igual de bonita. Pero estaba ocupada. Sentado cómodamente con las largas piernas estiradas, Sebastian Nikosto estudiaba el menú.
El camarero le sujetó la silla y esperó. Sebastian levantó la vista y sus ojos se iluminaron brevemente antes de volver a dedicar su atención a la carta.
Ariadne dudó un instante antes de sentarse.
El maître desplegó la servilleta sobre su regazo y le entregó la carta mientras el otro camarero le llenaba un vaso con agua y le ofrecía panecillos calientes.
¿Se habría figurado que acudiría al restaurante y se había confabulado con los camareros?
Otro camarero apareció con la carta de vinos. Consciente de que era la primera vez que hacía algo así ella sola, estudió la lista de nombres de vinos australianos y neozelandeses.
Sentía la mirada de su vecino de mesa clavada sobre ella, horadando en su cabeza como si supiera, maldito fuera, lo mucho que la distraía y lo poco que sabía realmente de vinos. Rezando para no hacer el ridículo, murmuró el nombre que le resultaba más familiar de la lista.
El camarero enarcó las cejas.
–Excelente elección, señorita.
El hombre se marchó, dejándola sola ante Sebastian. Ariadne ocultó el rostro tras la carta y sintió una punzada de irritación.
Los firmes y masculinos labios podrían haberla excitado, de pertenecer a otro hombre. Una esquina de esa boca temblaba ligeramente, como si estuviera reprimiendo una sonrisa.
Estaba pensando en algo que decir cuando el camarero regresó con una copa de champán y le mostró una botella con la etiqueta amarilla.
Tal y como había visto hacer a su tío en innumerables ocasiones, Ariadne asintió. El hombre descorchó la botella y le sirvió un poco. Con toda la calma que le fue posible, considerando que estaba bajo la atenta observación de su vecino, olió la copa y tomó un pequeño sorbo. El chispeante líquido cayó en su estómago como una ola.
–Gracias –sonrió con ojos un poco llorosos por el efecto de las burbujas y, para que Sebastian Nikosto no sospechara que no estaba tan tranquila como intentaba aparentar, se llevó la copa nuevamente a los labios.
Las burbujas le entraron disparadas por la nariz, y Ariadne no pudo evitar un estornudo. En el desesperado intento de encontrar un pañuelo, alargó la mano ciegamente hacia el bolso y derramó accidentalmente el vaso de agua.
El camarero se afanó en secar el agua con una servilleta mientras la ayudaba a alejarse de la mesa para no mojarse, preguntándole al mismo tiempo si no estaba conforme con el champán y llamando, a pesar de las protestas de la joven, a otro camarero para que cambiara el mantel.
–¡No, no! No se preocupe –siseó–. No ha sido nada. Me gusta que esté húmedo el mantel. ¡Por favor! –añadió mientras tironeaba al camarero de la manga.
Al fin el hombre comprendió y, aunque de mala gana, se marchó.
–¿Celebrándolo? –preguntó Sebastian Nikosto en cuanto ella se hubo sentado de nuevo.
Ella lo miró furiosa. Los ojos oscuros brillaban y el amago de sonrisa seguía curvando sus sensuales labios.
–No es asunto tuyo.
–¿Suele mostrarse tan irritante y susceptible, señorita Giorgias?
–¿Y usted suele ser tan grosero y molesto? –contestó ella tras tomar aire.
–¡Eso no es justo! –Sebastian enarcó las cejas–. Aquí estoy, un pobre diablo, rechazado por mi cita y obligado a cenar solo. Y, de repente, por la más increíble de las casualidades…
–¿De verdad ha sido una casualidad? –ella se inclinó hacia delante.
–Pues yo me estaba preguntando lo mismo –él entornó los ojos–. No suelo creer en las casualidades. Al verte aparecer, debo admitir que me quedé alucinado. Me pregunto cómo lo han hecho. A mi me huele a montaje.
–¿Qué insinúas? –espetó ella–. ¿Crees que lo he preparado yo? Eso es ridículo. No sabía que estuvieras aquí.
–No tengo ni idea –él se encogió de hombros–. A no ser que me siguieras porque sentías remordimientos.
–¿Cómo? –exclamó ella perpleja–. ¿Yo debería sentir remordimientos? –lo miró furiosa–. De todos modos, no era una cita. Para tu información, yo no iría a ninguna parte con un hombre que necesita un acuerdo para encontrar esposa.
–Y, sin embargo, sí te cruzas medio mundo para conocer a ese hombre.
–No es verdad –espetó Ariadne–. No lo habría hecho de tener…
A punto de revelar demasiado, se detuvo.
–¿No lo harías si tuvieras el qué?
Por enésima vez en ese día, sintió las lágrimas aflorar a sus ojos. Parpadeando con fuerza para contenerlas, bajó la vista y fingió buscar algo en el bolso. Al levantar de nuevo la mirada se encontró con los perspicaces ojos de Sebastian.
–¿Decías…?
–Nada –contestó ella, aliviada al ver que los camareros habían elegido ese momento para tomarles nota.
Para cuando por fin se hubo decidido, Sebastian ya había terminado de pedir y su camarero se había marchado y él volvía a dedicarle toda su atención a ella mientras pedía.
–Todo acompañado de ensalada y verduras, por favor.
–¿Algo más? ¿Unas patatas? ¿Ensalada de gorgonzola con panceta y manzana?
–Sí, sí, de todo –Ariadne alejó el rostro todo lo posible de la mesa de Sebastian y le susurró a la camarera, con la esperanza de que la mujer captara el mensaje y redujera su propio volumen de voz–. Una cosa más –murmuró sin apenas mover los labios.
–¿Sí, señorita? –la camarera inclinó la cabeza para oír mejor.
–La luz me da en los ojos y me molesta. ¿Podría sentarme al otro lado de la mesa?
Estaría más cerca de Sebastian, pero al menos le daría la espalda.
–No estoy segura de que la silla quepa al otro lado, señorita. Quizás nos moleste a la hora de servir al caballero.
–¿Y por qué no se traslada la señorita a mi mesa? –se oyó una profunda voz.
Ariadne le dedicó una gélida mirada.
–De ese modo no le molestaría la luz y podría seguir disfrutando del paisaje –Sebastian señaló un hueco a su lado y sonrió con aire inocente–. De todos modos, casi estamos cenando juntos –miró a Ariadne con sensual y aterciopelada intensidad–. Me encantaría que se uniera a mí, señorita Giorgias. Además, así evitará el mantel mojado.
–¿Ya se conocían? –la camarera sonrió cálidamente a Sebastian.
–Desde luego –contestó él con entusiasmo–. Nuestras familias se conocen de toda la vida.
–¿Qué le parece, señorita? ¿Le gustaría trasladarse a la otra mesa? –señaló hacia Sebastian con una inclinación de la cabeza–. Así no le molestarían las luces.
Ariadne no estaba segura de a cuántos empleados habría sobornado Sebastian, pero la sonrisa que había intercambiado con la camarera era de todo menos inocente.
–¿Siempre tienes que salirte con la tuya?
–Me gusta más así.
–Llevas la corbata torcida –observó ella furiosa.
–¿En serio? –Sebastian sonrió, como si supiera lo malditamente atractivo que estaba–. ¿Por qué no te acercas y me la colocas bien?
Sebastian se puso de pie de un salto y la acomodó en su mesa.
–Mejor así ¿verdad? –los ojos marrones brillaban–. Ya no tendremos que gritar para oírnos.
–Yo nunca grito –observó ella con frialdad.
–No, y tampoco sonríes. Me muero por borrar esa expresión malhumorada.
Ariadne sonrió para demostrarle que era capaz.
–Ahora que lo pienso –tras un tenso silencio, Sebastian habló de nuevo–, quizás sea por la forma de tus labios –se inclinó hacia ella y le trazó el contorno de los labios con un dedo, sin tocarlos–. Ese mohín los hace muy sensuales.
Capítulo Tres
La tensión fue creciendo durante la cena. Sebastian llevó la conversación en todo momento de manera hábil y delicada, sin abordar ningún tema delicado.
Desde luego no le faltaba encanto. A medida que transcurría la cena, Ariadne era más y más consciente de que no le disgustaba tanto su presencia como había creído al principio. Quizás no fuera ninguna piraña. En realidad parecía más una elegante mantarraya. Los oscuros ojos hacían que se le acelerara el pulso. Y esa boca resultaba devastadora.
No tenía la conciencia del todo tranquila con la nueva situación, pero lo desestimó considerándolo una emergencia. Estaba sola en el mundo, compartiendo mesa con un hombre obstinado, peligroso y extremadamente atractivo. No tenía nada más.
Era consciente de estar flirteando con el peligro, pero no podía resistirse a ello.
–Qué calor hace aquí –murmuró –. ¿Tú no tienes calor? –preguntó mientras se quitaba el bolero y lo colgaba del respaldo de la silla.
Un destello de satisfacción iluminó los ojos de Sebastian, y ella fue consciente de haber cruzado alguna línea. Sintió un cosquilleo en el pecho y los hombros, como si le hubiese alcanzado un rayo de fuego. Sus receptores sexuales bailaban alocados. Ese hombre la tocaría si pudiera.
–¿Has preparado todo esto? –preguntó ella desafiante.
–Nunca me ha gustado comer solo –asintió él con una sonrisa.
–¿Y cómo sabías que acabaría por venir al restaurante? –Ariadne lo fulminó con la mirada.
–Llevas el pelo recogido –Sebastian la observó detenidamente con masculina pericia–. Y te has puesto ese vestido. Te has molestado en aparecer espléndida y no me imaginaba desperdiciándolo. Ni siquiera por mi culpa.
–Entiendo –ella se sonrojó–. Bueno, pues espero que te haya costado una barbaridad.
Sebastian observó cómo el color ascendía desde el cuello de la joven hasta las mejillas y sintió una peligrosa y seductora punzada.
Evitó fijar la mirada en los pechos, aunque los sentía con cada fibra de su ser. Derretido el hielo, había un brillo en los ojos azules, animado por el champán o la corriente eléctrica que había entre ellos. En cualquier caso, su irritable prometida le había ofrecido algún destello de su verdadera personalidad. Chispeante, traviesa, divertida. En ocasiones su sonrisa era febril, como si su ánimo fuera frágil. ¿O era excitación?
–¿Alguna vez aceptas una negativa por respuesta? –Ariadne lo miró fijamente.
–Eso depende de quién se trate –un fugaz destello asomó a los ojos marrones–. Y de cuánto deseo conocer a ese alguien.
–Pues esta mañana no tenías ninguna gana de conocerme. Ni siquiera esta tarde.
–Eso fue antes de verte.
–¿Se supone que debería sentirme halagada?
–Halagada no –contestó él tras reflexionar–. Simplemente abierta a la posibilidad.
¿Qué posibilidad? La palabra quedó flotando como una neblina en la mente de Ariadne. Lo cierto era que una parte de ella se había abierto a más de una posibilidad desde que lo hubiera descubierto sentado a la mesa. Quizás incluso antes. Quizás desde la primera vez que sus miradas se habían cruzado y su corazón había iniciado un alocado galope.
Tomó un sorbo de champán, consciente de que seguramente era un error. Ya sentía el alcohol burbujeando en las venas y debería mantener la mente despejada.
Sin embargo, tenía un poder mágico diluyendo su miseria y aliviando su ansiedad, o por lo menos cambiándole el sabor. Se sentía hermosa y deseable, arrastrada por un torbellino, y no era el champán lo que le hacía sentir así.
Ariadne estaba acostumbrada a hombres atractivos de ojos oscuros y resplandecientes sonrisas, pero Sebastian añadía otra dimensión capaz de horadar sus defensas si no tenía cuidado. Aunque no pasaba de flirtear sutilmente con ella, se traslucía su naturaleza férrea, similar a la de horas antes, pero sin la ira y la frialdad.
Se arriesgó a mirarlo de nuevo. Desde luego la frialdad había desaparecido, pero no tenía nada que ver con el sofisticado aire de hastío de Demetri y sus amigos. De no haberlo sabido, jamás se lo imaginaría aceptando un soborno para casarse con ella.
¿Qué le habían ofrecido? ¿Acciones de la empresa Giorgias que más adelante serían heredadas por su esposa?
Desestimó el horrible pensamiento y se concentró en lo positivo. Después de todo lo que había pedido para comer se sentía mucho mejor, y el pudin de chocolate de postre resultaba balsámico, aunque también ayudaba la copa de champán ¿o habían sido dos?
Echó una ojeada al cubo de hielo e intentó calibrar cuánto quedaba en la botella. En cualquier caso, le había levantado el ánimo y ayudado a sentirse viva, incluso relajada.
–¿Y qué haces aquí conmigo? –preguntó mientras pestañeaba con fuerza–. ¿Hay escasez de mujeres en Sídney?
–No que yo sepa. ¿Y cuál es tu excusa? –contraatacó él–. ¿Se han vuelto todos los griegos cortos de vista?
Ariadne lamentó haberse expuesto al doloroso tema. No deseaba transitar por ese camino. Lo último que quería era reconocer que había agotado todas sus posibilidades de encontrar marido en Grecia después de la experiencia de Demetri y la publicidad del escándalo.
–No tengo ninguna intención de casarme –contestó con voz ronca–. Ni en Grecia ni en ninguna otra parte.
–¿Y qué pasa si conoces a alguien y te enamoras?
–Verás, mi problema es que necesito que esa persona también esté enamorada de mí. Por eso no puedo arriesgarme. Te crees que te ama y luego descubres que solo quería casarse contigo porque, equivocadamente, pensaba que heredarías la naviera Giorgias.
Sebastian se quedó paralizado.
–¿Entonces no eres la heredera?