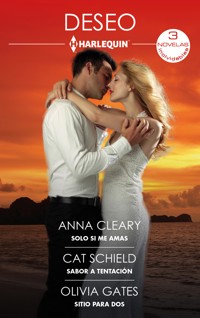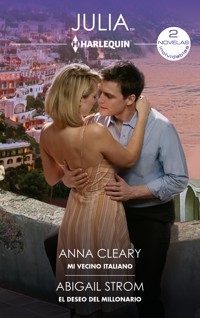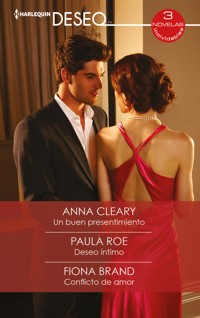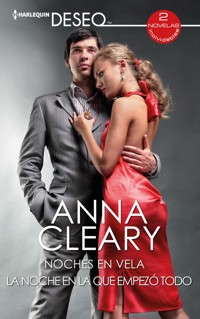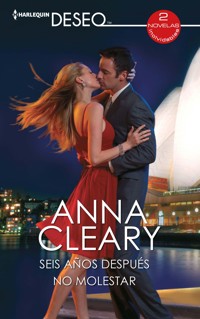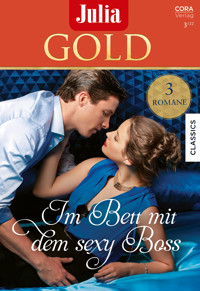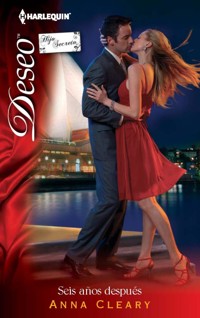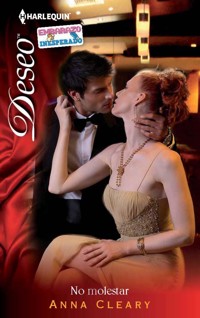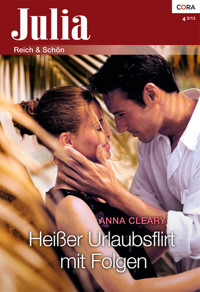2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Le enseñaría los placeres más exquisitos… El multimillonario rebelde Connor O'Brien estaba dañado por dentro y por fuera, prueba de su peligrosa y oscura vida. Sophy Woodruff, la joven inocente que vivía en el piso de al lado, nunca había conocido a un hombre tan tremendamente sexy como Connor: intenso, melancólico y distante, era todo lo que ella podía desear. A pesar de su juramento de no comprometerse con nadie, Connor no pudo evitar llevarse a Sophy a la cama y, una vez que la desvistió, no se vio con fuerzas para alejarse de ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Anna Cleary
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Un buen presentimiento, n.º 1956 - enero 2014
Título original: Untamed Billionaire, Undressed Virgin
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres
Publicada en español en 2014
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4033-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo Uno
El avión de Connor O’Brien se deslizó sobre Sídney con los primeros rayos de luz del día. La borrosa ciudad se materializó debajo como un misterioso collage de tejados y mar oscuro emergiendo de la neblina de la noche. Recibió con agrado las comodidades que prometía después de los desiertos que había atravesado los últimos cinco años, pero Connor no esperaba sentir que volvía a casa. Para él, Sídney era solo una ciudad más. Se sentía tan poco conectado a las torres y los rascacielos como a las mezquitas y los minaretes que había dejado atrás.
Una vez en tierra, atravesó la aduana sin detenerse gracias a su estatus de diplomático. Su aspecto disipaba cualquier duda. Solo era otro australiano más del Servicio de Inteligencia. Se dirigió a la terminal internacional con paso firme tirando de la maleta de cabina y con el maletín del ordenador en la otra mano. Escudriñó con ojo crítico a los grupos de familiares adormilados que esperaban a sus seres queridos para abrazarlos. Esposas y novias sonriendo a sus hombres y niños llorosos que corrían a los brazos de sus padres. A él nadie le esperaba. Ahora que su padre había muerto, no mantenía relaciones personales con nadie. Nadie corría peligro por conocerlo. Su preciado anonimato seguía intacto. A nadie le importaba si Connor O’Brien estaba vivo o muerto, y así tenía que ser.
Las puertas de cristal de la salida se abrieron ante él y salió a la madrugada del verano australiano sintiéndose a salvo en su soledad. El cielo había adquirido un tono gris pálido. Hacía calor. El tenue aroma de los eucaliptos le llegó con la brisa como si fuera el olor de la libertad.
Mientras buscaba la parada de taxis, Connor se rascó la barbilla y pensó en las comodidades de un buen hotel: una ducha, desayuno, dormir...
–¿Señor O’Brien? –un chófer uniformado salió por la puerta de una limusina y se tocó respetuosamente la gorra–. Su transporte, señor.
Connor se quedó muy quieto con los nervios y los reflejos en alerta.
Una voz chillona salió del interior del coche.
–Vamos, vamos, O’Brien, dale a Parkins el equipaje y pongámonos en marcha.
Connor conocía aquella voz. Miró con desconfianza hacia el interior poco iluminado del vehículo. Entonces vio a un hombre pequeño y mayor acomodado con gesto regio en la lujosa tapicería.
Sir Frank Fraser. Un zorro astuto, una leyenda del Servicio de Inteligencia y uno de los antiguos compañeros de golf de su padre. Según tenía entendido, el antiguo director había colgado la capa y la daga hacía tiempo y se había retirado para vivir de la fortuna de los Fraser. Por lo que Connor sabía, ahora era un pilar respetable de la sociedad rica.
–Bueno, ¿a qué estamos esperando? –la voz anciana encerraba un tono de incredulidad por no ser obedecido al instante.
La curiosidad de Connor pudo más que la molestia al verse privado de su momento de libertad, así que le tendió la maleta a Parkins y se deslizó en el asiento de atrás de la limusina.
El anciano le estrechó al instante la mano con vigor.
–Me alegro de verte, O’Brien –el hombre observó las largas y fuertes piernas de Connor y su complexión atlética con admiración–. Dios mío, eres la viva imagen de tu padre. Idéntico a Mick.
Connor no trató de negarlo. Sí, había heredado el pelo negro como la tinta y la piel aceitunada de algún antepasado español que acabó en la costa irlandesa tras un naufragio, pero su padre había sido un hombre de familia, y allí era donde terminaba la semejanza.
–Y parece que te ha ido bien. ¿Para qué departamento te ha contratado la embajada? ¿Asuntos Humanitarios?
–Algo así –reconoció Connor mientras la limusina se ponía en marcha hacia la ciudad–. Consejero humanitario para la Secretaría de Inmigración.
El rostro anciano de sir Frank se arrugó un poco más en una expresión pensativa.
–Sí, sí, entiendo que necesiten más abogados. Hay mucho trabajo que hacer ahí.
Una visión del horror al que había tenido que enfrentarse en la embajada australiana de Bagdad le cruzó por la mente a Connor. Incapaz de empezar siquiera a describirlo, se limitó a encogerse de hombros y esperó a que el antiguo camarada de su padre soltara lo que tenía que decirle.
Sir Frank le lanzó una mirada penetrante y dijo con perspicacia:
–¿No es suficiente toda esa tragedia para mantener tu interés sin tener que dedicarte al otro trabajo que haces? Tu padre siempre decía que el derecho era tu primer y único amor.
Connor controló todos los músculos para no reaccionar, aunque sintió una leve punzada en el estómago.
–Sir Frank, ¿hay algo detrás de esta charla amigable, algo que quiera decirme?
El anciano sacó un puro del bolsillo superior de la chaqueta.
–Digamos que tenemos un amigo de un amigo en común.
Connor agudizó el oído. Aquella era la forma de contactar de la agencia. Pero, ¿por qué el viejo y no alguien que estuviera en activo? Estaba considerando las posibilidades cuando sir Frank le asestó un golpe bajo.
–Me enteré de que habías perdido a tu mujer y a tu hijo. Eso es muy duro. ¿Cuándo fue?
Connor agarró con fuerza el mango del maletín y dejó que las cenizas y el polvo volvieran a asentarse en su alma. A pesar del tiempo que había transcurrido, todavía le sorprendía la fuerza del golpe.
–Hace casi seis años. Pero...
El anciano suavizó un poco el tono de voz.
–Ya va siendo hora de que lo intentes otra vez, muchacho. Un hombre necesita una mujer, hijos que le reciban en casa. Es hora de que dejes esta forma de vida y eches raíces. Ese trabajo en Bagdad... –sacudió la cabeza– quema mucho. Dos o tres años debería ser el límite, y tú ya lo has pasado con creces. Dicen que te has librado por los pelos en varias ocasiones. Y que eres bueno, el mejor. Pero no se puede permanecer demasiado tiempo en la cumbre –miró a Connor de reojo–. El hombre al que reemplazaste terminó con un cuchillo en el vientre.
Connor le miró con una mezcla de incredulidad y frialdad.
–Gracias.
Pero el anciano estaba lanzado y gesticulaba con creciente fervor.
–No cumpliría con mi deber hacia Mick si no te dijera esto, muchacho. Estás jugando con la muerte.
–Igual que hizo usted durante mucho tiempo –le espetó Connor.
–Así es, lo hice, y he aprendido una lección. Nadie sale ganando nunca en este juego –sir Frank le agarró del brazo–. Mira, puedo tirar de algún hilo. Tu padre te dejó convertido en un hombre rico. Podrías montar tu propio bufete. Un buen abogado siempre es bienvenido en este país. Aquí también hay muchas injusticias. Y un chico guapo como tú no tardará mucho en encontrar otra mujer encantadora.
El trozo de hielo en el que se le había convertido el corazón a Connor desde lo ocurrido en aquella montaña de Siria no registró nada. Sabía lo que había perdido y lo que nunca volvería a tener. Ahora vivía sin ataduras. El encuentro ocasional con alguna mujer guapa bastaba para mantener las sombras a raya.
–La vida civil también ofrece muchos retos –insistió sir Frank–. Y tiene sus emociones –agitó el puro que aún no había encendido–. ¿Cuántos años tienes? ¿Treinta? ¿Treinta y cinco?
–Treinta y cuatro –Connor sintió cómo se le tensaban los músculos abdominales.
Entendía perfectamente a qué se refería el anciano. Para trabajar en los servicios de inteligencia, los oficiales tenían que ser tan objetivos y asépticos con sus contactos. Tal vez algunos desarrollaran grietas con el tiempo por las que podría filtrarse alguna emoción, pero él no tenía de qué preocuparse. Seguía siendo tan frío y equilibrado en su trabajo como siempre. Y necesitaba la constante amenaza de la muerte para darse cuenta de que estaba vivo.
–Sir Frank –continuó con voz profunda y pausada–, le agradezco su preocupación pero no es necesaria. Si tiene algo que decirme, suéltelo ya. En caso contrario su chófer puede dejarme aquí.
Sir Frank lo miró con aprobación.
–Un tipo directo, igual que Mick. Exactamente igual que él –sacudió la cabeza y suspiró–. Ojalá Elliott fuera tan claro.
Ah. Por fin. Ahí estaba el quid de la cuestión.
–¿Su hijo?
–De eso quería hablar contigo. Ha sucedido algo.
Por lo que Connor sabía, Elliott Fraser era uno de aquellos cincuentones ricos que dirigían el sector financiero.
–¿Se ha metido en algún lío?
El anciano parecía abatido.
–Se puede decir que sí. Se trata de una mujer.
Connor aspiró con fuerza el aire.
–Mire, creo que le han informado mal, sir Frank. Estoy aquí de permiso –afirmó con tono frío. Era necesario dejarle claro al hombre su rechazo–. No he volado desde el otro lado del mundo para arreglar la vida amorosa de su hijo.
Sir Frank se puso rojo de indignación.
–Eso es precisamente para lo que estás aquí –contestó con furia–. ¿Quién crees que te ha conseguido el permiso? –sir Frank blandió el puro hacia el rostro de Connor–. No tienes que ponerte chulo conmigo solo porque te conozco desde que tenías dientes de leche. Te he escogido a ti.
Antes de que Connor pudiera responder, sir Frank se inclinó hacia delante y clavó la mirada en la suya.
–No voy a interrumpir tu descanso durante mucho tiempo, Connor. Te llevará una semana, dos como mucho, y luego puedes disfrutar del resto de los tres meses de permiso que tienes. ¿Quién sabe? Tal vez decidas quedarte aquí más tiempo. En cualquier caso, sé que harás todo lo posible por ayudarme. Lo harás por Mick.
Ah, ahí estaba. La vieja carta de la amistad. Todas aquellas mañanas en el campo de golf. Las tardes de copas posteriores en el club. Connor sabía de qué iba aquello. Era un chantaje emocional imposible de rechazar. Cerró los ojos y se resignó.
–De acuerdo, de acuerdo. Adelante. Suéltelo.
–Eso está mejor –sir Frank se reclinó con gesto de satisfacción–. Esto tiene que quedar entre nosotros. Están considerando a Elliott para un puesto importante en el ministerio. No puede permitirse ningún escándalo –alzó una mano–. Esto es serio. Marla está en América por trabajo. Si vuelve y descubre que Elliott está jugando fuera de casa... –se estremeció–. Marla puede llegar a ser muy contundente. Tengo un presentimiento muy fuerte respecto a esto, Connor, y mis presentimientos no suelen fallar. Cabe la posibilidad de que la chica con la que se ha liado sea una trampa. El momento en que ha aparecido me hace sospechar. Pero aunque no lo sea...
Sir Frank cerró los arrugados ojos en gesto de desprecio.
–¿Entiendes ahora por qué te he escogido a ti? No quiero que la agencia tenga nada que ver con esto. Se trata de mi familia. No quiero desconocidos –se inclinó hacia Connor y bajó la voz–. Estarás solo. Esto será exclusivamente entre tú y yo. No puedes entrar en los servicios informáticos de la agencia –le advirtió blandiendo un dedo hacía él.
Connor sacudió la cabeza sin entender nada.
–Pero seguro que bastaría con que usted hablara con Elliott en serio, ¿no?
–Eso no funcionaría. Cree que lo tiene todo controlado.
Connor disimuló una sonrisa. Estaba claro que el anciano no quería que su hijo supiera que le estaba vigilando de cerca.
Sir Frank le agarró con fuerza la muñeca.
–A pesar de todos sus fallos, Elliott es mi hijo, Connor. Y luego está mi nieto –los cansados ojos se le llenaron de lágrimas–. Tiene cuatro años.
Connor percibió un leve temblor en la mano que le agarraba la manga y sintió una ligera punzada en el pecho.
–De acuerdo –dijo dejando escapar el aire de los pulmones. La gente mayor y los niños siempre habían sido su talón de Aquiles. Lo mejor que podía hacer era apretar los dientes, acceder al encargo y acabar con el asunto cuanto antes–. ¿Qué sabe de la mujer?
Sir Frank contuvo las lágrimas con asombrosa rapidez. Sacó un archivo.
–Se llama Sophy algo. Woodford... no, Woodruff. Trabaja en el edificio Alexandra.
–¿Dónde está eso? –preguntó Connor agitando la única página del informe.
La información era muy escasa: unos cuantos datos y fechas, encuentros con Elliott en cafés, la foto borrosa de una mujer delgada de pelo oscuro. No tenía el rostro enfocado, pero la cámara había conseguido captar la delicadeza del óvalo de su rostro, el lustre de su cabello largo y ondulado. Trabajaba como foniatra en una clínica pediátrica.
–¿Conoces Macquarie Street?
–¿Y quién no?
Macquarie Street era una de las mejores avenidas de Sídney. Durante mucho tiempo fue el feudo de los mejores médicos de la ciudad.
–Te he reservado un despacho allí. Si decides quedarte, puedes convertirlo en tu lugar de trabajo permanente –añadió el anciano como quien no quiere la cosa.
Observó el rostro inteligente del anciano.
–¿Qué quiere exactamente de mí?
–Que averigües cosas sobre ella: su pasado, sus contactos, todo. Seguro que no tiene buenas intenciones –sir Frank sacudió la cabeza disgustado–. Bueno, si averiguas que es una sacacuartos, dale dinero para que se vaya.
Connor parpadeó. En principio parecía una misión fácil, nada que ver con encontrarse con un contacto cubierto de explosivos.
–Un chico guapo como tú no tendrá ningún problema en intimar con una mujer.
Connor lo miró con recelo. Él no intimaba con nadie. Estaba a punto de dejárselo claro cuando la limusina giró hacia una avenida flanqueada por árboles y reconoció la elegante arquitectura colonial de Macquarie Street.
Había poco tráfico a aquellas horas de la mañana y tuvo la oportunidad de admirar lo agradable que era la calle, que a un lado tenía el denso y verde misterio de los jardines botánicos, esplendorosos en verano. El chófer se detuvo a mitad de la calle.
–El Alexandra –anunció sir Frank.
Connor alzó la vista para contemplar el edificio de ladrillo color miel. De la ventana del tercer piso colgaban varias flores color escarlata.
–Tu oficina está en la planta superior. Suite 3E –sir Frank le puso un juego de llaves en la mano a Connor–. Por favor, tenme al tanto de todos los pasos –se reclinó en el asiento y encendió el puro antes de añadir con entusiasmo–: ¿Sabes qué, Connor? Tengo un buen presentimiento respecto a esto. Estoy seguro de que eres el hombre adecuado para frenar a la señorita Sophy Woodruff.
Sombra de ojos. Solo un poco para resaltar el color violeta, como su nombre, según solía decir su padre. Violeta era su nombre oficial, aunque no lo utilizara nunca. Gracias a Dios solía aparecer únicamente en documentos oficiales o en los extractos bancarios. ¿Qué clase de personas le pondrían a su hija un nombre tan cursi?
Desde luego no los padres que ella conocía. Se habían sentido en la obligación de conservarlo, pero todo el mundo prefería llamarla por el nombre que ellos habían escogido: Sophy, lo había escogido su padre. Henry, su padre de verdad, no el biológico.
Aquella incómoda sensación volvió a abrirse paso en su estómago. Su padre biológico. Qué descripción tan fría. Pero, ¿sería tan frío como parecía? ¿Podía comportarse con calidez un hombre al encontrarse con la hija que no sabía que tenía? O eso le había dicho él. Pero si le había mentido, ¿por qué había pedido una prueba de ADN?
Le estaba mintiendo en algo. Lo sentía.
Sophy tenía las cejas negras, más negras todavía que el pelo. Un rápido toque de lápiz para definir el arco natural. Serviría dada la urgencia.
El rímel era obligatorio. Las pestañas nunca eran lo suficientemente largas. Un fugaz toque de colorete en los pómulos para darle color a su rostro, pálido tras una noche de insomnio. Una mirada al reloj hizo que decidiera que estaba satisfecha con su aspecto si quería subirse al ferry de las seis.
La ola de calor seguía abrasando Sídney después de tres días, así que tenía que ponerse algo fresco. Escogió una falda recta a la altura de la rodilla y se giró para mirarse al espejo. Era lo suficientemente sosa. La camisa lila sin mangas acababa de llegar de la tintorería. Agarró el bolso y se puso los zapatos de tacón.
Zoe y Leah, sus compañeras de piso, empezaban a despertarse. Sophy se abrió camino entre el equipo de acampada que había en el pasillo, se despidió precipitadamente de ellas y corrió hacia la puerta.
El sol apenas había salido. Sophy repasó mentalmente por enésima vez cada paso que había dado desde recogió la carta certificada de la oficina de correos el día anterior a la hora de comer.
Se la había llevado directamente al despacho para leerla. Y allí estaba. La confirmación oficial. El perfil genético de Elliott Fraser coincidía con el suyo, el laboratorio podía afirmar que se trataba de su padre. Se lo metió en el bolso y fue a ayudar a Millie, que estaba en el despacho de al lado, a recoger sus cosas porque se marchaba. Pero cuando llegó a casa se dio cuenta de que ya no tenía el informe. Tras el pánico inicial, recordó que había pasado por la sala de lactancia antes de ir al baño. En la sala estaba Sonia, de la clínica oftalmológica, llorando. Sophy sacó unos pañuelos de papel del bolso. La carta podía haberse caído entonces. Si quería encontrarla antes que nadie, debía llegar al Alexandra antes de que lo hiciera todo el mundo. Seguramente podría pedirle una copia al laboratorio. Pero aquello no ayudaría al problema de la confidencialidad.
Una promesa era una promesa. Si no lo encontraba rápidamente tendría que informar a Elliott. La idea le provocó un escalofrío. Tras su primer encuentro en el café, la primera vez que lo vio, le pareció que era muy frío. Incluso su nombre, que vio por primera vez en el certificado de nacimiento original, tenía algo de fría realidad.
A los dieciocho años, cuando la ley lo permitía, había iniciado los trámites para averiguar los nombres de sus padres biológicos, por simple curiosidad. Seguramente no habría actuado nunca de acuerdo a aquella información. Dudaba mucho que se hubiera puesto en contacto con él si no hubiera sido por aquel martes, seis semanas antes.
Sophy estaba en el mostrador de recepción consultando el historial de un paciente cuando alguien se acercó y le dijo a Cindy:
–Soy Elliott Fraser. He traído a Matthew para su revisión.
A Sophy se le detuvo el corazón. Alzó la vista muy despacio y lo miró por primera vez. Su padre. Tenía cincuenta y muchos años y el pelo plateado. Parecía muy seguro de sí mismo, era la imagen de un hombre de negocios de éxito. Tenía los ojos de un tono gris frío, en absoluto parecidos a los suyos. Sophy se lo quedó mirando y trató de encontrar algún parecido, pero no lo consiguió.
Seguramente se parecería a su pobre madre, quien, según los informes, había muerto de meningitis. Pero tendría que tener algún punto en común también con su padre.
Sophy deslizó entonces la mirada hacia el niño de cuatro años que estaba al lado de Elliott Fraser. Tenía un rostro adorable y muy serio. Se dio cuenta entonces en medio de una oleada de emociones contradictorias de que era su hermanastro.
Qué extraño le resultaba ver a las personas que compartían su sangre, sus genes. Tal vez incluso tuvieran cosas en común. Aunque quería a sus padres adoptivos, tenían una hija mucho mayor en Inglaterra del primer matrimonio de Bea, y Sophy sentía en ocasiones que la comparaban con ella. Lauren era buena en matemáticas y en ciencias, mientras que Sophy prefería el arte. Lauren había estudiado Medicina mientras que ella escogió Foniatría. Lauren hacía escalada y a Sophy le gustaban la jardinería y visitar librerías.
Poco después de que Sophy cumpliera los dieciocho años, fue como si Henry y Bea se sintieran liberados de su responsabilidad hacia su hija adoptiva, porque regresaron a Inglaterra para estar con Lauren, la hija biológica de Bea, cuando formó su propia familia.
Sophy había pensado muchas veces que si tuviera hermanos, tal vez no echaría tanto de menos a sus padres. Aquel hermanito...