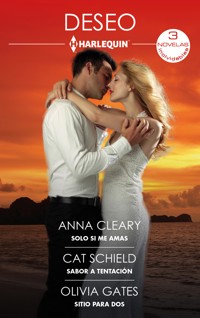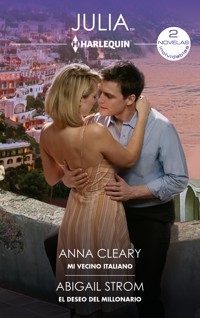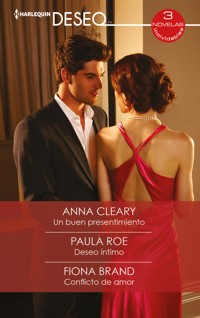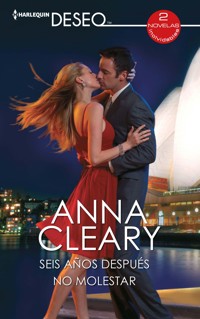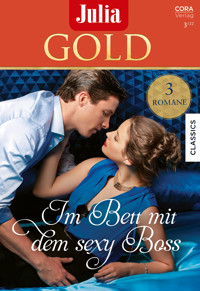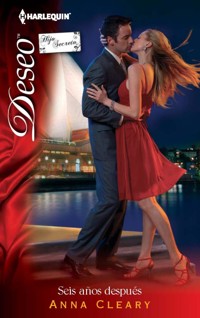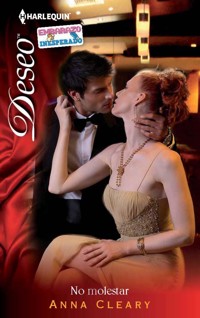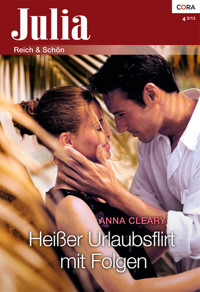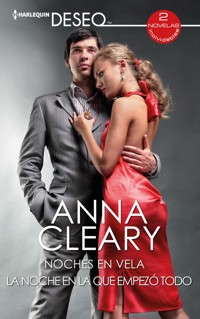
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Noches en vela Guy Wilder, el nuevo vecino de Amber O'Neill, no la había dejado dormir en toda la noche y el motivo no era nada agradable. ¿No sabía que una exbailarina necesita ahogar sus penas en paz? Amber se presentó en la casa de su vecino con la intención de decirle lo que podía hacer con su guitarra, ¡pero quedó boquiabierta cuando él le abrió la puerta! A Guy Wilder se le ocurrían maneras mucho más excitantes de que Amber utilizase su afilada lengua y su increíble cuerpo, pero sabía que era una locura tener un romance con su vecina. Las cosas podían terminar complicándose cuando ella se diese cuenta de que él solo tenía aventuras de una noche. La noche en la que empezó todo Shari Lacey nunca había sido el tipo de chica que mantenía aventuras de una noche... hasta que conoció al francés Luc Valentin. Unas horas en sus brazos cambiaron su vida para siempre, en muchos sentidos. Luc creía que no iba a volver a ver a la tozuda australiana nunca más y, cuando ella se presentó en París para visitarlo, creyó que podrían seguir donde lo habían dejado... ¡en el dormitorio! Sin embargo, la única noche que habían pasado juntos había desencadenado una cascada de sucesos que los ataría para siempre...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 434 - noviembre 2019
© 2012 Ann Cleary
Noches en vela
Título original: Keeping Her Up All Night
© 2013 Ann Cleary
La noche en la que empezó todo
Título original: The Night That Started It All
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-728-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Noches en vela
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
La noche en que empezó todo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Guy Wilder ya no salía de caza. Había dejado a chicas melosas con promesas de un futuro juntos y últimamente prefería poner todas sus emociones en las canciones. A menudo sentimentaloides, en clave de tragedia, mejor cantadas después de la medianoche, dedicadas a los corazones rotos. Canciones con ritmo, sensuales y siempre profundas y sinceras. Canciones en las que un hombre podía creer, sin finales amargos.
Sí, seguía soltero y lo prefería así. Por el día se hacía compañía a sí mismo y por la noche soñaba canciones que los chicos del grupo Blue Suede estaban encantados de interpretar.
Por mucho que destrozasen sus letras, los Suede prometían. Así que la noche que volvieron de los Estados Unidos, como no tenían dónde dormir, Guy les dejó que se instalasen en el apartamento de su tía. Sabía que a tía Jean no le importaría.
Lo cierto era que los Suede eran bastante ruidosos. Cuando atravesaron la puerta con sus instrumentos, Guy miró hacia el apartamento de la vecina, pero estaba a oscuras.
Todavía no era hora de dormir. ¿Cómo iba a pensar él que había alguien en casa?
Pidió unas pizzas, pero en cuanto se pusieron a cantar, tanto los chicos como él se olvidaron de la cena.
Estaban bastante animados cuando, de repente, oyeron el timbre de la puerta.
Guy dejó de tocar el fabuloso piano de su tía y fue a abrir.
–Le aseguro que no lo he llamado yo –estaba diciendo una mujer en voz baja, melodiosa–. Yo nunca pido pizzas. Deben de haberla pedido aquí, los que están armando el jaleo. ¿Ha intentado llamar? Aunque a lo mejor necesita un mazo para que…
«Lo oigan». Guy terminó la frase en su cabeza.
Ella se giró para mirarlo, lo mismo que el chico de las pizzas.
Tenía los ojos color violeta, las pestañas oscuras, los pómulos marcados y el gesto serio. Su boca era lustrosa y dulce, como una fruta madura. Lo primero que pensó Guy fue que era impresionante. Debía de medir alrededor del metro setenta, si su ojo no lo engañaba, y llevaba el pelo moreno y brillante recogido. Y tenía unas piernas… Qué piernas. Y el cielo entre ellas.
El cielo no podía verlo a través del jersey, pero era evidente que era una mujer con curvas. Aunque un hombre nunca debía bajar la vista a los pechos de una mujer. Ni a ninguna otra parte que esta quisiese ocultar.
Pero como llevaba puesta una especie de vestido corto debajo de la sudadera, Guy no pudo evitar mirarla un poco. Sobre todo, porque las zapatillas eran de satén, como de bailarina, y las llevaba atadas al tobillo.
La estudió con la mirada, lo mismo que ella a él aunque, en su caso, con el gesto serio.
Sonrió.
–Creo que las pizzas son para mí –dijo, dándole el dinero al chico y tomando las cajas–. Gracias. Quédate con las vueltas.
El chico se marchó en ascensor, por las escaleras… o atravesando la pared. Guy no se fijó.
–Siento haberla molestado, señorita…
–Amber O’Neill –dijo ella–. Creo que no es consciente de lo mucho que se oye todo en estos apartamentos, las paredes son muy finas y el ruido se magnifica.
Guy arqueó las cejas.
–¿Sí? El ruido se magnifica. Muy interesante. Una acústica estupenda. Gracias por informarme.
«Amber», pensó, clavando la vista en sus ojos violetas. Y en su boca, suave y generosa.
No pudo evitar sentir deseo. Había pasado mucho tiempo.
Al parecer, ella no se había fijado en su encanto, porque apretó los labios.
–No sé si sabe que hay personas que tienen que trabajar mañana. Algunas hasta tienen un negocio que atender.
–¿Sí? –preguntó él sonriendo, le hacía gracia que lo estuviesen regañando por hacer ruido a las ocho y media de la noche. Casi era de día–. ¿Y esas personas nunca se divierten?
Pensó en sugerirle a la vecina que lo sentase en su regazo y le diese una azotaina.
Y entonces la vio recorrer su pecho y sus brazos con la mirada, y después bajarla más allá del cinturón. A pesar de su indignación, sus ojos la traicionaron un segundo.
Guy vio en ellos un brillo intensamente femenino que abría una caja de Pandora llena de terribles posibilidades.
De repente, la ola de calor que corría hacia su entrepierna se detuvo en seco.
Como si estuviese loco, se dio la vuelta, entró en su casa y cerró la puerta. Se quedó paralizado antes de darse cuenta de la tontería que había hecho, entonces volvió a abrir.
Pero ya era demasiado tarde. Ella ya no estaba allí.
Respirando hondo, Amber se quedó debajo del tragaluz de su salón vacío e intentó tranquilizarse.
Volvió a escuchar los primeros acordes de Clair de Lune. Normalmente, cada nota de aquella canción era como un bálsamo para su alma, pero a pesar de que se subió sobre las puntas y estiró los brazos hacia la luz de la luna que entraba por el tragaluz… arabesque, arabesque, glissé…
Era inútil. Ya no había magia.
Apagó la música. Hacía mucho tiempo que no se enfadaba tanto. Ya no merecía la pena intentar luchar contra el insomnio bailando. En el apartamento de al lado seguían haciendo ruido, aunque hubiesen bajado un poco el volumen. Y lo cierto era que ella no quería pensar en ellos. En él.
Y aquello no tenía nada que ver con su boca, ni con cómo le sentaban los pantalones vaqueros. Estaba acostumbrada a hombres con buen cuerpo. Estaba harta de ellos. Ni tampoco tenía nada que ver con sus ojos. Había visto muchos hombres con ojos grises, grandes, con líneas de expresión a los lados, en sus veintiséis años de vida.
No, había sido la manera en que la había mirado, burlona. Como si diese por hecho, de manera divertida, irónica, que dado que él era un hombre y ella una mujer, se iba a sentir interesada. Estaba tan seguro de sí mismo que ni se había molestado en zanjar la conversación.
¿Cuánto podía equivocarse un hombre? El último que la había convencido de que se arriesgase le había recordado después todo lo que una mujer necesitaba saber acerca del desamor.
Se quitó las zapatillas y volvió a la cama. Estuvo un rato tumbada de lado, completamente tensa. Intentó del otro lado. Nada. Se giró. Y su cerebro no tardó en empezar a darle vueltas a todo.
El dinero. La tienda. Las obras. La soledad. Los hombres que se burlaban de una con la mirada.
Normalmente, al final de la tarde, la zona del Kirribilli Mansions Arcade en la que se encontraba Fleur Elise estaba tranquila. Aquel día, uno de los más largos en el recuerdo de Amber, todavía no había cerrado ni una tienda. Después de tres noches casi sin dormir, Amber barajó la posibilidad de echarse un sueño en la habitación en la que solía preparar los ramos.
Por desgracia, Ivy, la bibliotecaria que había heredado junto con la tienda, había ido a ayudarla.
–Vas a tener que recortar gastos. ¿Amber? ¿Me estás escuchando?
Amber se sobresaltó al oír la penetrante voz de Ivy y apoyó la cabeza, que le dolía mucho, encima del mostrador. No podía dormir y estaba de los nervios por culpa de ese hombre. Llevaba dos días con un horrible dolor de cabeza. Tal vez si hacía como si no hubiese oído a Ivy esta se callaría.
No era el mejor momento para hablar de los problemas que había en sus cuentas. Estaba cansada. Necesitaba averiguar lo que estaba ocurriendo en el piso de Jean noche tras noche. El ruido. El jaleo. Ese… tipo. Apretó los dientes. Cuanto antes volviesen Jean y Stuart de su luna de miel, mejor.
Seguía molesta con el modo en que ese hombre la había mirado y con cómo había sonreído, con esos labios tan sensuales.
Tal vez pensase que se había sentido halagada. Los hombres eran conscientes de que las mujeres sabían cuándo no estaban en su mejor momento. Cuando una mujer se ponía un jersey viejo encima del camisón, que un hombre mostrase interés por ella no era nada halagador. Lo que hacía pensar era que las miraba así a todas. En otras palabras, que era probable que fuese tan mujeriego como lo había sido su padre.
Apoyó la cabeza en los brazos. No podía evitar recordar una de las canciones que habían tocado en el piso de al lado. Como colofón, esa mañana, mientras se daba un baño, lo había oído a él en la ducha, silbando de manera lenta, sensual.
¿Por qué no la había avisado Jean? Eran amigas, ¿no? Y se suponía que ella iba a cuidarle los peces y a regarle las plantas mientras estaba fuera.
Era tan injusto. Con todo lo que tenía en mente, no podía permitirse el lujo de distraerse.
–… recortar los gastos generales –dijo Ivy, volviendo a interrumpir sus pensamientos–. La tal Serena es un buen ejemplo.
–¿Qué? –preguntó Amber con voz ronca–. ¿Me has dicho que despida a Serena?
–Bueno, salvo que recortes de otra parte.
Eso confundió a Amber.
–Oh, Ivy. Serena es la única florista de verdad. Ni tú ni yo tenemos tanto talento. Sé que desde que ha tenido el bebé necesita más tiempo para ella, pero la cosa mejorará cuando encuentre a alguien que la ayude. Necesita el trabajo.
–Yo no dirijo una asociación benéfica –murmuró Ivy–. Seguro que lo siguiente que se te ocurre es abrir la puerta lateral que da a la calle y gastar una fortuna en renovar la decoración.
Amber sintió como todos sus músculos se ponían tensos. Ivy no dirigía nada. Fleur Elise era su tienda. La había heredado de su madre. Lo tuvo en la punta de la lengua, pero hizo un enorme esfuerzo para contenerse. El curso de negocios que estaba haciendo aconsejaba fervientemente mantener la calma en momentos de conflicto. Mantener la profesionalidad.
Respiró hondo. Varias veces. Tuvo que recordarse a sí misma que su madre había tenido mucha fe en Ivy. Le había dicho que Ivy era especialista en evitar gastos innecesarios. Y era cierto. Pero una floristería no funcionaba así.
Al menos, su floristería no funcionaba así. Su tienda tenía que estar llena de flores. Margaritas y tulipanes, cabezas de dragón y violetas, junquillos, nomeolvides. A montones. Y rosas, rosas y más rosas. Soñaba con que sus aromas atrajesen a la gente y la hiciesen entrar en el centro comercial.
De acuerdo, ella era la primera en admitir que todavía no era una mujer de negocios, no había hecho más que empezar el curso, pero su instinto le decía que recortar todos los gastos, como sugería Ivy, no era la manera de continuar.
Lo que atraería a los clientes serían los colores, las texturas y los deliciosos aromas. Eso era lo que le atraía a cualquier mujer sensual y atractiva, como ella.
O a la mujer que llegaría a ser algún día. Cuando durmiese. Cuando su cerebro no estuviese atormentado por el ruido. En esos momentos su cociente de sensualidad y atractivo estaban por los suelos.
De todos modos, nunca merecía la pena discutir con Ivy. Nada la hacía cambiar de opinión. Y si Amber no hubiese estado tan cansada, lo habría recordado y habría mantenido la boca cerrada. Pero como estaba tan cansada…
–Estoy pensando en pedir un préstamo –dijo, bostezando.
Y se equivocó. Lo supo porque Ivy estiró su corto cuello y giró la cabeza, como hacía siempre que se sentía indignada, alarmada u horrorizada.
Como en ese momento.
–¿Es que te has vuelto loca, niña? ¿Cómo lo vas a devolver si algo va mal con el negocio?
–¿Qué negocio? –inquirió Amber, enfadada al oír que Ivy la llamaba niña.
Aunque fuese vestida como si fuese su abuela, Ivy solo tenía treinta y ocho años.
–¿Tenemos que hablar del tema ahora? –le preguntó ella gimiendo–. Me duele mucho la cabeza.
Y necesitaba pensar. Pensar en hombres y traiciones. En el amor y en el dolor. En la pasión no correspondida. No sabía por qué tenía esas cosas en la cabeza en esos momentos, cuando estaba tan cansada, pero lo cierto era que últimamente les había dado muchas vueltas.
De hecho, llevaba tres noches pensando en eso. Desde que había visto a su nuevo vecino.
Y no era porque le pareciese tan guapo. Bueno, sí, era sexy a pesar de su aspecto descuidado. Porque los vaqueros que llevaba estaban para tirar y la camisa con la que lo había visto la mañana anterior en la panadería… Daba la sensación de que alguien había intentado arrancársela. Alguien muy desesperado.
No, no como ella. Ella no estaba desesperada. Solo tenía una personalidad que hacía que le pudiese afectar mucho ver una gota de sudor en un brazo moreno y masculino. Era una mujer muy sensual, con necesidades de mujer sensual.
Como Eustacia Vye, de hecho.
Había conocido a Eustacia el día anterior, cuando se había evadido un rato leyendo en la tienda. De todos modos, a esas horas nunca entraba nadie. Si Ivy no hubiese insistido en ir a ayudarla esa tarde, Amber habría podido enterarse de más cosas acerca de su exótica heroína. Pero como había ido Ivy había tenido que guardar el libro en su escondite secreto, detrás de los helechos.
De acuerdo. Amber sabía que no era tan bella ni tan encantadora. Salvo cuando estaba envuelta en tul y plumas, por supuesto. En el escenario, iluminada por la magia de los focos, entonces sí que era bella y encantadora. Si se ponía en un escenario, acompañada por una orquesta, Amber O’Neill era capaz de fascinar a cualquiera.
Echaba mucho de menos que le acariciasen el pelo. Necesitaba que se lo acariciasen. Sobre todo, una mano delgada y masculina.
Volvió a bostezar.
¿No se suponía que los músicos tenían los brazos delgados y el pecho hundido?
Ivy volvió a penetrar en sus pensamientos con solo chasquear la lengua varias veces.
–¿Me has estado escondiendo estas facturas, Amber?
Esta notó que se ponía roja.
–No las he escondido. Solo… a lo mejor las he dejado aparte para… Mira, Ivy, ahora no tengo ganas de esto.
Pero Ivy no se apiadó de ella y blandió las facturas ante su rostro.
–¿Sabes lo que pienso? Que estás cayendo en picado. Y vas a tener que hacer algo, niña. Yo creo que lo mejor sería vender. ¿Quieres ir a la quiebra?
La palabra quiebra aturdió a Amber. Intentó respirar.
–Ivy, intenta comprenderme. Era la tienda de mamá. Le encantaba esta tienda.
Pero Ivy siguió sin ablandarse lo más mínimo.
–Tu madre conseguía pagar las facturas. Tu madre sabía aceptar un consejo.
Amber se estremeció al oír aquello. Ivy era menuda, pero sabía cómo atestar un golpe mortal. Ella sabía muy bien que su madre, Lise, no siempre había podido pagar las facturas, pero no iba a hablar de ello.
Su madre estaba muerta. Y a Amber se le rompía el corazón cada vez que Ivy la nombraba. Todavía no había superado su reciente y dolorosa pérdida.
Respiró hondo. Por suerte para Ivy, se le daba bien controlar su ira. Si la dejaban en paz. Eso era lo único que necesitaba en esos momentos, que la dejasen en paz y dormir horas y horas sin ninguna interrupción.
¿Acaso era tanto pedir?
–¿Has visto el precio de esas rosas de tallo largo? –insistió Ivy–. ¿Por qué no compras unas más baratas? ¿Por qué nunca…?
Amber contuvo la respiración.
–Mira esto de aquí. ¿Por qué pides fresias fuera de temporada? No te las puedes permitir.
Amber apretó los dientes antes de responder.
–Sabes que a mamá le encantan, le encantaban, Ivy. Son, eran sus favoritas.
No pudo evitar que se le hiciese un nudo en la garganta y que los ojos se le llenasen de lágrimas.
–Es importante tener flores con fragancia –añadió con voz temblorosa.
–Eso es una tontería. La fragancia es un lujo que no nos podemos permitir.
Todavía faltaban diez minutos para cerrar la tienda. Amber sabía que Ivy solo intentaba enseñarle y que solo quería lo mejor para ella, pero sintió ganas de huir. Y rápidamente.
Se puso en pie.
–Lo siento, Ivy. Ahora no puedo tomar decisiones. Tengo una migraña horrible. Voy a subirme a casa. ¿Te importa cerrar?
Ivy se quedó boquiabierta, pero luego apretó los dientes. Aun así, Amber supo lo que estaba pensando y lo que deseaba decirle, que su madre nunca se marchaba tan pronto.
Eso no era del todo cierto, pero a Amber le daba igual. De todos modos, ni había habido muchos clientes entonces ni los había en esos momentos.
Pasó entre los helechos y la pequeña selección de ramos y escapó antes de que la bibliotecaria le diese más consejos. Se dirigió hacia los ascensores, que estaban al final del centro comercial, y notó que el dolor de cabeza aumentaba todavía más.
Lo cierto era que últimamente le entraban náuseas siempre que pensaba en Fleur Elise.
En el noveno piso el silencio era providencial. Amber abrió la puerta de su piso y una ola de calor salió a recibirla. Resistió la tentación de encender el aire acondicionado y se dedicó a abrir las ventanas y las puertas del balcón.
Luego se quitó las horquillas que le sujetaban el pelo y dejó que este le cayese hasta la cintura. Se desvistió y por fin se dejó caer en la cama.
Cerró los ojos. Si hubiese seguido en la compañía de danza en esos momentos habría estado en el tranvía, volviendo a casa después de un maravilloso día lleno de música y de ejercicio, canturreando a Tchaikovski, con los músculos doloridos y hasta arriba de endorfinas.
¿Volvería a sentirse así alguna vez en su vida?
Una idea aterradora le vino a la cabeza. ¿Y si perdía la tienda?
A pesar de estar agotada, tardó en dejar de sentir pánico, pero por fin consiguió relajarse y el dolor de cabeza se le calmó un poco. La brisa procedente del puerto de Sídney entró por el balcón y la acarició, y Amber notó cómo empezaba a dormirse.
Estaba a punto de caer cuando oyó un ruido al otro lado de la pared.
–Oh, no.
Se levantó y abrió el armario para sacar una falda y la primera camiseta que encontró. No le dio tiempo a calzarse. Furiosa, salió de su casa para aporrear la puerta de al lado.
Y la puerta se abrió de repente.
Era él, por supuesto. Igual de alto, pero con más barba que la vez anterior, y con el mismo brillo plateado en los ojos. Apoyó un fuerte hombro en el marco de la puerta y volvió a mirarla de esa manera.
–Bueno, bueno, Amber –le dijo–. Me alegro de verte.
Ella se preguntó si estaba intentando hacerse el gracioso. Era cierto que con aquella camiseta negra y esos pantalones vaqueros era la máquina de testosterona por la que ciertas mujeres habrían matado…
Pero ella no era así.
–Estás haciendo ruido –le espetó–. Estoy intentando dormir y me estás molestando.
Él arqueó las cejas.
–¿A las seis de la tarde? Deberías vivir un poco, cariño.
Fue a cerrarle la puerta, pero Amber fue más rápida y metió el pie.
–Espera un momento. Por supuesto que vivo. De hecho, tengo una vida muy ocupada. Y has estado aporreando el piano de Jean… –sacudió la cabeza, indignada, antes de continuar–. Tú y tus amigos con esos estúpidos tambores… Por eso necesito dormir a las seis de la tarde.
Él se quedó mirándola. Todavía tenía las cejas arqueadas.
–¿No te gusta la música?
¿A ella? ¿Que había bailado antes de andar? Apretó los dientes.
–Por supuesto que me gusta. He intentado ser educada, pero sin no dejas de hacer ruido…
–Ya está. La amenaza –dijo él, inclinando la cabeza y recorriéndola con la mirada de la cabeza a los pies.
Y Amber se dio cuenta de que se había puesto una camiseta muy ajustada y no llevaba sujetador, y de que iba descalza. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no cruzarse de brazos.
–Me encantan las mujeres que hablan de manera tan dura –le dijo él, arqueando una ceja de manera lasciva–. Dime, ¿qué me harías?
Amber estuvo a punto de contestarle una barbaridad. Las frustraciones y ansiedades que llevaba días reprimiendo se agitaron en su jaula. Deseó lanzarse contra él con uñas y dientes, arañarle el gesto insolente y hacerle daño.
Él se echó a reír y una dentadura muy blanca le iluminó el rostro.
–No lo hagas. ¿Por qué no entras e intentamos encontrar una solución?
–Mira…
–Guy. Guy Wilder –se presentó él sonriendo.
Pero a Amber no le importó que aquella sonrisa le iluminase el duro rostro como un rayo de sol y lo hiciese tan guapo.
–Como te llames –replicó enfadada–. He venido a preguntarte si no podéis ensayar en otra parte. Si no podéis ser un poco más considerados, tendré que quejarme al presidente de la comunidad.
–Parece que la cosa se está poniendo caliente –dijo él en tono divertido.
–¿Sabe Jean que estáis aquí? –le preguntó Amber.
Él arqueó las cejas de manera elocuente.
–Mi querida tía no solo sabe que estoy aquí, sino que, además, quiere que esté aquí. Puedes quedarte tranquila.
–Conozco bien a Jean y sé que no le gustaría que molestases a los vecinos. Jamás habría permitido que tocaseis en su casa día y noche.
–No tocamos día y noche –respondió él, comedido–. Yo escribo canciones. Y el grupo que has tenido el privilegio de escuchar durante las dos últimas noches, a primera hora de la noche, para ser más precisos, ha estado aquí porque no podía ensayar en su lugar habitual. Tienen una actuación y necesitaban ensayar. Eso significa…
–Sé lo que eso significa –espetó ella–. Y no ha sido ningún privilegio. Por si no lo sabes, tu grupo es una mierda.
Amber no podía creer que hubiese dicho semejante ordinariez, pero se sintió satisfecha. Aunque fuese el sobrino de Jean, aquel hombre la estaba haciendo sufrir.
Si es que era el sobrino de Jean. Recordaba vagamente algunas de las cosas que Jean le había contado acerca de su familia. Tenía a un familiar que quería dirigir películas, a un científico que se había enamorado en un viaje a la Antártida, a un chico cuya novia, según Jean el amor de su vida, lo había plantado en el altar para marcharse con un soldado. Pero no recordaba que le hubiese hablado de ningún músico.
El tipo se movió un poco, lo suficiente para que Amber pudiese ver cómo estaban las plantas de interior que Jean tenía en el vestíbulo. Sorprendida, no pudo contenerse.
–Mira esos anturios. Jean se pondría furiosa si supiese que estás dejando morir sus preciosas plantas. Supongo que te habrá explicado cómo funciona el sistema de riego, ¿no?
Guy se encogió de hombros.
–Algo me contó.
–¿Y los peces?
–¿Qué peces?
–No me digas que no has dado de comer a los peces. El acuario es el orgullo y la alegría de Jean –le dijo Amber, fulminándolo con la mirada.
Él volvió a arquear las cejas divertido y Amber pensó que en sus veintiséis años de vida jamás había deseado tanto pegar a alguien.
–¿Por qué no entras y lo compruebas tú? Y, de paso, puedes hacer un inventario por si he estropeado algo más.
Amber captó el sarcasmo, pero no permitió que la desanimase. Entró al bonito piso de Jean y se detuvo en medio del salón.
Había empezado a anochecer y solo había una lámpara encendida, pero con el tragaluz del recibidor y el brillo del acuario, fue suficiente para que Amber pudiese apreciar los daños. Había periódicos tirados encima de la mesita del café, junto a un ordenador portátil encendido, y más en el suelo. También había en el suelo una de las caras partituras de Jean, cerca de un par de copas de vino, que estaban apoyadas contra el sofá.
–Mejor, ¿no? –le dijo Guy, mirándola a los ojos–. Algunas habitaciones son como algunas personas, que necesitan un poco de orden.
Amber se quedó sin palabras. Era demasiado tarde para resolver aquel conflicto sin utilizar la fuerza. Aquel tipo se lo estaba pidiendo a gritos.
Recogió la preciosa sonata de Jean del suelo y luego fue hacia el acuario. Casi le fastidió ver que estaba como siempre. No había ningún cadáver flotando sobre su plácida superficie.
Miró hacia atrás y lo vio observándola con los dedos pulgares apoyados en el cinturón y una mueca en los labios.
–Les has dado de comer, ¿verdad? –preguntó enfadada, haciendo un canutillo con la sonata de Jean–. Me has mentido para hacerme entrar, ¿no?
Él levantó las manos.
–Vaya, veo que has adivinado mi plan.
–No te burles de mí –le advirtió Amber–. Tengo derecho a quejarme del ruido.
–Por supuesto.
Guy dio un par de pasos hacia ella. Se acercó tanto que Amber pudo sentir su calor, pero no pudo retroceder porque estaba el acuario, así que se quedó donde estaba, con el corazón acelerado.
–De acuerdo, te he molestado, Amber –le dijo él con voz suave y profunda–. Veo que eres una mujer apasionada. Y pienso que es posible que estés un poco cansada. Todo el mundo pierde los nervios a veces. En cualquier caso, no te preocupes, acepto tus disculpas. ¿Quieres tomar algo?
–No me estoy disculpando –respondió ella con voz temblorosa, dándose cuenta de que estaba perdiendo la paciencia–. Y no quiero tomar nada. Mira lo que le has hecho a la preciosa casa de Jean. No tienes derecho a tocar su piano. Eres un… vándalo. No quiero conocerte, no quiero verte y no quiero volver a oír tus horribles ruidos.
Él la observó muy serio, pensativo, pero Amber supo que solo estaba actuando. En realidad, por dentro se estaba riendo. Se estaba riendo de ella.
–Estás un poco tensa.
Guy se acercó más, tanto que su pecho quedó a solo cinco centímetros de los de ella. Amber aspiró su aroma a limpio y a hombre y sintió como una corriente eléctrica que la cargaba de adrenalina.
–Deberías tranquilizarte.
Su sensual mirada la acarició entera, le acarició el pelo, la garganta, se posó en su boca.
–Y creo que sé qué puedo hacer para que te relajes.
–Oh –replicó ella furiosa, levantando la sonata de Jane y dándole con ella en toda la cara.
A él le brillaron los ojos y Amber vio, horrorizada, cómo aparecía una delgada línea roja en su mejilla.
¿Cómo podía haber hecho eso?
De repente, fue como si todo el universo se hubiese detenido. Hubo un momento en que ambos se quedaron paralizados. Y entonces, en un movimiento rápido, repentino, Guy la agarró de los brazos.
–Deberías aprender a controlarte –le dijo en voz baja, fría.
A ella le dio un vuelco el corazón, notó calor en los brazos. Se le cortó la respiración.
–Suéltame –le dijo, intentando sonar tranquila.
Y después dijo lo primero que se le pasó por la cabeza.
–Y ni se te ocurra intentar besarme.
Guy arqueó las cejas sorprendido y sus ojos grises brillaron como diamantes.
–¿Estás segura, Amber?
Y ella sintió que su cuerpo la traicionaba al sentir la química que había entre ambos.
–Quítame las manos de encima –insistió.
Y él la soltó inmediatamente.
Amber se dio la vuelta y se frotó los brazos.
–Gracias. Tal vez a algunas mujeres les tiemblen las piernas cuando te conocen, Guy Wilder, pero te puedo asegurar que a mí no me pasa.
Él rio de manera sensual.
–Si tú lo dices –comentó, atravesando el salón para ir a abrirle la puerta–. Será mejor que corras a casa, niña, a tranquilizarte. No sea que algún hombre malo te convenza de hacer algo que podría gustarte.
Ella salió y, sonriendo con insolencia, señaló su mejilla y le dijo:
–Será mejor que te pongas algo.
Guy se llevó la mano a la herida y sonrió.
–Hasta pronto, cariño.
Y cerró la puerta tras de ella.
Guy se quedó como si acabase de arrollarlo un tornado. Tardó un rato en conseguir que se le calmase el pulso.
Silbó. Menuda fiera.
No había nada como una mujer tempestuosa para calentarle la sangre a un hombre. Su espíritu creativo acababa de despertarse. Pensó en lo recta que se había puesto y deseó haber podido hacerle una foto.
Gimió al recordar la gracia con la que había atravesado la habitación. Se excitó y, al mismo tiempo, se sintió con energías.
Se le volvió a acelerar el pulso. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía así?
Se sentía genial.
Sana y salva en su piso, Amber enterró el rostro en la almohada. No podía borrar de su mente el atractivo rostro del vecino. No podía dejar de pensar en lo que le había dicho. Ni en lo que había contestado ella.
«Corre a casa, niña». Qué arrogancia. Apretó los dientes e intentó pensar en alguna manera de matar a la bestia. Aunque después se dijo que ya le había hecho algo de daño. ¿Cómo había podido hacer algo así?
Debería sentirse avergonzada, pero lo cierto era que no se arrepentía. ¿Qué le pasaba? Ella nunca utilizaba la violencia. Nadie que conociese a la dulce y dócil Amber la creería capaz de comportarse así.
Bueno, era cierto que en una ocasión le había tirado al guapo Miguel da Vargas un vaso de cerveza a la cara, pero de eso hacía mucho tiempo. Era agua pasada. Y lo había hecho porque se lo había merecido. El único problema era que necesitaba dormir. Si no dormía, tendría que quedarse encerrada en casa para evitar ser un peligro público.
Le dio un puñetazo a la almohada, dio vueltas en la cama, pero no sirvió de nada. Se estaba comportando como una loca y lo sabía. ¿Qué había ocurrido con su determinación de mantenerse tranquila en situaciones de conflicto? Había sido él el que había mantenido la calma, mientras que ella…
Tenía que haber una manera de recuperar su honor femenino.
De repente, se quedó inmóvil. Lo estaba oyendo. Estaba cantando solo, como si no tuviese ninguna preocupación. O… la idea hizo que agonizase todavía más.
¿Dónde estaba su espíritu femenino? ¿Acaso iba a quedarse allí tumbada sin hacer nada?
Salió de la cama y se tomó uno o dos minutos en ponerse un sujetador sexy y unos tacones. Pensó en cambiarse la camiseta, que era demasiado escotada, pero luego desechó la idea. No quería que él pensase que se había esforzado.
Se alisó la falda y se peinó. Se pintó la raya del ojo y se perfumó. Se empolvó la nariz y, entonces, más presentable, más tranquila, más ella misma… dio un trago al zumo de frutas que tenía en la nevera y fue hacia su puerta por segunda vez.
Apretó el timbre con decisión.
Capítulo Dos
Guy Wilder se tomó su tiempo. Cuando por fin apareció en la puerta, estaba todavía más guapo de lo que Amber lo recordaba. Más musculoso y atlético. No habló, solo arqueó una ceja de manera arrogante.
–Yo… –empezó.
Tenía la boca seca. Había infravalorado la sobrecogedora fuerza de su presencia.
–Mira –añadió, humedeciéndose los labios–. Creo que podemos comportarnos como dos adultos.
Él, que la estaba mirando fijamente, posó la vista en sus labios y luego abrió la puerta más para dejarla pasar.
En el salón, se apoyó de manera descuidada en la repisa de la chimenea de Jean y la miró divertido.
–¿Qué tienes pensado?
Era el momento de disculparse. Amber era una persona agradable, demasiado agradable, decían algunos. «Tienes que ser más asertiva. No te comportes como un felpudo, Amber», le habían dicho sus amigas en el pasado.
En circunstancias normales le habría pedido perdón, le habría dedicado unos pestañeos y habría sido encantadora, pero en esa ocasión no iba a comportarse así. Lo vio sonreír de manera sensual, como si estuviese disfrutando de su incomodidad, y sintió que su orgullo femenino la retaba.
–Solo quería volver a explicarte que las paredes son muy delgadas –le dijo en tono frío–. Y que no puedo dormir porque te estoy oyendo cantar.
Él sonrió.
–Pues me preocupa mucho que una mujer tan sana… una mujer tan grácil, flexible y aparentemente tan en forma…
Ladeó la cabeza y esbozó una sensual sonrisa antes de continuar.
–En unas condiciones tan excelentes, quiera pasar tanto tiempo durmiendo. ¿Nunca haces nada activo, Amber? ¿No vas al gimnasio? ¿No vas de bares? ¿No sales a bailar hasta el amanecer?
Qué ironía. Iba a clases de baile tres mañanas a la semana, tenía una tienda, estudiaba…
–Eso no es asunto tuyo.
Él bajó las pestañas y sonrió.
–Bueno, me alegro de que hayas venido a suplicarme que te perdone.
–En tus sueños. Las O’Neill nunca suplicamos.
A él le brillaron los ojos.
–¿No? ¿Y cantáis?
Antes de que le diese tiempo a protestar, Guy la agarró y la sentó con él ante el piano. Amber dio un grito ahogado e intentó zafarse, pero entonces él le preguntó:
–¿A qué le tienes alergia, Amber, a la música o a los hombres?
Ella se echó a reír.
–¿Qué? No seas tonto. Me encanta la música.
Él la rodeó con el brazo y la apretó contra su cuerpo. Amber intentó separarse, pero Guy era tan fuerte que ni se inmutó.
–¿Qué te gusta? –le preguntó él.
–Todo. Chopin. Y, por supuesto, Tchaikovski.
–Ah, por supuesto –dijo Guy sonriendo.
–No te burles de mí –contestó ella enseguida–. Cada uno tiene su gusto.
–Claro. Si prefieres escuchar a los muertos –comentó él, acariciándole el oído con la respiración.
–Tal vez estén muertos, pero su música vivirá eternamente –replicó Amber–. ¿Puedes decir lo mismo de tu grupo?
Eso pareció divertirle.
–Veo que vas directa a la yugular.
Y a ella se le pasó una idea por la cabeza. Lo cierto era que podía lanzarse a su yugular, la tenía muy cerca. Solo tenía que moverse un poco para chuparle el cuello fuerte y bronceado y probar su sabor.
La adrenalina debía estar nublándole el cerebro.
–Chopin –continuó él con el ceño fruncido–. ¿No te parece un poco aburrido?
–Pues no. Es una música que me llega al alma –respondió Amber, girándose a mirarlo.
Guy se encontró con sus ojos y sintió algo que sabía que debía evitar, pero con esos ojos…
Y sin poder evitarlo le dijo:
–No sé si sabes que eres muy dulce. Tienes unas pestañas muy rizadas. Y unos ojos increíbles…
Amber notó que se ruborizaba.
Aquel hombre o necesitaba gafas o estaba loco. Pensó en decírselo, pero se contuvo. Lo vio sonreír y pensó que tenía unos labios hechos para besar a una mujer. A alguna pobre mujer desesperada…
Se maldijo. El cansancio debía de estar distorsionando sus percepciones. Se dio una bofetada mental. Para sobrevivir, una mujer debía tener siempre los pies en la tierra y un ojo puesto en la puerta. Eso era lo que le había dicho su madre, y lo había aprendido por experiencia propia. Cuando las cosas se ponían feas, los hombres desaparecían siempre.
Que ella no hubiese sido capaz de seguir los consejos de su madre anteriormente no significaba que en ese momento fuese a equivocarse otra vez.
Podía resistir.
–Vamos a ver, Amber –continuó él–. Tus labios son como las cerezas y las rosas. Aunque tal vez más suaves, más rojos y más sabrosos. Tendría que probarlos para comprobarlo…
Ella se puso tensa, esperó con el pulso acelerado, pero en vez de besarla, Guy continuó examinándola.
–Y tus ojos… ¿Qué rima con amatista?
Y entonces se puso a tocar el piano y a cantar:
–Amber O’Neill, labios dulces. Ojos de amatista. Labios vírgenes. Amber O’Neill. Veintinueve años y se acuesta pronto a llorar por las oportunidades perdidas…
Luego siguió tocando el piano.
–Muy gracioso –dijo ella–, pero no es verdad.
–¿El qué?
–Nada es verdad –respondió, notando que se le aceleraba la respiración.
Sí era cierto que echaba de menos a su madre. Era natural. Solo se habían tenido la una a la otra. Después de haber dejado la compañía de danza y a todas sus amigas no había tenido la oportunidad de conocer a otra gente, salvo a algunos trabajadores del centro comercial.
Y sabía por qué parecía que tenía veintinueve años. Por la ropa. Además de ir siempre con motivos florales, no era ropa precisamente nueva.
Cada vez tenía más problemas de dinero y no podía hacer nada al respecto.
Iba a ir varios sábados por la noche a bailar a un local español, aunque había pensado invertir lo que ganase allí en la tienda. Aunque tal vez podía gastar algo en ropa nueva. Tal vez en unos vaqueros o en una chaqueta.
Entonces se acordó de Serena. Le había prometido darle un adelanto a cambio de que trabajase un jueves por la tarde. Serena necesitaba el dinero.
Se dio cuenta de que Guy la estaba mirando muy serio mientras ella le daba vueltas a todo aquello. Entonces lo vio sonreír de manera sensual.
–Siento haberte golpeado con la partitura.
Él asintió.
–No pasa nada. Hacía mucho tiempo que no me pegaba una mujer bonita –respondió él con suavidad–. ¿Sueles…?
–No.
–Una pena, porque tienes buen gancho. Pensé que tenías experiencia.
Amber se ruborizó y él dejó de sonreír, aunque solo con los labios.
–No importa. Disculpas aceptadas.
A ella se le aceleró el pulso y tuvo que apartar la mirada. No tenía que haberlo mirado, sabía que tenía debilidad por los rompecorazones. Sabía que lo siguiente sería ponerse a coquetear con él, echarse a reír, mirar sus labios con deseo…
–Mira. Tienes ojeras –le dijo él, pasando el dedo pulgar por debajo de los ojos–. Deberías irte a dormir.
Amber se dijo que lo único que tenía que hacer era responder sin hacer ninguna referencia al sexo, ni a sus labios… Ella los tenía secos, y aunque lo intentó, no pudo evitar humedecérselos con la lengua.
–¿Qué estás haciendo aquí? –le preguntó en tono educado, sin mostrar demasiado interés–. Jean no me contó que fueses a quedarte en su casa.
Guy asintió.
–Lo decidimos en el último momento. Están reformando mi casa y no podía quedarme allí. Así que la luna de miel de Jean me vino estupendamente.
–No recuerdo haberte visto en la boda.
–No asistí –dijo él en tono inexpresivo.