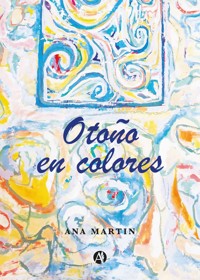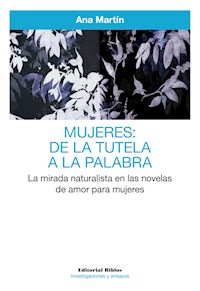
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Biblos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A partir del análisis de las novelas francesas publicadas en 1909 por la Biblioteca La Nación, la autora delinea de qué manera la ficción fue modelando un ideal de mujer importado desde Europa a través de las traducciones y reproducido localmente en los tiempos del Centenario. Estas novelas, bajo el prestigio de la cultura francesa, replican ideales que parecieran estar aún vigentes en las expectativas de los hombres que se sienten habilitados a ejercer violencia en pos de restituir un dominio masculino erosionado ante los avances en el empoderamiento femenino. Es por eso que este libro responde a una preocupación actual: los femicidios acontecidos en el país, síntoma extremo de dominación del hombre sobre la mujer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
MUJERES: DE LA TUTELA A LA PALABRA
A partir del análisis de las novelas francesas publicadas en por la Biblioteca La Nación, la autora delinea de qué manera la ficción fue modelando un ideal de mujer importado desde Europa a través de las traducciones y reproducido localmente en los tiempos del Centenario.
Estas novelas, bajo el prestigio de la cultura francesa, replican ideales que parecieran estar aún vigentes en las expectativas de los hombres que se sienten habilitados a ejercer violencia en pos de restituir un dominio masculino erosionado ante los avances en el empoderamiento femenino. Es por eso que este libro responde a una preocupación actual: los femicidios acontecidos en el país, síntoma extremo de dominación del hombre sobre la mujer.
Ana Martín. Licenciada en Psicología (UBA), especialista y magíster en Estudios Sociales y Culturales (Universidad Nacional de La Pampa). Ha publicado Cuestiones de vida y muerte. Problemáticas de salud mental en la Argentina de hoy (1994), Los docentes y el conocimiento (1996), en colaboración con Graciela Pascualetto, La escuela aplicada (2002), Agresividad en educación (2005), Una escuela para todos (2006) y Hospitalidad y hostilidad en el horizonte educativo (2014).
ANA MARTÍN
MUJERES: DE LA TUTELA A LA PALABRA
LA MIRADA NATURALISTA EN LAS NOVELAS DE AMOR PARA MUJERES
Índice
Cubierta
Acerca de este libro
Portada
Introducción
PRIMERA PARTE. La mirada del naturalismo
Capítulo 1. Sobre la Biblioteca La Nación
Capítulo 2. El cuerpo dice desde la superficie
Capítulo 3. El naturalismo local en
Alma de niña
e
Irresponsable
Capítulo 4. Consideraciones críticas sobre la fisiognomía
SEGUNDA PARTE. Sobre los textos
Capítulo 5. La nobleza idealizada
Capítulo 6. Burguesía, dinero, especulación
Capítulo 7. La pobreza y sus connotaciones
Capítulo 8. Alianzas matrimoniales
Capítulo 9. Diferencias en la mirada según el sexo
Capítulo 10. Mundo cultural y lugar de las mujeres
Capítulo 11. Candidez y tutela
TERCERA PARTE. Latinoamérica: entre la siembra y el desgarro
Capítulo 12. La siembra
Capítulo 13. El desgarro
Capítulo 14. Acerca de la palabra
Anexo. Breves reseñas de los autores y de las obras
Bibliografía
Créditos
Introducción
El 1 de abril de 2016 el diario Página 12 de Buenos Aires titulaba una nota en estos términos: “Los números que reflejan el horror machista”, y decía que durante 2015 en la Argentina 286 mujeres fueron asesinadas y 214 niños quedaron sin madre. Este libro se inscribe en la preocupación por este tema, y en el deseo de desentrañar el enigma de las muertes de mujeres a manos de quienes dicen amarlas.
La habilitación para la violencia sobre la mujer podría ser parte de un modo de pensar que ha atravesado tiempos y espacios, dando lugar a que en el funcionamiento de las parejas se corra el límite de lo posible, diría Maurice Blanchot (2008). Ese límite que una vez corrido abre la puerta a la desmesura de la violencia, a lo incontrolable de esa transformación de lo que se entendió por amor, girado hacia el dominio sobre la mujer. Si ese dominio se naturaliza, hará posible que se vaya modelando un vínculo de sumisión que coloque al varón en el lugar de dueño de la vida y la muerte de su pareja. Sin llegar a tan siniestro acontecer, la disparidad de poder en la pareja lleva a la mujer a perder su autonomía, a partir de las restricciones a su libertad en múltiples sentidos. He querido preguntarme sobre las razones que llevan a la mujer a la sumisión hasta extremos insospechados en circunstancias de las que poco sabemos, porque transcurren en la intimidad de los hogares. Se tratará de vincular aquí el desenlace trágico del femicidio con la vigencia de un vínculo de jerarquía desigual de poder del varón sobre la mujer, la que quedaría en el lugar de objeto de posesión en manos de quien se asume como su dueño.
La violencia es constitutiva de este vínculo, sea para reforzar el dominio y la restricción, o como castigo ante lo que se entiende como desobediencia. Cuando la mujer deposita en el marido la capacidad de juicio sobre su propia conducta, le sobreviene al final de la vida un profundo resentimiento ante las oportunidades de despliegue perdidas. Perdieron oportunidades vitales y también el aprendizaje de sí mismas que ofrecen los desafíos; entonces les cuesta encontrar intereses propios que llenen el vacío de los años de la vejez. Les cuesta saber quiénes son y qué quieren, como si no pudieran adueñarse de las potencias logradas en los años que siguieron a los tiempos en que fueron vistas en su florida juventud.
Con la convicción de que estos hechos llegan a ser posibles desde el arraigo en algún consenso social donde la disparidad ha tenido vigencia, ha sido construida y reforzada cada vez que ha sido vista como lo que era correcto, he querido aquí salir del presente para ir hacia un material que permite ver cómo se ha venido construyendo la subjetividad de las mujeres argentinas desde las novelas de amor francesas que fueron importadas a nuestro medio. El material que aquí se muestra permite ver que las vinculaciones violentas vinieron gestándose desde mucho antes del encuentro de los partenaires actuales, desde un moldeamiento de género que en este caso contó con el prestigio de las letras provenientes de un país que fuera considerado, desde la mirada local, como el paradigma de la cultura. Se verá en los textos revisados la importancia concedida a las convenciones por sobre el espacio de opciones individuales, configurando una voz social consuetudinaria que ha funcionado como límite al despliegue de la mujer y como parámetro de su evaluación.
Las novelas fueron escritas en la Francia posimperial, donde de manera ficcional y desde el prestigio de la lengua escrita formaron parte de la dinámica entre el cambio y la conservación en su contexto cultural de origen. Desde la valoración de la cultura francesa por parte de los sectores dirigentes de la Argentina del centenario, este material será importado y destinado a conformar la subjetividad de hombres y mujeres de la joven república. Otras influencias se habrán ejercido sobre la subjetividad de las mujeres de este país, pero no dudar el material presentado contribuyó a ese moldeamiento.
En especial quiero enfocar la mirada sobre la sumisión de la mujer, entendida como inherente al ansiado rol de esposa. Desde mi espacio de consulta como psicóloga clínica me he enfrentado a las restricciones en el terreno de la acción, pero también en el de lo imaginario de mujeres de todas las edades, que les afecta en su capacidad de creación de su propia vida. Esta situación es más dramática en las mujeres de mayor edad, quienes adoptaron de manera exclusiva el rol de esposa y el de madre, una vez que los hijos crecieron. Aprendieron a seguir al otro, a no tomar iniciativas, y desde ese aspecto de sus vinculaciones les resulta difícil salir de la pasividad y la demanda de solución dirigida hacia el otro para encontrar su camino. Aprendieron a ser parte de vínculos donde habría un supuesto débil y un poderoso: ellas pudieron actuar ambos roles, el de débil y sumisa ante las decisiones del marido, y de fortaleza en relación con los hijos pequeños, convertidos en amos de su accionar. Aprendieron a estar con otros, a seguirlos, a controlarlos y hasta a mandarlos “desde su propio bien”, como dice una publicidad actual,1 haciendo de ellos su eje. Como si no hubieran accedido a tomar cabal conciencia de ser sujetos de la modernidad, en términos de asumir el poder relativo sobre sus propias vidas.
Entendieron su rol como entrega, entrega en el amor y en el plano sexual, donde el tabú de la virginidad marcara también su lugar de aprendiente de quien, el varón, había sido socialmente habilitado para tener experiencia. Entrega al deseo del hombre, primero, y a la familia después, donde ella jugaría un rol destinado a dar felicidad a los otros. A cambio, esperaron que el otro, en reciprocidad, diera sentido, valor y protección a su vida. Ya mayores, suelen consultar cuando los miembros de la familia ya se fueron del hogar y ellas no saben qué hacer con sus vidas, que transcurren en el adentro de su casa. Entonces comienzan a poner palabras a lo vivido. Algunas no quieren recordar, otras han perdido la capacidad de memoria.
Relatan hechos que muestran una disparidad de poder en la pareja acorde con el desvalorizado lugar de la mujer en el plano social. Ellas, que desde siempre se ocuparon de cuidar a los otros, y hasta de curarlos si no había médicos, que conocían los trabajos más duros, se mantuvieron dentro del andamiaje protector del matrimonio y de la vida en el interior de las paredes familiares, frente a un mundo externo vivido como amenazante. Dieron prioridad al mundo del hogar como ámbito de seguridad, confiaron en un orden social y en el hombre elegido, el que dijo y hasta dice amarlas aun en el maltrato, a cambio de la promesa de que él velaría por su seguridad. Sobreestimaron el saber del hombre y creyeron que las restricciones a su libertad eran para su bien; otras se resignaron viéndolas como parte de un destino, porque así eran las cosas. Desde ese lugar, difícilmente pudieron afrontar la amenaza de violencia ni los actos concretos que sufrían sus cuerpos o los de los hijos, porque reconocer lo arbitrario de la crueldad hubiera supuesto el desmoronamiento de las creencias sobre las que edificaron su proyecto de vida.
Este modelo de pareja se ha vuelto cada vez menos vigente gracias al trabajo femenino en el espacio público, con la posibilidad de autonomía a la que da lugar tener ingresos propios, y también por lo que significa la salida al espacio público para el desarrollo personal de la mujer. En otro contexto social y de creencias ellas intentan cultivar sus talentos a favor de sí mismas, ser reconocidas en lo personal y en lo económico. Muchos hombres acompañaron y son parte de los cambios en las relaciones entre los géneros, pero otros, quienes quizás sustentaron más fuertemente su identidad en el poder atribuido por el viejo orden social, intentan ejercer controles, castigos y hasta formas de sometimiento que remiten al lugar histórico.
El nuevo lugar de la mujer limita el poder del hombre cuando las mujeres se resisten a sus mandatos, cuando reclaman por su libertad de acción. En este contexto se produce un exacerbamiento de la violencia ejercida por quienes entendieron que ser hombres era detentar y ejercer el poder. El de la mirada patriarcal, que ajustaron al criterio personal y lo convirtieron en un formato inalterable al que quieren ajustar a su pareja. Se producen batallas que suelen culminar en la decisión de ella de disolver el vínculo. Entonces se abre el abismo de la violencia extrema entre las paredes que ella supuso un ámbito seguro, pero que terminan encerrándola. Las paredes y los candados no dejan escuchar los gritos o pedidos de ayuda, y los sentimientos de humillación convierten el padecer en un secreto vergonzante. En muchos casos llegan oportunas las políticas públicas y las personas cercanas para intervenir en la modificación de este lugar y de esta subjetividad que en su servidumbre puede jugar un papel complementario al del violento.
Sobre la servidumbre voluntaria habló ya en el siglo XVI Étienne de La Boétie (2014), quien dijo: “¡Quién sabe si esta generosidad se convertiría en daño propio trocándose los bienes en males!”. Amigo cercano de Miguel de Montaigne, La Boétie encargó antes de su prematura muerte la publicación del tratado donde se refiere a ese misterioso poder que sujeta a una persona a otra, a pesar de los padecimientos que el vínculo le genera. En el contexto de su época, se preguntaba por las razones que llevaban a un sinnúmero de personas a ser gobernadas, y hasta tiranizadas sin que mediara violencia, para conseguirlo. De ahí el carácter voluntario de esa servidumbre, que de alguna manera lleva a quien está en situación de sumisión a perdurar en su condición.
Se preguntaba De La Boétie sobre el motivo que haría posible que las personas sometidas aceptaran bajar los brazos y deponer su propia libertad ante quien las dominaba. También aquí cabe hacer esta pregunta, en lo que atañe a la condición de las mujeres que padecen violencia de pareja en diversos grados, en vinculaciones cuya cronicidad va afectando su subjetividad hasta hacerlas extremadamente vulnerables. Sobre esa subjetividad y sus determinantes sociales avanzaremos en este libro.
En el prólogo a la reciente edición de esta antigua obra de De La Boétie (2014), dice Alejandra Adela González, hablando en este tiempo que es posterior al surgimiento del psicoanálisis, que el sometimiento consiste en una dependencia fundamental respecto a un discurso que no hemos elegido, pero que sustenta nuestra posibilidad de ser. Agrega, además, que la dominación va más allá de lo personal, y hasta de razones ligadas a la producción económica, para señalar el peso de la constitución del Ideal del yo2 en la constitución del sujeto. Como sucedió con muchos sirvientes de la antigua nobleza, sus valores, antes que responder a la realidad de su inserción social, responderían a los de sus amos. Habían interiorizado los ideales de aquellos a quienes atribuían sabiduría, además de poder, y los entendieron como el orden correcto de las cosas.
Lo imaginario,3 concepto que también debemos al psicoanálisis, fue considerado una potente fuerza gestora del movimiento social por Cornelius Castoriadis (1989), quien lo vio como motor del movimiento autoinstituyente de creación de la sociedad humana. Una sociedad cuya vida cultural se enriqueció al dar significado a los hechos y a las propias creaciones. Desde el sentido se crea, se hace poiesis,4 se construye técnica, arte y conocimiento. Se generan avances y también se pueden crear obstáculos para lo nuevo, desde el miedo a controvertir los modelos aprendidos o los intereses asociados.
Jacques Derrida (2012), hablando de la violencia, dice que los muertos no desaparecen, ni las circunstancias que dieron significación a sus vidas. Siguen vigentes desde lo espectral. En referencia a las luchas contra el sistema del apartheid, otro sistema de servidumbre, dirá que la muerte de un solo hombre sigue estando en el cuerpo social en la forma espectral haciendo desde la lengua lazos de metonimia con el presente. Fuerzas progresistas y regresivas forman parte de un movimiento infinito que opera mediante envíos y reenvíos entre el pasado y el presente. Desde las palabras, desde las normas explícitas y las implícitas, como las que derivan de los aconteceres de la ficción, vuelven las maneras históricas de percibir a los géneros, a la pareja y a la familia, en huellas que se reactivan y permiten el resurgimiento, aun de manera anacrónica, de ideales propios de otros tiempos y contextos. Es así como el ideal cristiano de la familia tradicional ha perdurado como lugar ideal de felicidad, seguridad y protección, en la forma de una entelequia que trascendería tiempos y espacios, y también los hechos aberrantes que controvierten ese significado. Las novelas modelizan sobre lo bueno y lo malo.
Las construcciones ideales que los textos muestran tienen que ver con la valoración de la monarquía, un siglo después de la revolución que buscara instaurar ideales más igualitarios, y que fuera inspiradora para otros pueblos desde su lema de libertad, igualdad y fraternidad. En América, esos ideales fueron motivadores para los líderes de las revoluciones que buscaron independizarse del poder colonial. Sin embargo, en la Argentina de los tiempos de la organización, fuerzas conservadoras del viejo orden buscaron dar forma a un país que tuvo por modelo al antiguo régimen de los países europeos. Este planteo de patria tuvo que ser a costa de la lucha contra la población originaria en los campos de batalla, en la apropiación de sus tierras, el silenciamiento de su lengua y de su cultura. En ese contexto fue que se importaron, entre otras, las obras analizadas en el presente libro.
Quedó así diseñada la grieta fundante de este país entre modelos económicos opuestos: entre la valoración del bienestar comunitario en la producción y reparto de bienes, de salud y de educación, y el que fuera conformado bajo el predominio de la impronta de valores y de modelos de vida ligados a la tradición europea cristiana, introducidos por el poder colonial primero y por las elites con poder económico local después.
Las novelas de amor aquí seleccionadas fueron publicadas en Francia en el siglo XIX y sus traducciones al castellano aparecieron en 1909, en Buenos Aires, por la editorial del diario La Nación. Se ha tomado el conjunto de veinte textos de autores europeos, más una novela escrita en nuestro país, como parte de un corpus único teniendo en cuenta la homogeneidad que resulta de su adscripción a la corriente del naturalismo. Fueron lecturas de mi adolescencia que estaban en la biblioteca familiar: el mueble ornamentado con cierto barroquismo y su contenido habían sido comprados por mi padre, un inmigrante español amante de la lectura que deseó brindar esa posibilidad a sus hijas.
He querido abordar esta relectura desde la influencia de Derrida (2007) y su valoración de lo textual, de la escritura como transmisora de la cultura. Se han considerado los diálogos siguiendo el movimiento espectral de expresiones, y de sus connotaciones valorativas que, surgidas en otro tiempo y lugar, sin embargo lograron imponerse en otros contextos a través de la lengua. Me había quedado mucho sin entender en aquellas lecturas, y ahora que he tenido la posibilidad de revisarlas, cuando ya no estaba la casa familiar ni los habitantes de entonces, me ha llamado la atención su manifiesta intención didáctica sobre el comportamiento de la mujer. Interesante rasgo teniendo en cuenta que la mayoría de las novelas fueron escritas por hombres, asumiendo un lugar de saber aparentemente indiscutido sobre cómo debía ser el género femenino. La misma función que cumplieron los gestores de la publicación en lo local.
El abordaje que aquí se presenta busca poner en evidencia la trama valorativa y hasta prescriptiva hacia la mujer que se esconde tras la aparente ingenuidad o sencillez de las ficciones seleccionadas. La idea es ver hasta qué punto este moldeamiento pudo –y aún puede– servirnos para entender la posición de servidumbre de la mujer de la que se hablara al comienzo, esa posición complementaria a la del agresor en situaciones de violencia de pareja.
Sobre la incidencia de esta literatura, las novelas de amor, en la conformación de las mujeres de comienzos de siglo y en las generaciones posteriores, debe pensarse que en un contexto en el que no había fácil acceso a los libros, las publicaciones periódicas hacían posible el acceso a la lectura de textos que contenían, con frecuencia, un fuerte matiz modelador del comportamiento. Un fenómeno semejante se dio en la misma época en Inglaterra, con autoras como Jane Austen, Charlotte Brontë y otras; la diferencia es que en este caso se trató de obras escritas por mujeres, que las llevaron a ser conocidas en el mundo entero. Nancy Armstrong (1991) se ocupa de ellas poniendo atención, precisamente, en su influencia en el moldeamiento de la subjetividad sobre sus congéneres, tendiente a lograr el perfil de mujer que la sociedad industrial requería. A nuestro país llegaron ambas corrientes, y seguramente ambas están vigentes. A ellas se agrega una muestra de producción local.
En la primera parte de este libro se contextualizarán las novelas desde el enfoque naturalista del que participaban los autores, y se incluirán las novelas de Manuel Podestá, escritas en la Argentina y publicadas en el mismo año y en la misma colección, quien las escribiera cuando era estudiante de medicina. El naturalismo fue una corriente literaria ligada a las ciencias naturales, con pretensiones de objetividad y con detalladas descripciones del ambiente natural, de la que formaron parte autores de la época como Honorato de Balzac y Gustave Flaubert. En los textos que aquí se presentan el enfoque se aplica a las personas, que son miradas bajo la misma lupa que los hechos de la naturaleza. Quizás por las limitaciones del método –y de los saberes de la época– para abordar cuestiones que hacen al plano psicológico y social, desde su pretendido realismo los autores ponen en evidencia miradas personales, claramente valorativas y hasta prejuiciosas, asociadas a cuestiones de género y de clase.
En la segunda parte se trabajará sobre el material consultado poniendo atención en la manera como se reforzaban los valores ligados al viejo orden, sin tener en cuenta los cambios sociales habidos en el país, Francia, que si bien con relativa tardanza en relación con la vecina Inglaterra, entraba en la industrialización y era afectada por las luchas obreras. No se hace en los textos mención a estos cambios, sino que más bien transcurren entre la nostalgia del pasado, aunque sí aparecen algunas consecuencias del nuevo orden de cosas en el terreno de la cultura y en el lugar de la mujer. Tampoco se habla de las transformaciones que se estaban produciendo en las ciudades, y sobre todo en París, sobre los que nos ilustra Walter Benjamin.
En el Libro de los pasajes Benjamin (2016) señala la importancia que tuvo la renovación de los materiales de construcción de las casas con la introducción del hierro y el vidrio, cómo cambiaron en su decoración, más abiertas a la calle, y sin embargo también creando espacios de intimidad en el adentro. La calle se valoriza como espacio de interés para el caminante en referencia a lo novedoso y cambiante de las vidrieras, y a la exposición de los objetos de consumo. La calle es lugar de encuentro y de intercambios. Benjamin describe la figura del flâneur,5 que asocia a Baudelaire, poeta de la época que no es mencionado en los textos. Las novelas están situadas en ambientes no urbanos, en los castillos o en sus zonas de influencia, y nada dicen de estas novedades. Como si la definición de caracteres fuera algo que no tuviera que ver con los tiempos, ni con las ocupaciones, ni con el lugar social.
Es posible que esta perspectiva sea ya significativa, y permite entender, un siglo y medio después, una construcción idealizada que más tarde fuera descontextualizada y generalizada como verdad, naturalizándose como cierta. De ser una mirada desde un lugar valorativo sobre las mujeres, pudo ser tomada como verdad inalterable sobre el género así considerado. Las calificaciones generalizadas, tanto en un sentido de alabanza como de crítica, expresadas en la línea del “deber ser” o del “son así” han llegado a tener perdurabilidad hasta el presente.
Estos supuestos, que han funcionado como verdad, han sido revisados desde la perspectiva crítica por Michel Foucault (2015), quien muestra cuánto han pesado los preconceptos provenientes de lo social en la construcción de la noción de verdad en la historia de Occidente. Se refiere a ello cuando analiza cómo el mundo social pasó de los esfuerzos por alcanzar la verdad depositada en Dios a tener en cuenta otras determinaciones, como las que ofrecían los desarrollos científicos, asociados a la capacidad de pensar del sujeto. En ese camino se remonta al mundo griego y al lugar que esa cultura diera al sujeto en su relación consigo mismo y con los otros. Foucault dirá que los discursos de verdad constituyen en sí mismos actos de in-servidumbre voluntaria, todo lo contrario al fenómeno descripto por Étienne de La Boétie.
La aventura de construir otro criterio de verdad será un acto de indocilidad en relación con los saberes previos, con las figuras de autoridad, y hasta en relación con los saberes comunes. Para decir lo propio el pensador tendría que hacer un esfuerzo de desubjetivación en el marco de lo que se podría llamar la política de la verdad, poner en cuestión lo sabido para poder revisar las verdades hasta entonces entendidas como absolutas.
El mismo Foucault (1989) puso en juego tal actitud crítica cuando investigó sobre la producción del conocimiento médico desde la Antigüedad hasta el clasicismo. Se verá en ese trayecto cuánto pesaron en el saber médico las nociones propias del enfoque naturalista, asociado a lo visual, que llevara al disciplinamiento normativo a partir de un pensamiento que operaba con dilemas. El saber se debatía entre el bien y el mal, o entre la normalidad y la anormalidad. El binarismo asociado a estos dilemas ha marcado el desarrollo de muchos siglos en las relaciones humanas, polarizando posturas y no dando lugar a matices.
Cuando se refiere a estas coacciones, Foucault (2009) da un lugar especial al concepto de parresía, entendido como el coraje de la verdad, en la Antigüedad clásica. Es interesante retomar este concepto en relación con la subjetividad femenina porque las mujeres presentan una relación paradójica con la palabra. Ellas suelen estar dotadas para la palabra y la ejercen ampliamente en lo privado; de hecho, son quienes enseñan a hablar a los hijos, pero con frecuencia tienen limitaciones para ejercerla en el ámbito público. Claramente es una limitación que tiene que ver con su historia de vida en lo privado y en su ajenidad en relación con lo público, asociada a su exclusión de la ciudadanía plena por muchos siglos. En consonancia con esta posición subordinada, que en muchos sentidos hoy perdura, llama la atención en los textos la escasa, proporcionalmente, palabra de mujeres. Quizás haya que buscar la explicación a través de otras preguntas: ¿podrían las mujeres hacerse cargo de sí mismas y de las consecuencias de su conducta? ¿Cuánto podían las mujeres decidir?
Giorgio Agamben (2017) distingue entre el uso y el cuidado de sí, en referencia a Aristóteles. El uso se asociaba a esclavos y a utensilios, mientras que el cuidado de sí era entendido como el que se hace cargo de su existencia de manera activa. Pareciera que las mujeres han estado más cerca de la primera acepción que de la segunda.
No hay mujeres que asuman la conciencia de sí mismas en los textos, salvo la expresada en la autoría. Sin embargo, el clima de época daba lugar a debates sobre la condición de la mujer y se planteaban preguntas que permitían poner entre paréntesis las prescripciones tradicionales asociadas al matrimonio. Tomar la vida en las propias manos tenía sus riesgos, como se puede ver en varios personajes masculinos de las novelas que perdieron sus bienes en los juegos de azar. Con sus errores y riesgos, el clima de época invitaba a las personas a tomar sus decisiones.
Tomadas en su conjunto como un texto de época, se ha atendido a la repetición de los juegos relacionales, a los roles de unos y de otros, a los diálogos en su contenido y en su autoría: quién hablaba y quién era hablado. En esa pintura del mundo de lo deseable expresada por los autores se pueden ver elementos que permiten aproximarnos a los acuerdos de pareja y a sus motivaciones. Aparece el debate acerca de la subordinación femenina, uno de los elementos que configuran la violencia doméstica en la actualidad, en ocasiones pactada francamente, a partir de la concepción de que el matrimonio era el objetivo prioritario en la vida de las mujeres. Este lugar de mujer se trasladará a través del fenómeno colonial a los países del centro y sur de América. La Argentina, un país que fuera colonizado bajo el dominio español y que declarara su independencia formal en 1810, en muchos sentidos se mantuvo sujeta al colonialismo económico y de las ideas provenientes de los más importantes imperios europeos. Estos vínculos se fortalecieron con políticas que estimularon la llegada de la inmigración proveniente de los países europeos.
Los sectores adinerados locales viajaban a Europa para hacer negocios y buscar estímulos intelectuales. En este último sentido, la ciudad de París y la cultura francesa llegaron a ser consideradas como paradigma de la cultura, por esa razón no debe sorprender que un siglo después de la declaración de la independencia el diario La Nación ofreciera a sus lectoras este material de lectura.
Como se verá más adelante, la publicación puede entenderse como un movimiento gestado por intelectuales y dirigentes que trataban de moldear el espíritu nacional, de manera acorde a los valores europeos. Entre otros aspectos, se buscó la regulación de lo que hoy se conoce como géneros sexuales, tema que seguiremos a través de los escritos de Sylvia Molloy (2012).
Finalmente, en la tercera parte se profundizará, desde lecturas de la descolonialidad, sobre el sentido de la importación de literatura destinada a mujeres y se concluirá con la toma de la palabra y de la acción de quienes se habilitan de manera conjunta para decir lo propio. Se incluyen los puntos de vista de Gayatri Spivak, intelectual feminista oriunda de la India y residente en Estados Unidos, profundamente conocedora de la realidad de la mujer en países coloniales. Ella advierte sobre las conflictivas tensiones a las que fueron expuestas las mujeres, en la encrucijada de ser fieles al lugar señalado por la tradición acuñada por siglos, y el impacto de la llegada del colonizador, que introdujo los valores de la modernidad. De estos conflictos y de la subjetividad en tensión de las mujeres nativas poco podemos decir en el terreno local, dado que esas cuestiones fueron invisibilizadas o silenciadas por el carácter hegemónico, incuestionable, atribuido a la cultura importada del mundo europeo, sobre la que tratan las páginas siguientes.
1 Publicidad de pastillas Raid contra los mosquitos en la televisión argentina, 2017.
2 Término utilizado por Freud en su segunda teoría del aparato psíquico; instancia de la personalidad que resulta de la convergencia del narcisismo y las identificaciones con los padres, sus sustitutos y los ideales colectivos. Constituye un modelo al que el sujeto intenta ajustarse. Diccionario de psicoanálisis. Laplanche y Pontalis.
3 En la acepción dada a este término por Lacan: uno de los tres registros fundamentales (lo real, lo simbólico, lo imaginario) del campo psicoanalítico. Este registro se caracteriza por el predominio de la relación con la imagen del semejante. Diccionario de psicoanálisis. Laplanche y Pontalis.
4 Término que Castoriadis recupera del griego para referirse a aquello que, sin tener una finalidad concreta y funcional, alimenta el mundo de la cultura. El arte y las letras surgen de esta manera.
5 Se refiere al paseante que iba por las calles de París viendo las vidrieras con sus ofertas de mercancías de lujo y de arte, donde se exhibían las cocottes. Asociado a la vida bohemia, no tenía filiación política definida.