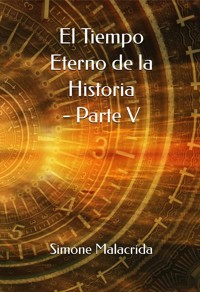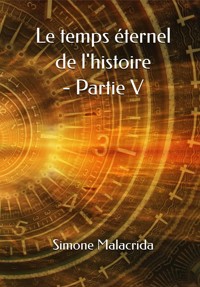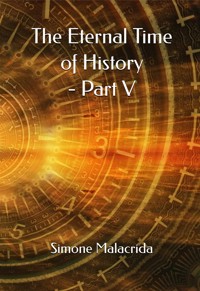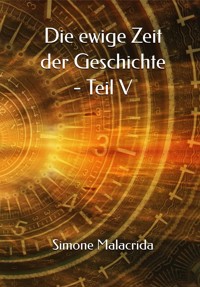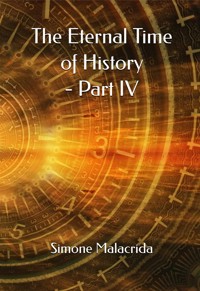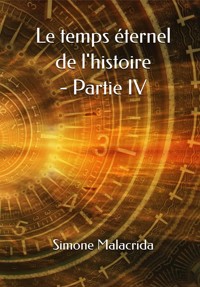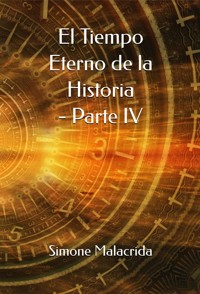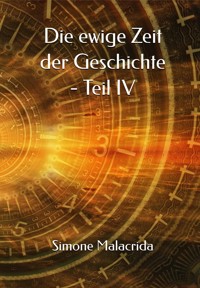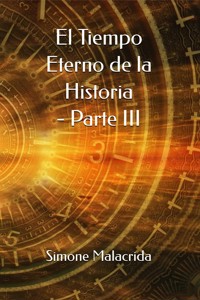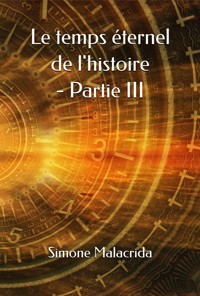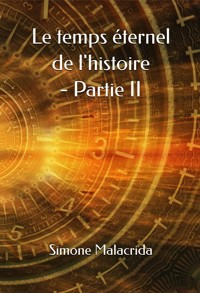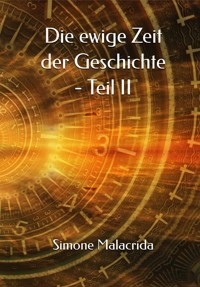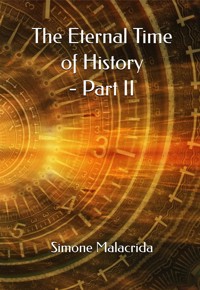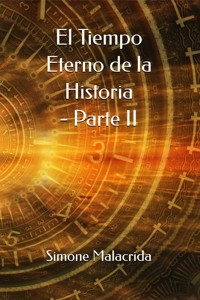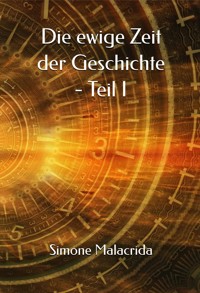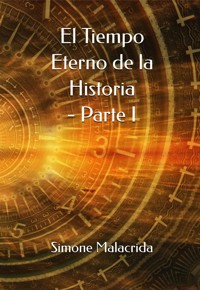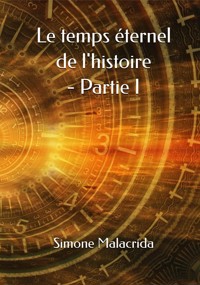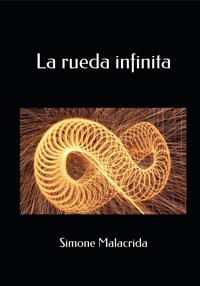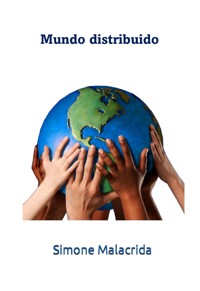
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Simone Malacrida
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Este libro, el último de una trilogía energética, esboza un escenario futurista de un modelo social, energético y político diferente al actual. Se analizan con detenimiento todos los aspectos que contribuyen a determinar el modelo distribuido a través del establecimiento de los dos grandes pilares, el pilar tecnológico-energético, dado por las energías digitales, y el pilar socioeconómico, denominado “sociedad azul”. Una mirada mucho más allá de las predicciones habitualmente propuestas de unas pocas décadas está constantemente presente en la escritura, y se identifican conexiones obvias entre un sistema de pensamiento y las reglas compartidas resultantes que puntúan la vida humana, completando la narrativa de una nueva estructura social para un finalmente. desarrollo futuro sostenible.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tabla de Contenido
“ MUNDO DISTRIBUIDO ”
ÍNDICE ANALÍTICO
INTRODUCCIÓN _
CAPÍTULO 1 | MUNDO DISTRIBUIDO
CAPÍTULO 2 | ESTRUCTURAS Y DINÁMICAS SOCIALES
CAPÍTULO 3 | EL MODELO CONCENTRADO
CAPÍTULO 4 | TERCERA REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CAPÍTULO 5 | ENERGÍAS DIGITALES
CAPÍTULO 6 | LA SOCIEDAD AZUL
CAPÍTULO 7 | ESTRATEGIAS PARA UN FUTURO DISTRIBUIDO
NOTA
“ MUNDO DISTRIBUIDO ”
SIMONE MALACRIDA
––––––––
Este libro, el último de una trilogía energética, esboza un escenario futurista de un modelo social, energético y político diferente al actual. Se analizan con detenimiento todos los aspectos que contribuyen a determinar el modelo distribuido a través del establecimiento de los dos grandes pilares, el pilar tecnológico-energético, dado por las energías digitales, y el pilar socioeconómico, denominado “sociedad azul”. Una mirada mucho más allá de las predicciones habitualmente propuestas de unas pocas décadas está constantemente presente en la escritura, y se identifican conexiones obvias entre un sistema de pensamiento y las reglas compartidas resultantes que puntúan la vida humana, completando la narrativa de una nueva estructura social para un finalmente. desarrollo futuro sostenible.
Simone Malacrida (1977)
Ingeniero y escritor, ha trabajado en investigación, finanzas, política energética y plantas industriales.
“Nuestros sueños y deseos cambian el mundo.”
Karl Raimund Popper
“Si viajas, no te preocupes por la distancia, sino por el destino”.
Proverbio chino
ÍNDICE ANALÍTICO
––––––––
INTRODUCCION_
CAPÍTULO _1
CAPÍTULO 2 _
CAPÍTULO 3 _
CAPÍTULO _4
CAPÍTULO _5
CAPÍTULO 6 _ _
CAPÍTULO _7
NOTA
BIBLIOGRAFÍA _ _ _
INTRODUCCIÓN _
––––––––
Pensé mucho antes de empezar a concebir y escribir este libro. Como ya quedará claro a partir de esta introducción, el camino ha sido todo menos lineal, con aceleraciones repentinas y períodos en lugar de reflexión total, volviendo varias veces a conceptos ya abordados.
Después de todo, existe una similitud muy profunda entre la vida misma y sus diferentes expresiones, ya sean escritura, historia, arte, música o ciencia. De hecho, analizando tanto a nivel sectorial como de un período de tiempo concreto , podemos ver esta tortuosidad, una especie de circularidad que, sin embargo, nos lleva a puntos de llegada diferentes de donde partimos.
A lo largo del tiempo se han dado diversas definiciones a lo que acabamos de describir: dialéctica, transformación, comparación, cambio, devenir, evolución. Todos en diferentes áreas, pero con el mismo concepto. Y, del mismo modo, las ideas de ser, inmanencia, leitmotiv, memoria, retorno de lo idéntico han sido repetidamente contrastadas.
Este largo viaje en torno al libro sólo puede conducir a un resultado completamente diferente al esperado y, probablemente, al que espera el propio lector.
Este no es un libro técnico sobre energía o energías o patrones energéticos, ya hay muchos de ellos y cualquiera puede saciar su curiosidad. No es un libro científico, con fórmulas y primeros principios. No es un manual para especialistas con indicaciones industriales y tecnológicas. Tampoco es un cuadro económico y geopolítico de los problemas energéticos o una visión filosófica y ética de la sociedad humana basada en las diferentes formas de energía.
Entonces , ¿ qué es? Una mezcla de todo lo que se acaba de decir sin, sin embargo, tomar una forma definida es ya una buena indicación. Pero eso no es suficiente.
Este libro es principalmente un libro social, una especie de relato humano de la sociedad actual y futura, que toma en consideración varios puntos de vista personales (en el sentido de puntos objetivos pero considerados subjetivamente) con algunos conceptos comunes en el centro. Una sinfonía escrita con palabras y no con notas musicales, leída en voz alta y no cantada, y como tal basada en reglas y mecanismos muy similares. Quien tiene un oído entrenado, aunque sea un poco, a las diferentes e innumerables composiciones de la música de arte (me adhiero a la definición dada por el maestro Maurizio Pollini [1] frente a la expresión más utilizada de "música clásica"), sabe cómo para entender cuando hay anticipaciones, referencias, temas comunes, solos, coros , estribillos, digresiones, fugas, contrapuntos, etc. Y lo mismo ocurre con la escritura, como ya mencionaba Thomas Mann, de una forma mucho más eminente que la mía [2].
Y para aquellos que deseen explorar más a fondo la referencia a la música, recomiendo encarecidamente escuchar las obras de Ludwig van Beethoven [3] para comprender cómo hay referencias y anticipaciones continuas. Lo mismo ocurrió, en un nivel mucho más infinitesimal, con esta "trilogía energética" que concluye con este artículo.
tanto , de un libro diferente a lo habitual, tanto de los que están en circulación y que tratan temas similares y contingentes, como de los ya escritos anteriormente por mí mismo.
Y esta diversidad es inmediatamente evidente, en el escenario y en lo que se dirá. Así diversidad en la forma, en el fondo, en la forma de comunicar y de abordar los problemas, volcando algunos enunciados generales y algunas posiciones en materia de energía y sociedad.
Esta introducción también es completamente anómala, ya que no es "seca", como corresponde a un artículo técnico o un ensayo, sino que es un capítulo inicial adicional y, de hecho, ¡es discretamente más extenso que algunos capítulos del libro mismo!
En la introducción, como en el resto del libro, se expondrán argumentos a primera vista no directamente conectados con lo que inicialmente se podría pensar al abordar el tema de la sociedad energética.
Bien consciente de la consternación y sorpresa inicial ante esto, mi invitación es a dejarse llevar por la sucesión de argumentos sin oponerse a unos esquemas preestablecidos desde las superestructuras que tenemos en nosotros, derivadas de nuestra formación, de la educación. recibida, de nuestra historia y cultura subyacentes.
Después de todo, este libro también debe leerse como una historia y un viaje; por lo que ciertas referencias personales (en esta introducción y posteriores) no deben sorprender, sobre todo para enmarcar la visión de conjunto.
Una suerte de narración ecléctica que refleja un punto de aterrizaje y de llegada bien definido en la visión personal del autor y que, con las limitaciones propias de la naturaleza humana, se intenta transmitir a los demás en la forma característica que lo ha distinguido. el hombre " histórico " por sus antecesores, es decir , a través de un documento escrito.
Solo para confirmar lo dicho en esta primera prueba, por primera vez escribí esta introducción antes de escribir el libro real (de hecho, tengo la costumbre de hacer exactamente lo contrario, primero escribir el libro y luego hacer la introducción como una especie de sinopsis). y sombrero inicial), con una revisión mínima después de completar todo el libro.
Sin embargo, ¡el lector tendrá que conformarse con saborear solo esta versión final!
––––––––
Breve historia de un viaje.
––––––––
Antes de proseguir conviene hacer un excursus para enmarcar en qué contextos y con qué razonamientos nació este libro. Esto sin duda facilitará la lectura y la ambientación general del mismo modo que una excavación arqueológica ayuda a comprender mejor los hábitos de una civilización, relegados de otro modo a simples testimonios escritos.
En primer lugar , no estudié temas de "energía". No había elegido este camino para los estudios y no pensé que podría convertirse en un tema tan emocionante para escribir libros. Por supuesto, mi preparación técnica y científica había tocado los principios fundamentales de la energía, como la termodinámica y la química, pero seguía siendo un compendio de formación general. Años después, puedo decir que fue algo bueno. Difícilmente alguien que esté inmerso en un sistema y conozca cada detalle puede aportar una visión desde el exterior y generar los cambios necesarios. Albert Einstein [4] lo recordó y la historia está llena de anécdotas y citas al respecto, bastaría con analizar quiénes fueron los científicos que revolucionaron la física a principios del siglo XX. No los profesores eméritos y eminentes, sino sus jóvenes alumnos.
Mi primer acercamiento al mundo de la energía se remonta a 2006, acuatro años después de graduarse en ingeniería. Debido a mis intereses en ese momento, probé tres formas diferentes de comenzar a enmarcar el problema de la energía. Entonces, inmediatamente probé un enfoque holístico y no sectorial.
Por un lado, me interesaban los aspectos tecnológicos y de ingeniería, típicamente relacionados con números, tablas, gráficos y tendencias. Por otro lado, centré la atención en el papel de la investigación básica y aplicada en apoyo de las tecnologías energéticas individuales. Finalmente, traté de comprender los lazos económicos y financieros que subyacen a las diferentes formas de energía. Estos tres enfoques se mezclaron mes tras mes a partir de las lecturas y la bibliografía elegida.
Esta primera fase me mantuvo ocupado durante casi dos años, no es este el lugar para recordar algunos escritos fundamentales, también porque se pueden encontrar fácilmente en la bibliografía de "Del petróleo a la economía verde".
Pero algo faltaba en esta imagen. Cuanto más intentaba profundizar en el tema de la energía, más sentía que el sistema de referencia se me escapaba. Me dije a mí mismo que había demasiadas opiniones contradictorias y antitéticas y, por eso, decidí participar en el primer Festival de la Energía en 2008, celebrado en la ciudad de Lecce [5].
Ese fue un hito en el viaje. Tener la oportunidad de participar en vivo de debates y conferencias con expertos de la industria, todo en pocos días, me permitió tanto ampliar ciertas visiones como tomar conciencia del problema principal. Los datos y números son, con demasiada frecuencia, citados sólo en parte, para desmentir o confirmar tesis preestablecidas. En pocas palabras, se produce una interpretación ideológica de los datos que, por otro lado, precisamente por los números debe ser aséptica.
Esto me convenció cada vez más de escribir un pequeño memorándum para uso personal con el fin de entender en qué dirección iría el mundo de la energía. Ahora era el momento de producir algo nuevo, después de haber asimilado tanto.
Durante el verano de 2008, tomó forma un primer borrador de la estructura, pero fue necesario un evento externo para finalmente convencerme de escribir. Ese evento fue la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 [6]. A raíz de unas predicciones hechas seis meses antes, empezaron a pedirme opiniones y artículos al respecto. De la combinación de dos años y medio de estudios sobre el mundo de la energía y la investigación y este impulso por escribir, surgió la estructura de mi primer libro.
Y lo que en un principio debía ser un memorándum compuesto únicamente de números, se expandió, asumiendo las connotaciones de un discurso real sobre la energía, abordado desde todos los puntos de vista que en ese momento me parecieron importantes y fundamentales. Esta es esencialmente la historia del mencionado "Del petróleo a la economía verde" , el libro que pensé que sería el único que escribiría sobre energía y que, como han señalado muchos otros escritores, trazaba una especie de necesidad, ya que era el libro que aún no había encontrado en el mercado.
Me llevó casi un año completarlo y, como es habitual, el resultado final fue muy diferente a lo inicialmente concebido. Ese memorándum que tenía en mente sobre los números de energía es esencialmente la primera parte del libro, mientras que, capítulo tras capítulo, me di cuenta de cuán vasto era el tema y con innumerables implicaciones y cuán "complejo" era. Dediqué el final del libro y la introducción (que, como ya se mencionó, escribí al final) a la complejidad.
Luego, por un repentino giro del destino, todo se detuvo durante un año. Encontrar una editorial no fue fácil y seguí ajustando los distintos capítulos, poniendo referencias actualizadas a la crisis económica que azotó al mundo en 2009-2010 y a algunos hechos notables, quitando algunas tablas y algunos gráficos y dándole al libro el título definitivo.
Antes de seguir, una curiosidad sobre el título. Es una transliteración de un famoso libro de Stephen Hawking [7], "Del Big Bang a los agujeros negros" que ha marcado mucho mi existencia, pues, durante el último año de secundaria, fue el libro con el que inicié una camino de estudio personal de la astrofísica y la relatividad. Literalmente, fue el trampolín hacia la comprensión de temas difíciles y muy técnicos, pero que el interés suscitado por la divulgación nos ha permitido superar. Una anotación más: también el título de este párrafo está tomado del mismo libro de Hawking, de hecho en la edición original en inglés el título era "A Brief History of Time", (podemos decir, sin embargo, que la traducción al italiano es mucho más mejor que el original !).
Hasta principios de 2011, esta era por lo tanto la imagen, para mí definitiva, sobre el mundo de la energía.
Mientras tanto, otros temas se cruzaban, cuestiones económicas, financieras y geopolíticas, el tema fundamental del agua y la cuestión generacional de la sociedad contemporánea y había comenzado colaboraciones estables de escritura con algunas revistas italianas del sector, así como libros electrónicos de producción propia. sobre temas anteriores.
Con la llegada de 2011, al menos tres nuevos elementos irrumpieron en el panorama anterior. La Primavera Árabe, el accidente nuclear de Fukushima y los movimientos de protesta en Occidente tras la crisis europea. Pero, como sucedió años antes, todos estos estímulos necesitaban un "casus belli" personal que me indujera a evolucionar y escribir algo diferente e innovador.
El evento clave resultó ser una conferencia en Roma, celebrada el 10 de mayo de 2011. Invitada como colaboradora de la revista organizadora ( Ambientarsi [8]), conocí superficial pero muy significativamente a Claudia Bettiol [9]. Hablando del problema energético, me introdujo en el aspecto revolucionario, el social, que hasta entonces estaba latente en mí. En menos de dos semanas, no solo conocí a sus colaboradores más cercanos, sino que yo mismo comencé a tomar parte activa en un proyecto común.
La lectura de “Corazón y medio ambiente” dio paso a una reorganización de los conceptos que había aprendido previamente hasta dar como resultado una nueva visión, resumida en el libro posterior “Revolución renovable” . Todo esto sucedió en pocos meses, tanto que a finales del verano de 2011 el libro estaba listo con un prólogo de la propia Bettiol .
Habiendo tomado la decisión de presentarlo como e-book, la cronología ha hecho añicos el orden lógico, ya que este libro, consistente en hechos, exposición y razonamiento, vio la luz unos buenos seis meses antes “Del petróleo a la economía verde” .
La lectura de "Corazón y entorno" introdujo el dualismo necesario para cuestionar ciertas visiones previas, exponiendo un rasgo muchas veces escondido en los libros occidentales: nuestro total desconocimiento del mundo oriental y de la filosofía subyacente. Tendremos la oportunidad de evaluar estos temas más adelante, pero no hay duda de que para nosotros ese mundo es "otro" sobre todo en la forma de enfrentar los problemas.
Sólo encontré una visión similar, en otros campos, en Herman Hesse [10], no tanto en "Siddhartha" o "El lobo estepario" , sino en "Narcissus and Goldmund" . Propongo este paralelismo a lectores interesados, obviamente en esferas totalmente diferentes, para tener un primer intento de describir el modo de pensar oriental.
Con “Revolución Renovable” también se trazó un camino que inicialmente no estaba previsto. El de una trilogía dedicada a la energía.
Debo decir que los números siempre me han fascinado, especialmente el tres, el siete y el diez y vale la pena detenerse un momento, solo para entender lo que se esconde en las estructuras de estos libros. En primer lugar, el concepto de trilogía remite a otros pensamientos y obras, como Virgilio [11], Dante Alighieri [12], Immanuel Kant [13], la dialéctica de Georg Hegel [14] y, al menos desde mi punto de vista personal , las películas de Krzysztof Kieslowski [15].
En particular, los dos últimos mencionados son particularmente adecuados, dado que cada libro de esta trilogía es completo en sí mismo, pero adquiere un significado más profundo si se enmarca en una perspectiva global y dado que, especialmente en "Del petróleo a la economía verde" hay es esa alternancia entre tesis, antítesis y síntesis propia de la lógica hegeliana y que literalmente marca el ritmo del libro. Luego los tres se asocian con algunos conceptos divinos (la Trinidad , el triángulo, etc.).
Para el siete, el juego pronto se revela: en la antigüedad siete eran los Sabios, los planetas conocidos, las virtudes, los cielos del sistema ptolemaico y, más recientemente, las novelas contenidas en la "recherche" de Marcel Proust [16] . Por lo tanto, no debería sorprender que tanto este libro como "Revolución renovable" constan de siete capítulos.
El diez, además de ser la composición de tres y siete, remite ciertamente a los decálogos (de origen divino, pero también seculares como el de Kieslowski antes mencionado) y al sistema métrico decimal y el lector puede encontrar una referencia explícita en el primer libro. de esta trilogía, con tres capítulos divididos en tres partes y la introducción que cierra el círculo de la década.
“Mundo distribuido” es, por tanto, un libro que se enmarca en un ámbito mucho más amplio y que concluye la trilogía energética iniciada años atrás.
De las cesuras históricas, sociales, geopolíticas, medioambientales y energéticas de los últimos años (recordamos entre ellas la crisis económica y financiera mundial, la crisis europea, la primavera árabe, los movimientos de protesta en el mundo occidental, la cuestión generacional, las catástrofes de Fukushima... y de la plataforma Deepwater Horizon, el aumento del precio de las materias primas, el desplazamiento del eje geopolítico global) nació la idea de la “Revolución Renovable” como una respuesta nueva e innovadora al problema energético. Para cerrar la trilogía se necesitaba un salto más de perspectiva y visión.
Este salto vino dado por tres lecturas sucesivas y por una epifanía que tuve en el verano de 2011 mientras estaba en Cerdeña sobre el concepto mismo del adjetivo "distribuido" y sobre cómo podría relacionarse con la energía y la sociedad.
Las lecturas, de las que he extraído ideas y reflexiones de gran valor, abordan la energía, la economía y la sociedad desde tres puntos complementarios. En primer lugar "Economía azul" de Gunter Pauli [17], seguido de cerca por " Sogni ed energie digitali ” del mencionado Bettiol (un libro fundamental ya que se leyó al mismo tiempo que la epifanía escrita un poco más arriba) y, finalmente, “Third Industrial Revolution” de Jeremy Rifkin [18].
Con este bagaje de nuevos conocimientos, se hizo natural dar forma y, posteriormente, sustancia a "Mundo Distribuido" .
Queriendo simplificar al extremo, el primer libro de la trilogía de la energía es un punto de la situación hasta antes del acontecimiento trascendental, la gran crisis mundial que estalló en 2008, y describe muy bien ese mundo, esas situaciones y esas conclusiones que surgieron. después. El segundo libro, en cambio, describe la revolución que está teniendo lugar en este período, es decir, en la actualidad, en las noticias actuales y cuáles son los mecanismos de cambio y las razones de este cambio.
"Mundo distribuido" es en cambio la narración de un posible destino futuro que ya hoy muestra sus características y peculiaridades.
La breve historia de este viaje para entender los orígenes de este libro está llegando a su fin y es hora de empezar a bailar.
Socializar la energía
––––––––
El tema energético no puede quedar relegado únicamente a un problema "técnico" en el que los ingenieros, científicos e investigadores, en realidad los técnicos, tienen más derechos que otros por el solo hecho de ser considerados expertos.
Este es un error común que a menudo se comete con un daño enorme para toda la comunidad. Antes de entender por qué es un error, veamos un caso práctico, el de la energía nuclear.
Cuando se trata de plantas de energía nuclear, una de las principales objeciones al escrutinio de opiniones a través de referéndums o encuestas es que el "vulgar ignorante" no puede equipararse con técnicos súper especializados que han pasado años de estudio para adquirir esas habilidades.
Este razonamiento es peligroso por al menos tres razones diferentes. En primer lugar, socava los principios fundamentales de la democracia y de al menos doscientos años de luchas y reivindicaciones (del principio de "una persona, un voto" al de los derechos universales e inalienables), y además presupone una casta y una clase- sociedad basada. De hecho, si un ingeniero no nuclear no tiene derecho a opinar sobre la construcción de una central nuclear, como "incompetente", ¿qué derecho tienen los no economistas a cuestionar las maniobras financieras ? ¿Y los abogados no laboralistas sobre las normas que regulan el mercado laboral? ¿Qué pasa con los no médicos sobre las cuestiones éticas que rodean la clonación y los OMG? ¿Qué pasa con los no militares sobre si emprender o no una acción de guerra? Sería volver a una idea de sociedad liderada por los “mejores”, pero sabemos muy bien por análisis históricos que estas empresas no funcionaron y casi se extinguieron.
La última razón por la que este argumento es erróneo se refiere precisamente a la cuestión energética. Es erróneo pensar que la construcción de una central nuclear es sólo un hecho técnico-ingenieril ligado a los costes-beneficios y eficiencia de la misma. ¿Tiene un técnico o un profesor de centrales nucleares las habilidades para entender la tendencia del mercado inmobiliario en el radio de 50 Kmla construcción de la nueva central? ¿Cómo cambiarán los precios de la tierra y la vivienda? ¿Cómo la producción agrícola tendrá que trasladarse inevitablemente a otra parte? ¿Cómo afectará esto a la opinión pública sobre los sistemas de gobierno local (y, por lo tanto, sobre las elecciones municipales y regionales)? La respuesta es no. Y la razón es muy simple: la energía es un tema holístico, que lo abarca todo y lo abarca todo, y por lo tanto nadie tiene “La Solución” en el bolsillo y abordar todo el tema desde un único punto de vista está mal.
Esto significa que todos podemos y debemos opinar sobre el tema energético.
La energía está intrínsecamente ligada a la vida. Se aplica a la vida en este planeta (sin la energía proveniente del Sol, no habría forma de vida animal y vegetal, el ciclo del agua y las estaciones) ya la vida de cada uno de nosotros.
El hombre, como cualquier otro ser vivo, es una máquina de energía. La comida sirve exactamente para eso, para alimentar el ciclo energético de nuestras células.
Además, la energía que producimos y consumimos sirve para una sola cosa: para satisfacer nuestras necesidades y nuestras costumbres. Desde el descubrimiento del fuego, la energía ha servido para mejorar la calidad de vida del ser humano.
Hablar e interesarse por la energía es, por tanto, una forma de hablar e interesarse por la vida misma.
Y la vida no puede ser privada de un solo aspecto. La vida no es sólo una cuestión "técnica" (nacer, crecer, reproducirse, morir) o "económica" (nacer, consumir, trabajar, morir) o "política" o "ambiental" o "sentimental". La vida es todo esto y más, en una mezcla continua e inseparable.
Por lo tanto, la energía, precisamente por ser tan similar a la vida, no debe enfrentarse a visiones simplistas. La energía es compleja, en el sentido de la teoría de la complejidad, como ya se explicó tanto al final del primer libro de esta trilogía como al comienzo del segundo libro. La energía involucra todos los aspectos de la vida humana, incluidos algunos campos que a primera vista no están relacionados, como la sociología, la dinámica de marketing y ventas, el arte, la creatividad y la concepción de nuevas necesidades y productos.
La energía tiene, por tanto, un carácter fundamentalmente social. Y este es un libro social, que analiza la tecnología, la economía, la política, el medio ambiente y la historia como aspectos concomitantes de la vida declinada como una sociedad energética.
Aquí está la razón principal del título de este párrafo. Literalmente tenemos que "socializar" la energía, en el sentido de discutir y abordar la energía desde un punto de vista social.
El aspecto social se vuelve fundamental cuando un objeto o una idea entra en contacto con cada uno de nosotros, con nuestra experiencia cotidiana.
En una inspección más cercana, algunas formas de energía ya se han vuelto sociales y son con las que hemos estado lidiando durante más tiempo. Piense en el petróleo o el carbón.
Si realizáramos pruebas relacionadas con analogías sin darle tiempo a la mente a elaborar, las primeras imágenes en las que cada uno de nosotros se fijaría al hablar del petróleo serían (cito solo las más frecuentes y no en un orden lógico): gasolineras , costes de combustibles, coche propio, gráfico del precio del petróleo, accidentes de petroleros, figura de un jeque árabe, plataformas petrolíferas.
Casi todas estas imágenes se refieren al ámbito social del petróleo, no a la tecnología necesaria para su extracción, refinación, transporte y distribución. De hecho, la mayoría de la gente ignora por completo las tecnologías energéticas relacionadas con el petróleo, pero no hay duda de que cada uno de nosotros habla de los impuestos especiales sobre el combustible para conversar incluso con personas desconocidas, ¡quizás en el bar o en el tren!
El petróleo, por tanto, ha penetrado en la vida cotidiana de las personas a través de determinados usos y productos finales, sobre todo el automóvil, y desde ese momento ha adquirido un carácter social, respondiendo a las necesidades de movilidad de un mundo globalizado, pero también dejando entrever su imagen. del daño ambiental, las guerras libradas en su nombre y los oligopolios económicos.
Del mismo modo, el carbón es para nosotros una fuente de energía "vieja" y "sucia" y esto se deriva sobre todo del conocimiento indirecto, ya que hoy en día casi nadie tiene estufas de carbón en sus hogares. Pero el pasado y la cultura se transmiten, desde las historias de los mineros (sólo mencionamos "Germinal" de Emile Zola [19] y la tragedia de Marcinelle [20]), pasando por la contaminación atmosférica del polvo de carbón, hasta enfermedades como la silicosis, caracterizó la imagen social del carbón.
Y una campaña social similar, pero en otros sentidos antitética, se hizo en Italia hace años sobre el gas natural diciendo "el metano te echa una mano" y de hecho hoy esta fuente de energía es considerada la "más limpia" de las energías fósiles, no así tanto para un discurso científico, como para una opinión generalizada entre el público.
Por lo tanto, las energías fósiles ya han sido socializadas precisamente por su larga historia en contacto con los seres humanos. Las energías renovables, por otro lado, todavía son poco sociales, es aquí donde el campo de la socialización debe dar grandes pasos.
De hecho, si hablamos de “solar” a casi todo el mundo se le viene a la mente el panel solar, por lo que se trata de tecnología y no de sociabilidad. Cuando la solar u otras tecnologías renovables (despreciando así el vector energético) se asocien a diferentes conceptos, entonces habremos hecho la revolución renovable, como ya mencioné en el segundo libro de esta trilogía.
La necesidad de socializar las energías renovables es aún más apremiante si pensamos en su “alma”. A diferencia de las fuentes fósiles, no hay concentraciones y reservas ubicadas en ningún lugar, sino que se distribuyen casi uniformemente. Y esto hace que, para obtener eficiencia y eficacia global, sea necesario reubicar las instalaciones. Por ahora, la construcción de plantas eólicas, solares o hidroeléctricas no nos ha permitido a la mayoría entrar en contacto directo con estas fuentes de energía, pero el enfoque está cambiando rápidamente.
Solo cuando las energías renovables entren en nuestros hogares socializarán, porque tendremos contacto directo con ellas. Si entonces tenemos en cuenta que, por su naturaleza, es imposible ocultarlos (una placa solar o un aerogenerador difícilmente se pueden ocultar en una sala de calderas situada en el sótano, ¡porque no funcionarían!), entonces entendemos que hay diferentes parámetros a tener en cuenta, más allá de la tecnología y el rendimiento.
Se debe hacer una comparación para comprender completamente las múltiples consecuencias.
Cualquiera que haya visitado un castillo medieval o un palacio renacentista ha podido notar que las estancias más decoradas y visibles eran los salones de baile, dormitorios, baños, comedores y recibidores, pero nunca las cocinas. Las cocinas quedaron relegadas a los sótanos y la razón era sencilla: en las cocinas vivían los sirvientes y había que aislarlos de los invitados. Por eso, durante siglos, la cocina ha sido juzgada y concebida únicamente por sus aspectos funcionales.
Sin embargo, la sociedad contemporánea ha "socializado" la cocina. En los hogares actuales, la cocina representa una parte fundamental y no hay amo o azafata que no se sienta inclinado a mostrar su cocina a los invitados. Esto se debe a que, hoy en día, la cocina encarna una cierta visión de quien la posee, se personaliza según los gustos de cada uno y ya no se oculta, sino que se exhibe. Hay decenas y decenas de revistas especializadas en decoración de cocinas.
La causa y efecto fue disruptiva. Ya no elegimos una cocina por sus aspectos funcionales y de rendimiento, sino por su diseño, color , moda, comodidad y presencia de espacio. Por lo tanto, elegimos en base a parámetros sociológicos que no solo tienen que ver con la tecnología y el precio. La cocina debe ser "agradable", ser bella y acogedora.
Esto tuvo una gran consecuencia. Nuevos negocios y nuevos sectores se han abierto para empresarios y artesanos que han entendido ese cambio social que se produjo hace muchos años.
Las energías renovables están a punto de experimentar la misma transformación. Al tener que estar expuestos y en contacto directo con nosotros, necesariamente deben “complacer”, ser bellos y atractivos. Este es solo uno de los posibles negocios aún no explorados por las empresas (que aún no han entendido el salto de lo industrial a lo residencial y doméstico). Con esta transformación la energía se socializará y cambiará mucho el paradigma social y todo lo que vamos a decir en este libro. Uno de los aspectos peculiares será la unión del arte y las tecnologías energéticas, con el nacimiento de movimientos artísticos como el del Energitismo [21].
Un ejemplo llamativo de este cambio lo podemos tomar de lo ocurrido con los televisores de pantalla plana, al menos en el caso italiano. En 2005 ya había vaticinios que indicaban cómo, en cuatro o cinco años, el mundo de los televisores habría evolucionado en cuanto a usuarios finales (pues en cuanto a investigación y tecnología ya se había dado el paso años antes) de tubo catódico a de pantalla plana (plasma o cristal líquido). Las empresas del sector tomaron como referencia las previsiones realizadas por organismos nacionales y supranacionales y entendieron que tenían que cambiar de negocio en un plazo de cuatro años. En 2006, sin embargo, sucedió que, gracias a una agresiva campaña de las distribuidoras finales, se expuso a los usuarios la idea de un nuevo producto, ya no la clásica televisión, sino el home theater y se abrió la oportunidad de venta al público en general. los campeonatos del mundo de fútbol de ese año. El marketing y la psicología de masas provocaron un efecto avalancha que, de hecho, llevó a la quiebra a los clásicos televisores CRT por considerarlos "viejos" y poco atractivos, a pesar de los precios prácticamente gratuitos. Las fábricas de cosecha propia, al no haber entendido el cambio, han cerrado sus puertas y principalmente tenemos en casa televisores coreanos, chinos y japoneses. Las estadísticas pronosticadas desde arriba han sido superadas por la propia realidad, ya que esos datos no consideraban el aspecto social.
Asimismo, la socialización de las energías renovables cambiará los cuadros y referencias asumidos por todos los organismos internacionales.
Socializar la energía es, por tanto, no solo una forma correcta y completa de entender el tema energético, sino que también es la única forma de explorar nuevos modelos de negocio y garantizar un futuro industrial y económico para muchas empresas hoy.
––––––––
Para ser claro
––––––––
Antes de profundizar en los entresijos del libro, debemos definir, por diversas razones, un lenguaje y una terminología adecuados. El lenguaje es un prerrequisito fundamental para la especie humana ya que es gracias a él que la especie Homo sapiens ha evolucionado tanto y está dotada de medios considerablemente superiores a cualquier otra especie.
El lenguaje es también la base de creaciones "artificiales" como el alfabeto Morse o la simbología matemática, tanto que Friedrich Schleiermacher [22] recordó que "el único presupuesto de la hermenéutica es el lenguaje" y Hans Gadamer [23] reiteró el mismo concepto colocando esta cita al comienzo de una parte de su principal obra filosófica "Verdad y método" .
Finalmente, el lenguaje permite la creación de un relato y una historia, dando una marcada impresión a quien lo posee, infundiendo sentimientos, esperanzas, pero también dudas y angustias (en algunas partes finales de Ulises de James Joyce [24]).
Por todas estas razones, es fundamental definir una terminología precisa, también porque, de lo contrario, existirían constantes confusiones y malentendidos y la esencia misma de los conceptos se perdería debido a estos inconvenientes (“ stat rosa pristina nomina , nomina nuda tenemus ” [25]). El mundo de la energía, y de las energías renovables en particular, corre un alto riesgo en este sentido ya que florecen diferentes corrientes de pensamiento que utilizan diferentes términos para indicar lo mismo o términos idénticos para temas dispares.
Comencemos diciendo que la energía no es renovable ni fósil, son las fuentes de energía las que lo son. Y que la electricidad y el hidrógeno no son tanto fuentes de energía como portadores de energía.
Dicho esto, en la lengua vernácula común, hablar de fuentes de energía renovables o de energías renovables es sustancialmente lo mismo y, por lo tanto, para no sobrecargar la dicción, diremos más a menudo "energías renovables", queriendo decir, sin embargo, los términos que acabamos de exponer. como completamente equivalente.
Pero las energías renovables sin duda no harán la "revolución". Como veremos, es impensable reemplazar las plantas de gas o carbón con parques eólicos y solares para desencadenar un cambio social radical. Se da un paso más dado por la aportación de las tecnologías digitales, es decir , por todas aquellas innovaciones introducidas por las tecnologías de la información, la electrónica y las telecomunicaciones desde la década de los ochenta del siglo XX.
Será la unión de energía e información la que generará el volante de la revolución. Esto significa que las energías renovables con tecnología digital darán ese salto. En lugar de la frase recién escrita, preferimos sintetizar todo en energías digitales. Hablaremos por tanto de un coche digital y no de un coche eléctrico con tecnología digital, de un sistema de energía digital y no de un sistema de energía renovable gestionado por tecnología digital. De paso, las traducciones al inglés digital car [26] y digital energy system, DES [27] son marcas registradas.
Las energías digitales, todas interconectadas entre sí, forman una "superred", cuya columna vertebral física y tecnológica se encuentra en las redes inteligentes y cuyo sistema global (por lo tanto, la red, la gestión, los dispositivos de extremo único, la transmisión, etc.) on) se conoce con el nombre de sistema de energía digital.
En este contexto, entra en juego el adjetivo “distribuido”. Podríamos decir que las energías digitales son por su propia naturaleza distribuidas al igual que el sistema energético digital; en inglés, el acrónimo anterior podría extenderse a DDES (Distributed DES). Habiendo entendido la conexión existente, la mayoría de las veces omitiremos este adjetivo que, sin embargo, es intrínseco a la naturaleza misma del discurso.
El modelo distribuido está presente como la estructura sobre el sistema de energía digital. Este modelo incluye también todas las consecuencias sociales, económicas, geopolíticas, industriales y ambientales del sistema energético digital que, sin embargo, sólo es imputable a la parte más propiamente física, tecnológica y energética.
El modelo distribuido es, por tanto, la perspectiva más amplia en la que se pueden encuadrar las energías digitales, habiéndose conseguido la socialización de la energía mencionada en el párrafo anterior. Describir el futuro probable de un modelo distribuido es el propósito esencial de este libro. Entonces, ¿por qué se llama "Mundo distribuido" en lugar de "Modelo distribuido" ?
Porque, en la visión personal del autor, el modelo distribuido encaja de forma cómoda y coherente en un “flujo de energía universal” que impregna el mundo entero, en la línea de lo que ya han sostenido muchas filosofías orientales a través del concepto de ch'ì . Estos temas se aclararán con la exposición de los primeros capítulos del libro.
Además del mundo distribuido y las energías digitales, el subtítulo también menciona la sociedad azul. También en este caso tratamos de enmarcar la terminología adoptada.
El modelo concentrado (el de ayer y el de hoy) ha generado un cierto tipo de sociedad con características "concentradas", es decir, oligopólica, clasista, verticalista, piramidal y llena de desigualdades.
La economía verde, concebida únicamente como el reemplazo de las fuentes de energía (de fósiles a renovables), ha fracasado sustancialmente, pues vuelve a proponer las mismas fracturas y desigualdades del modelo concentrado, simplemente en una salsa diferente.
La evolución hacia un modelo de sociedad diferente, un modelo de sociedad distribuida , fue abordada por el citado Pauli, identificando la solución en la economía azul. Sin embargo, la economía es solo una parte del aspecto social, por lo que parece limitante hablar solo de economía azul (como veremos, se le ha dado demasiado espacio a la economía desde la desregulación mundial de 1981 y es como si vivían en una dictadura económico-financiera). Del mismo modo, Rifkin perfila lo que para él es el modelo del futuro, que es la sociedad colaborativa. Sin embargo, puedes ser colaborativo, sin ser necesariamente "azul".
La unión de estas dos visiones, la superación de la economía verde en la economía azul y el advenimiento de la sociedad colaborativa, da lugar a la “sociedad azul” que es el alter ego social, económico, geopolítico y ambiental de las energías digitales (concebida en su conjunto de tecnología, industria y energía).
En última instancia, la sociedad azul y las energías digitales son los dos pilares inseparables e interactivos del modelo distribuido que, a su vez, forma parte de un mundo distribuido más amplio.
Así se explica el título y subtítulo de este libro, con argumentos lingüísticos y terminológicos sencillos.
Una pequeña nota sobre los subtítulos de los otros dos libros de esta trilogía.
“Del petróleo a la economía verde” se subtituló “Fuentes de energía entre números, sociedad e investigación” identificando así cuáles fueron los pilares de los que partí años atrás para abordar el tema energético y dando también, como ya se mencionó, una visión dialéctica hegeliana. Por otro lado, en "Revolución Renovable" , la "nueva forma de concebir las energías alternativas" respondía a la necesidad de cambiar de punto de vista, socializando las energías renovables.
Antes de concluir este párrafo, debemos preguntarnos qué es la Tercera Revolución Industrial descrita por Rifkin y cómo encaja en lo dicho ahora. La respuesta es bastante simple. Representa la probable fase de transición entre la sociedad actual y el modelo distribuido como la Primera Revolución Industrial caracterizó el paso del sistema agrícola y feudal al industrial.
Por lo tanto, este libro no es una descripción de esta fase de transición, sino un intento de acercarse directamente al modelo y al mundo distribuido.
Con esta terminología y con este lenguaje, podemos entender por qué los modelos que se adoptarán en el futuro son completamente diferentes a los conocidos hasta ahora.
Diferentes modelos para un mundo diferente
––––––––
Como ya se mencionó en esta introducción y como se explica ampliamente en " La revolución renovable" , ha habido claros signos de cambio desde 2007-2008. Estas señales no son esporádicas y aleatorias, sino que están todas interconectadas y seremos conscientes de ello en la exposición de los temas. Estamos pues frente a fenómenos correlacionados que son distintas manifestaciones de un mismo problema, la crisis global del modelo social contemporáneo que, en adelante, definiremos como un modelo concentrado.
Por lo tanto, el mundo está cambiando en todos los ámbitos, ya sea social, político, económico, industrial, tecnológico, energético o ambiental. Nos estamos preparando para vivir en un mundo profundamente diferente al que hemos conocido y al que nos han dicho nuestros padres o hermanos mayores, un mundo en el que las certezas graníticas del pasado se han derrumbado bajo el peso de las contradicciones existentes y las tensiones consecuentes .
Pensar en volver a proponer en tal contexto, las mismas soluciones del pasado, no sólo es engañoso, sino también quiebra. Es impensable enfrentar nuevos problemas con viejos esquemas, so pena de la continua búsqueda de soluciones parcheadas y nunca definitivas.
Esta fase es la actual, en la que cada uno de nosotros podemos constatar la falacia total de las instituciones de gobernanza global y local precisamente porque replantean esquemas caducos y destructivos. ¡No es posible resolver la crisis mundial por la simple razón de que las diferentes soluciones propuestas han surgido de las mismas áreas en las que nació la crisis misma!
Sobre crisis. Por ahora se han dado adjetivos de todo tipo, crisis económica, financiera, política, social, industrial, energética, ambiental para referirse a un aspecto particular de la misma. Para respetar un lenguaje común, usaremos todos estos adjetivos en este libro, pero una cosa debe quedar clara: es una crisis del Sistema, es decir, es el Sistema el que está en crisis. Por lo tanto esta no es una crisis pasajera o como muchas otras que ocurrieron en el pasado reciente, sino que es la consecuencia de un mundo en decadencia.
Hay cuatro formas de reaccionar ante estas crisis de época: ignorarlas, combatirlas, ceder a la desesperación o construir algo nuevo.
La primera reacción es reducir estos cambios totales a meros contratiempos y, por lo tanto, ignorar por completo la naturaleza de la crisis. Este fenómeno incluye amplios espectros de pensamiento que incluyen la negación de la crisis ("todos estamos bien", "los restaurantes están todos llenos"), la identificación de uno o más chivos expiatorios ("¡es culpa de China!", "es del euro culpa!”), la subestimación de las consecuencias (“nada cambiará de todos modos”, “no puede llover para siempre”).
Una vez reconocida la importancia de la crisis sistémica, alguien intenta combatirla como en el pasado se fraguaron las contrarrevoluciones para frenar las revoluciones, intentos tan irreales como fútiles. La historia ha rechazado reiteradamente este modo de proceder, perpetrado por quienes, ni siquiera con la revolución ya en marcha, son conscientes de lo que ocurre (es emblemático el caso de Luis XVI dos días antes de la toma de la Bastilla, episodio que recordé al final de “Revolución Renovable ” ) .
Ceder al desánimo es propio de aquellas sociedades que se ven asediadas y que creen perder sus pasados privilegios. Esto sucedió en todos aquellos Imperios poco antes de su derrumbe con el consiguiente temor a los "bárbaros" y con el pesar de los buenos tiempos. En estas sociedades no hay una cuestión generacional, en el sentido de que incluso los jóvenes piensan como "viejos", es decir, como aquellos que, antes que construir algo nuevo, prefieren refugiarse en la defensa de lo que ya existe. .
Finalmente, quien piensa y construye algo nuevo está atado a un modelo social que será el dominante, una vez que el sistema en crisis haya sido reemplazado. De este pueblo nacerán ideas, fermentos, el Renacimiento (entendido como masa de nuevas iniciativas y construcción de un innovador sistema de relaciones). Son jóvenes y empresas, independientemente de su edad cronológica y son ese puñado de seres humanos capaces de liderar el cambio.
La verdadera pregunta a hacerse, con este marco de referencia, es dónde nos estamos posicionando, entendidos como italianos, europeos y occidentales. No cabe duda de que, en base a las noticias y la actualidad, las tres primeras categorías son las predominantes y no la cuarta. Y no cabe duda que toda persona con sentido común quiere estar con alguien que construya algo exitoso, eso es con la cuarta categoría.
Entonces, ¿qué sucede si existe este dualismo entre voluntad y acción?
Lo que pasa es que el modelo occidental ha entrado en crisis. La crisis es nuestra, nuestra forma de pensar y actuar. Y son otros, principalmente orientales (sobre todo chinos e indios) pero también latinoamericanos, los que pertenecen a la cuarta categoría.
Está ocurriendo que el mundo ya no está atado a una geopolítica bipolar (Occidente capitalista contra Oriente comunista) , la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el Telón de Acero, las dos superpotencias USA-Ussr hace tiempo que se han ido. En el campo energético ya no es cierto que el eje Estados Unidos – Europa represente a los consumidores de energía y Oriente Medio a sus productores. En los campos tecnológico y económico, las empresas occidentales ya no ostentan la primacía. Ya casi no se decide nada con el G-7 o el G-8, pero al menos se necesita el G-20. Y nuestra clase dominante, entendiendo por tal la clase política, industrial, empresarial, sindical, intelectual y universitaria, no parece estar preparada y no ha entendido este cambio.
No comprender esta evolución irreversible es un error que no tiene remedio porque refleja una forma de pensar ligada a arquetipos ya obsoletos. Un error de este tipo también está presente en el último libro de Rifkin, "Tercera Revolución Industrial" , en el que, con todos los enormes méritos de esta lectura (recomendable para cualquiera que quiera comprender una parte fundamental de la cuestión energética e industrial) , se tiene una visión clara de la nueva situación geopolítica y económica.
Describir en detalle los movimientos culturales y económicos de los EE.UU., lo que está pasando a nivel de la Comunidad Europea y las consecuentes decisiones de la opinión pública, lamentablemente (o afortunadamente, depende del punto de vista) ya no es suficiente para esbozar el situación actual, por no hablar de la futura. Cualquier decisión de los Ministerios de la República Popular China o de la India sobre planes energéticos o planes de incentivos para el sector industrial es mucho más importante y tiene mayores consecuencias incluso que hechos considerados trascendentales hasta hace poco, como las elecciones presidenciales de EE. UU. o la formación de un nueva Comisión dentro de la Unión Europea. Esta certeza la tuvimos con la reunión de Copenhague en 2009 y con el fracaso sustancial de las empresas fotovoltaicas europeas y americanas en 2011 siguiendo la política china.
No se puede dejar de considerar el nuevo orden geopolítico y económico global, con el papel fundamental de China e India y con su trasfondo cultural, totalmente diferente al nuestro.
La debilidad de EE. UU. y Europa y el sentimiento de desánimo que invade a estas sociedades se ven contrarrestados por las esperanzas de generaciones enteras de jóvenes chinos e indios para quienes esta crisis histórica no es el fin del mundo, sino el comienzo de uno nuevo. uno. .
Si los occidentales queremos seguir desempeñando un papel, no subordinado, y poner nuestra experiencia y nuestra cultura al servicio de todos, debemos sacudirnos literalmente el sentimiento de superioridad que nos invade y, sobre todo, debemos dirigir la mirada hacia el futuro, imaginando y construyendo un nuevo modelo de desarrollo social.
Ya no se puede replantear el paradigma actual, ya no se puede dialogar con esquemas anclados a la posguerra, con instituciones y empresas vinculadas al modelo decadente. No se puede pensar en hacer una revolución con quienes ahora tienen en sus manos las palancas de mando del modelo concentrado porque ellos mismos preferirán una evolución lenta, casi anestesiada, para gestionar pequeños cambios desde arriba y seguir perpetrando el modelo de hoy, pero en formas diferentes . ¡Todo esto incluso si la eficiencia general de la transición es significativamente menor!
El gran desafío de construir una sociedad que responda a las necesidades actuales y futuras se puede ganar si entendemos cómo el modelo distribuido, decaído tanto en las energías digitales como en la sociedad azul, tiene todas las características para sanar las crisis actuales y devolverle el impulso y la vitalidad. a un marco que es viceversa incierto y dudoso en sus implicaciones prácticas.
Las tres revoluciones
––––––––
Dado que en la exposición de los temas de este libro, el punto central no estará dado por un historicismo sobre las revoluciones industriales, enseguida presentamos al principio lo que se quiere decir y los mecanismos internos y conexos de estos cambios de época.
En primer lugar, no deberíamos hablar de revoluciones industriales porque el adjetivo es demasiado limitativo en una sola área y deberíamos hablar más bien de revoluciones sociales, también porque el término "industrial" estaba bien para el primer y segundo cambio de este tipo, pero quizás no sea tan adecuado para el tercero que vamos a describir. Sin embargo, el significado de revolución industrial se ha vuelto tan común, en su sentido más amplio, como para inducir esta misma terminología en casi todos los escritos y, por tanto, es preferible adherirse también en este caso.
Antes de 1800, la sociedad humana estaba ligada casi exclusivamente a la agricultura y el comercio, y estos dos sectores absorbían a la mayoría de las personas vivas. Para cada especialización individual se requería una cantidad de energía que podía ser satisfecha con el trabajo manual del hombre (incluimos también la condición de servil y esclavo), con la ayuda de animales domésticos (principalmente caballos y ganado) y con el uso de propósito -herramientas construidas (podemos pensar en todas las herramientas o armas o molinos de viento o molinos de agua). Además de eso, la madera proporcionaba la energía necesaria para calentar las casas y el agua. Así, la energía manual, las energías renovables (vías fluviales y eólicas) y la energía fósil de la madera respondieron a las necesidades del hombre en términos de transporte, calefacción y vida cotidiana.
Las sociedades construidas sobre esta planta energética eran principalmente de carácter feudal, con una aristocracia muy extendida, un centro de poder situado en un rey o un emperador y con una parte muy importante atribuida por la burguesía mercantil.
Sin embargo, hacia fines de la década de 1700, sucedió que la ciencia moderna había profundizado en el conocimiento de la termodinámica, destacando por primera vez el enorme potencial energético disponible simplemente produciendo vapor y usándolo para varios usos. Para calentar el agua se necesitaba un combustible con un alto poder calorífico y la leña no era suficiente. La elección, si podemos hablar de elección, recayó sobre el carbón. A través de la enorme potencia liberada, la energía producida per cápita se multiplicó y la máquina de vapor se convirtió en el punto de apoyo central de la producción y el transporte. Las actividades comerciales y artesanales pronto se convirtieron en industrias con maquinaria bien definida y personal dedicado y especializado, el tren y las vías férreas suplantaron al transporte tirado por caballos e incluso los barcos de carbón se consideraron un sustituto de los barcos de vela. En el mismo período, los periódicos comenzaron a tener una gran difusión y con ellos una nueva forma de comunicar y hacer información y cultura. El sistema político existente, dado por la aristocracia, perdió poder con las revoluciones (sobre todo la francesa) o los movimientos de liberación (las batallas contra el colonialismo europeo en América) o con la pérdida de la clase dominante en favor de la burguesía industrial. Nacían nuevas clases sociales, sobre todo capitalistas y proletarios y nuevos problemas sociales (salario, jornada laboral, derechos de la mujer y el niño, asociaciones sindicales), las ciudades y los paisajes cambiaban por completo de fisonomía, naciendo esos suburbios urbanos y obreros y vaciando las campo de jornaleros, mientras comenzaban a extenderse los primeros signos de contaminación y las primeras enfermedades asociadas a ella. En general, hubo tensiones completamente nuevas y también un primer intento de democratización del poder.
Todo lo brevemente descrito anteriormente lleva el nombre de Primera Revolución Industrial y sucedió durante un período de unos 50 años, con algunos eventos que ocurrieron antes y otros como consecuencias imprevistas o predecibles. La sociedad resultante de esta revolución se caracterizó por ser totalmente diferente a la que existía antes, si queremos la primera sociedad no agrícola de la humanidad, y este cambio nos es bien conocido, sobre todo por la evidencia indirecta de novelas, escritos, Crónicas y descripciones de la época. Esa sociedad dejó su huella en toda la historia del siglo XIX, tanto en términos positivos como negativos (el mayor poder disponible también hizo posible aumentar la destructividad y la omnipresencia de las guerras) y es por esta razón que el término revolución es adecuado y apropiado.
Aproximadamente un siglo después, se produjo otro cambio radical en la sociedad mundial. La invención científica y tecnológica del motor de combustión interna puso de relieve la importancia de una nueva fuente de energía: el petróleo; gracias a ella, los motores pudieron desligarse del vapor y funcionar directamente con un combustible líquido, debidamente refinado. Hacia fines del siglo XIX se comenzaron a perforar y descubrir los primeros pozos de petróleo y el aprovechamiento de esta fuente de energía dio paso a nuevos medios de transporte como automóviles y aviones. Mientras tanto, nuevos medios de comunicación suplantaron a los periódicos para su difusión masiva. Se ocupaba de todo lo relacionado con el electromagnetismo, por tanto, en orden cronológico, el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. La electricidad y la red eléctrica entraron en la vida cotidiana de las sociedades avanzadas, cambiando los estilos de vida y dando lugar al mercado de bienes de consumo, como los electrodomésticos. A nivel económico y financiero, los oligopolios del petróleo y del automóvil sustituyeron a los del carbón y los trenes, y a nivel político crecieron aquellos regímenes de masas, correspondientes a una producción en masa tan extendida, como los totalitarismos europeo y japonés y el choque entre los dos grandes filosofías de la estructura social del siglo XX, capitalismo y comunismo. La contaminación fue aumentando paulatinamente y también el efecto disruptivo de las guerras hasta el punto de generar problemas globales (efecto invernadero, agujero de ozono y arsenales nucleares). La Segunda Revolución Industrial se afianzó en unos 40 años y dio lugar a toda la historia del siglo XX.
Básicamente, esta es la empresa que acaba de pasar, la que ha entrado en crisis, ¡la misma que muchos piensan que aún puede ser re-propuesta en el futuro!
Lo que muchos aún no han entendido es que este tipo de sociedad ya está obsoleta porque otra revolución se ha apoderado de ella, la tercera y la certeza la tendremos en las pocas líneas que siguen.
Desde hace unos quince años ya existen tecnologías de la comunicación que han superado a la radio y la televisión, por ejemplo la telefonía móvil, pero sobre todo Internet, y que han provocado convulsiones sociales y la inversión de roles antes bien definidos. La tecnología y la ciencia diseñaron entonces, y pusieron a disposición comercial, una serie de productos aptos para la producción de energía a partir de fuentes renovables y los modelos derivados de la revolución industrial anterior comenzaron a mostrar las fallas y crisis sistémicas, como la económica, financiera o social o representación política.
Todo esto es noticia, si no ya historia, y debe hacernos comprender cómo nos encontramos en medio de un cambio que llevará a la sociedad humana a diferentes soluciones y enfoques, tal como lo han hecho las anteriores revoluciones sociales mencionadas en este párrafo.
En lugar de explorar cada detalle de este cambio y hacia dónde nos llevará (lo que se hará a lo largo de todo el libro), preferimos fijar un par de conceptos más.
Además de las tres revoluciones presentadas aquí en orden cronológico, dentro de cada movimiento único descrito hay otras tres (sub) revoluciones necesarias para desencadenar ese cambio repentino. Es claro que las dos condiciones concomitantes son una revolución energética y una revolución tecnológico-informática que se interpenetran, dando como resultado una fuerza motriz detrás de la otra. Y el tercer elemento está dado por un trastorno de las estructuras económicas y políticas existentes. Todos estos tres pilares ya están ocurriendo en el mundo de hoy para confirmar el discurso expuesto aquí y, por similitud con lo que sucedió, se puede decir que se necesitarán 40 años para completar el cambio, ¡pero 20 de ellos ya pasaron! Tal vez sin darnos cuenta (como en todos los demás casos mencionados después de todo), ¡pero ya estamos en medio de la revolución!
Cabe hacer una nota final sobre el origen y los líderes de la revolución. No hay duda de que a principios del siglo XIX Inglaterra fue el primer país en caracterizarse como industrial, seguido de cerca por Europa Occidental (Francia y Alemania sobre todo) y sólo más tarde por los Estados Unidos. España, por ejemplo, por su pasado colonial quedó al margen de las primeras etapas de la industrialización y esto explica el atraso de esta nación durante más de siglo y medio.
La Segunda Revolución Industrial nació entre Estados Unidos y Europa, por lo que ya esa ventaja de nuestro continente ya no existía y de hecho los líderes mundiales del siglo XX fueron EEUU. Muchos, incluido Rifkin, ahora piensan que siempre será el eje EE.UU.-Europa el que liderará la Tercera Revolución Industrial.
En mi opinión, esto no es nada probable que suceda. El "viejo mundo" está en medio de problemas dramáticos y crisis de época, que solo se sienten levemente en países como China e India. Hablaremos de esto nuevamente, pero por ahora debe quedar claro el concepto de que otros podrían ser los líderes del futuro.
––––––––
contexto de ayer
––––––––
Al principio debemos comprender cuál fue el contexto vivido hasta hace poco tiempo para luego analizar, en el transcurso del libro, las razones de la crisis, el cambio necesario y el futuro aterrizaje definitivo. Muchos podrían pensar que se trata de una descripción de la actualidad, especialmente refiriéndose a los estilos de vida de las generaciones anteriores y traduciéndolos tal como son al panorama actual. Es un error bastante común porque la inercia se eleva a la creencia de que el mundo ya no es lo que era.
El contexto de ayer lo daba el modelo concentrado imperante, corazón palpitante de la sociedad resultante de la Segunda Revolución Industrial de principios del siglo XX. Un modelo concentrado, dominante y global que impregna todos los aspectos de la vida cotidiana.
El abastecimiento energético estuvo dado por fuentes fósiles, principalmente petróleo; el transporte dependía totalmente del oro negro y el automóvil, con su necesaria infraestructura, se había convertido en el símbolo por excelencia del predominio del individuo sobre lo público (los trenes y las vías habían cedido el paso a estos nuevos medios de locomoción). En nombre del petróleo, la gente estaba dispuesta a hacer la guerra y aceptar un desperdicio enorme, utilizando la energía y los productos que derivan de ella de manera ineficiente.
Era el mundo de la energía barata para todos, al menos para Occidente. Estados Unidos y Europa, el Primer Mundo, dominaron el escenario mundial en materia de energía, siendo los primeros consumidores globales y teniendo un consumo per cápita de cinco a diez veces mayor que en cualquier otra parte del planeta. Era el modelo en el que el 10% de la población humana poseía el 80% de la riqueza y el consumo y, dentro de las naciones ricas, el 10% más rico de la población poseía el 80% de todos los activos financieros. Una concentración energética que se transformó en concentración económica y financiera gracias a unos oligopolios globales y una concentración de información gracias a los grupos multinacionales de televisión y medios de comunicación, que a su vez apoyaron una política democrática dentro de estos países pero limitada a la gestión del consentimiento. El Estado fue visto como un invasor del campo del Libre Mercado, sinónimo de infinita libertad individual cuyo valor fundacional era el ascenso social y económico del individuo. Las finanzas eran la piedra angular de este sistema concentrado, unas finanzas generalizadas que dominaban todas y cada una de las acciones para buscar el máximo beneficio sin peros ni condiciones.
La energía necesaria para este modelo procedía únicamente de algunas zonas del planeta, en particular de Oriente Medio, en las que se permitía el establecimiento de regímenes dictatoriales y liberticidas en nombre de suministros energéticos estratégicos de bajo coste, a cambio de copiosas inversiones en manos de la clase dominante oligárquica local, excepto para reclamar el derecho-deber unilateral de intervenir económica y militarmente para salvaguardar, a una distancia de miles de kilómetros , el nivel de vida de los ciudadanos de los países ricos, cuando existía una amenaza concreta de peligro de algún régimen se salió de control.
La distribución de la energía era unidireccional, desde un gestor oligopólico o monopolista estatal hacia los clientes receptores que sólo tenían la posibilidad de consumir y no de decidir. La planificación del control de la producción, distribución y uso era tal que permitía planificar con antelación la construcción de nuevas plantas, incluyendo energías de origen no fósil como las centrales nucleares o hidroeléctricas.
El usuario no tenía otro poder real que el de consumir y pagar, ya que todo se decidía y coordinaba desde arriba con normas, proyectos y financiamientos propios de la política y sus relaciones muy estrechas con la élite económico-financiera.
En esencia, un pequeño puñado de personas y empresas decidía la política energética, el orden geopolítico internacional, la economía y el consumo masivo, dejando a los ciudadanos libres para votar, pagar los servicios y elegir qué consumir. (pero a menudo no sobre cómo y cuánto consumir).
La concentración del poder, de la energía, de la economía, de las decisiones, de las comunicaciones fue consecuencia del enorme capital necesario para la explotación masiva, impensable para las realidades medias que se han visto engullidas por este sistema. La concepción del trabajo se basaba en una fragmentación de competencias y funciones que reflejaba la estructura piramidal y verticalista de la empresa.
En este marco global, las fuentes renovables, la eficiencia energética, el ambientalismo, el asociacionismo eran vistos como simples compendios y corolarios del sistema existente, completamente marginales y con fines principalmente de carácter ético-moral, como para justificar determinados comportamientos y utilizados, de forma en cierto sentido, para limpiar la conciencia, del mismo modo que la ayuda a los países pobres. En efecto, por un lado estos países recibieron ayuda en términos de solidaridad y fondos públicos, pero por otro lado continuaron apoyando a los regímenes antidemocráticos en el poder, proporcionándoles armas y alimentando las desigualdades sociales en nombre del lucro y, a veces, , la posibilidad de acceder a algunas materias primas.
Esta síntesis extrema, enfatizada en algunos pasajes al respecto, representa el cuadro de la segunda parte del siglo XX, sustancialmente posterior a la Segunda Guerra Mundial con la política de división en bloques. Los sistemas de producción, las comunicaciones y el sistema energético ya estaban listos en la primera mitad del siglo XX, inmediatamente después del final de la Primera Guerra Mundial que supuso el final definitivo de la Primera Revolución Industrial y del modelo asociado a ella. Primero, sin embargo, estuvo el choque que eliminó los totalitarismos nazi y fascista, dejando espacio para el libre mercado y la democracia como sistemas complementarios de aquella parte que luego puso en práctica la mayor parte del marco antes descrito. Hay que decir que incluso el bloque soviético y la economía socialista se basaron en un esquema derivado del modelo concentrado, aunque de forma diferente al capitalismo. Los planes quinquenales, el partido único, la economía estatal son la apoteosis del modelo concentrado que, en una u otra dirección, ha personificado por tanto el alma del siglo pasado.
Este contexto continuó incluso después de la caída del Muro de Berlín, aunque los signos claros de cambio y luego de colapso comenzaron en ese momento. A decir verdad, para volver a las causas primeras hay que ir precisamente cuando este modelo estaba en su apogeo, ya que en la grandeza y en la epopeya de cada sistema se vislumbran aquellos errores inherentes que luego conducirán a su conclusión lógica.