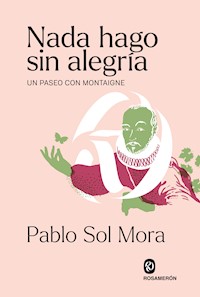
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Pocos clásicos están tan vivos, tienen tanto que decirnos, como Michel de Montaigne, autor de los Ensayos. De su mano, este libro intenta dar respuesta a una pregunta que a todos nos concierne: ¿cómo vivir, felizmente, una vida humana? A veces los clásicos se vuelven meros monumentos, fríos y distantes tras su fama y prestigio. Nada más lejos de los Ensayos, que aún hoy dialogan con el lector que se adentra en sus páginas. Si en ellos Montaigne se propuso la audaz empresa de pintarse a sí mismo, de conocerse a fondo y darse a conocer a los demás, de descubrirse, al hacerlo descubrió al hombre entero: saliendo en busca de sí mismo, Montaigne nos encontró a todos. Es este un ensayo –en el sentido más montañesco de la palabra: una meditación personal, libre y dispersa– alejado de toda pretensión académica o formal. Fragmentos de fácil lectura que nos invitan a volver a ese país privilegiado que es Montaigne o, por qué no, a conocerlo por primera vez. En Nada hago sin alegría, Pablo Sol Mora nos brinda una lectura personal y comprometida del que tal vez sea el autor más radicalmente personal de la literatura universal: una apuesta por la felicidad y el placer en la compañía de uno de los mayores conocedores del alma humana. Este libro incluye, comentados y explicados, los fragmentos más significativos de los Ensayos de Montaigne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2023, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S. L.
Nada hago sin alegría
Primera edición: febrero de 2023
© 2023, Pablo Sol Mora
Ilustración de cubierta: © Mauricio Restrepo
Fotografías interiores: © Mauricio Restrepo y Pablo Sol Mora
Ilustración final: litografía de Michel de Montaigne (1800-1857), dominio público
ISBN (papel): 978-84-125630-8-5
ISBN (ebook): 978-84-125630-9-2
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón.
www.rosameron.com
Índice
Nada hago sin alegria
Al lector
Preámbulo. Alrededor de la Montaña
PASEO I. Hacia un arte de vivir
PASEO II. Yo somos otros
PASEO III. La lección de la alegría
Y me paseo por pasearme.
Al lector
LAS QUE SIGUEN NO SON SINO MIS NOTAS de lectura, apuntes tomados en mis paseos por la Montaña, y no tienen otro propósito que el de invitarte a volver a ese país privilegiado que es Montaigne o, por qué no, a conocerlo por primera vez (que sí, hasta para los clásicos hay una primera vez). Siempre he creído en la existencia de ciertos libros que parecen especialmente dirigidos a nosotros, de manera personal e íntima: los libros que son nuestro destino. A veces hay que recorrer un largo camino de páginas para encontrarlos, pero ninguna experiencia de lectura se compara al momento en que el lector encuentra su libro. Yo poseo la íntima convicción de que una parte crucial de mi destino como lector se ha cumplido leyendo atentamente los Ensayos, y que en cierta forma todas mis lecturas anteriores no han sido sino una etapa previa para llegar aquí. Y es que, en resumidas cuentas, la gran lección del Señor de la Montaña, para quien sepa entenderlo, es ni más ni menos que esta: cómo vivir alegre, felizmente, una vida humana. Este librito consta de tres paseos, correspondientes a los tres libros que integran la obra de Montaigne, y nada me alegraría más que fuera un puente para llegar a ella y cumplir así la modesta función del crítico frente a la gran obra: ser el mensajero del texto.
PREÁMBULO
—————
Alrededor de la montaña
EN 1571, UN ANTIGUO CONSEJERO del Parlamento de Burdeos se retiró a sus dominios e hizo grabar en su estudio una inscripción latina que dice más o menos así:
El año de Cristo de 1571, a la edad de treinta y ocho años, la víspera de las calendas de marzo, aniversario de su nacimiento, Michel de Montaigne, cansado desde hace tiempo de la servidumbre de la corte y los cargos públicos, gozando aún de plena salud, se retiró en el seno de las doctas vírgenes, donde, en medio de la calma y la seguridad, pasará los días que le resten de vida, consumida ya en más de la mitad. Si el destino lo permite, terminará esta morada y sosegado retiro ancestral, consagrado a su libertad, su tranquilidad y su ocio.
Grave y algo precipitado propósito, pues en realidad este retirado prematuro no dejará de abandonar su encierro más de una vez cuando el deber (esa cosa pública de la que se dice harto), la salud o el placer lo llamen. Pocas cosas resultaron más nocivas para la posteridad de Montaigne que la imagen piadosa del solitario recluido en su torre —ajeno al mundo, renuente a la acción, paralizado por el escepticismo—, desde donde con desapego considera los asuntos humanos (una imagen que no requiere la lectura de los Ensayos y que suele excluirla).
Las razones detrás del retiro son varias: sincera fatiga de la magistratura, reciente herencia del dominio familiar, accidente a caballo que lo tuvo al borde de la muerte… Pero quizá la más profunda se remontaba a años atrás, a 1563, cuando ocurrió el fallecimiento del amigo único, Étienne de La Boétie. A partir de entonces, Montaigne, más que vivir, sobrevivirá; una especie de tedium vitae se apoderará de él: porque en verdad, si comparo todo el resto de mi vida… a los cuatro años que me fue dado disfrutar de la dulce compañía y trato de este personaje, no es más que humo, no es másque una noche oscura y fastidiosa. Desde el día que lo perdí… no hago más que arrastrarme languideciendo (XXVII, I). Sainte- Beuve recordaba oportunamente una cita de Plinio el Joven: «he perdido al testigo de mi vida… temo, a partir de ahora, vivir más negligentemente» (Epístolas, I, 12). Y, sin embargo, la vida siguió y no dejó de otorgar al doliente motivos de alegría y emoción, aunque jamás olvidara al amigo muerto. Él lo sabía demasiado bien: mientras se está vivo hay que comprometerse con la vida y con los vivos, y no desperdiciar nuestra corta existencia sumidos en reflexiones lúgubres.
La ociosidad del retiro probó no ser tan sencilla al principio como había imaginado. Tal vez tenía en mente estas dificultades iniciales cuando tiempo después escribió: retírense en ustedes mismos, pero prepárense antes de recibirse; sería una locura confiarse a ustedes mismos si no se saben gobernar. Hay forma de fracasar en la soledad como en la compañía (XXXVIII, I). Hay una gran lección de humildad en estas palabras. Apenas hay persona que no fantasee con tener todo el tiempo libre para sí y hacer lo que quiera, retirarse y finalmente dedicarse a uno mismo; solo para descubrir, llegado el momento, que en realidad no tiene en qué ocuparse, que el estado anhelado toda la vida estaba vacío. Este retiro resultó complicado al principio incluso para Montaigne, un individuo particularmente dotado para él. Es lo que podríamos llamar, pascalianamente, el problema del hombre en la habitación («toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa: el no saber quedarse tranquilos en una habitación», Pensamientos, 139). Por eso, ese furioso que era Pascal —el gran adversario de Montaigne, el antiMontaigne, de hecho— ordenaba: «cuando un soldado se queja de sus trabajos, o un labrador, etcétera, que les pongan a no hacer nada» (Pensamientos, 130).
Según cuenta el propio autor, apenas había comenzado su retiro cuando, vencido por la soledad, cayó en una profunda melancolía. Montaigne no poseía un temperamento en el que dominara por completo este humor, pero tenía una cierta tendencia hacia él y lo resentía especialmente. Hay que recordar que, según la medicina antigua, hay cuatro tipos de temperamentos, dependientes del humor prevaleciente en el cuerpo: el colérico (bilis amarilla), de los individuos irritables; el sanguíneo (sangre), de los impulsivos y activos; el flemático (flema), de los sosegados y pasivos, y el melancólico (bilis negra), de los tristes y reflexivos, generalmente asociado a la filosofía y las artes. Una buena salud consistía en la armonía de los cuatro, pero normalmente uno, que definía el carácter, prevalecía. Montaigne buscó siempre un sano equilibrio de los cuatro y entendió que, aunque tengamos tendencias naturales a alguno de ellos, es posible, y deseable, modificarlas mediante un esfuerzo de la voluntad: no hay que aferrarse con tanta fuerza a los humores y complexiones propios. Nuestra principal cualidad es saber aplicarse a diversos usos. Es ser, pero no vivir, mantenerse atado y obligado por necesidad a una sola forma de ser. Las almas más hermosas son aquellas que tienen la mayor variedad y flexibilidad (III, III). Es uno de los mayores y más arduos ejercicios de la libertad: el que se ejerce al interior de uno mismo y nos permite no ser esclavos de nuestros humores y estados de ánimo.
Fue, entonces, una crisis melancólica la que originalmente lo empujó a escribir. Sabemos, además, que su intención era retirarse en compañía de las doctas vírgenes, o sea, las musas. Escribir, de acuerdo, pero qué y cómo. En esa búsqueda, Montaigne vacilará no poco. En los primeros ensayos (que lo son por partida doble), particularmente en sus primeras versiones, son perceptibles los tanteos y las dudas. Asistimos a la invención de un género. Hay todavía ahí demasiados ejemplos, demasiadas historias, demasiada erudición ordinaria. Montaigne se contiene, se oculta un poco detrás de esa pantalla, no acaba de ser del todo la materia de su libro («Al lector»). Y, sin embargo, a veces se le suelta la mano, en especial cuando escribe sobre temas que le tocan en lo vivo: la ociosidad, la muerte, la soledad, la imaginación. Ahí comienza a perfilarse el verdadero Montaigne, el que dominará en los siguientes ensayos y encontraremos plenamente realizado en el libro III. Lo que importa destacar ahora, en todo caso, es la decisión del retiro, por inconstante que fuera (y no podía haber sido de otra forma), que se encuentra en la raíz de los Ensayos.
Vayamos ahora al principio del libro, a ese lacónico «Al lector» que, como decía Borges, no es el texto menos admirable de los Ensayos. No conozco otra advertencia, proemio o prólogo más contundente que estas breves líneas (solo el del Persiles cervantino, escrito por un hombre de la misma familia espiritual que Montaigne: irónico, alegre, compasivo). Todo o casi todo en ellas obedece a pautas retóricas, pero esto no le resta un ápice a la originalidad de Montaigne, que precisamente se vale de ellas para expresarla.
He aquí un libro de buena fe, lector. Nada más simple, en apariencia: un libro sincero, bienintencionado, pero Montaigne, jurista, no utiliza casualmente la expresión buena fe (bona fides) y busca establecer, de entrada, una suerte de contrato entre el autor y el lector en términos de antiguo derecho romano. Te advierte, desde el principio, que no me he propuesto en él ningún fin que no sea doméstico y privado. La prosopopeya —o sea, la atribución a cosas inanimadas de propiedades humanas— continúa: es el libro el que advierte. Retórica, sí, pero también el indicio de que el libro que el lector tiene entre las manos no es un libro cualquiera, sino uno único, vivo. La relación de interdependencia, de verdadera simbiosis entre Montaigne y su obra (como la que ningún otro escritor ha tenido con la suya) está ya anunciada en esa frase en la que la realidad del libro se mezcla con la realidad del yo del autor. Este asegura que lo ha escrito para el uso particular de sus parientes y amigos con el fin de que, habiéndolo perdido, puedan reencontrar en sus páginas algo de su persona. Viene entonces el pasaje decisivo: si hubiera sido para buscar el favor del mundo, me hubiera ataviado con bellezas prestadas. Quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque yo soy lo que pinto. Pintarse a sí mismo, al natural, como lo haría Rembrandt más tarde. ¿Qué son, a fin de cuentas, los Ensayos, sino un minucioso y complejo autorretrato compuesto por varias piezas? He ahí todo el proyecto de Montaigne del que se burlaría famosamente Pascal («¡El tonto proyecto que tiene de pintarse!», Pensamientos, 76). No fue Montaigne, desde luego, el primero en intentar hacer algo parecido (pensemos en San Agustín, cuyas Confesiones, por cierto, no consta que leyera), pero nadie hasta entonces lo había planeado con tanta deliberación y había hecho de ello la tarea de su vida. A partir de entonces, su mayor interés consistirá en observarse a sí mismo, en investigarse, en estudiar cada pliegue de su persona hasta la obsesión.
En ese intento, dice, solo el respeto debido al público pondrá los límites, pues de otra forma se habría pintado completamente desnudo, y, a pesar de ello, este maniático no ahorrará a sus lectores cómo fornica, cómo defeca o cómo expulsa los cálculos renales que padece. Así, lector, yo mismo soy la materia de mi libro; no hay razón para que emplees tu ocio en un tema tan frívolo y tan vano. Adiós, pues. Y firma en Montaigne, el primero de marzo de 1580, un día después de su cumpleaños, el 28 de febrero, como si el nacimiento del libro fuera en cierta forma el renacimiento del hombre que lo escribió, en realidad su verdadero nacimiento, pues hasta ese punto, en su caso, se confunden hombre y obra.
La frase yo mismo soy la materia de mi libro debe leerse con cuidado. Ya sabemos que el asunto de su obra es él, que se pinta a sí mismo, pero la etimología nos recuerda que materia significaba también madera, y liber, la corteza sobre la que se escribía antiguamente. La frase adquiere así un sentido metafórico casi físico. En la última línea volvemos a encontrar el tópico de la falsa modestia. El hombre Montaigne, ¿un tema frívolo y vano? Claro, en la medida que todo el hombre lo es, una de las primeras convicciones que encontramos en los Ensayos, pero el estudio de esa diversidad y esa permanente metamorfosis —no pinto el ser, pinto el cambio (II, III)— es el menos trivial que el hombre pueda emprender, y de hecho el más necesario, el único que realmente importa. Nadie, desde Sócrates, asumirá como Montaigne el mandato del oráculo délfico: conócete a ti mismo.
El lector está prevenido. Pocos libros tan necesitados de una advertencia como los Ensayos en su época, obra que inauguraba un género. Se abría, ante los lectores, una terra ignota.
Harold Bloom tituló su libro sobre Shakespeare La invención de lo humano. Naturalmente, no podemos reivindicar para ningún autor la creación particular de nuestro concepto de humanidad o de personalidad, eso no pasa de ser una afirmación grandilocuente de la crítica (y está bien, el gran crítico, frente a las timideces del crítico pigmeo, debe hacer afirmaciones grandilocuentes y categóricas), pero si hubiera que hacerlo, Montaigne tendría tanto o más derecho que Shakespeare a ser reconocido como tal. Shakespeare es la máxima expresión del ideal flaubertiano del autor respecto a su obra, «como Dios en el universo: presente en todas partes y visible en ninguna», que se asemeja más a lo divino que a lo humano; Montaigne, en cambio, está presente y es visible en cada una de ellas. Salió en busca de sí mismo y descubrió al hombre esencial. No inventó lo humano, pero, al describirse a sí mismo, lo puso al descubierto. Nadie profundizó en su yo (y, de paso, en nosotros) como él. Mucho antes que Rimbaud o Pessoa supo que «yo es un otro» o, mejor aún, varios otros. Cada vez que un hombre moderno dice «yo» en cierta forma está diciendo: «yo, Michel de Montaigne…».
A diferencia de otros clásicos (digamos, Cervantes y Shakespeare, ilustres contemporáneos suyos), Montaigne tiene respecto a su género una particularidad única. Cervantes no inventó la novela ni Shakespeare el drama, Montaigne, en cambio, creó su género (hay antecedentes, las Epístolas de Séneca y la Moralia de Plutarco, por ejemplo, pero esas obras no eran ensayo propiamente hablando; este no existía antes de que fuera inventado en la soledad de una torre del Périgord) y ejerce sobre él un dominio absoluto hasta la fecha. Muchos han ensayado después de Montaigne, pero nadie puede igualársele. La Montaña es, para el ensayo, el Alfa y el Omega.
Al leer el proemio de Montaigne a su obra no puedo dejar de pensar en un tipo ideal de lector. No se trata de cualquiera y me temo que sea una especie en vías de extinción. El lector paradigmático, el lector al que estaban destinados originalmente los Ensayos, sería alguien muy semejante —en términos personales, sociales, económicos— al caballero Michel de Montaigne. Hoy las condiciones que lo hicieron posible en el siglo XVI son prácticamente inimaginables. ¿Dónde está el improbable caballero (o dama, pues de hecho muchos de sus lectores fueron mujeres) que, «retirado en la paz de estos desiertos», vive sin ninguna preocupación material, lejos del mundanal ruido y consagrado al otium humanístico, en la privilegiada compañía de su Séneca y su Plutarco? El cuadro comprende cierta fortuna, espacios rigurosamente privados, tiempo libre ilimitado, servicio doméstico y otras cosas por el estilo. Pasemos por alto, pues, esos remotos privilegios, pero aun así, el lector moderno que requieren los Ensayos es cada vez más difícil de encontrar. Todavía necesita, para empezar, una dosis mínima de ocio. Pocos libros como este exigen del lector que se acerque a él sin prisas, con calma y dispuesto a demorarse ahí lo que haga falta; llegar corriendo, agitado y con el tiempo contado limita de entrada nuestras posibilidades de comprensión. La lectura ideal de Montaigne —como toda buena lectura— es una lectura pausada (no por nada Nietzsche, filólogo antes que filósofo, definía la filología como el arte de la lectura lenta). Una cierta cultura clásica, por otro lado, es casi indispensable, a riesgo de desconcertarse a cada paso frente a los autores y personajes que constituían su mundo. Es preciso un lector reflexivo y pausado, que sepa detenerse cuando sea necesario, pero al mismo tiempo ágil, que no le pierda el paso al autor, pues es el lector descuidado el que pierde mi tema, no yo… yo cambio, indiscreta y tumultuosamente; mi estilo y mi espíritu vagabundean igual (IX, III).
Montaigne era muy consciente de la dificultad de encontrar lectores para la obra que se traía entre manos:





























