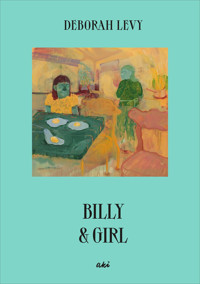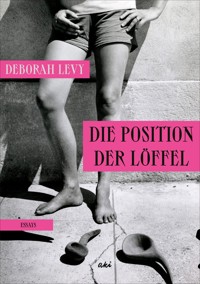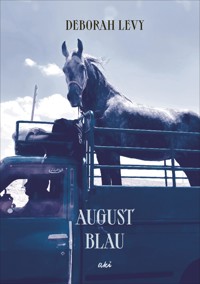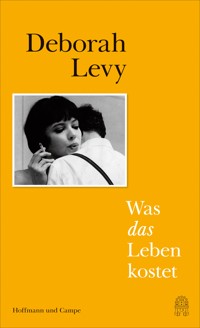Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Finalista del Premio Booker (2012) y del Premio Nacional del Libro en la categoría de mejor autor (2012). Nada más llegar con su familia a una casa en las colinas con vistas a Niza, Joe descubre el cuerpo de una chica en la piscina. Pero Kitty Finch está viva, sale del agua desnuda con las uñas pintadas de verde y se presenta como botánica... ¿Qué hace ahí? ¿Qué quiere de ellos? Y ¿por qué la esposa de Joe le permite quedarse? Nadando a casa es un libro subversivo y trepidante, una mirada implacable sobre el insidioso efecto de la depresión en personas aparentemente estables y distinguidas. Con una estructura muy ajustada, la historia se desarrolla en una casa de veraneo a lo largo de una semana en la que un grupo de atractivos e imperfectos turistas en la Riviera son llevados al límite. Con un humor mordaz, la novela capta la atención del lector de inmediato, sobrellevando su lado tenebroso con ligereza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Edición en formato digital: mayo de 2015
Título original: Swimming Home
En cubierta: fotografía de © Ferdinando Scianna/Magnum Photos/ Contacto
© Deborah Levy, 2011
© De la traducción, Susana de la Higuera Glynne-Jones, 2015
© Ediciones Siruela, S. A., 2015
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16396-81-8
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
www.siruela.com
A Sadie y Leila,
tan queridas, siempre
«Cada mañana en cada familia, hombres, mujeres e hijos, si no tienen nada mejor que hacer, se cuentan sus sueños unos a otros. Todos estamos a merced del sueño y tenemos la obligación de someternos a su poder en el estado de vigilia».
La Révolution Surréaliste, n.º 1, diciembre de 1924
NADANDO A CASA
Alpes Marítimos, Francia
Julio de 1994
Una carretera de montaña. Medianoche
Cuando Kitty Finch levantó la mano del volante y le dijo que lo amaba, él ya no sabía si ella lo estaba amenazando o si estaba conversando con él. El vestido de seda le cayó por los hombros cuando se inclinó sobre el volante. Un conejo cruzó la carretera a toda velocidad y el coche dio un bandazo. Se escuchó a sí mismo decir:
–¿Por qué no haces la mochila y te vas a ver los campos de amapolas en Pakistán como dijiste que querías hacer?
–Sí –respondió ella.
Percibió un cierto olor a gasolina. Las manos de la joven cayeron sobre el volante como las gaviotas que habían contado desde la habitación del hotel Negresco dos horas antes.
Ella le pidió que abriera la ventana para poder escuchar cómo los insectos se iban llamando unos a otros en el bosque. Él bajó la ventanilla y le pidió, con calma, que no apartara los ojos de la carretera.
–Sí –respondió de nuevo, con la mirada puesta otra vez en el asfalto.
Entonces comentó que las noches siempre eran «suaves» en la Riviera francesa. Los días eran duros y olían a dinero.
Él sacó la cabeza por la ventana y sintió el gélido aire de la montaña cortándole los labios. Los primeros seres humanos habían vivido antaño en ese bosque convertido ahora en carretera. Sabían que el pasado vivía en las rocas y en los árboles, y sabían que el deseo los volvía torpes, locos, misteriosos y confusos.
Haber intimado tanto con Kitty Finch había sido un placer, un dolor, una conmoción, una experiencia, pero, sobre todo, había sido un error. Volvió a pedirle que por favor, por favor, por favor condujera con cuidado y le llevara de vuelta a casa junto a su mujer y su hija.
–Sí –dijo ella–. La vida solo merece la pena porque tenemos la esperanza de que irá a mejor y de que todos llegaremos a casa sanos y salvos.
Sábado
La vida salvaje
La piscina que había en la finca de la casa de vacaciones se parecía más a un estanque que a las piscinas de lánguidas aguas azules de los folletos turísticos. Un estanque con forma rectangular, esculpido en piedra por una familia de canteros italianos que vivía en Antibes. El cuerpo flotaba en la zona de mayor profundidad, allí donde una línea de pinos mantenía fresca el agua con su sombra.
–¿Es un oso?
Joe Jacobs agitó la mano dibujando un gesto impreciso hacia el agua. Notaba el calor del sol a través de la camisa, que su sastre hindú le había confeccionado con un rollo de seda cruda. Le ardía toda la espalda. Incluso las carreteras se derretían en esa ola de calor de julio.
Nina Jacobs, su hija de catorce años, permanecía de pie en el borde de la piscina con un nuevo biquini con estampado de cerezas y dirigió una mirada angustiada a su madre. Isabel Jacobs se estaba bajando la cremallera de los vaqueros como si se dispusiera a tirarse de cabeza. Al mismo tiempo alcanzó a ver cómo Mitchell y Laura, los dos amigos de la familia que compartían la casa con ellos ese verano, dejaban sus tazas de té y se encaminaban hacia la escalera de piedra que conducía a la zona menos profunda. Laura, una giganta delgada de metro noventa, se quitó las sandalias de un puntapié y se metió en el agua hasta las rodillas. Una raída colchoneta amarilla fue a golpear los laterales cubiertos de musgo, dispersando las abejas que agonizaban en el agua.
–¿Qué crees tú que es, Isabel?
Nina podía ver desde el lugar donde se encontraba que se trataba de una mujer nadando desnuda bajo el agua. Estaba bocabajo con los brazos estirados en cruz como una estrella de mar, y su larga melena flotaba como algas a ambos lados del cuerpo.
–Jozef cree que es un oso –respondió Isabel Jacobs con su voz aséptica de corresponsal de guerra.
–Como sea un oso, tendré que pegarle un tiro.
Mitchell se había comprado hacía poco dos antiguas pistolas persas en el mercado de pulgas de Niza y la idea de pegar algún que otro tiro le rondaba por la cabeza.
La víspera todos habían estado comentando un artículo del periódico sobre un oso de noventa y cuatro kilos que había bajado a Los Ángeles desde las montañas y se había dado un chapuzón en la piscina de un actor de Hollywood. El oso estaba en celo, según el Servicio de Animales de Los Ángeles. El actor había avisado a las autoridades. Dispararon al animal con un dardo tranquilizante y luego lo soltaron en las montañas de alrededor. Joe Jacobs se había preguntado en voz alta qué se sentiría al ser sedado y tener que volver después a casa dando tumbos. ¿Habría conseguido llegar a su casa? ¿O se habría mareado y desorientado, y habría tenido alucinaciones? ¿Quizá el barbitúrico inyectado en el dardo, también conocido como «captura química», habría hecho flaquear las patas del oso? ¿Habría ayudado el tranquilizante al animal a soportar los estresantes acontecimientos de la vida, sosegando su agitada mente hasta hacerle implorar ahora a las autoridades que le lanzaran pequeñas presas inyectadas con jarabes de barbitúricos? Apenas había terminado Joe semejante retahíla cuando Mitchell le pisó el dedo gordo del pie. En opinión de Mitchell, resultaba muy muy difícil conseguir que el poeta gilipollas conocido por sus lectores como JHJ (Joe para todos los demás salvo su mujer) cerrara el maldito pico.
Nina observó a su madre que se tiraba de cabeza al agua turbia y verdosa y nadaba hacia la mujer. Salvar la vida a cuerpos hinchados que flotaban en ríos era probablemente el tipo de cosas que su madre hacía todo el tiempo. Por lo visto siempre subía la audiencia de la televisión cuando salía ella en las noticias. Su madre había desaparecido en Irlanda del Norte, Líbano y Kuwait, y después había regresado como si acabara de ir a la vuelta de la esquina a comprar un cartón de leche. La mano de Isabel Jacobs estaba a punto de agarrar el tobillo de quienquiera que estuviese flotando en la piscina. Un repentino y violento chapoteo impelió a Nina a correr hasta su padre, que la agarró por el hombro quemado por el sol, haciéndola chillar a voz en cuello. Cuando una cabeza emergió del agua, abriendo la boca para respirar, por un momento de auténtico pavor la niña pensó que rugía como un oso.
Una mujer con una melena que chorreaba y le llegaba hasta la cintura salió de la piscina y corrió hasta una de las tumbonas de plástico. Podía tener unos veintipocos años, pero no resultaba fácil calcular su edad porque no dejaba de ir de una tumbona a otra de forma frenética, en busca de su vestido. Se había caído en las baldosas del suelo, pero nadie la ayudó porque todos tenían los ojos clavados en su cuerpo desnudo. Nina se sintió mareada por el asfixiante calor. Le llegaba un aroma agridulce a lavanda y le faltaba el aire al tiempo que el sonido de la respiración jadeante de la mujer se iba mezclando con el zumbido de las abejas en las flores que comenzaban a marchitarse. Pensó que tal vez sufriera una insolación, porque tenía la sensación de que iba a desmayarse. De forma difusa alcanzó a ver que los pechos de la mujer eran sorprendentemente generosos y turgentes para una persona tan delgada. Sus largos muslos se juntaban en las prominentes articulaciones de sus caderas como las piernas de las muñecas que ella solía doblar y retorcer cuando era niña. Lo único que parecía real en esa mujer era el triángulo de vello púbico dorado que brillaba bajo el sol. Al verlo, Nina se tapó el pecho con los brazos en cruz y se encorvó dando un paso atrás en un esfuerzo por hacer desaparecer su propio cuerpo.
–Tu vestido está allí.
Joe Jacobs señaló el gurruño de algodón azul tirado debajo de la tumbona. Todos se quedaron mirándola fijamente durante un tiempo embarazosamente largo. La mujer agarró la prenda y, con habilidad, se enfundó el ligero vestido por la cabeza.
–Gracias. Me llamo Kitty Finch, por cierto.
Lo que en realidad dijo fue: «Me llamo Ki Ki Ki». Y se trastabilló una eternidad hasta que al fin alcanzó a pronunciar «Kitty Finch». Todos aguardaban expectantes a que terminara de decir quién era.
Nina se dio cuenta de que su madre seguía en la piscina. Cuando subió los peldaños de piedra, su bañador mojado estaba cubierto de agujas de pino plateadas.
–Soy Isabel. Mi marido pensaba que eras un oso.
Joe Jacobs hizo una mueca esforzándose por no reír.
–¡Cómo iba a pensar que era un oso!
Los ojos de Kitty Finch eran grises como las lunas tintadas del coche de alquiler de Mitchell, un Mercedes aparcado en la gravilla delante de la casa.
–Espero que no os importe que haya utilizado la piscina. Acabo de llegar y hace tantísimo calor. Ha habido un error con las fechas de alquiler.
–¿Qué clase de error?
Laura miró a la joven como si acabara de entregarle un ticket de aparcamiento.
–Bueno, yo tenía entendido que me iba a hospedar aquí dos semanas a partir de este sábado. Pero el encargado...
–Si es que se puede llamar encargado a un gilipollas tan vago y colocado como Jurgen.
La sola mención del nombre de Jurgen hizo que Mitchell se pusiera a sudar de puro cabreo.
–Ya. Jurgen dice que me he hecho un lío con las fechas y que ahora voy a perder la señal.
Jurgen era un hippy alemán que nunca era muy preciso con nada. Se describía a sí mismo como «un hombre de la naturaleza» y siempre andaba hojeando el Siddhartha de Hermann Hesse.
Mitchell la señaló agitando el dedo.
–Hay cosas peores que perder la señal. Estábamos a punto de sedarte y llevarte a las montañas.
Kitty Finch levantó la planta de su pie izquierdo y, lentamente, se sacó una astilla. Sus ojos grises buscaron a Nina, que seguía escondida detrás de su padre. Y entonces sonrió.
–Me gusta tu biquini.
Tenía los dientes de delante torcidos, apiñados unos contra otros, y a medida que se secaba, su cabello se iba convirtiendo en unos rizos cobrizos.
–¿Cómo te llamas?
–Nina.
–¿Tú crees que me parezco a un oso, Nina?
Apretó el puño derecho como si fuera una garra y lanzó un manotazo al despejado cielo azul. Sus uñas estaban pintadas de color verde oscuro.
Nina sacudió la cabeza y entonces se atragantó y se puso a toser. Todo el mundo se sentó. Mitchell en la fea silla azul porque era el más grueso y esa era la silla más grande. Laura en la butaca de mimbre, Isabel y Joe en las dos tumbonas de plástico blanco. Nina, instalada en el borde de la silla de su padre, jugueteaba con los cinco anillos de plata para los dedos de los pies que Jurgen le había regalado esa mañana. Todos se hallaban a la sombra salvo Kitty Finch, que permanecía en cuclillas, incómoda sobre las ardientes baldosas.
–No tienes dónde sentarte. Te traeré una silla.
Isabel se escurrió las puntas de su mojada melena negra. Gotas de agua centellearon en sus hombros antes de deslizarse por su brazo como una serpiente.
Kitty sacudió la cabeza y se ruborizó.
–No, no te preocupes. Po..., po..., por favor. Solo estoy esperando a que vuelva Jurgen con el nombre de un hotel para mí y me marcharé.
–¡Cómo no te vas a sentar!
Desconcertada e incómoda, Laura observó cómo Isabel arrastraba hacia la piscina una pesada silla de madera llena de polvo y telarañas. Había unos cuantos obstáculos en su camino: un cubo rojo, una maceta rota, dos sombrillas encajadas en unos bloques de hormigón. Nadie la ayudó porque no estaban muy seguros de lo que estaba haciendo. Isabel, que había conseguido recogerse el pelo de algún modo con una horquilla en forma de lirio, estaba colocando la silla de madera entre su tumbona y la de su marido.
Kitty Finch miró nerviosa a Isabel y luego a Joe, como si le costara decidir si le estaban ofreciendo la silla o si la estaban obligando a sentarse en ella. Limpió las telarañas con la falda del vestido durante demasiado tiempo y finalmente se sentó. Laura cruzó las manos en el regazo como si se estuviera preparando para hacer una entrevista de trabajo.
–¿Has venido aquí antes?
–Sí. Llevo viniendo aquí años y años.
–¿Trabajas?
Mitchell escupió un hueso de aceituna en un cuenco.
–Más o menos. Soy botánica.
Joe se acarició el leve corte que se había hecho en la barbilla al afeitarse y sonrió.
–Hay algunas palabras preciosas y extrañas en tu oficio.
Su voz sonó sorprendentemente suave, como si intuyera que Kitty Finch se sentía ofendida por la forma en que Laura y Mitchell la estaban interrogando.
–Sí. A Joe le gustan las palabras extrañas porque es poeta.
Mitchell pronunció «extrañas» como si imitara a un estupefacto aristócrata.
Joe se recostó en la silla y cerró los ojos.
–No le hagas caso, Kitty. –Parecía que había sido herido de algún modo inexplicable–. A Mitchell todo le resulta «extraño». Curiosamente eso le hace sentirse superior.
Mitchell se metió cinco aceitunas en la boca, una tras otra, y luego escupió los huesos hacia Joe como si fueran balas disparadas desde una de sus pequeñas armas.
–Así que, mientras tanto –Joe se inclinó hacia delante–, tal vez nos podrías contar lo que sabes acerca de los cotiledones.
–Muy bien. –Kitty guiñó el ojo derecho a Nina al decir «muy bien»–. Los cotiledones son las primeras hojas que salen en un brote.
Ya no parecía tartamudear.
–Correcto. Y ahora, mi palabra favorita... ¿Cómo describirías una hoja?
–Kitty –intervino Laura muy seria–, hay muchos hoteles, así que será mejor que vayas a buscarte uno.
Cuando Jurgen franqueó al fin la verja, con sus rastas plateadas recogidas en una coleta, les anunció que todos los hoteles del pueblo estaban completos hasta el jueves.
–Entonces tendrás que quedarte hasta el jueves –comentó Isabel de forma imprecisa, como si no terminara de creérselo–. Creo que hay una habitación libre en la parte trasera de la casa.
Kitty sonrió y se reclinó en su nueva silla.
–Pues sí. Gracias. ¿Os parece bien a todos los demás? Por favor, decidme si os molesta.
A Nina le pareció que les estaba pidiendo que les molestara. Kitty Finch se había puesto colorada y encogía los dedos de los pies al mismo tiempo. Nina sintió que su corazón se desbocaba. Había enloquecido y le golpeaba con fuerza en el pecho. Miró de reojo a Laura y vio que se estaba retorciendo las manos. Laura estaba a punto de decir que sí le molestaba. Mitchell y ella habían cerrado la tienda en Euston todo el verano a sabiendas de que las ventanas, que ya habían sido destrozadas por ladrones y drogadictos en al menos tres ocasiones en lo que iba de año, acabarían rotas otra vez al término de sus vacaciones. Habían ido a los Alpes Marítimos para huir de la futilidad de arreglar cristales rotos. Se vio a sí misma buscando las palabras. La joven era una ventana que esperaba a que entraran por ella. Una ventana que, a su parecer, ya estaba un poco rota de todas maneras. No podía asegurar esto último, pero le dio la impresión de que Joe ya había metido un pie en la grieta y de que su mujer le había ayudado a ello. Se aclaró la voz, dispuesta a decir lo que pensaba, pero lo que pensaba era tan indecible que el encargado hippy se le adelantó.
–Bueno, Kitty Ket, ¿te llevo el equipaje a tu habitación?
Todos miraron en la dirección hacia donde señalaba Jurgen con su dedo manchado de nicotina. Dos bolsas de lona azul aguardaban a la derecha de las puertas acristaladas del chalet.
–Gracias, Jurgen.
Kitty le despachó como si fuera su mayordomo.
El hombre se agachó y cogió las bolsas.
–¿Qué son estas hierbas?
Levantó una maraña de plantas con florecillas que sobresalían de la segunda bolsa azul.
–Ah, las encontré en el patio de la iglesia cerca del café de Claude.
Jurgen pareció estar impresionado.
–Tendrás que llamarlas las plantas Kitty Ket. Es un hecho histórico. Los buscadores de plantas a menudo ponen su propio nombre a las plantas que descubren.
–Sí.
La joven miró más allá de él y clavó la mirada en los ojos oscuros de Joe Jacobs, como si quisiera decir: «El nombre especial de Jurgen para mí es Kitty Ket».
Isabel se acercó al borde de la piscina y se tiró. Mientras buceaba, alargando los brazos por delante de la cabeza, divisó su reloj en el fondo de la piscina. Se sumergió un poco más y lo recogió de los azulejos verdes. Cuando volvió a la superficie, vio a la anciana señora inglesa que vivía en la casa de al lado saludando desde el balcón. Le devolvió el saludo y entonces se percató de que Madeleine Sheridan estaba saludando a Mitchell, que a su vez la llamaba por su nombre.
Interpretando una sonrisa
–¡Madel-eeene!
Era el hombre gordo aficionado a las armas quien la estaba llamando. Madeleine Sheridan levantó el brazo artrítico y saludó con dos dedos flácidos desde su silla de paja. Su cuerpo se había convertido en una suma de desperfectos. En la facultad de medicina había aprendido que tenía veintisiete huesos en cada mano, ocho tan solo en la muñeca y cinco en la palma. Sus dedos poseían numerosas terminaciones nerviosas, pero ahora le costaba un enorme esfuerzo mover siquiera dos de ellos.
Quería recordar a Jurgen, a quien divisaba llevando el equipaje de Kitty Finch dentro de la casa, que dentro de seis días sería su cumpleaños, pero era reacia a mostrarse excesivamente suplicante por su compañía delante de los turistas ingleses. ¿Tal vez ya estaba muerta y había estado contemplando la teatral llegada de la joven desde el Más Allá? Cuatro meses antes, en marzo, cuando Kitty Finch se había alojado sola en la vivienda turística (aparentemente para estudiar plantas de montaña), había informado a Madeleine Sheridan de que una ligera brisa ayudaría a que sus tomates crecieran con tallos más fuertes y se ofreció a podarlos. Y pasó a hacerlo, pero sin dejar de farfullar ni un solo momento: «Pa, pa, pa, ka, ka, ka». Consonantes que formaban unos sonidos martilleantes en sus labios. Madeleine Sheridan, que creía que los seres humanos debían sufrir verdaderas penalidades antes de aceptar perder el juicio, le pidió con voz acerada que dejara de hacer ese ruido. Que dejara de hacer eso. Que lo dejara de inmediato. Era sábado y el ruido había vuelto a Francia para atormentarla. Incluso le habían ofrecido una habitación en la casa de vacaciones.
–Madel-eeene, voy a preparar ternera esta noche. ¿Por qué no viene a cenar con nosotros?
A duras penas distinguía la cúpula rosada de la despejada coronilla de Mitchell al entrecerrar los ojos bajo el sol. Madeleine Sheridan, que tenía debilidad por la ternera y a menudo se sentía sola por las noches, se preguntó si sería capaz de rechazar la invitación de Mitchell. Pensó que sí. Cuando unas parejas ofrecen techo o comida a personas desamparadas o solitarias, no las acogen de verdad. Juegan con ellas. Interpretan un papel para ellas. Y cuando han terminado, indican a su desdichada invitada de todas las sibilinas maneras posibles que ya ha de marcharse. Los matrimonios siempre estaban deseando retomar la tarea de intentar aniquilar a su pareja de toda la vida mientras fingían desear tan solo lo mejor para ella. Una invitada no era más que una mera distracción de esta tarea.
–Madel-eeene.
Mitchell se mostraba más insistente que de costumbre. Ayer le había contado que había visto a Keith Richards tomándose una Pepsi en Villefranche-sur-Mer y que había estado como loco por pedirle un autógrafo. Al final no lo había hecho porque, palabras textuales, «el poeta gilipollas estaba conmigo y amenazó con darme un cabezazo por ser normal».
Con sus brazos fofos y colorados como langostinos, Mitchell le hizo gracia cuando afirmó con tono lúgubre que Joe Jacobs no era la clase de poeta que contemplaba la luna y que no tenía un solo músculo. Posiblemente fuera capaz de levantar un armario con los dientes. Sobre todo si dentro había una mujer hermosa. Cuando los turistas ingleses llegaron dos semanas antes, Joe Jacobs (JHJ en sus libros, pero ella nunca había oído hablar de él) llamó a su puerta para pedirle un poco de sal. Llevaba un traje de invierno en el día más caluroso del año y, cuando ella se lo hizo ver, él le explicó que era el cumpleaños de su hermana y que siempre se ponía un traje en señal de respeto.
Aquello la desconcertó, porque ya andaba pensando en su propio cumpleaños. El traje parecía más adecuado para un funeral, pero él se mostró tan encantador y atento que ella le preguntó si le gustaría probar la sopa de almendras andaluza que había preparado poco antes. Cuando farfulló: «Muy amable, querida», le sirvió una generosa cantidad en uno de sus cuencos de porcelana favoritos y le invitó a tomársela en el balcón. Entonces ocurrió algo terrible. Él tomó un sorbo y notó que algo se le enredaba entre los dientes, y descubrió que era un pelo de ella. Un pequeño mechón de pelo cano había llegado de algún modo hasta el cuenco. Él sintió una vergüenza incomprensible para ella, por mucho que la mujer se disculpara, incapaz de explicarse cómo había podido llegar hasta allí. De hecho, a él le temblaban las manos y apartó el cuenco con tal fuerza que la sopa se derramó sobre su ridículo traje de raya diplomática y su americana forrada con una seda rosa de petimetre. A ella se le antojó que un poeta debería haber reaccionado mejor. Podría haber dicho: «Tomar su sopa ha sido como beber una nube».
–Madel-eeene.
Mitchell ni siquiera era capaz de pronunciar su nombre correctamente. Quizá porque él mismo tenía un nombre ridículo. A todas luces la idea de verse obligado a convivir con Kitty Finch lo tenía aterrorizado, lo cual no la sorprendió. Entrecerró los ojos, disfrutando de la vista de sus feos pies descalzos. Le daba tanto placer andar sin calcetines ni zapatos... Incluso después de llevar viviendo en Francia quince años, desterrada como era su caso de su país natal y de su lengua materna, lo que más agradecía era el placer de andar descalza. Podía vivir sin un filete de la suculenta ternera de Mitchell. Y sería una insensata temeridad arriesgarse a una velada en compañía de Kitty Finch, quien fingía no haberla visto. En ese preciso momento recogía piñas de la piscina junto a Nina Jacobs como si le fuera la vida en ello. De ninguna manera iba Madeleine Sheridan, a seis días de cumplir ochenta años, a comportarse como una digna anciana a la mesa de la casa turística. La misma mesa que Jurgen había comprado en el mercado de pulgas y barnizado con cera de abejas y parafina. Más aún, le había sacado brillo en calzoncillos debido a la ola de calor. Había tenido que apartar la mirada de aquel joven sudoroso en lo que ella llamaba púdicamente «paños menores».
Un águila planeaba en el cielo. Había divisado los ratones que corrían entre la hierba sin cortar del huerto de árboles frutales.