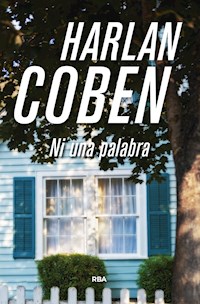
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
«¿Cómo crees que me siento yo? Estaba segura de que espiarlo era lo mejor hasta que tú me has dado la razón». ¿Hasta dónde llegarían unos padres para proteger a su hijo?¿Le espiarían introduciendo un sofisticado programa en su ordenador? Tia y Mike Baye hacen eso para vigilar a Adam, su errático hijo. Pero su posterior desaparición les conducirá a descubrir cosas terribles que nadie adivina de sus propios hijos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: Hold tightz
© Harlan Coben, 2008
© traducción de Esther Roig, 2009
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO299
ISBN: 978-84-9006-772-7
Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Créditos
Dedicatoria
NOTA DEL AUTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
AGRADECIMIENTOS
Notas
En memoria de los cuatro abuelos de mis hijos:
Carl y Corky Coben
Jack y Nancy Armstrong
NOTA DEL AUTOR
La tecnología utilizada en este libro es real. No sólo es real, sino que el programario y el equipo descrito están en venta y al alcance de todos. Los nombres de los productos se han cambiado, pero, vaya, ¿a quién va a detener esto?
1
Marianne jugueteaba con su tercer chupito de Cuervo, maravillándose de su infinita capacidad para destruir todo lo bueno que podía haber en su lastimosa vida, cuando el hombre que estaba a su lado gritó:
—¡Oye, preciosa, el creacionismo y la evolución son perfectamente compatibles!
La saliva del hombre acabó en el cuello de Marianne. Ella hizo una mueca y lanzó una rápida mirada al hombre. Llevaba un gran bigote poblado que parecía salido de una película pornográfica de los setenta. Estaba sentado a la derecha de Marianne. La rubia oxigenada con los cabellos encrespados a quien intentaba impresionar con aquella charla tan estimulante estaba sentada a su izquierda. Marianne era el desafortunado embutido de aquel malogrado sándwich.
Intentó ignorarlos. Contempló su vaso como si fuera un diamante que estuviera evaluando para un anillo de compromiso. Marianne tenía la esperanza de que esto hiciera desaparecer al hombre del bigote y a la mujer de cabellos pajizos. Pero no fue así.
—Estás loco —dijo Pelopaja.
—Tú escúchame.
—De acuerdo. Te escucho. Pero creo que estás loco.
—¿Queréis cambiar de taburete, para poder estar al lado? —preguntó Marianne.
Bigotes le puso una mano en el brazo.
—Quieta, guapa, quiero que tú también lo oigas.
Marianne iba a protestar, pero decidió que sería mejor no hacerlo. Volvió a mirar su bebida.
—Veamos —siguió Bigotes—, sabes lo de Adán y Eva, ¿no?
—Claro —dijo Pelopaja.
—¿Te lo tragas?
—¿Lo de que él fue el primer hombre y ella la primera mujer?
—Así es.
—Ni hablar. ¿Y tú?
—Sí, ya lo creo. —Se acarició el bigote como si éste fuera un pequeño roedor que necesitara amor—. La Biblia cuenta lo que pasó. Primero fue Adán y después Eva, a quien crearon con una de sus costillas.
Marianne bebió. Bebía por muchas razones. La mayoría de las veces lo hacía para divertirse. Había estado en demasiados sitios parecidos a éste, intentando enrollarse con alguien y esperando que hubiera algo más. Sin embargo, esa noche, la idea de marcharse con un hombre no le interesaba en absoluto. Bebía para aturdirse y le estaba funcionando. En cuanto se soltó, la cháchara insustancial la distrajo. Le ayudó a aliviar el dolor.
Había metido la pata.
Como siempre.
Su vida había sido una carrera para alejarse de todo lo que fuera virtuoso y honesto, a la búsqueda del siguiente chute imposible de obtener, un estado perpetuo de aburrimiento interrumpido por subidones lastimosos. Marianne había destruido algo bueno y cuando lo intentó recuperar, volvió a meter la pata.
En el pasado hizo daño a los más cercanos a ella. Era como un club exclusivo para aquellos a los que mutilar emocionalmente: las personas a las que amaba. Pero ahora, gracias a su reciente mezcla de idiotez y egoísmo, podía añadir a perfectos desconocidos a la lista de víctimas de la Masacre Marianne.
Por algún motivo, hacer daño a desconocidos parecía peor. Todos hacemos daño a los que amamos, ¿no? Pero era mal karma hacer daño a inocentes.
Marianne había destruido una vida. Tal vez más de una.
¿Para qué?
Para proteger a su hija. Eso era lo que había creído.
Imbécil.
—Veamos —siguió Bigotes—, Adán engendró a Eva o como sea que se diga.
—Vaya mierda sexista —dijo Pelopaja.
—Pero palabra de Dios.
—Que la ciencia ha refutado.
—Espera un momento, guapa. Escucha. —Levantó la mano derecha—. Tenemos a Adán —levantó la mano izquierda— y tenemos a Eva. Tenemos el Jardín del Edén, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
—Adán y Eva tienen dos hijos. Caín y Abel. Y entonces Abel mata a Caín.
—Caín mata a Abel —corrigió Pelopaja.
—¿Estás segura? —Frunció el ceño, pensando. Después sacudió la cabeza—. Bueno, da igual. Uno de los dos muere.
—Abel muere. Caín lo mata.
—¿Estás segura?
Pelopaja asintió.
—Bueno, entonces sólo tenemos a Caín. Y la pregunta es: ¿con quién se reprodujo Caín? Veamos, la única mujer disponible es Eva y se está haciendo mayor. ¿Cómo sobrevivió la humanidad?
Bigotes calló, como si esperara un aplauso. Marianne levantó los ojos al cielo.
—¿Entiendes el dilema?
—Quizá Eva tuvo otro hijo. Una chica.
—¿Así que tuvo relaciones con su hermana? —preguntó Bigotes.
—Por supuesto. En aquella época, todos tenían relaciones con todos, ¿o no? Adán y Eva fueron los primeros. Tuvo que haber varios incestos.
—No —dijo Bigotes.
—¿No?
—La Biblia prohíbe el incesto. La respuesta está en la ciencia. A eso me refiero. A que la ciencia y la religión pueden coexistir. Se trata de Darwin y su teoría de la evolución.
Pelopaja parecía sinceramente interesada.
—¿Cómo?
—A ver. Según los darwinistas, ¿de dónde descendemos?
—De los primates.
—Exacto, monos, simios o lo que sea. En fin, a Caín lo echan y deambula solo por este maravilloso planeta. ¿Me sigues?
Bigotes tocó el brazo de Marianne, asegurándose de que le prestaba atención. Ella se volvió lentamente en su dirección. Sin el bigote porno, pensó, se podría aguantar.
Marianne se encogió de hombros.
—Te sigo.
—Bien. —El hombre sonrió y arqueó una ceja—. Y Caín es un hombre, ¿no?
Pelopaja quería recuperar protagonismo.
—Sí.
—Con necesidades masculinas normales, ¿no?
—Sí.
—Pues él va deambulando por ahí y siente la entrepierna. Sus necesidades naturales. Y un día, mientras cruza un bosque —otra sonrisa, otro mimo al bigote—, Caín tropieza con una mona atractiva. O gorila. U orangután.
Marianne le miró.
—¿Estás de broma o qué?
—No. Piensa un momento. Caín reconoce algo en la familia de monos. Son los más cercanos a los humanos, ¿no? Elige a una de las hembras y... bueno, eso. —Une las manos en silencioso aplauso por si ella no se había enterado—. Y entonces la primate queda embarazada.
—Qué barbaridad —dijo Pelopaja.
Marianne volvió su atención a la bebida, pero el hombre le tocó de nuevo el brazo.
—¿No ves que tiene sentido? El primate tiene una cría. Medio simio, medio hombre. Es como un simio, pero lentamente, con el tiempo, el dominio humano pasa a primer plano. ¿Lo ves? ¡Voilà! La evolución y el creacionismo se unen.
Sonrió como si esperara una estrella dorada.
—A ver si me aclaro —intervino Marianne—. ¿Dios está en contra del incesto, pero a favor de la bestialidad?
El hombre del bigote le dio una palmadita condescendiente en el hombro.
—Lo que yo intento explicar es que todos esos pedantes titulados en ciencias que creen que la religión no es compatible con la ciencia carecen de imaginación. Ahí está el problema. Los científicos sólo miran a través del microscopio. Los religiosos sólo miran las palabras escritas en la página. Tanto a unos como a otros los árboles les impiden ver el bosque.
—El bosque —dijo Marianne—. ¿No será el mismo bosque de la mona guapa?
El ambiente cambió en ese momento. O quizá fueron imaginaciones de Marianne. Bigotes dejó de hablar. La miró un buen rato. A Marianne no le hizo gracia. Había algo diferente. Algo fuera de lugar. Tenía los ojos negros, como un vidrio opaco, como si se los hubieran metido a la fuerza, como si no tuvieran vida. Parpadeó y después se acercó más.
La estudió.
—Vaya, cariño. ¿Has estado llorando?
Marianne se volvió a mirar a la mujer de los cabellos pajizos. Ella también la miró.
—Tienes los ojos rojos —siguió el hombre—. No pretendo entrometerme, pero ¿va todo bien?
—Perfectamente —dijo Marianne. Le pareció que arrastraba un poco la voz—. Sólo quiero beber en paz.
—Por supuesto, ya lo veo. —Levantó las manos—. No pretendía molestar.
Marianne mantuvo la mirada fija en su bebida. Esperó ver movimiento de reojo. No pasó nada. El hombre del bigote seguía de pie a su lado.
Tomó un largo sorbo. El camarero limpió una taza con la misma habilidad del que lleva muchos años haciendo lo mismo. Marianne casi esperaba verle escupir dentro, como en el lejano Oeste. Las luces eran tenues. Detrás de la barra estaba colgado el típico espejo oscuro y antiestético para espiar a los demás clientes en una luz brumosa y más halagadora.
Marianne miró al hombre del bigote en el espejo.
Él le devolvió la mirada con hostilidad. Ella se quedó mirando fijamente aquellos ojos, incapaz de moverse.
La hostilidad pronto se convirtió en sonrisa, y Marianne sintió un escalofrío en la nuca. Le observó volviéndose para marcharse y, cuando salió, soltó un suspiro de alivio.
Sacudió la cabeza. Caín reproduciéndose con un simio... sí, claro.
Marianne buscó la bebida. Le tembló en la mano. Bonita distracción esa teoría estúpida, pero su cabeza no podía mantenerse alejada de los malos pensamientos mucho tiempo.
Pensó en lo que había hecho. ¿Realmente parecía tan buena idea en aquel momento? ¿Lo había pensado bien: el coste personal, las consecuencias para los demás, las vidas que cambiaría para siempre?
Probablemente no.
Había habido perjudicados. Había habido injusticia. Había habido rabia ciega. Había habido deseo ardiente y primitivo de venganza. Y todo aquel rollo bíblico (o evolucionista, claro) del «ojo por ojo»... ¿Cómo llamarían a lo que había hecho?
Represalia masiva.
Cerró los ojos y se los frotó. Su estómago gruñó. Sería el estrés. Abrió los ojos. Ahora la barra parecía más oscura. La cabeza le daba vueltas.
Era demasiado temprano para eso.
¿Cuánto había bebido?
Se agarró a la barra, como se suele hacer en noches como ésa, cuando te tumbas después de beber demasiado y la cama empieza a girar y tienes que agarrarte para que la fuerza centrífuga no te lance por la ventana más cercana.
El gruñido del estómago se agudizó. Entonces abrió del todo los ojos. Un rayo de dolor le atravesó el abdomen. Marianne abrió la boca, pero no le salió el grito: un dolor cegador la mantenía en silencio. Se dobló sobre sí misma.
—¿Te encuentras bien?
Era la voz de Pelopaja. Sonaba muy lejos. El dolor era espantoso. El peor que Marianne había sentido jamás, al menos desde el parto. El parto es una prueba de Dios. Esa criatura a la que amarás y cuidarás más que a ti misma, cuando llegue, te causará un dolor físico que ni siquiera puedes imaginar.
Bonita manera de empezar una relación, ¿no?
A saber lo que deduciría Bigotes de esto.
Unas cuchillas de afeitar —así era como lo sentía— se le clavaban en las entrañas como si pugnaran por salir. Todo pensamiento racional desapareció. El dolor la consumía. Incluso olvidó lo que había hecho, el daño que había causado, no sólo ahora, hoy, sino a lo largo de su vida. Sus padres habían envejecido y se habían marchitado por culpa de su despreocupación adolescente. Su primer marido había quedado destrozado por sus constantes infidelidades, su segundo marido por la forma en que lo trató, y después su hija, las pocas personas que la habían considerado su amiga más de unas pocas semanas, los hombres que utilizaba antes de que la utilizaran a ella...
Los hombres. Tal vez esto también era una forma de represalia. Hiérelos antes de que te hieran.
Estaba segura de que iba a vomitar.
—Baño —logró decir.
—Te llevo.
Otra vez Pelopaja.
Marianne sintió que caía del taburete. Unas manos fuertes la cogieron por las axilas y la incorporaron. Alguien —Pelopaja— la acompañó al fondo. Andó a trompicones hacia el servicio. Sentía la garganta inverosímilmente seca. El dolor en el estómago le impedía ponerse derecha.
Aquellas manos fuertes la guiaban. Marianne mantenía los ojos fijos en el suelo. Oscuridad. Sólo veía sus propios pies arrastrándose, apenas alzándose del suelo. Intentó levantar la cabeza, vio la puerta del servicio delante, se preguntó si llegaría algún día. Llegó.
Y siguió avanzando.
Pelopaja seguía sosteniéndola por las axilas. Empujó a Marianne más allá de la puerta del servicio. Marianne intentó frenar. Su cerebro no obedeció la orden. Intentó gritar, decirle a su salvadora que se habían pasado de largo, pero la boca tampoco le funcionaba.
—Por aquí —susurró la mujer—. Será mejor.
—¿Mejor?
Sintió que la mujer empujaba su cuerpo contra la palanca de metal de una puerta de emergencia. La puerta se abrió. Era la salida de atrás. Era lógico, se imaginó Marianne. ¿Para qué ensuciar el baño? Era mejor devolver en un callejón y tomar el aire. El aire fresco le sentaría bien. El aire fresco le haría sentirse mejor.
La puerta se abrió del todo, golpeando contra la pared exterior con fuerza. Marianne salió dando un traspié. El aire le sentó bien. Pero no de maravilla. El dolor seguía allí. Aunque el frío en la cara fue muy agradable.
Entonces fue cuando vio la furgoneta.
La furgoneta era blanca con las ventanas tintadas. Las puertas traseras estaban abiertas, como una boca esperando tragársela toda. Y de pie, junto a las puertas, cogiendo a Marianne y empujándola hacia dentro, estaba el hombre del bigote poblado.
Marianne intentó echarse atrás, sin obtener ningún resultado.
Bigotes la lanzó como si fuera un saco de serrín. Marianne aterrizó en el suelo de la furgoneta dando un golpe seco. Él entró, cerró las puertas y se colocó de pie junto a ella. Marianne se acurrucó en posición fetal. Todavía le dolía el estómago, pero el miedo se estaba imponiendo.
El hombre se estiró el bigote y le sonrió. La furgoneta se puso en marcha. Pelopaja debía de estar al volante.
—Hola, Marianne —dijo él.
Ella no podía moverse, no podía respirar. Él se sentó a su lado, echó atrás un puño y la golpeó con fuerza en el estómago.
Si antes le dolía, ahora el dolor entró en otra dimensión.
—¿Dónde está la cinta? —preguntó.
Y entonces empezó a hacerle daño en serio.
2
—¿Estáis seguros de que queréis hacerlo?
Hay veces que sales corriendo por un precipicio. Es como en uno de esos dibujos animados de los Looney Tunes, en que el Coyote corre a toda velocidad y sigue corriendo incluso después de haber sobrepasado el precipicio y entonces se para, mira hacia abajo y sabe que se desplomará sin que pueda hacer nada por impedirlo.
Pero a veces, prácticamente siempre, no está tan claro. Está oscuro y tú estás cerca del borde del precipicio, pero te mueves lentamente, porque no estás seguro de la dirección que estás tomando. Tus pasos son decididos, pero siguen siendo pasos a ciegas en la noche. No te das cuenta de lo cerca que estás del borde, de que la tierra blanda puede ceder, de que puedes resbalar un poco y hundirte de golpe en la oscuridad.
Fue entonces cuando Mike supo que él y Tia estaban en aquel borde, cuando aquel instalador, aquel joven tan moderno, con rastas, los brazos esmirriados llenos de tatuajes y las uñas sucias y largas, los miró y les planteó la maldita pregunta en un tono demasiado siniestro para su edad.
¿Estáis seguros de que queréis hacerlo...?
Ninguno de ellos debería estar en aquella habitación. Mike y Tia Baye (pronunciado bye como en goodbye) estaban en su propia casa, eso sí, una típica mansión de un barrio residencial de Livingston, pero aquel dormitorio se había convertido en territorio enemigo para ellos y absolutamente prohibido. Mike se fijó en que todavía quedaba una cantidad asombrosa de restos del pasado. Los trofeos de hockey seguían allí, aunque antes presidían la habitación y ahora parecían acobardados en la parte posterior del estante. Los pósteres de Jaromir Jagr y su héroe favorito más reciente, Chris Drury, seguían en su sitio, pero estaban descoloridos por el sol o quizá por la falta de atención.
Mike se perdió en sus recuerdos. Recordó a su hijo Adam cuando leía Goosebumps[1] y el libro de Mike Lupica sobre los atletas infantiles que alcanzaban metas imposibles. Solía estudiar la página de deportes como un estudioso del Talmud, sobre todo los resultados de hockey. Escribía a sus jugadores preferidos para pedirles autógrafos y los colgaba en la pared con pegamento. Cuando iban al Madison Square Garden, Adam insistía en esperar en la salida de jugadores de la calle 32, cerca de la Octava Avenida, para que le firmaran los discos con los que jugaba.
Todo aquello se había esfumado, si no de aquella habitación, sí de la vida de su hijo.
Adam había superado aquellas cosas. Era normal. Ya no era un niño, sino apenas un adolescente que avanzaba demasiado rápido y con demasiada fuerza hacia la edad adulta. Sin embargo, la habitación parecía evitar seguirle el ritmo. Mike se preguntó si sería una especie de vínculo con el pasado para su hijo, si Adam encontraría consuelo en su niñez. Quizá una parte de Adam seguía anhelando aquellos días en que deseaba ser médico, como su querido padre, cuando Mike era el héroe de su hijo.
Pero sólo eran ilusiones.
El instalador enrollado —Mike no recordaba su nombre, Brett, o algo por el estilo— repitió la pregunta:
—¿Estáis seguros?
Tia tenía los brazos cruzados. Su expresión era severa: no albergaba ninguna duda. A Mike le pareció mayor, pero no por esto menos hermosa. No hubo duda en su voz, sólo un indicio de exasperación.
—Sí, estamos seguros.
Mike no dijo nada.
La habitación de su hijo estaba bastante oscura porque sólo estaba encendido el flexo de la mesa. Hablaban en susurros, a pesar de que no corrían peligro de que les oyeran. Jill, su hija de once años, estaba en la escuela. Adam, su hijo de dieciséis, estaba en una excursión de dos días del instituto. No quería ir, por supuesto —para él, ahora estas cosas eran un «rollazo»—, pero era obligatorio y asistirían incluso los menos aplicados de sus amigos poco aplicados, de modo que podrían quejarse de aburrimiento todos a una.
—¿Entendéis cómo funciona?
Tia asintió en perfecta comunión con la sacudida negativa de cabeza de Mike.
—El programa registrará todo lo que vuestro hijo teclee —dijo Brett—. Al acabar el día, la información se archiva y se os envía un correo informativo. Podréis verlo todo, todas las webs que visite, todos los correos que mande o que reciba, todos los mensajes instantáneos. Si Adam hace un PowerPoint o crea un documento de Word, también lo veréis. Todo. Podéis seguirlo en tiempo real si queréis. Sólo tenéis que clicar sobre esta opción.
Señaló un pequeño icono con las palabras ¡ESPÍA EN TIEMPO REAL! en un rojo llamativo. Los ojos de Mike se pasearon por la habitación. Los trofeos de hockey se burlaban de él. A Mike le sorprendía que Adam no los hubiera guardado. Mike había jugado al hockey universitario en Dartmouth. Le contrataron los New York Rangers, jugó para su equipo de Hartford un año y llegó a jugar en dos partidos de la Liga Nacional. Había transmitido su amor por el hockey a Adam, que había empezado a patinar a los tres años. Empezó de portero en el hockey júnior. La portería oxidada seguía fuera, en la entrada, con la red rasgada por las inclemencias del tiempo. Mike había pasado muchos buenos momentos lanzando discos a su hijo. Adam había sido buenísimo —con posibilidades aseguradas en el deporte universitario—, pero hacía seis meses lo había dejado.
Así, sin más. Adam dejó el palo, las protecciones y la máscara y dijo que estaba harto.
¿Fue entonces cuando empezó?
¿Fue aquella la primera señal de su declive, de su retraimiento? Mike intentó que no le afectara la decisión de su hijo, intentó no ser como esos padres entrometidos que parecían igualar la capacidad deportiva con el éxito en la vida, pero la verdad era que el abandono de Adam había dolido mucho a Mike.
Pero a Tia le había dolido más.
—Le estamos perdiendo.
Mike no estaba tan seguro. Adam había sufrido una gran tragedia —el suicidio de un amigo— y sin duda estaba pasando por una fase de angustia adolescente. Estaba taciturno y silencioso. Pasaba todo el tiempo en su habitación, básicamente ante aquel viejo ordenador, jugando a juegos de fantasía o enviando mensajes instantáneos o quién sabe qué. Pero ¿no era esto lo que hacían casi todos los adolescentes? Apenas hablaba con sus padres, casi no respondía, y cuando lo hacía, era con gruñidos. Pero ¿esto también era tan raro?
Esta vigilancia había sido idea de ella. Tia era abogada penalista en Burton y Crimstein, de Manhattan. En uno de los casos en los que había trabajado había tratado con un blanqueador de dinero llamado Pale Haley. A Haley lo había atrapado el FBI espiando su correspondencia por Internet.
Brett, el instalador, era el informático del gabinete de Tia. Mike se quedó mirando las uñas sucias de Brett, las uñas que estaban tocando el teclado de Adam. Era esto en lo que Mike no dejaba de pensar. Aquel chico de uñas asquerosas estaba en la habitación de su hijo y estaba utilizando la posesión más preciada de Adam.
—Acabo enseguida —dijo Brett.
Mike había visitado el sitio de E-SpyRight Web y había visto el primer reclamo en grandes letras en negrita:
¿LOSPEDERASTASABORDANASUSHIJOS?
¿SUSEMPLEADOSLESROBAN?
Y entonces, en letras más grandes y más negras, el argumento que había sostenido Tia:
¡TIENEDERECHOASABERLO!
El sitio incluía testimonios:
«Su producto salvó a mi hija de la peor pesadilla de un padre, ¡un depredador sexual! ¡Gracias, E-SpyRight!»
Bob - Denver, CO
«Descubrí que mi empleado de más confianza robaba en mi oficina. ¡No podría haberlo hecho sin su programa!»
Kevin - Boston, MA
Mike se había resistido.
—Es nuestro hijo —había dicho Tia.
—Ya lo sé. ¿Te crees que no lo sé?
—¿No estás preocupado?
—Por supuesto que lo estoy. Y aun así...
—¿Aun así qué? Somos sus padres. —Y entonces, como si releyera el anuncio, dijo—: Tenemos derecho a saber.
—¿Tenemos derecho a invadir su intimidad?
—¿A protegerlo? Sí. Es nuestro hijo.
Mike sacudió la cabeza.
—No sólo tenemos derecho —dijo Tia, acercándose más a él—. Tenemos esta responsabilidad.
—¿Tus padres sabían todo lo que hacías?
—No.
—¿Y todo lo que pensabas? ¿Todas las conversaciones que mantenías con tus amigos?
—No.
—Pues esto es de lo que estamos hablando.
—Piensa en los padres de Spencer Hill —contraatacó ella.
Esto hizo callar a Mike. Se miraron.
—Si pudieran volver a empezar —dijo Tia—, si Betsy y Ron recuperaran a Spencer...
—No puedes hacer eso, Tia.
—No, escúchame. Si tuvieran que empezar de nuevo, si Spencer estuviera vivo, ¿no crees que desearían haberlo vigilado más de cerca?
Spencer Hill, un compañero de clase de Adam, se había suicidado hacía cuatro meses. Fue aterrador, evidentemente, y había afectado mucho a Adam y a sus compañeros. Mike se lo recordó a Tia.
—¿No crees que esto puede explicar el comportamiento de Adam?
—¿El suicidio de Spencer?
—Por supuesto.
—Hasta un cierto punto, sí. Pero tú sabes que ya estaba cambiando. Esto sólo ha acelerado las cosas.
—Podría ser que dándole un poco de tiempo...
—No —dijo Tia, en un tono que cerraba toda posibilidad de debate—. Esa tragedia puede que haga más comprensible el comportamiento de Adam, pero no lo hace menos peligroso. En realidad, todo lo contrario.
Mike se lo pensó.
—Deberíamos decírselo —dijo.
—¿Qué?
—Decirle que estamos vigilando su comportamiento en la red.
Ella hizo una mueca.
—¿Para qué?
—Para que sepa que le vigilamos.
—Esto no es como ponerte un coche patrulla detrás para que no corras.
—Es exactamente esto.
—Entonces hará lo mismo pero en casa de un amigo o utilizará un cibercafé o vete a saber.
—¿Y qué? Tenemos que decírselo. Adam introduce sus pensamientos íntimos en ese ordenador.
Tia dio un paso adelante y le puso una mano en el pecho. Incluso ahora, después de tantos años, su contacto seguía produciendo efecto en él.
—Está metido en algún lío, Mike —dijo—. ¿Es que no lo ves? Tu hijo tiene problemas. Puede que beba o que tome drogas o quién sabe qué. Deja de esconder la cabeza bajo el ala.
—No escondo la cabeza en ninguna parte.
La voz de Tia era casi suplicante.
—Tú quieres el camino fácil. ¿Qué esperas? ¿Que Adam lo supere con el tiempo?
—No es lo que estoy diciendo. Pero piénsalo bien. Esto es tecnología nueva. Él pone sus pensamientos y emociones secretas aquí dentro. ¿Te habría gustado que tus padres lo supieran todo de ti?
—Ahora el mundo es diferente —dijo Tia.
—¿Estás segura de esto?
—¿Qué mal hacemos? Somos sus padres. Queremos lo mejor para él.
Mike volvió a sacudir la cabeza.
—No querrás saber todos los pensamientos de una persona —dijo—. Hay cosas que es mejor que sean privadas.
Ella le cogió la mano.
—¿Te refieres a un secreto?
—Sí.
—¿Estás diciendo que todos tienen derecho a tener secretos?
—Por supuesto que lo tienen.
Ella le miró de una forma curiosa y a él no le gustó.
—¿Tienes secretos? —preguntó ella.
—No me refería a mí.
—¿Tienes secretos que no me cuentas? —insistió Tia.
—No. Pero tampoco quiero que conozcas todos mis pensamientos.
—Y yo no quiero que tú conozcas los míos.
Los dos se detuvieron aquí, antes de que ella se echara un poco hacia atrás.
—Pero si he de elegir entre proteger a mi hijo o respetar su intimidad —dijo Tia—, pienso protegerlo.
La discusión —Mike no quería clasificarla de pelea— duró un mes. Mike intentó volver a ganarse a su hijo. Invitó a Adam al centro comercial, al salón recreativo, incluso a conciertos. Adam rechazó todas sus invitaciones. Estaba fuera de casa a todas horas, por mucho que le pusieran una hora límite de llegada. Dejó de presentarse a la hora de la cena. Sus notas se resintieron. Lograron que fuera a una visita con un terapeuta, quien consideró que podía tratarse de una depresión. Propuso que se le medicara, pero primero quería volver a ver a Adam. Él se negó de plano.
Cuando insistieron para que volviera a ver al terapeuta, Adam estuvo fuera de casa dos días. No contestaba al móvil. Mike y Tia estaban fuera de sí. Al final resultó que se había escondido en casa de unos amigos.
—Le estamos perdiendo —había insistido Tia.
Y Mike no dijo nada.
—Al fin y al cabo, sólo somos los cuidadores, Mike. Los tenemos un tiempo y después se van a vivir su vida. Quiero que siga con vida y sano hasta que le dejemos marchar. El resto será cosa de él.
Mike asintió.
—De acuerdo, entonces.
—¿Estás seguro? —preguntó Tia.
—No.
—Yo tampoco. Pero no dejo de pensar en Spencer Hill.
Mike volvió a asentir.
—¿Mike?
Él la miró y ella le sonrió a su manera maliciosa, la sonrisa que él había visto por primera vez un día frío de otoño en Dartmouth. Aquella sonrisa se había incrustado en el corazón de Mike y había permanecido allí.
—Te quiero —dijo Tia.
—Yo también te quiero.
Y después de esto decidieron que espiarían a su hijo mayor.
3
Al principio no había habido ningún mensaje instantáneo o correo realmente dañino o sospechoso. Pero esto cambió de repente tres semanas después.
Sonó el intercomunicador en el cubículo de Tia.
—Ven a mi oficina enseguida —dijo una voz áspera.
Era Hester Crimstein, la gran jefa de su bufete. Hester siempre convocaba a sus subordinados personalmente, nunca lo delegaba a su ayudante. Y siempre parecía un poco mosqueada, como si ya tuvieras que saber que deseaba verte y debieras materializarte mágicamente sin hacerle perder el tiempo a ella con el intercomunicador.
Hacía seis meses, Tia había vuelto a trabajar de abogada para el bufete de abogados de Burton y Crimstein. Burton había muerto hacía años. Crimstein, la afamada y muy temida abogada Hester Crimstein, estaba muy viva y en forma. Era internacionalmente conocida como especialista en temas penales e incluso tenía un programa propio en el canal de telerrealidad truTV con el ingenioso nombre de Crimstein contra el Crimen.
Hester Crimstein gritó por el intercomunicador con su brusquedad habitual:
—¡Tia!
—Voy.
Tia guardó el informe de E-SpyRight en el cajón de arriba y bajó por el pasillo de despachos acristalados con vistas a un lado, el de los socios séniores, y cubículos sin ventilación al otro. Burton y Crimstein tenía un sistema de castas con una soberana al mando. Había socios séniores, sin duda, pero Hester Crimstein no permitía que ninguno de ellos añadiera su nombre a la cabecera.
Tia llegó al espacioso despacho de la esquina. La ayudante de Hester apenas levantó la cabeza cuando ella pasó por delante. La puerta del despacho de Hester estaba abierta. Casi siempre lo estaba. Tia se paró y golpeó la pared junto a la puerta.
Hester paseaba arriba y abajo. Era una mujer menuda, pero no parecía pequeña. Parecía compacta y fuerte y más bien peligrosa. A Tia no le parecía que paseara en realidad, sino que acechara. Desprendía calor, una sensación de poder.
—Necesito que hagas una deposición en Boston el sábado —dijo sin preámbulos.
Tia entró en el despacho. Los cabellos de Hester siempre estaban encrespados y los llevaba teñidos de un color rubio apagado. Lograba dar la sensación de estar al mismo tiempo hostigada y totalmente serena. Algunas personas exigen atención, Hester Crimstein era como si te agarrara de las solapas, te sacudiera y te obligara a mirarla a los ojos.
—Claro, por supuesto —dijo Tia—. ¿De qué caso?
—Beck.
Tia lo conocía.
—Éste es el expediente. Llévate al especialista en informática. El chico de la postura espantosa y los tatuajes que dan pesadillas.
—Brett —dijo Tia.
—Sí, ése. Quiero que revise el ordenador personal de este hombre.
Hester le entregó el expediente y siguió paseando.
Tia lo miró.
—Es el testigo del bar, ¿no?
—Así es. Coge un avión mañana. Vete a casa y estúdialo.
—De acuerdo, como quieras.
Hester paró de caminar.
—¿Tia?
Tia estaba hojeando el expediente. Intentaba centrarse en el caso, en Beck, en la deposición y en la posibilidad de ir a Boston. Pero el maldito informe de E-SpyRight no paraba de darle la lata. Miró a su jefa.
—¿Estás pensando en algo? —preguntó Hester.
—Sólo en esta deposición.
Hester frunció el ceño.
—Bien. Porque este tipo es un montón de mierda mentirosa. ¿Me comprendes?
—Mierda mentirosa —repitió Tia.
—Sí, señora. Está claro que no vio lo que dice que vio. No es posible. ¿Me entiendes?
—¿Y quieres que lo demuestre?
—No.
—¿No?
—Más bien lo contrario.
Tia frunció el ceño.
—No te entiendo. ¿No quieres que demuestre que es un borrico mentiroso?
—Así es.
Tia se encogió de hombros.
—¿Te importa explicarte?
—Me encantaría. Quiero que te sientes con él, le sonrías y le hagas millones de preguntas. Quiero que te pongas algo ajustado y más bien corto. Quiero que le sonrías como si fuera una primera cita y todo lo que diga te pareciera fascinante. No debe haber escepticismo en tu tono. Todo lo que diga es una verdad evangélica.
Tia asintió.
—Quieres que hable con total libertad.
—Sí.
—Lo quieres todo grabado. Toda la historia.
—También, sí.
—Para poder desmontar su versión en el juzgado.
Hester arqueó una ceja.
—Y con el famoso estilo Crimstein.
—De acuerdo —dijo Tia—. Entendido.
—Pienso servir sus pelotas para desayunar. Tu tarea, siguiendo con la metáfora, es comprar los víveres. ¿Puedes hacerlo?
El informe del ordenador de Adam: ¿cómo debería hacerlo? Primero llamar a Mike. Juntarse, leerlo y decidir qué hacer a continuación...
—¿Tia?
—Sí, puedo hacerlo.
Hester dejó de caminar. Dio un paso hacia Tia. Era un palmo más bajita, pero a Tia no se lo parecía.
—¿Sabes por qué te he elegido para esta tarea?
—Porque soy graduada en la Facultad de Derecho de Columbia, soy una gran abogada y en los seis meses que llevo aquí no me has dado ni un solo trabajo que no pudiera hacer un macaco.
—Pues no.
—Entonces, ¿por qué?
—Porque eres mayor.
Tia la miró.
—No me refería a esto. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuarenta y tantos? Yo te llevo al menos diez años. Pero el resto de mis abogados júnior son críos. Querrían portarse como héroes. Creerían que pueden demostrar lo que valen.
—¿Y yo no?
Hester se encogió de hombros.
—Si lo haces, te despido.
No había nada que decir, de modo que Tia mantuvo la boca cerrada. Bajó la cabeza y miró el expediente, pero su cabeza no paraba de volver a su hijo, su maldito ordenador y aquel informe.
Hester esperó un instante. Lanzó a Tia la mirada que había desmontado a más de un testigo. Tia le sostuvo la mirada intentando que no la afectara.
—¿Por qué elegiste este bufete? —preguntó Hester.
—¿La verdad?
—Preferentemente.
—Por ti —dijo Tia.
—¿Debería sentirme halagada?
Tia se encogió de hombros.
—Me has pedido la verdad. La verdad es que siempre he admirado tu trabajo.
Hester sonrió.
—Sí. Sí, soy el no va más.
Tia esperó.
—Pero ¿por qué más?
—Esto es más o menos todo —dijo Tia.
Hester negó con la cabeza.
—Hay algo más.
—No te entiendo.
Hester se sentó en su silla. Indicó a Tia que hiciera lo mismo.
—¿Quieres que me explique otra vez?
—De acuerdo.
—Elegiste este bufete porque lo dirige una feminista. Pensaste que entendería que te hubieras tomado unos años para cuidar a tus hijos.
Tia no dijo nada.
—¿Acierto?
—Hasta cierto punto.
—Pero mira, el feminismo no tiene nada que ver con ayudar a una compañera. Se trata más de proporcionar un plano de igualdad. De dar a las mujeres opciones, no garantías.
Tia esperó.
—Tú elegiste la maternidad. No deberían castigarte por eso. Pero tampoco debería hacerte especial. En cuestión de trabajo perdiste esos años. Te saliste de la fila. Y no puedes volver al mismo sitio. Un plano de igualdad. Y si un hombre dejara el trabajo para cuidar a sus hijos, le trataríamos igual. ¿Entiendes?
Tia hizo un gesto poco comprometedor.
—Has dicho que admirabas mi trabajo —siguió Hester.
—Sí.
—Yo decidí no tener hijos. ¿Admiras eso?
—No creo que sea algo que se deba admirar o no.
—Exactamente. Y lo mismo sucede con tu elección. Yo elegí mi profesión. No me salí de la fila. Así que en cuestión de derecho, ahora estoy en el primer puesto. Pero al acabar el trabajo, no encuentro en casa a un guapo médico y una verja de madera y los dos hijos coma cuatro. ¿Entiendes lo que te digo?
—Sí.
—Espléndido. —Los orificios nasales de Hester temblaron al subir de tono la mirada incendiaria—. Así que cuando estés en mi despacho, en mi despacho, tus pensamientos son todos para mí, para complacerme y servirme, no para lo que vas a hacer de cena o si tu hijo llegará tarde al entrenamiento de fútbol. ¿Está claro?
Tia quería protestar, pero el tono no dejaba mucho espacio para el debate.
—Está claro.
—Bien.
Sonó el teléfono y Hester contestó.
—¿Qué? —Silencio—. Será idiota. Le dije que tuviera la boca cerrada. —Hester dio la vuelta a la silla. Era la señal para Tia, que se levantó y salió, deseando fervientemente estar preocupada sólo por algo tan inocuo como la cena o el entrenamiento de fútbol.
Se paró en el pasillo y cogió el móvil. Se guardó el expediente debajo del brazo, e incluso después de la reprimenda de Hester, su cabeza volvió inmediatamente al mensaje que contenía el informe de E-SpyRight.
Los informes a menudo eran tan largos —Adam navegaba mucho y visitaba muchas páginas, y tenía muchos «amigos» en lugares como MySpace y Facebook— que las impresiones eran absurdamente voluminosas. En general, sólo los hojeaba, como si esto lo hiciera menos invasivo de la intimidad, cuando en realidad significaba que no podía soportar saber tanto.
Volvió rápidamente a su mesa, sobre la que tenía la preceptiva foto familiar. Estaban los cuatro: Mike, Jill, Tia y, por supuesto, Adam, en uno de los pocos momentos que les concedía audiencia, fuera, en el escalón de la entrada. Todas las sonrisas parecían forzadas, pero aquella foto le proporcionaba un gran consuelo.
Sacó el informe de E-SpyRight y encontró el correo que la había sobresaltado. Lo leyó otra vez. No había cambiado. Pensó qué podía hacer y se dio cuenta de que no era sólo decisión suya.
Tia sacó el móvil y buscó el número de Mike. Tecleó el texto y apretó ENVIAR.
Mike todavía llevaba puestos los patines de hielo cuando llegó el mensaje.
—¿Es Manillas? —preguntó Mo.
Mo ya se había quitado los patines. El vestuario, como todos los vestuarios de hockey, apestaba. El problema era que el sudor se metía en todas las protecciones. Un gran ventilador oscilante se mecía adelante y atrás. No ayudaba mucho. Los jugadores de hockey ya no se percataban del olor. Pero un forastero habría entrado y se habría desmayado por la peste.
Mike miró el número de teléfono de su mujer.
—Sí.
—Dios, qué pillados estáis.
—Sí —dijo Mike—. Me ha mandado un mensaje. Está pilladísima.
Mo hizo una mueca. Mike y Mo eran amigos desde la época de Dartmouth. Habían jugado en el equipo de hockey juntos, Mike era el goleador del ala izquierda, y Mo el más duro de los defensas. Casi un cuarto de siglo después de licenciarse —ahora Mike era cirujano de trasplantes y Mo hacía trabajos sucios para la Agencia Central de Inteligencia— seguían desempeñando los mismos papeles.
Los otros jugadores se quitaban las protecciones con cautela. Todos se hacían mayores y el hockey era un deporte para jóvenes.
—Sabe que es tu hora de hockey, ¿no?
—Sí.
—Pues debería abstenerse.
—Sólo es un mensaje, Mo.
—Te matas a trabajar en el hospital toda la semana —dijo él, con aquella sonrisita que nunca te dejaba claro si bromeaba o no—. Es la hora de hockey y es sagrada. Ya debería saberlo.
Mo estaba presente aquel día frío de otoño en que Mike vio por primera vez a Tia. De hecho, Mo la había visto primero. Habían jugado el partido de inauguración contra Yale. Mike y Mo eran júniores. Tia estaba en las gradas. Durante el calentamiento previo al partido —esa parte en la que patinas en círculo y te estiras— Mo le había dado un codazo y había señalado a Tia con la cabeza diciendo:
—Bonito jersey de cachorritos.
Así fue como empezó.
Mo tenía la teoría de que todas las mujeres irían detrás de Mike o de él. Mo se llevaba a las que se sentían atraídas por los chicos malos, mientras que Mike se llevaba a las chicas que veían verjas de estacas en sus fantasías. Así que en el tercer tiempo, con una ventaja cómoda de Dartmouth, Mo se peleó y pegó una paliza a un jugador de Yale. Mientras lo machacaba, se volvió, guiñó el ojo a Tia y evaluó su reacción.
Los árbitros los separaron. Mo patinó hacia la tribuna de castigo, pero antes se inclinó para decirle a Mike:
—Para ti.
Palabras proféticas. Coincidieron en una fiesta después del partido. Tia había ido con un sénior, pero no estaba interesada en él. Hablaron de su pasado. Él le dijo enseguida que quería ser médico y ella quiso saber desde cuándo lo sabía.
—Creo que desde siempre —contestó él.
Tia no quiso aceptar aquella respuesta. Indagó más, de una forma que él acabaría por reconocer como personal. Finalmente, Mike se sorprendió contándole que había sido un niño enfermizo y que los médicos eran sus héroes. Ella le escuchó como nadie lo había hecho ni lo haría. No es que iniciaran una relación, sino que se lanzaron a ella. Comían juntos en la cafetería. Estudiaban juntos por la noche. Mike le llevaba vino y velas a la biblioteca.
—¿Te importa si leo su mensaje? —preguntó Mike.
—Es una pesada.
—Exprésate, Mo. No te cortes.
—Si estuvieras en la iglesia, ¿te mandaría mensajes?
—¿Tia? Probablemente.
—Bueno, léelo. Y después dile que nos vamos a un bar de titis genial.
—Sí, hombre. Ahora mismo.
Mike apretó una tecla y leyó el mensaje.
Necesito hablar. Algo que he encontrado en el informe del ordenador. Ven a casa enseguida.
Mo vio la expresión en la cara de su amigo.
—¿Qué?
—Nada.
—Bien. Entonces seguimos con el plan del bar de titis para esta noche.
—Nunca dijimos de ir a un bar de titis.
—¿No serás uno de esos mariquitas que prefieren llamarlos «clubes para caballeros»?
—Se llame como se llame, no puedo.
—¿Te hace volver a casa?
—Tenemos un problema.
—¿Qué?
Mo no conocía el significado de «personal».
—Con Adam —dijo Mike.
—¿Mi ahijado? ¿Qué pasa?
—No es tu ahijado.
Mo no era el padrino porque Tia no lo había permitido. Pero eso no impedía que Mo pensara que lo era. Cuando bautizaron al niño, Mo se había colocado en primera fila junto al hermano de Tia, el padrino de verdad. Mo le miró con hostilidad. Y el hermano de Tia no dijo ni palabra.
—¿Y qué es lo que pasa?
—Todavía no lo sé.
—Tia es demasiado protectora, ya lo sabes.
Mike dejó el móvil.
—Adam ha dejado el equipo de hockey.
Mo hizo una mueca como si Mike hubiera insinuado que su hijo se había introducido en el culto al demonio o la bestialidad.
—Vaya.
Mike se desató los patines y se los quitó.
—¿Cómo puede ser que no me lo hayas dicho? —preguntó Mo.
Mike empezó a despegar y quitarse los protectores de los hombros. Se marcharon algunos compañeros, que se despidieron del doctor. La mayoría conocía suficientemente a Mo para mantenerse apartados de él.
—Te he traído yo —dijo Mo.
—¿Y qué?
—Que has dejado tu coche en el hospital. Perderás tiempo si te acompaño a recogerlo. Te llevaré a casa.
—No creo que sea buena idea.
—Lo siento. Quiero ver a mi ahijado y descubrir qué estáis haciendo mal.
4
Cuando entraron en su calle, Mike vio que Susan Loriman, su vecina, estaba fuera. Fingía hacer algo en el jardín —arrancar hierbas, plantar o algo por el estilo—, pero Mike sabía que era otra cosa lo que pretendía. Pararon en la entrada y Mo miró a la vecina que estaba arrodillada.
—Buen culo.
—Seguramente su marido estará de acuerdo contigo.
Susan Loriman se levantó. Mo la observó.
—Sí, pero su marido es un idiota.
—¿Por qué dices eso?
Hizo un gesto con la barbilla.
—Por los coches.
En la entrada estaba aparcado el coche deportivo del marido, un Corvette tuneado rojo. Su otro coche era un BMW 550i negro, y el de Susan un Dodge Caravan de color gris.
—¿Qué les pasa?
—¿Son de él?
—Sí.
—Tengo una amiga —dijo Mo— que es la tía más buena que hayas visto en tu vida. Es hispana, latina o algo así. Antes era luchadora profesional y se hacía llamar Pocahontas. ¿Te acuerdas de aquellos números tan sexis que daban en el Canal Once por las mañanas?
—Sí, me acuerdo.
—Bueno, pues la tal Pocahontas me contó que cada vez que ve a un tipo con un coche como ése, cuando se le acerca con las ruedas trucadas y el motor revolucionado y le echa miraditas, ¿sabes qué le dice?
Mike negó con la cabeza.
—«Siento lo de tu pene».
Mike no pudo evitar sonreír.
—«Siento lo de tu pene». Ya ves, ¿a que está bien?
—Sí —reconoció Mike—. Es mortal.
—Es difícil responder a esto.
—Sin duda.
—Así que tu vecino... el marido de ella, ¿no?, tiene dos. ¿Qué crees que significa?
Susan Loriman miró hacia ellos. A Mike siempre le había parecido sumamente atractiva, la madre más estupenda del barrio, a la que los adolescentes se referían como una MQMF, es decir, «madre que me follaría», aunque a él no le gustara pensar en siglas tan groseras. No es que Mike fuera a hacer nada al respecto, pero esta clase de cosas se siguen notando al estar vivo. Susan tenía los cabellos tan negros que parecían azules y en verano siempre los llevaba recogidos en una cola. Vestía pantalones cortos y llevaba gafas de sol a la última y en sus preciosos labios rojos siempre esbozaba una sonrisa maliciosa.
Cuando sus hijos eran más pequeños, Mike se la encontraba en el parque infantil de Maple Park. No pretendía nada, pero le gustaba mirarla. Conoció a un padre que intencionadamente atosigó al hijo de Susan para que entrara en el equipo de la Liga Infantil sólo para poder verla en los partidos.
Ese día no llevaba gafas y su sonrisa era tensa.
—Parece tremendamente triste —comentó Mo.
—Sí. Oye, espérame un momento, ¿de acuerdo?
Mo iba a decir alguna tontería, pero vio algo en la cara de Susan y calló.
—Sí, por supuesto —dijo.
Mike se acercó y Susan intentó seguir sonriendo, pero el rictus empezaba a desvanecerse.
—Hola —dijo Mike.
—Hola, Mike.
Él sabía por qué Susan estaba fuera fingiendo trabajar en el jardín y no quería hacerla esperar.
—No tendremos los resultados de la tipificación tisular de Lucas hasta mañana.
Ella tragó saliva y asintió demasiado rápido.
—De acuerdo.
Mike quería acercarse y tocarla. En la consulta podría haberlo hecho. Los médicos lo hacen. Pero no era el lugar apropiado para hacerlo, así que se decidió por una frase manida:
—La doctora Goldfarb y yo haremos todo lo posible.
—Lo sé, Mike.
Su hijo de diez años, Lucas, padecía glomerulosclerosis segmental focal —GSF, para abreviar— y necesitaba urgentemente un trasplante de riñón. Mike era uno de los mejores cirujanos de trasplantes de riñón del país, pero había pasado este caso a su socia, Ilene Goldfarb. Ilene era la jefa de cirugía de trasplante del NewYork Presbyterian y la mejor cirujana que Mike conocía.
Él e Ilene trataban con personas como Susan todos los días. Podía soltar el rollo sobre el distanciamiento, pero las muertes seguían afectándolo. La muerte se le metía dentro, le fastidiaba por la noche, le señalaba con el dedo, se burlaba de él. La muerte nunca era bienvenida, nunca se aceptaba. La muerte era su enemiga, una ofensa constante, y no tenía ninguna intención de perder a este niño por culpa de esa hija de puta.
En el caso de Lucas Loriman, evidentemente era algo extrapersonal. Era la razón principal para que le hubiera pasado el caso a Ilene. Mike conocía a Lucas. Era un niño un poco especial, demasiado bueno para su edad, con gafas que siempre parecían resbalarle por la nariz y unos cabellos que no había forma humana de peinar. A Lucas le encantaban los deportes, pero era torpe en todos. Cuando Mike entrenaba a Adam en el jardín, Lucas se acercaba a observar. Mike le ofrecía un palo, pero Lucas no lo quería. Así que cuando fue consciente de que jugar no sería su destino en la vida, Lucas empezó a apasionarse por la transmisión: «El doctor Baye tiene el disco, esquiva a la izquierda, lanza... ¡estupenda parada de Adam Baye!».
Mike recordó a aquel niño tan bueno subiéndose las gafas y volvió a pensar que no tenía ninguna intención de dejarle morir:
—¿Duermes bien? —le preguntó Mike.
Susan Loriman se encogió de hombros.
—¿Quieres que te recete algo?
—Dante no cree en esas cosas.
Dante Loriman era su marido. Mike no quiso reconocerlo ante Mo, pero su evaluación había dado en el clavo: Dante era un idiota. En apariencia era un tipo simpático, pero se podía ver lo estrecho de miras que era. Corrían rumores de que estaba relacionado con la mafia, aunque eso podría deberse a su aspecto. Llevaba los cabellos engominados hacia atrás, camisetas sin mangas, colonia en exceso y joyas demasiado llamativas. A Tia le hacía gracia —«está bien para variar entre tanto estirado»—, pero Mike siempre sentía que había algo raro en él, el machismo de un tipo que quería dar la talla, pero que en realidad sabía que no la daría nunca.
—¿Quieres que hable con él? —preguntó Mike.
Ella negó con la cabeza.
—Vais a la farmacia de la avenida Maple, ¿no?
—Sí.
—Llamaré y dejaré una receta. Puedes recogerla si quieres.
—Gracias, Mike.
—Nos vemos mañana.
Mike volvió al coche. Mo estaba esperando con los brazos cruzados. Llevaba unas gafas de sol que le daban una apariencia de lo más imperturbable.
—¿Una paciente?
Mike pasó de largo. No hablaba de los pacientes. Mo lo sabía.
Mike se paró frente a su casa y la contempló unos instantes. Se preguntó por qué el hogar parecía tan frágil como sus pacientes. De derecha a izquierda, la calle estaba llena de viviendas como la suya que pertenecían a parejas que habían llegado de todas partes y un buen día se habían parado en el jardín, mirando la casa y pensando: «Sí, aquí es donde vamos a vivir y educar a nuestros hijos, donde vamos a proteger nuestras esperanzas y nuestros sueños. Aquí, en esta burbuja». Abrió la puerta.
—Hola.
—¡Papá! ¡Tío Mo!
Era Jill, su princesa de once años, que venía corriendo con una sonrisa estampada en la cara. Mike sintió que se le ablandaba el corazón: era una reacción instantánea y universal. Cuando una hija sonríe a su padre así, el padre, sin importar la etapa de la vida en la que se encuentre, de repente es el rey.
—Hola, cielo.
Jill abrazó a Mike y después a Mo, pasando del uno al otro con absoluta soltura. Se movía con la misma comodidad con la que un político saluda a las masas. Detrás de ella, casi escondiéndose, estaba su amiga Yasmin.
—Hola, Yasmin —dijo Mike.
A Yasmin le caían los cabellos sobre la cara, como un velo. Su voz apenas se oía:
—Hola, doctor Baye.
—¿Tenéis clase de baile hoy? —preguntó Mike.
Jill lanzó una mirada de advertencia a Mike que ninguna niña de once años debería poder hacer.
—Papá —susurró.
Entonces Mike lo recordó. Yasmin había dejado de bailar. Había dejado prácticamente todas las actividades. Unos meses atrás hubo un incidente en la escuela. Su profesor, el señor Lewiston, un buen hombre que normalmente hacía muchos esfuerzos para mantener el interés de los alumnos, hizo un comentario fuera de lugar sobre el vello facial de Yasmin. Mike no recordaba bien los detalles. Lewiston se disculpó inmediatamente, pero el daño a la preadolescente ya estaba hecho. Los compañeros empezaron a llamar a Yasmin «XY» como el cromosoma, o simplemente «Y» para poder fingir que era una abreviatura de Yasmin aunque en realidad fuera una nueva manera de fastidiarla.
Todos sabemos que los niños pueden ser crueles.
Jill no dejó de ser su amiga y se esforzó mucho para que siguiera formando parte del grupo. Mike y Tia estaban muy contentos con ella. Yasmin lo dejó, pero a Jill le seguía encantando la clase de baile. De hecho, Jill estaba encantada con todo lo que hacía, y se tomaba todas las actividades con una energía y un entusiasmo que se contagiaba a todos los que la rodeaban. Para que luego hablen de la herencia y la educación: dos hijos, Adam y Jill, educados por los mismos padres que presentaban personalidades diametralmente opuestas.
Cada uno es como es.
Jill estiró la mano y cogió la de Yasmin.
—Vamos —dijo. Yasmin la siguió.
—Hasta luego, papá. Adiós, tío Mo.
—Adiós, guapa —dijo Mo.
—¿Adónde vais? —preguntó Mike.
—Mamá nos ha pedido que salgamos. Vamos a dar una vuelta en bici.
—No olvidéis los cascos.
Jill levantó los ojos al cielo con su simpatía habitual.
Un minuto después, Tia salió de la cocina y frunció el ceño al ver a Mo.
—¿Qué hace él aquí?
—Me he enterado de que espiabais a vuestro hijo. Muy bonito.
Tia lanzó una mirada a Mike que le penetró la piel. Mike se encogió de hombros. Ésta era una danza interminable entre Mo y Tia, la de la hostilidad aparente, pero en realidad se habrían defendido a muerte en una trinchera.
—La verdad es que me parece una buena idea —dijo Mo.
Esto los sorprendió. Los dos le miraron.
—¿Qué? ¿Tengo monos en la cara?
—Creía que habías dicho que le estábamos sobreprotegiendo —comentó Mike.
—No, Mike, he dicho que Tia lo está sobreprotegiendo.
Tia lanzó otra mirada furiosa a Mike. De repente Mike recordó dónde había aprendido Jill a silenciar a su padre con una mirada. Jill era la discípula, Tia la maestra.
—Pero en este caso —siguió Mo—, por mucho que me duela reconocerlo, tiene razón. Sois sus padres. Deberíais saberlo todo.
—¿No crees que tiene derecho a la intimidad?
—¿Derecho...? —Mo frunció el ceño—. Adam está haciendo el tonto. Mirad, todos los padres espían a sus hijos de alguna manera, ¿no? Es vuestro trabajo. Sólo vosotros veis los informes, ¿no? Habláis con sus profesores sobre lo que hace en la escuela, decidís lo que come, dónde vive, todo. Esto sólo es un paso más.
Tia asentía con la cabeza.
—Debéis educarlos, no mimarlos. Todos los padres deciden cuánta independencia conceden a sus hijos. Tenéis el mando. Deberías saberlo, esto no es una república, es una familia. No tenéis que entrometeros, pero sí deberíais tener la capacidad de tomar medidas. El conocimiento es poder. Un gobierno puede abusar de él porque no desee lo mejor para ti. Vosotros lo deseáis para él. Los dos sois inteligentes. ¿Qué mal hay?
Mike se limitó a mirarlo.
—¿Mo? —preguntó Tia.
—Sí.
—¿Estamos de acuerdo?
—Vaya, espero que no. —Mo se sentó en un taburete de la cocina—. ¿Qué habéis encontrado?
—No te lo tomes a mal —dijo Tia—, pero creo que deberías irte.
—Es mi ahijado. Yo también deseo lo mejor para él.
—No es tu ahijado. Y basándonos en lo que acabas de decir, no hay nadie que piense más en él que sus padres. Y por mucho que tú te preocupes por él, no entras en esa categoría.
Él la miró fijamente.
—¿Qué?
—No soporto darte la razón.
—¿Cómo crees que me siento yo? —dijo Tia—. Estaba segura de que espiarlo era lo mejor hasta que tú me has dado la razón.
Mike observaba. Tia se mordía el labio y él sabía que sólo lo hacía cuando era presa del pánico. Las bromas eran para disimular.
—Mo —dijo Mike.
—Sí, sí, ya me he enterado. Me largo. Sólo una cosa.
—¿Qué?
—¿Me enseñas tu móvil?
Mike hizo una mueca.
—¿Por qué? ¿No te funciona el tuyo?
—Enséñamelo, por favor.
Mike se encogió de hombros y se lo pasó a Mo.
—¿Qué operadora tienes? —preguntó Mo.
Mike se lo dijo.
—¿Todos tenéis el mismo teléfono? ¿Incluido Adam?
—Sí.
Mo miró el móvil un momento más. Mike miró a Tia. Ella se encogió de hombros. Mo dio la vuelta al móvil y se lo devolvió.
—¿De qué iba esto?
—Luego te lo cuento —dijo Mo—. Ahora ocúpate de tu hijo.
5
—¿Qué has visto en el ordenador de Adam? —preguntó Mike.
Se sentaron a la mesa de la cocina. Tia tenía los cafés preparados. Ella tomaba un descafeinado y Mike un expreso. Uno de los pacientes de Mike trabajaba en una empresa que fabricaba cafeteras con bolsas individuales en lugar de filtro y le había regalado una tras un trasplante con éxito. La cafetera era sencilla de utilizar: coges una bolsa, la introduces y te hace el café.
—Dos cosas —dijo Tia.
—De acuerdo.
—Primero, está invitado a una fiesta mañana por la noche en casa de los Huff —dijo Tia.
—¿Y?
—Que los Huff están fuera este fin de semana. Según dice el correo, pasarán la noche colocándose.
—¿Alcohol, drogas, qué?
—El mensaje no es claro. Tienen pensado inventarse una excusa para quedarse a dormir para poder... cito textualmente... «ponerse como una moto».
Los Huff, Daniel Huff, el padre, era el capitán de la policía local. Su hijo, a quien todos llamaban DJ, seguramente era el chico más problemático de su curso.
—¿Qué? —dijo ella.
—Lo estoy asimilando.
Tia tragó saliva.
—¿A quién estamos educando, Mike?
Él no dijo nada.
—Sé que no quieres ver esos informes de ordenador, pero... —cerró los ojos.
—¿Qué?
—Adam ve pornografía en Internet —dijo ella—. ¿Lo sabías?
Él no dijo nada.
—¿Mike?
—¿Y qué quieres que hagamos? —preguntó Mike.
—¿No te parece mal?
—Cuando tenía dieciséis años, yo miraba el Playboy.
—Eso es diferente.
—¿Ah, sí? Era lo que teníamos entonces. No teníamos Internet. De haberlo tenido seguramente es lo que habría hecho; lo que fuera por ver a una mujer desnuda. La sociedad actual es así. No puedes mirar a ninguna parte sin que te salga algo sexual. Si un chico de dieciséis años no se esforzara por ver mujeres desnudas, sería muy raro.
—¿Entonces te parece bien?
—No, por supuesto que no. Pero no sé qué podemos hacer.
—Hablar con él —dijo Tia.
—Ya lo he hecho —dijo Mike—. Le he explicado cómo funciona el sexo. Que es mejor cuando hay sentimientos. He intentado enseñarle a respetar a las mujeres, a no verlas como un objeto.
—Esto último —dijo Tia—. Esto último no lo ha entendido.
—Ningún adolescente lo entiende. Sinceramente, no sé si lo entiende algún adulto.
Tia bebió un poco de café. Dejó la pregunta no formulada en el aire.
Mike podía ver las patas de gallo en los ojos de su esposa. Ella las observaba a menudo en el espejo. Al contrario que tantas mujeres que tenían problemas de imagen, Tia siempre había estado muy segura de su aspecto. Sin embargo, últimamente Mike se había dado cuenta de que ya no contemplaba su reflejo y se sentía bien. Había empezado a teñirse las canas. Veía las arrugas, las bolsas, los rasgos normales de la edad, y la hacían sentir mal.
—Con un adulto es distinto —dijo ella.
Mike quería decir algo consolador, pero decidió abandonar ahora que llevaba ventaja.
—Hemos abierto la caja de Pandora —dijo Tia.
Esperaba que todavía estuvieran hablando de Adam.
—Sin duda.
—Quiero saber. Y no soporto saber.
Mike le cogió la mano.
—¿Qué hacemos con lo de la fiesta?
—¿Tú qué crees?
—No podemos dejar que vaya —dijo Mike.
—¿Le obligamos a quedarse en casa?
—Supongo.
—Me dijo que él y Clark irían a casa de Olivia Burchell. Si no le dejamos ir, sabrá que sucede algo.
Mike se encogió de hombros.
—Mala suerte. Somos sus padres. Podemos mostrarnos irracionales.
—De acuerdo. Entonces le decimos que queremos que se quede mañana por la noche.
—Sí.
Tia se mordió el labio inferior.
—Se ha portado bien toda la semana, ha hecho los deberes. Normalmente le dejamos salir el viernes por la noche.
Sería una batalla. Ambos lo sabían. Mike estaba dispuesto a pelear, pero ¿quería hacerlo en este caso? Es preciso elegir los campos en los que se debe batallar, y prohibirle ir a casa de Olivia Burchell haría que Adam desconfiara.
—¿Y si le decimos que debe volver a una hora? —preguntó.
—¿Y si no vuelve qué? ¿Nos presentamos en casa de los Huff?
Tia tenía razón.
—Hester me ha llamado a su despacho —dijo Tia—. Quiere que vaya a Boston mañana para hacer una deposición.
Mike sabía lo mucho que esto significaba para ella. Desde que Tia había vuelto a trabajar, casi todas sus tareas habían sido rutinarias.
—Me alegro.
—Sí. Pero esto significa que no estaré en casa.
—No te preocupes. Yo me encargaré —dijo Mike.
—Jill se queda a dormir en casa de Yasmin, o sea que no estará.
—De acuerdo.
—¿Alguna idea para impedir que Adam vaya a esa fiesta?
—Déjame pensarlo —dijo Mike—. Puede que tenga una idea.
—De acuerdo.
Vio una expresión rara en la cara de su esposa y se acordó.
—Has dicho que te preocupaban dos cosas.





























