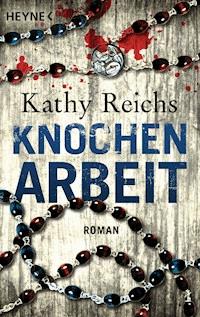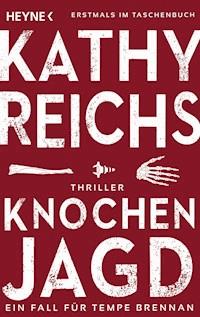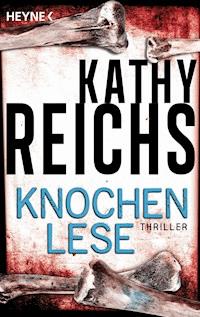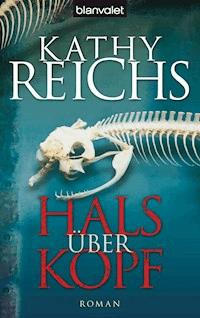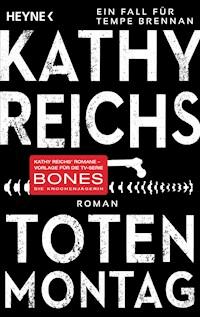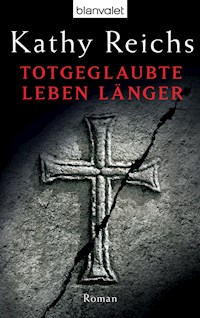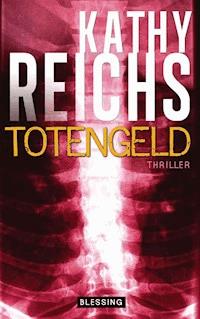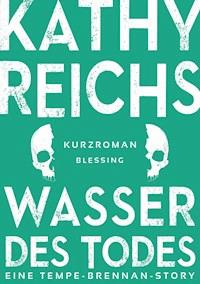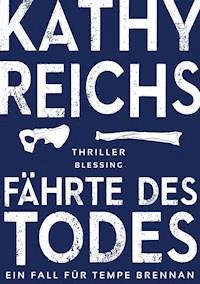9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En un yacimiento indio de Carolina del Sur, la antropóloga Tempe Brennan dirige unas prácticas arqueológicas en sustitución del profesor titular. Poco antes de finalizar el curso, uno de los estudiantes encuentra un esqueleto muy reciente entre las tumbas prehistóricas. Al ser también experta forense, Tempe accede a colaborar en la investigación policial para averiguar de quién es el cuerpo. Si hay algo que a la doctora Brennan se le da realmente bien, es revelar los secretos de los muertos. El problema es que no es el único cadáver que se va a encontrar en el camino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Título original: Break no Bones
© 2006 by Temperance Brennan, L. P.
Publicado por acuerdo con el editor original, Scribner, una división de Simon & Schuster, Inc.
© de la traducción: Alberto Coscarelli, 2011
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO134
ISBN: 978-84-9006-029-2
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Epílogo
De los archivos forenses de la doctora Kathy Reichs
Agradecimientos
Notas
En memoria de Arvils Reichs
1
Nunca falla. Estás a punto de acabar un trabajo cuando alguien tropieza con el gran descubrimiento de la temporada.
Vale. Puede que exagere. Pero está rematadamente cerca de lo que ocurrió. El resultado final fue mucho más inquietante que cualquier descubrimiento de última hora de un trozo de cerámica o los restos de una hoguera.
Ocurrió el 18 de mayo, el penúltimo día del trabajo de campo de la escuela de arqueología. Tenía a veinte estudiantes cavando en un yacimiento en Dewees, una isla barrera al norte de Charleston, Carolina del Sur.
También tenía a un periodista. Con el coeficiente intelectual del plancton.
—¿Dieciséis cuerpos? —Plancton abrió una libreta de espiral mientras su cerebro elaboraba visiones de los dos famosos asesinos en serie Dahmer y Bundy—. ¿Identificación de las víctimas?
—Las tumbas son prehistóricas.
Puso los ojos en blanco y entrecerró los párpados hinchados.
—¿Antiguos indios?
—Nativos americanos.
—¿Me han mandado a cubrir indios muertos? —Seguro que no iba a recibir ningún premio a la corrección política.
—¿Le han mandado? —Cortante.
—El Moultrie News. El periódico de la comunidad de East Cooper.
Charleston, como Rhett Butler le dijo a Scarlett, es una ciudad marcada por la gracia genial del pasado. Su corazón es la Península, un distrito de casas anteriores a la guerra de Secesión, con calles adoquinadas y mercados al aire libre, limitado por los ríos Ashley y Cooper. Los charlestonianos definen su territorio con estos dos cursos de agua como referencia. Los barrios se denominan West Ashley y East Cooper; este último incluye Mount Pleasant y tres islas: Sullivan’s, Palms y Dewees. Supuse que el periódico de Plancton correspondía a este barrio.
—¿Y usted es? —pregunté.
—Homer Winborne.
Muy acertado. La sombra de la barba y la barriga trabajada a base de comida basura recordaban bastante a Homer Simpson.
—Estamos muy ocupados, señor Winborne.
Winborne no hizo el menor caso.
—¿No es ilegal lo que hacen?
—Tenemos un permiso. Van a construir una urbanización en la isla, y en este pequeño trozo van a edificar casas.
—Pero ¿por qué preocuparse? —El sudor empapaba la frente de Winborne. Cuando sacó un pañuelo, vi una garrapata que caminaba por el cuello de la camisa.
—Soy antropóloga de la Universidad de Carolina del Norte de Charlotte. Mis estudiantes y yo estamos aquí a petición del estado.
Aunque la primera parte correspondía bastante a la realidad, el resto quizás era exagerar un poco. En realidad lo que pasaba era lo siguiente.
La sección de Arqueología del Nuevo Mundo de la UCCN organizaba una excavación estudiantil cada mes de mayo. A finales de marzo de este año, la profesora había comunicado que había aceptado un cargo en Purdue. Ocupada en el envío de currículos durante el invierno, se había olvidado de la escuela de campo. Sayonara. Adiós profesora, adiós yacimiento.
Aunque mi especialidad es la forense, y de hecho ahora trabajo con cadáveres enviados a jueces de instrucción y médicos forenses, mi formación y los principios de mi carrera profesional estuvieron dedicados a difuntos no tan recientes. Para mi tesis doctoral había examinado miles de esqueletos prehistóricos recuperados de los montículos funerarios de toda América del Norte.
La escuela de campo es uno de los cursos más populares del Departamento de Antropología y, como siempre, el cupo estaba lleno. La inesperada marcha de mi colega hizo que el director del departamento entrase en un estado de pánico absoluto. Me suplicó que me hiciese cargo. ¡Los estudiantes no querían perdérselo! ¡El regreso a mis raíces! ¡Dos semanas en la playa! ¡Una paga extraordinaria! Creí que acabaría por incluir un Buick.
Le había sugerido que llamase a Dan Jaffer, un bioarqueólogo y colega mío del Departamento Forense de Palmeto State, en el sur. Alegué posibles casos en el Departamento Forense de Charlotte, o en el Laboratorio de Ciencias Jurídicas y Medicina Legal de Montreal, los dos organismos de los que soy consultora habitual.
El director dijo que lo consultaría. Buena idea, pero mal momento. Dan Jaffer estaba de camino a Irak.
Me había puesto en contacto con Jaffer y él me sugirió Dewees como lugar para una posible excavación. Iban a destruir un montículo funerario, y él había intentado detener a las excavadoras hasta que se pudiese valorar la importancia del yacimiento. Como era de esperar, el promotor inmobiliario hizo caso omiso de sus peticiones.
Me había puesto en contacto con la Oficina de Arqueología del Estado de Columbia, y por recomendación de Dan habían aceptado mi ofrecimiento de excavar unas cuantas catas, con el consiguiente disgusto del promotor.
Así que aquí estaba yo. Con veinte estudiantes. Y, en nuestro décimo tercer y penúltimo día, con Cerebro de Plancton.
Mi paciencia se agotaba por momentos.
—¿Nombre? —preguntó Winborne como quien pregunta por el nombre de una semilla.
Contuve el impulso de marcharme. Dale lo que quiere, me dije a mí misma. Se marchará. O, con suerte, morirá de un golpe de calor.
—Temperance Brennan.
—¿Temperance? —Divertido.
—Sí, Homer.
Winborne se encogió de hombros.
—No es un nombre que se oiga mucho.
—Me llaman Tempe.
—Como la ciudad de Utah.
—Arizona.
—Correcto. ¿Qué tribu de indios?
—Lo más probable es que sean sewee.
—¿Cómo sabe que estaban aquí?
—A través de un colega de la UCS-Columbia.
—¿Cómo lo supo él?
—Encontró un grupo de pequeños montículos mientras exploraba el lugar tras el anuncio de la construcción de una urbanización.
Winborne se tomó un momento para escribir unas notas en su libreta. O quizás estaba ganando tiempo para que se le ocurriese alguna pregunta inteligente. A lo lejos oía la charla de los estudiantes y el ruido de los cubos. Una gaviota lanzó un graznido y otra le respondió.
—¿Montículos? —A nadie se le ocurriría poner a este tipo entre los finalistas para el Pulitzer.
—Después de cerrar las tumbas, las tapaban con conchas y arena.
—¿Qué sentido tiene desenterrarlos?
Ya lo tenía. Le soltaría al muy cretino el remedio infalible para acabar con cualquier entrevista. La jerga técnica.
—Las costumbres funerarias de las poblaciones aborígenes de la costa sudeste son poco conocidas, y este yacimiento podría consolidar o refutar relatos etnohistóricos. Muchos antropólogos creen que los sewee eran parte del grupo cusabo. Según algunas fuentes, las prácticas funerarias cusabo incluían el descarnamiento de los cadáveres y luego colocaban los huesos en haces o cajas. Otros describen la colocación de los cadáveres en plataformas al aire libre para permitir la descomposición antes de enterrarlos en fosas comunes.
—Caray. Es muy fuerte.
—¿No lo es mucho más vaciar la sangre de un cadáver y reemplazarla con conservantes químicos, inyectar ceras y perfumes y aplicar maquillaje para simular la vida, y después enterrarlo en un ataúd hermético y en criptas para impedir la descomposición?
Winborne me miró como si le hubiese hablado en sánscrito.
—¿Quién hace eso?
—Nosotros.
—¿Qué han encontrado?
—Huesos.
—¿Solo huesos? —La garrapata avanzaba ahora por el cuello de Winborne. ¿Avisarle? Qué va. El tipo era un plasta.
Comencé con el típico rollo de poli y forense.
—El esqueleto nos da la historia de un individuo. Sexo. Edad. Antepasados. En algunos casos, la historia clínica o cómo murió. —Con mucha intención eché una ojeada a mi reloj, y continué con el rollo arqueológico—. Los huesos antiguos son una fuente de información de las poblaciones extinguidas. Cómo vivían, cómo morían, qué comían, las enfermedades que padecían...
La mirada de Winborne pasó por encima de mi hombro. Me volví.
Topher Burgess venía hacia mí, con diversos restos de materias orgánicas e inorgánicas pegadas a su torso bronceado. Bajo y rechoncho, con una gorra de punto, gafas con montura metálica y unas patillas enormes, el chico me recordó al pirata Smee, la mano derecha del capitán Garfio, en su época de estudiante.
—Hay un extraño intruso en el tres-este.
Esperé, pero Topher no dio más detalles. No tenía nada de particular. Los exámenes de Topher a menudo consistían en respuestas de una sola frase.
—¿Extraño? —lo animé.
—Es articulado.
Una frase completa. Gratificante, aunque no esclarecedora. Le hice un gesto con las manos en señal de «dime más».
—Creemos que es un intruso. —Topher pasó su peso de un pie descalzo a otro. Fue un gran esfuerzo.
—Lo comprobaré en un minuto.
Topher asintió, dio media vuelta y caminó de nuevo hacia la excavación.
—¿Qué significa «articulado»? —La garrapata había llegado a la oreja de Winborne y al parecer estaba considerando rutas alternativas.
—En una alineación anatómica correcta. Es poco frecuente en los enterramientos secundarios, los cadáveres sepultados después de perder la carne. Los huesos suelen estar mezclados, algunas veces en gavillas. De vez en cuando en estas fosas comunes aparecen uno o dos esqueletos articulados.
—¿Por qué?
—Por muchas razones. Quizás alguien murió momentos antes de que cerrasen una fosa común. Quizás el grupo se trasladaba, y no tenían tiempo para esperar a la descomposición.
Pasaron diez segundos dedicados a escribir, durante los cuales la garrapata desapareció de la vista.
—Intruso. ¿A qué se refiere?
—A que el cuerpo pudo ser colocado en la tumba en algún momento posterior. ¿Quiere echar una mirada?
—Me muero de ganas. —Winborne se llevó el pañuelo a la frente y suspiró como si estuviese en un escenario.
Me compadecí.
—Tiene una garrapata en el cuello.
Winborne se movió a una velocidad que parecía imposible en un hombre con semejante corpachón. Tiró del cuello de la camisa, se dobló y se palmeó el cuello, todo en un mismo movimiento. La garrapata cayó en la arena y se rehízo, al parecer acostumbrada al rechazo.
Me puse en marcha evitando los agrupamientos de avena de mar, con sus borlas inmóviles en el aire húmedo. Estábamos en mayo, y el termómetro ya marcaba treinta y tres grados. Aunque me encantaba la región del Lowcountry, me sentía muy afortunada de no tener que estar cavando aquí en verano.
Caminé deprisa, a sabiendas de que Winborne no podría seguir el paso. ¿Mala? Pues claro. Pero de todas formas, había poco tiempo. No podía desperdiciarlo con un reportero idiota.
Además mi conciencia estaba tranquila gracias a la garrapata.
En el radiocasete de alguno de los estudiantes sonaba una canción que no reconocí, interpretada por un grupo cuyo nombre no conocía y que no hubiese recordado de haberlo sabido. Prefería los gritos de las aves marinas y el ruido de las olas, aunque lo que escuchaban era mejor que el heavy metal que solían poner los chicos.
Mientras esperaba a Winborne, observé la excavación. Habían excavado y vuelto a llenar dos catas. En la primera no había nada más que tierra. En la segunda habían encontrado huesos humanos, una prueba inicial de las sospechas de Jaffer.
Otras tres zanjas continuaban abiertas. En cada una, los estudiantes trabajaban con paletas, acarreaban cubos y cribaban la tierra con unas mallas metálicas colocadas sobre caballetes.
Topher tomaba fotos de la cata más al este. El resto de su equipo permanecía sentado en la posición del loto, con la mirada fija en el foco de interés.
Winborne apareció a mi lado, junto al borde. Jadeaba y resoplaba a más no poder. Se enjugó el sudor de la frente al mismo tiempo que intentaba recuperar el aliento.
—Un día caluroso —comenté.
Winborne asintió, su rostro tenía el color del sorbete de moras.
—¿Está bien?
—De maravilla.
Me encaminé hacia Topher cuando la voz del periodista me detuvo.
—Tenemos compañía.
Al volverme, vi a un hombre con un polo rosa y pantalón caqui que caminaba a paso rápido a través, no alrededor, de las dunas. Era pequeño, casi del tamaño de un niño, con el pelo canoso cortado casi al rape. Lo reconocí en el acto. Ricard L. Dickie Dupree, empresario, promotor inmobiliario y un sinvergüenza de tomo y lomo.
Dupree venía acompañado por un basset cuya lengua y cuya barriga casi tocaban el suelo.
Primero el periodista, ahora Dupree. No había duda de que el día iba cada vez mejor.
Sin hacer caso de Winborne, Dupree se encaró conmigo con la decisión de un mulá talibán. El perro se quedó atrás para regar unas cuantas avenas de mar.
Todos sabemos lo que es el espacio personal, aquella zona vacía que necesitamos tener entre nosotros y los demás. Para mí dicha zona tiene una anchura de cuarenta y cinco centímetros. Si la traspasas, me pongo nerviosa.
Vale, algunos desconocidos se acercan por razones de oído o visión, otros, porque provienen de culturas diferentes. Pero este no era el caso de Dickie. Dupree creía que la proximidad le daba una mayor fuerza de expresión.
Se detuvo a treinta centímetros de mi rostro, cruzó los brazos y me miró a los ojos.
—Espero que todo esto esté acabado para mañana. —Más que una pregunta era una afirmación.
—Así es. —Di un paso atrás.
—¿Y después? —El rostro de Dupree era como el de un pájaro, los huesos afilados debajo de la rosada piel translúcida.
—Presentaré un informe preliminar a la Oficina de Arqueología del Estado la semana que viene.
El basset se acercó para olisquearme la pierna. Parecía tener unos ocho años como mínimo.
—Coronel, no seas descortés con la damita —le dijo Dupree. Después añadió—: Solo quiere conocerla. Disculpe sus modales.
La damita rascó a Coronel detrás de una de sus orejas sarnosas.
—Es una vergüenza desilusionar a las personas por un puñado de viejos indios. —Dupree sonrió con lo que sin duda consideraba una sonrisa de «caballero sureño». Lo más probable era que la ensayase delante del espejo mientras se cortaba los pelos de la nariz.
—Muchos consideran la herencia de este país como algo valioso —señalé.
—Así y todo, no podemos permitir que estas cosas detengan el progreso, ¿verdad?
No respondí.
—¿Comprende mi posición, señora?
—Sí, señor. La comprendo.
Aborrecía la posición de Dupree. Su meta era el dinero, ganado de cualquier manera que no le llevase a chirona. Al diablo con el bosque, los humedales, la costa, las dunas, y toda la cultura que estaba aquí antes de que llegaran los ingleses. Dickie Dupree habría volado el templo de Artemisa si hubiera interferido en sus planes.
Detrás de nosotros, Winborne permanecía inmóvil. Sabía que estaba escuchando.
—¿Y qué dirá ese erudito documento? —Otra sonrisa estilo «Sheriff de Mayberry».
—Que debajo de esta zona existe un cementerio precolombino.
La sonrisa de Dupree vaciló, se sostuvo. Al notar la tensión, o quizás aburrido, Coronel me abandonó por Winborne. Me sequé las manos en el pantalón corto.
—Usted sabe tan bien como yo lo que harán esos tipos de Columbia. Un informe de esa naturaleza me retrasará durante un tiempo. La demora me costará dinero.
—Un yacimiento arqueológico es un bien cultural no renovable. Una vez desaparecido, lo hace para siempre. Por la tranquilidad de mi conciencia no puedo permitir que sus necesidades influyan en mis hallazgos, señor Dupree.
Desapareció la sonrisa, y Dupree me miró con frialdad.
—Eso ya lo veremos. —La velada amenaza se suavizó un poco con el amable deje lugareño.
—Sí, señor, ya lo veremos.
Dupree sacó un paquete de Kools del bolsillo, encendió un cigarrillo. Arrojó la cerilla, dio una larga calada, asintió y se alejó hacia las dunas. Coronel le siguió.
—Señor Dupree —lo llamé.
Dupree se detuvo, pero no se volvió para mirarme.
—Es una irresponsabilidad ecológica caminar por las dunas.
Dupree levantó una mano y continuó su camino.
La furia y el desprecio crecieron en mi pecho.
—Parece que Dickie no es su favorito para el Hombre del Año.
Me volví. Winborne estaba desenvolviendo un chicle. Lo miré mientras se lo ponía en la boca. Le reté con la mirada a que se atreviese a arrojar el envoltorio de la misma manera que Dupree había arrojado la cerilla.
Captó el mensaje.
Sin decir palabra, hice un giro de ciento ochenta grados y caminé hacia el tres-este. Oí las pisadas de Winborne a mi lado.
Los estudiantes guardaron silencio cuando me reuní con ellos. Ocho ojos me siguieron cuando salté al interior de la fosa. Topher me pasó una paleta. Me agaché y me vi envuelta por el olor de la tierra removida.
También algo más. Dulce. Fétido. Débil, pero inconfundible.
Un olor que no debería estar ahí.
Se me hizo un nudo en el estómago.
Me puse a gatas y examiné la rareza de Topher, un segmento de columna vertebral que se curvaba hacia afuera por la mitad de la pared occidental.
Por encima de mi cabeza, los estudiantes ofrecían explicaciones.
—Estábamos limpiando los costados para poder tomar fotos de la estratografía.
—Vimos la tierra manchada.
Topher añadió unos pocos detalles.
No les oía. Estaba ocupada con la paleta para crear una vista de perfil del enterramiento en el lado oeste de la fosa. Con cada paletada mi aprensión iba en aumento.
Media hora de trabajo dejó a la vista la columna vertebral y el borde superior de la pelvis.
Me senté, con un cosquilleo en el cuero cabelludo.
Los huesos estaban unidos por los músculos y los ligamentos.
Mientras miraba, el sol se reflejó en el cuerpo esmeralda de la primera mosca que acudió.
Jesús bendito.
Me levanté. Me quité la tierra de las rodillas. Necesitaba un teléfono.
Dickie Dupree tendría que preocuparse de algo más que los antiguos sewee.
2
Los isleños de Dewees se sienten muy satisfechos con la pureza ecológica de vivir «al otro lado del camino». El sesenta y cinco por ciento de su pequeño reino está reservado al conservacionismo. El noventa por ciento no está urbanizado. Los residentes prefieren las cosas, como dicen, en estado salvaje. Nada de podas ni cuidados.
No hay puente. El acceso a Dewees se hace mediante un transbordador privado o en una embarcación particular. Las carreteras son de arena, y el transporte con vehículos de combustión interna solo se permite a los servicios de construcción y reparto. Claro que tampoco se pasan. La isla cuenta con una ambulancia, un camión de bomberos y un vehículo todoterreno del servicio forestal. Aunque aman la serenidad, los lugareños tampoco son tontos.
¿Quieren mi opinión? La naturaleza es fantástica cuando estás de vacaciones. Pero es un grano en el culo cuando quieres denunciar una muerte sospechosa.
Dewees tiene una superficie de seiscientas hectáreas, y mi equipo estaba excavando en el extremo sudeste, en un trozo del bosque marítimo entre el lago Timicau y el océano Atlántico. Ni la más mínima posibilidad de tener cobertura para un teléfono móvil.
Dejé a Topher a cargo de la excavación. Crucé la playa hasta una pasarela que utilicé para atravesar las dunas, y me senté en uno de nuestros coches de golf. Giraba la llave cuando una mochila cayó en el asiento junto a mí, seguida por las nalgas enfundadas en poliester de Winborne. Preocupada por encontrar un teléfono que funcionase, no lo había oído seguirme.
De acuerdo, mejor que viniese a dejar que curiosease sin ninguna vigilancia.
Sin decir palabra, arranqué, o lo que sea que se hace con los coches eléctricos. Winborne apoyó una mano en el salpicadero y con la otra se sujetó a uno de los soportes verticales del techo.
Circulé en paralelo al océano por Pelican Flight, giré a la derecha para ir hacia Dewees Inlet, pasé por delante de la zona de recreo, la piscina, las pistas de tenis y el centro de naturaleza y, al final de la laguna, giré a la izquierda en dirección al agua. Frené al llegar al muelle del transbordador y me volví hacia Winborne.
—Final de trayecto.
—¿Qué?
—¿Cómo ha llegado hasta aquí?
—En el transbordador.
—Y en el transbordador regresará.
—Ni hablar.
—Usted mismo.
Winborne no entendió el significado y se arrellanó en el asiento.
—Nade —aclaré.
—Usted no pue...
—Fuera.
—He dejado un vehículo en el yacimiento.
—Un estudiante lo devolverá.
Winborne salió del coche, las facciones distorsionadas por una mueca de disgusto.
—Que pase un buen día, señor Winborne.
Fui al este a toda velocidad por Old House Lane, crucé la verja de hierro forjado decorada con figuras de conchas y entré en la zona de servicios públicos de la isla. El cuartel de bomberos. La planta depuradora de agua. Las oficinas administrativas. La casa del administrador de la isla.
Me sentí como la primera persona que acude en ayuda después del estallido de una bomba de neutrones. Los edificios intactos, pero ni un solo ser vivo a la vista.
Decepcionada, rodeé de nuevo la laguna y me detuve delante de una casa de dos alas con una galería enorme. Con cuatro habitaciones para huéspedes y un pequeño restaurante, Huyler House era la única concesión de Dewees a los forasteros que necesitasen una cama o una cerveza. También era la sede del centro comunitario de la isla. Me bajé del coche de un salto y me apresuré a entrar.
Pese a la preocupación por el macabro hallazgo en el tres-este, no pude dejar de apreciar la construcción mientras me acercaba. Los diseñadores de Huyler House habían querido dar la impresión de décadas de sol y aire salado. Madera envejecida. Tintes naturales. No tenía ni diez años y ya parecía un edificio del patrimonio histórico.
Todo lo contrario de la mujer que salió por una puerta lateral. Althea Hunneycut Honey Youngblood parecía mayor, pero con toda probabilidad era anciana. El folclore local sostenía que Honey había sido testigo de la entrega de Dewees a Thomas Cary por el rey Guillermo III en 1696.
La historia de Honey era un tema que daba pie a muy diversas manifestaciones, pero los isleños estaban de acuerdo en algunos puntos concretos. Honey había visitado Dewees por primera vez como invitada de la familia Coulter Huyler antes de la Segunda Guerra Mundial. Los Huyler llevaban instalados en Dewees desde que habían comprado la isla en 1925. No había electricidad. Tampoco teléfono. Un pozo con molino de viento. No se puede decir que fuesen mis condiciones preferidas para un lugar de playa.
Honey había llegado con un marido, aunque las opiniones variaban en cuanto a la posición del caballero en la lista de esposos. Cuando falleció este marido, Honey continuó visitando la isla y acabó casándose con alguien de la familia R. S. Reynolds, a quienes los Huyler vendieron su propiedad en 1956. Sí. La familia del papel de aluminio. Después de aquello, Honey podía hacer lo que se le antojase. Decidió permanecer en Dewees.
La familia Reynolds vendió sus tierras a una sociedad de inversiones en 1972, y, al cabo de una década, se levantaron las primeras casas particulares. La de Honey tenía el número 1, una casa pequeña con vistas a Dewees Inlet. Con la creación de la Island Preservation Partnership, o IPP, en 1991, Honey fue contratada como naturalista de la isla.
Nadie sabía su edad. Honey no soltaba prenda.
—Hoy será un día caluroso. —Las conversaciones de Honey siempre empezaban con una referencia al tiempo.
—Sí, señora Honey. Lo será.
—Creo que hoy llegaremos a los treinta y cinco. —Las «aes» y las «íes» de Honey, y también muchas de sus sílabas, tenían vida propia. A través de nuestras muchas conversaciones, había aprendido que la anciana podía pronunciar las vocales de una manera única.
—No lo dudo. —Con una sonrisa, intenté continuar mi camino.
—Gracias a Dios y a todos sus ángeles por el aire acondicionado.
—Sí, señora.
—¿Están excavando junto a la torre vieja?
—No muy lejos. —La torre había sido levantada para avistar submarinos durante la Segunda Guerra Mundial.
—¿Han encontrado alguna cosa?
—Sí, señora.
—Fantástico. Nos vendrán muy bien unos cuantos especímenes nuevos para nuestro centro de naturaleza.
Estos especímenes no.
Sonreí, y de nuevo intenté seguir.
—Cualquier día de estos iré a echar una ojeada. —El sol se reflejó en los rizos blancos azulados—. Una muchacha tiene que mantenerse al corriente de lo que pasa en la isla. ¿Alguna vez le conté...?
—Por favor, discúlpeme, pero tengo prisa, señora Honey. —Detestaba quitármela de encima, pero necesitaba un teléfono.
—Por supuesto. ¿Dónde están mis modales? —Honey me palmeó el brazo—. Tan pronto como tenga usted tiempo libre, iremos a pescar. Mi sobrino vive aquí ahora y tiene una lancha preciosa.
—¿Sí?
—Claro que sí, yo se la regalé. Ya no puedo llevar el timón como antes, pero todavía me encanta pescar. Le daré una voz, y saldremos.
Dicho esto, Honey se alejó por el sendero, la espalda recta como una tabla.
Subí los escalones de la galería de dos en dos y entré en el centro comunitario. Al igual que la zona pública de trabajo, estaba desierto.
¿Había ocurrido algo que yo no sabía? ¿Dónde demonios estaban todos?
Entré en una de las oficinas, fui hasta una de las mesas, llamé a Información y después marqué el número. Una voz respondió casi en el acto.
—Oficina del Forense del condado de Charleston.
—Temperance Brennan al aparato. Llamé hace una semana. ¿Ha vuelto ya la forense?
Había llamado a Emma Rousseau poco después de llegar a Charleston, pero me había llevado una desilusión al enterarme de que mi amiga se encontraba en Florida. Sus primeras vacaciones en cinco años. Mala planificación por mi parte. Tendría que haberle enviado un e-mail antes de venir. Sin embargo, nuestra amistad nunca había funcionado de esa manera. Cuando estábamos lejos, nos comunicábamos poco, pero cuando nos reuníamos era como si nos hubiesemos visto solo unas horas antes.
—Por favor, aguarde un momento.
Mientras esperaba, recordé mi primer encuentro con Emma Rousseau.
Ocho años atrás. Yo era profesora invitada en el College de Charleston. Emma, enfermera diplomada, acababa de ser elegida forense del condado de Charleston. Una familia había puesto en duda que la causa de la muerte en la investigación sobre un esqueleto fuese «indeterminada». Necesitada de una opinión externa, pero con miedo a que yo me negase a intervenir, Emma había traído los huesos en un gran recipiente de plástico hasta mi clase. Impresionada por el gesto, acepté ayudarla.
—Emma Rousseau.
—Tengo a un hombre en la bañera que se muere por conocerte. —Un chiste malo aunque siempre lo repetíamos.
—Dios bendito, Tempe. ¿Estás en Charleston? —Las vocales de Emma no estaban a la altura de las de Honey, pero se acercaban bastante.
—Encontrarás un mensaje de voz mío entre la pila de mensajes en tu contestador. Estoy dirigiendo una expedición arqueológica en Dewees. ¿Qué tal Florida?
—Calurosa y húmeda. Tendrías que haberme avisado de que vendrías. Podría haber reorganizado mi agenda.
—Si te has tomado unos días libres, estoy segura de que necesitabas un descanso.
Emma no respondió al comentario.
—¿Sigue estando fuera Dan Jaffer?
—Estará en Irak hasta mediados del mes que viene.
—¿Has conocido a la señorita Honey?
—Por supuesto.
—Me encanta la vieja. Llena de energía.
—Así es. Oye, Emma, tengo un problema.
—Adelante.
—Jaffer me dio la idea de excavar en el yacimiento, creía que podían ser unas fosas comunes sewee. Acertó. Llevamos encontrando huesos desde el primer día, todos ellos típicos restos precolombinos. Secos, blanqueados, mucho deterioro post mortem.
Emma no me interrumpió con preguntas o comentarios.
—Esta mañana mis estudiantes encontraron un enterramiento reciente a unos cuarenta y cinco centímetros de profundidad. El hueso se ve sólido, y las vértebras están unidas con tejido blando. Lo limpié hasta donde creí prudente sin contaminar el escenario, y después me dije que lo mejor sería dar aviso. No estoy segura de a quién pertenece Dewees.
—El sheriff tiene jurisdicción para los asuntos delictivos. La evaluación de una muerte sospechosa me toca a mí. ¿Tienes alguna hipótesis?
—Ninguna que incluya a los antiguos sewee.
—¿Crees que el enterramiento es reciente?
—Las moscas abrieron una cocina popular en cuanto comencé a quitar tierra.
Hubo una pausa. Me imaginé a Emma consultando su reloj.
—Estaré allí más o menos dentro de una hora y media. ¿Necesitas algo?
—Una bolsa para cadáveres.
Esperaba en el muelle cuando Emma llegó en un Sea Ray de dos motores. Llevaba el pelo recogido debajo de una gorra de béisbol y su rostro se veía más delgado de lo que recordaba. Vestía vaqueros y una camiseta amarilla con la leyenda Forense del Condado de Charleston en letras negras. Las gafas de sol eran de Dolce & Gabbana.
Miré cómo Emma colocaba los protectores, maniobraba hasta el muelle y amarraba. Cuando llegué a la embarcación, me dio la bolsa para cadáveres, recogió el equipo fotográfico y saltó al muelle.
En el coche le informé de que, después de nuestra conversación telefónica, había vuelto a la excavación, marcado un cuadrado de tres por tres metros y tomado una serie de fotografías. Le describí con mayor detalle lo que había visto en la trinchera, y le advertí de que mis estudiantes estaban como locos.
Emma habló muy poco mientras viajábamos. Parecía taciturna, distraída. Quizá confiaba en que le hubiese dicho todo lo que necesitaba saber. Todo lo que yo sabía.
De vez en cuando la miraba de reojo. Las gafas de sol ocultaban por completo su expresión. A medida que entrábamos y salíamos del sol, las sombras trazaban dibujos en su rostro.
No mencioné que me sentía inquieta, preocupada por la posibilidad de haber cometido un error y estar desperdiciando el tiempo de Emma.
Bueno, para ser más exactos, en realidad estaba más preocupada por la posibilidad de estar en lo cierto.
Una tumba poco profunda en una playa solitaria. Un cadáver en descomposición. Pensé en algunas explicaciones. Todas indicaban una muerte sospechosa y la eliminación de un cadáver.
Emma parecía tranquila. Como yo, había trabajado en decenas, quizá centenares de escenas. Cuerpos incinerados, cabezas cortadas, niños momificados, miembros envueltos en plástico. Para mí nunca era fácil. Me pregunté si por las venas de Emma corría tanta adrenalina como por las mías.
—¿Aquel tipo es un estudiante? —La pregunta de Emma me sacó de mi ensimismamiento.
Seguí su mirada.
Homer Winborne. Cada vez que Topher le daba la espalda, el tipejo sacaba fotos con una pequeña cámara digital.
—Hijoputa.
—Lo tomaré como un no.
—Es un reportero.
—No tendría que tomar fotos.
—Ni siquiera tendría que estar aquí.
Salté del coche y me enfrenté a Winborne.
—¿Qué demonios está haciendo?
Mis estudiantes se convirtieron en estatuas.
—Perdí el transbordador. —El hombro derecho de Winborne bajó cuando deslizó el brazo detrás de la espalda.
—Deme la cámara. —Tono acerado.
—No tiene ningún derecho a quitármela, es de mi propiedad.
—Lárguese de aquí. Ahora. Si no, llamaré al sheriff para que lo detenga.
—Doctora Brennan.
Emma se había acercado. Winborne entrecerró los ojos al ver la inscripción en la camiseta.
—Quizás el caballero pueda mirar desde una cierta distancia. —Emma, la voz de la razón.
Pasé mi mirada furiosa de Winborne a Emma. Estaba tan enfadada que no se me ocurría ninguna réplica adecuada. «De ninguna manera» carecía de estilo, y «ni lo sueñes» tampoco parecía muy original.
Emma me dirigió un gesto apenas perceptible para indicarme que le hiciese caso. Winborne tenía razón, por supuesto. No tenía ninguna autoridad para confiscar su propiedad o darle órdenes. También Emma tenía razón. Más valía controlar a la prensa en lugar de hacer que se marchase furiosa.
¿Era posible que la forense estuviese pensando en las próximas elecciones?
—Lo que tú digas. —Mi respuesta no fue mejor que las que había descartado.
—Siempre y cuando podamos quedarnos con la cámara en custodia. —Emma tendió la mano.
Con una sonrisa satisfecha en mi dirección, Winborne le dio la cámara.
—No vale nada —mascullé.
—¿Dónde quieres que se sitúe el señor Winborne?
—¿Qué tal en tierra firme?
Tal como resultaron las cosas, la presencia de Winborne fue uno de mis menores problemas.
Al cabo de unas horas habíamos cruzado un horizonte que cambió mi excavación, mi verano y mi visión de la naturaleza humana.
3
Topher y un chico llamado Joe Horne comenzaron a trabajar con las palas; quitaban con cuidado la primera capa de mi cuadrado de tres por tres metros. A quince centímetros de profundidad nos topamos con un cambio de coloración.
Envíen al equipo A.
Emma filmó vídeos y tomó fotos, después ambas comenzamos a utilizar las paletas para quitar la tierra alrededor de la mancha. Topher se ocupaba del cedazo. El chico podía ser raro, pero era un fuera de serie con el cedazo. A lo largo de la tarde, los estudiantes se daban una vuelta para observar los progresos. Su entusiasmo de CSI se marchitaba en relación inversa con el aumento del número de moscas.
Para las cuatro habíamos destapado un torso apenas articulado, los huesos de los miembros, el cráneo, y una mandíbula. Los restos estaban envueltos en una tela podrida y coronados con mechones de pelo rubio claro.
Emma llamó varias veces por radio a Junius Gullet, el sheriff del condado de Charleston. En todas las ocasiones le informaron de que Gullet no estaba disponible, ocupado con un problema doméstico.
Winborne nos vigilaba como un sabueso a un conejo. Con la elevada temperatura y el olor, su rostro se había metamorfoseado en algo que se parecía a excrementos en una acera.
A las cinco, mis estudiantes subieron a los coches y partieron hacia el muelle para tomar el transbordador. Topher parecía ser el único dispuesto a trabajar todo el tiempo que fuese necesario. Él, Emma y yo continuamos quitando tierra, sudando y apartando a los califóridos.
Winborne desapareció mientras transferíamos los últimos huesos a una bolsa para cadáveres. No lo vi marcharse. En un momento miré por encima del hombro, y ya no estaba.
Supuse que Winborne corría a contárselo al editor y darle al teclado. Emma no parecía preocupada. Un cadáver no era una gran noticia en el condado de Charleston, con una media de veintiséis asesinatos al año para una población de apenas trescientas mil personas.
Emma afirmaba que habíamos hablado en voz baja y realizado nuestro trabajo con mucha discreción. Winborne no se podía haber enterado de nada que pudiese comprometer la investigación. Aparecer en la prensa podía ser una ventaja, atraería informes de personas desaparecidas, y en última instancia ayudaría en la identificación. Dudaba de eso, pero no dije nada. Era su territorio.
Emma y yo mantuvimos nuestra primera conversación a fondo cuando íbamos hacia el muelle. El sol estaba bajo y sus rayos eran trazos rojos que se filtraban por los árboles sobre la carretera. Pese a que estábamos en movimiento, el olor intenso de los pinos y el pantano no bastaba para disimular el hedor del pasajero de la parte trasera.
Puede que fuesemos nosotras. No veía la hora de lavarme el pelo, ducharme y quemar la ropa.
—¿Primeras impresiones? —preguntó Emma.
—Los huesos están bien conservados, aunque hay menos tejido blando de lo que esperaba tras examinar las primeras vértebras. Ligamentos, algunas fibras musculares en la zona profunda de las articulaciones y poca cosa más. La mayor parte del olor proviene de las prendas.
—El cadáver no las llevaba puestas, sino que estaba envuelto en ellas, ¿correcto?
—Correcto.
—¿IPM? —Emma preguntaba cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte de la víctima.
—Para el intervalo post mortem necesitarás estudiar la intervención de los insectos.
—Llamaré a un entomólogo. ¿Un cálculo aproximado?
Me encogí de hombros.
—En este clima, enterrado a poca profundidad, diría que un mínimo de dos años y un máximo de cinco.
—Tenemos un montón de dientes. —Los pensamientos de Emma ya se centraban en la identificación.
—Y que lo digas. Dieciocho en las encías, ocho en el suelo y tres en el cedazo.
—También pelo —añadió Emma.
—Sí.
—Largo.
—No sirve si estás pensando en el género. Mira a Tom Wolfe. Willie Nelson.
—Fabio.
Esta mujer me encanta.
—¿Adónde llevas los restos? —pregunté.
—Todo lo que cae dentro de mi jurisdicción va a la morgue de la MUSC. —La Universidad Médica de Carolina del Sur—. Sus patólogos realizan todas nuestras autopsias. También trabajan allí mi antropólogo forense y el dentista. Creo que en este caso no pediré los servicios de un patólogo.
—El cerebro y los órganos han desaparecido hace mucho. La autopsia será solo del esqueleto. Necesitarás a Jaffer.
—Está en Irak.
—Regresará el mes que viene —dije.
—No puedo esperar tanto.
—Estoy ocupada con el trabajo de campo.
—Se acaba mañana.
—Tengo que llevar el equipo de vuelta a la UCCN. Escribir un informe. Las notas de los alumnos.
Emma guardó silencio.
—Puede que tenga casos en mi laboratorio de Charlotte.
Emma continuó con los labios sellados.
—Tal vez también en Montreal.
Continuamos el viaje en silencio durante un rato, acompañadas por el croar de las ranas y el zumbido del coche. Cuando Emma habló, su voz sonó de otra manera, más suave, y no obstante persistente.
—Es probable que alguien eche de menos a este tipo.
Pensé en la tumba solitaria que acabábamos de abrir.
Pensé en aquella clase tiempo atrás y el tipo en la bañera.
Dejé de poner excusas.
Reanudamos nuestra conversación mientras cargábamos al muerto en la embarcación y soltábamos amarras, pero en cuanto dejamos las aguas tranquilas se volvió a instalar el silencio. Emma aceleró y nuestras palabras se perdieron en el viento, el ruido de los motores y los golpes del agua contra la proa.
Mi coche estaba en el muelle del puerto deportivo de la isla de Palms, una angosta faja urbanizada entre Sullivan’s y Dewees. También la furgoneta del forense. Solo nos llevó cinco minutos transferir nuestra triste carga.
Antes de tomar por el canal de la costa, Emma me dejó con dos palabras.
—Te llamaré.
No discutí. Estaba cansada y hambrienta. Irritada. Quería irme a casa, ducharme y comerme la sopa fría de gambas y cangrejos que había dejado en la nevera.
Mientras atravesaba el muelle vi a Topher Burgess desembarcar del transbordador. Escuchaba su iPod, y no pareció verme ni oírme.
Observé cómo mi estudiante caminaba hacia su Jeep. Un chico curioso, pensé. Inteligente, aunque lejos de ser brillante. Aceptado por los compañeros, pero siempre distante.
Como yo a su edad.
Encendí la luz de cortesía de mi Mazda, saqué el móvil de la mochila y comprobé la señal. Cuatro barras.
Tres mensajes. No reconocí ninguno de los números.
Eran las nueve menos cuarto.
Decepcionada, guardé el móvil, salí del aparcamiento, crucé la isla y giré a la derecha por Palm Boulevard. El tráfico era escaso, aunque no duraría. Dentro de dos semanas los coches estarían taponando estas carreteras como el cieno en un sumidero de drenaje un día de tormenta.
Me alojaba en la casa de una amiga en la playa. Cuando Anne se marchó de Sullivan’s hacía dos años, no se anduvo con chiquitas. Su nueva casa tenía cinco dormitorios, seis baños y los metros cuadrados suficientes para albergar la Copa del Mundo.
Fui hacia la playa por las calles laterales, me adentré en el camino de acceso de la casa de Anne y aparqué junto a la puerta. Ocean Boulevard. Nada de segunda línea.
Todas las ventanas estaban a oscuras porque pensaba regresar antes del anochecer. Sin encender las luces, fui sin demora a la ducha exterior, me desnudé y abrí el grifo del agua caliente. Después de veinte minutos de enjabonado con esencias de romero y menta me sentí recuperada.
Salí de la ducha, metí mis prendas en una bolsa de plástico y las arrojé a la basura. De ninguna manera iba a abusar de la lavadora de Annie.
Envuelta en la toalla, entré en la casa por la galería de atrás y subí a mi habitación. Bragas y camiseta. Me cepillé el pelo. Maravilloso.
Comprobé de nuevo los mensajes mientras probaba la sopa. Nada. ¿Dónde estaba Ryan? Me llevé el móvil y la sopa a la galería. Me senté en una mecedora.
Anne había bautizado su casa con el nombre de Sea for Miles. Muy acertado. El horizonte se extendía desde La Habana hasta Halifax.
El océano tiene algo. Hacía solo un minuto estaba comiendo. Al siguiente me despertó el sonido del móvil. El plato y el cuenco estaban vacíos. No recordaba haber cerrado los ojos.
La voz no era la que esperaba oír.
—Yo.
Solo los chicos de la residencia universitaria y mi ex marido todavía dicen «yo».
—Tío. —Estaba demasiado cansada como para ser brillante.
—¿Qué tal la excavación?
Recordé los huesos que ahora estaban en la morgue de la MUSC. Recordé el rostro de Emma en el momento en que se apartaba del muelle. No quería hablar del tema.
—Bien.
—¿Terminas mañana?
—Quedan algunos cabos sueltos que quizá me lleven más tiempo de lo que esperaba. ¿Cómo está Birdie?
—Vigila a Boyd veinticuatro horas al día, los siete días de la semana. Tu gato cree que mi perro ha sido conjurado del lado oscuro para amargarle la vida. El Chow cree que el gato es un juguete de peluche mecánico.
—¿Quién tiene el control?
—Birdie es con toda claridad el alfa. Entonces ¿cuándo volverás a Charlotte? —Demasiada despreocupación. Algo se traía entre manos.
—No estoy segura. ¿Por qué? —Desconfiada.
—Un caballero vino ayer a mi despacho. Tiene algunos asuntos económicos que tratar con Aubrey Herron y al parecer su hija está enganchada con Herron.
El reverendo Aubrey Herron era un telepredicador con una pequeña pero ferviente audiencia en la región sudeste. Su iglesia se llamaba Divina Misericordia Además de las oficinas centrales y un estudio de televisión, la IDM sostenía varios orfanatos en el Tercer Mundo y clínicas gratuitas en las dos Carolinas y Georgia.
—God Means Charity.[1] —Herron cerraba cada programa con ese eslogan.
—Give Mucho Cash.[2] —Pete citó la variante popular.
—¿Cuál es el problema? —pregunté.
—No están enviando los informes financieros, la chica ha desaparecido y el reverendo Herron se muestra muy poco colaborador en ambos temas.
—¿No debería contratar papá a un investigador privado?
—Ya lo hizo. El tipo ha desaparecido.
—¿Piensas en el triángulo de las Bermudas?
—Alienígenas.
—Tú eres abogado, Pete. No un polizonte.
—Hay dinero de por medio.
—¡No!
Pete no hizo caso.
—¿Papá está preocupado de verdad? —pregunté.
—Va mucho más allá de la preocupación. Se sube por las paredes.
—¿Por el dinero o por la hija?
—Buena pregunta. En realidad, Flynn me ha contratado para que eche un vistazo a los libros. Quiere que le meta presión a la IDM. Si consigo averiguar algo de la hija, mejor todavía. Me ofrecí a achuchar un poco al reverendo.
—Y chamuscarle un poco las alas.
—Con mis conocimientos legales.
De pronto caí en la cuenta.
—Las oficinas centrales de la IDM están en Charleston —dije.
—Hablé con Anne. Me ofreció su casa, si a ti te parece bien.
—¿Cuándo? —Exhalé un suspiro que hubiese enorgullecido a Homer Winborne.
—¿El domingo?
—¿Por qué no? —Solo por un millón de razones.
Un pitido me avisó de una llamada entrante. Cuando aparté el móvil para mirar la pantalla, vi los dígitos que esperaba ver. El prefijo de Montreal.
—Tengo que dejarte, Pete.
Acepté la llamada.
—¿Llamo demasiado tarde?
—Nunca. —Sonreí por primera vez desde que había desenterrado el esqueleto en el tres-este.
—¿Solitaria?
—Dejé mi número en el lavabo de caballeros en Hyman’s Seafood.
—Me encanta que te pongas tan tierna cuando me echas de menos.
Andrew Ryan es detective de la División de Homicidios de la Policía Provincial de Quebec. Ya se lo pueden imaginar: Brennan, antropóloga, Laboratorio de Ciencias Jurídicas y de Medicina Legal; Ryan, poli, Sección de los delitos contra las personas, Sûrété du Québec. Hemos trabajado juntos en la investigación de homicidios durante más de una década.
No hacía mucho que Ryan y yo habíamos comenzado a trabajar también en otro tipo de asuntos. Asuntos personales.
Uno de ellos dio un salto al oír su voz.
—¿Un buen día en la excavación?
Contuve el aliento, me detuve. ¿Compartir? ¿Esperar?
Ryan advirtió la vacilación.
—¿Qué pasa? —me animó.
—Encontramos un enterramiento intrusivo. Un esqueleto completo con restos de tejidos blandos y ropa.
—¿Reciente?
—Sí. Llamé a la forense. Lo exhumamos entre las dos. Ahora está en la morgue.
Ryan era encantador, reflexivo, ingenioso, pero a veces también podía ser muy irritante. Adiviné su respuesta antes de que saliese de sus labios.
—¿Cómo te las apañas para meterte en estas situaciones, Brennan?
—Envío currículos muy bien redactados.
—¿Harás la consulta?
—Tengo que pensar en mis estudiantes.
El viento agitó las hojas de las palmeras. Al otro lado de las dunas, el oleaje machacaba la arena.
—Ja, aceptarás el caso.
No asentí ni negué.
—¿Cómo está Lily? —pregunté.
—Hoy solo tuvimos tres portazos. Cosas de segunda división. Nada de vidrios rotos ni maderas astilladas. Lo interpreto como una señal de que la visita va bien.
Lily era nueva en la vida de Ryan. Y viceversa. Padre e hija no habían sabido nada el uno del otro durante casi dos décadas. Entonces había llamado la madre de Lily.
Con diecinueve años y embarazada, sin decirle una palabra de su estado a Ryan, su desconocido amigo de fin de semana, Lutetia había huido de Canadá para ir a casa de sus padres en las Bahamas. Se había casado en la isla, divorciado cuando Lily tenía doce años y regresado a Nueva Escocia. En cuanto acabó el bachillerato, Lily había comenzado a salir con un grupo poco recomendable. Pasaba noches fuera de casa, la habían detenido por posesión. Lutetia conocía los síntomas. Ella también había conocido la vida rumbosa. Fue así como había conocido a Ryan, que estaba viviendo su propia revolución contracultural. Enterada de que su antiguo amante era ahora un poli, Lutetia había decidido que debía participar en el esfuerzo de rescatar a su hija adolescente.
La noticia había sido como un puñetazo para Ryan, pero había aceptado la paternidad y lo estaba intentando con todas sus fuerzas. Esta visita a Nueva Escocia era su última incursión en el mundo de su hija. Pero Lily no le estaba poniendo las cosas nada fáciles.
—Un consejo —dije—. Paciencia.
—Recibido, mujer sabia. —Ryan sabía de mis propios problemas con mi hija, Katy.
—¿Cuánto tiempo te quedarás en Halifax?
—Ya veremos cómo van las cosas. Aún no he renunciado a la idea de reunirme contigo si es que todavía estás dispuesta a quedarte unos cuantos días más.
Hala.
—Podría ser un tanto complicado. Pete acaba de llamar. Puede que se quede aquí un par de días.
Ryan esperó.
—Tiene que atender un asunto de trabajo en Charleston, y Anne lo invitó. ¿Qué podía decir? Es la casa de Anne y hay camas suficientes para acomodar al Colegio de Cardenales.
—¿Camas o dormitorios?
En ocasiones, Ryan tiene menos tacto que un cirujano con manoplas.
—¿Me llamas mañana? —Di por concluido el tema.
—¿Borrarás tu número de la pared del lavabo?
—Por supuesto.
Me sentía inquieta después de hablar con Pete y Ryan. Quizás era la siesta inesperada. Tenía claro que no dormiría.
Me puse un pantalón corto y caminé descalza por la pasarela de tablas. La marea baja había dejado quince metros de playa ante mí. Un trillón de estrellas titilaban en el cielo. Mientras caminaba por la orilla, dejé vagar los pensamientos.
Pete, mi primer amor. Mi único amor durante más de dos décadas.
Ryan, mi primer intento desde la traición de Pete.
Katy, mi maravillosa, frívola y por fin a punto de licenciarse hija.
Pero sobre todo pensé en aquella triste tumba de Dewees. La muerte violenta forma parte de mi trabajo. La contemplo a menudo, y sin embargo nunca me acostumbro a ella.
He llegado a pensar que la violencia es una manía que se perpetúa a sí misma, el poder de los agresivos contra los más débiles. Los amigos me preguntan cómo puedo soportar el trabajo que hago. La respuesta es sencilla. Estoy decidida a destruir a los maníacos antes de que destruyan a más inocentes.
La violencia hiere el cuerpo y la mente. Del que la ejecuta. Del que la sufre. De los que lloran. De toda la humanidad. Nos rebaja a todos.
A mi modo de ver, la muerte en el anonimato es el insulto final a la dignidad humana. Pasar la eternidad debajo de una placa que dice «Desconocido». Desaparecer en una tumba sin nombre sin que aquellos que te quieren sepan que te has ido. Es una ofensa. No puedo devolverles la vida a los muertos, pero sí que puedo reunir a las víctimas con sus nombres y darles a aquellos que viven un final de trayecto. De esa manera, ayudo a hablar a los muertos, a que digan un último adiós y, algunas veces, a decir qué les arrebató la vida.
Iba a aceptar la petición de Emma. Por ser quien soy. Por lo que siento, no me marcharé.
4
A la mañana siguiente me quedé en la cama mirando el amanecer del nuevo día. Me había olvidado de bajar las persianas, así que contemplé como el alba pintaba el océano, las dunas y la terraza al otro lado de los ventanales de Anne.
Cerré los ojos y pensé en Ryan. Su reacción había sido previsible, con la intención de divertir. Pero me pregunté qué hubiese dicho de haber estado aquí. Si hubiese visto la tumba. Lamenté haberme enfadado con él. Le echaba de menos. Llevábamos separados más de un mes.
Pensé en Pete. El cariñoso, encantador y adúltero Pete. Me había dicho a mí misma que lo había perdonado. Pero ¿lo había hecho de verdad? Y si no lo había hecho, ¿por qué no había solicitado el divorcio para liberarme por fin?
Los abogados y el papeleo. ¿Era esa la razón verdadera?
Me puse de lado y subí la colcha hasta la barbilla.
Pensé en Emma. No tardaría en llamar. ¿Qué le diría?
No tenía ningún motivo para negarme a la petición de Emma. Por supuesto, Charleston estaba lejos de mi ámbito natural de trabajo. Pero Dan Jaffer estaría fuera del país durante varias semanas más. Anne me ofrecía su casa todo el tiempo que quisiese. Ryan estaba en Nueva Escocia, pero había dicho que quizá vendría a Charleston. Katy se encontraba en Chile, en un curso de cuatro semanas de literatura española.
Sonreí. Mi hija había bautizado el curso de verano con el nombre de «Cervantes y cerveza». No importa el nombre, aquellos tres últimos créditos significarían el final de una licenciatura que le había ocupado seis años. ¡Sí!
Otra vez Emma. El dilema de Emma.
Mis estudiantes podían llevar el equipo a la UCCN. Yo podía completar sus evaluaciones desde aquí y enviar los resultados por e-mail. Podía hacer lo mismo con el informe para el arqueólogo del estado.
¿Se amontonaban los casos en Montreal? Podía llamar y averiguarlo.
¿Qué hacer?
Muy fácil. Café y un panecillo.
Aparté las mantas. Me vestí.
Un aseo rápido. El pelo recogido en una cola. Hecho.
Creo que fue lo que me atrajo de la arqueología. El no tener que maquillarme ni peinarme. Cada día es un viernes despreocupado. Más que despreocupado.
Mientras tostaba el pan, el café estaba en marcha. El sol ya se había levantado y la temperatura subía. Salí de nuevo a la terraza.
Soy adicta a las noticias. Las necesito. Cuando estoy en casa, mi mañana comienza con la CNN y un periódico. El Observer en Charlotte. La Gazette en Montreal. La edición electrónica del NY Times. Cuando viajo, compro el USA Today, la prensa local, incluso la prensa amarilla si estoy desesperada.
No había reparto a domicilio en Sea for Miles. Mientras desayunaba, leí el Post and Courier que había comprado el jueves pero que apenas si había hojeado.
Una familia había muerto en el incendio de una vivienda. El origen del fuego había sido un cortocircuito.
Un hombre había demandado a un restaurante de pollo frito después de encontrar una oreja en la ensalada de col. La policía y los inspectores de salud pública no habían encontrado a nadie que le faltase una oreja entre los empleados que se ocupaban de preparar las ensaladas. Se estaban haciendo los análisis de ADN.
Un hombre había desaparecido y las autoridades solicitaban la ayuda del público. Jimmie Ray Teal, de cuarenta y siete años de edad, dejó el apartamento de su hermano en Jackson Street alrededor de las tres de la tarde del lunes 8 de mayo para ir al médico. Desde entonces no se le había vuelto a ver.
Mis células cerebrales recibieron la señal. ¿La isla de Dewees?
De ninguna manera. Teal respiraba once días atrás. La víctima de nuestra bolsa de cadáveres no había respirado oxígeno por lo menos en dos años.
Había llegado a la sección semanal del barrio cuando sonó el móvil. Miré la pantalla. Arriba el telón.
Emma era una peleadora callejera. Fue directa a por los riñones.
—¿Quieres que ganen?
El sermón de anoche durante el paseo por la playa.
—¿Cuándo? —pregunté.
—¿Mañana a las nueve?
—¿Cuál es la dirección?
La apunté.
A diez metros de la orilla, una pareja de delfines quebró la superficie del mar, con sus lomos gris azulado brillantes bajo el sol de la mañana. Los miré elevarse, luego zambullirse para desaparecer en un mundo que no conocía.
Me hice la pregunta mientras me acababa el café.
¿En qué mundo desconocido estaba a punto de entrar?
El resto del día transcurrió con toda normalidad.
En el yacimiento, les expliqué a mis estudiantes lo ocurrido después de que se marchasen el día anterior. Luego me dediqué a guardar las últimas fotos y notas, y ellos fueron cubriendo las trincheras. Entre todos limpiamos las paletas, las palas, los cepillos y los cedazos, devolvimos los coches eléctricos al garaje del muelle y subimos a bordo del Aggie Gray para el servicio de las seis de la tarde.
Aquella noche, el grupo cenó gambas y ostras en el Boat House en Breach Inlet. Después de cenar, nos reunimos de nuevo en la galería de Anne para una última reunión de clase. Los estudiantes repasaron lo que habían hecho y verificaron que no habían olvidado catalogar ningún hueso o utensilio. Alrededor de las nueve, distribuyeron los equipos en sus vehículos, intercambiaron abrazos y se marcharon.
Sufrí la habitual desilusión del final de la experiencia colectiva. Claro que me sentía aliviada. La escuela de campo había concluido sin ningún desastre importante, y ahora podía centrarme en el esqueleto de Emma. Pero la partida de los estudiantes también me dejó con una profunda sensación de vacío.
No hay duda de que los chicos pueden ser cargantes. Las charlas incesantes. Las payasadas. La falta de atención. Por el otro lado mis estudiantes transmitían vitalidad, rebosaban entusiasmo, irradiaban juventud.
Me senté por unos momentos, envuelta en el silencio de la casa de un millón de dólares de Anne. Por irracional que parezca, percibí la quietud como una sensación de amenaza, no de calma.
Caminé por la casa, entretenida en apagar las luces, y subí las escaleras hasta mi habitación. Al abrir el ventanal, agradecí el sonido de las olas en la arena.
A las ocho y media de la mañana siguiente circulaba por Cooper River Bridge, una impresionante estructura posmoderna que une Mount Pleasant y las islas con Charleston. Con sus colosales columnas y los arcos de sostén, el puente siempre me hace pensar en un tricerátops impresionista, congelado en acero. El puente se alza a una altura considerable sobre la tierra firme, Anne todavía pierde el color cada vez que lo cruza.
La MUSC está en la parte noroeste de la península, a medio camino entre la Ciudadela y el barrio antiguo. Continué por la autopista 17 hasta llegar a Rutledge Avenue, y luego crucé el campus hasta el aparcamiento que me había indicado Emma.
El sol me calentaba el cuello y el pelo cuando crucé Sabin Street hasta un edificio enorme sin más nombre que el de Hospital Principal. Siguiendo las instrucciones de Emma, encontré la entrada de la morgue, subí la rampa y apreté el botón junto a un altavoz cuadrado. En cuestión de segundos se oyó el zumbido de un motor y se alzó una de las dos puertas metálicas de color gris.
Emma tenía un aspecto horrible.
El rostro pálido, la ropa arrugada. Las bolsas debajo de los ojos parecían lo bastante grandes como para contener varias mudas de ropa.
—Hey —dijo en voz baja.
—Hey. —Vale. Suena extraño. Pero es como nos saludamos los sureños.
—¿Estás bien? —pregunté. Sujeté una de las manos de Emma entre las mías.
—Migraña.
—Esto puede esperar.
—Ahora estoy bien.
Emma apretó un botón y la puerta se cerró detrás de mí.
—No me marcharé de la ciudad —añadí—. Podemos empezar cuando te sientas mejor.
—Estoy bien. —Muy bajo, pero sin ceder ni un ápice.
Emma me precedió por otra rampa de cemento. Cuando llegamos al final de la rampa vi dos puertas de acero inoxidable herméticas, tras las que supuse estaban los frigoríficos. Delante había una puerta normal que daba acceso a las partes más pobladas del hospital. Sala de urgencias, obstetricia y ginecología y la unidad de cuidados intensivos. Todas trabajan por la vida. Nosotros estamos en el otro lado. El lado de la muerte.
Emma señaló con la barbilla una de las puertas metálicas.
—Nosotros estamos aquí.
Nos acercamos y Emma abrió la puerta. Nos envolvió el aire gélido cargado con el olor de la carne refrigerada y la putrefacción.
La sala medía unos seis por cinco metros y contenía una docena de camillas con bandejas desmontables. En seis de ellas había bolsas de cadáveres, algunas hinchadas, otras que apenas si hacían bulto.
Emma escogió una bolsa que parecía lastimosamente plana. Quitó el freno con la punta del pie y empujó la camilla hacia el pasillo. Yo mantuve abierta la puerta que ella me había indicado.
Un ascensor nos llevó hasta un piso superior. Salas de autopsias. Vestuario. Puertas que daban a lugares que no podía identificar. Emma decía poco. Preferí no molestarla con preguntas.
Mientras nos cambiábamos, me explicó que hoy yo sería la estrella. Era la antropóloga. Ella la forense. Yo daría las órdenes. Ella sería mi ayudante. Más tarde, ella incorporaría mis hallazgos en un único expediente, junto a los de todos los demás expertos, y daría su dictamen.
Entramos en la sala de autopsias. Emma verificó de nuevo todo el papeleo, escribió el número del caso en una tarjeta de identificación y tomó fotos de la bolsa sin abrir. Yo encendí mi portátil y acomodé las hojas de trabajo en una tablilla.
—¿Número del caso? —Utilizaría el sistema de etiquetado del forense del condado de Charleston.
Emma levantó la tarjeta de identificación.
—Tiene el código 02, indeterminado. Este año es el muerto 277.
Escribí CCC-2006020277 en el recuadro del formulario.
Emma extendió una sábana sobre la mesa de autopsias y colocó un cedazo en el fregadero. Después nos atamos los cordones de los delantales de plástico detrás del cuello y en la cintura, nos pusimos las mascarillas sobre la boca y los guantes.
Emma abrió la cremallera de la bolsa.
El pelo estaba en un recipiente de plástico pequeño, los dientes sueltos en otro. Los coloqué en el mostrador.
El esqueleto estaba tal como lo recordaba, en su mayor parte intacto, con solo unas pocas vértebras, la tibia izquierda y el fémur unidos por restos de tejido reseco. Los huesos sueltos se habían mezclado durante el transporte.
Comenzamos por extraer todas las inclusiones de insectos visibles y las guardamos en tubos de ensayo. Después, Emma y yo limpiamos hasta donde pudimos la tierra adherida a los huesos, y la guardamos para una inspección posterior. A medida que avanzábamos, me encargué de colocar los elementos en orden anatómico en la sábana.