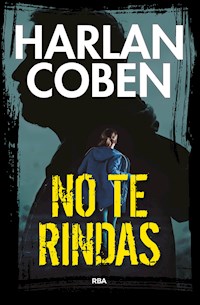
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
LA VERDAD OCULTA ES SIEMPRE ESTREMECEDORA En el último curso de instituto, Napoleon Dumas perdió a su hermano gemelo en un trágico accidente. Mientras paseaba con su novia, ambos adolescentes fueron arrollados por un tren. Pocos días después, Maura Wells, el gran amor de Napoleon, desapareció sin dejar rastro. Él siempre ha creído que los dos sucesos estaban relacionados. Quince años después, cuando ya es policía de la localidad en la que creció, aparecen las huellas de Maura en el escenario de un asesinato. Es la pista que estaba esperando para intentar atar todos los cabos sueltos de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Don't let go
© Harlan Coben, 2017.
© de la traducción: Jorge Rizzo Tortuero, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO638
ISBN: 9788491875314
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
NOTA DEL AUTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
AGRADECIMIENTOS
HARLAN COBEN MYRON BOLITAR
POUR ANNE
À MA VIE DE COER ENTIER
NOTA DEL AUTOR
Cuando yo era un chaval, en una pequeña población de Nueva Jersey, había dos leyendas sobre mi pueblo que estaban muy extendidas entre los vecinos.
Una era que un famoso capo de la mafia vivía en una gran mansión protegida por una verja de hierro y vigilantes armados, y que en la parte trasera tenía un incinerador que quizá se usara como improvisado crematorio de cadáveres.
La segunda leyenda —la que inspiró este libro— era que, junto a aquella finca y cerca de una escuela de primaria, tras una alambrada y unos carteles de PROHIBIDO PASAR, había un centro de control de misiles Nike que podían albergar cabezas nucleares.
Años más tarde me enteré de que ambas leyendas eran ciertas.
Daisy llevaba un vestido negro ceñido con un escote más profundo que un doctor en Filosofía.
Localizó a su presa sentada al final de la barra, con un traje gris de raya diplomática. Mmm. Aquel tipo era lo bastante mayor para ser su padre. Aquello puede que hiciera algo más difícil el jueguecito, pero quizá no. Nunca se sabe con los tipos maduros. Algunos de ellos, especialmente los recién divorciados, se mostraban muy dispuestos a pavonearse y a demostrar que aún tenían gancho, aunque no lo hubieran tenido nunca.
Sobre todo si no lo habían tenido nunca.
Daisy atravesó el local, sintiendo las miradas de los hombres que se pegaban como lombrices a sus piernas desnudas. Cuando llegó al final de la barra, se sentó discretamente en el taburete que había a su lado.
La presa mantenía la mirada fija en el vaso de whisky que tenía delante como si fuera una gitana con una bola de cristal. Esperó a que se volviera hacia ella. No lo hizo. Daisy dedicó un momento a estudiar su perfil. Tenía la barba tupida y gris. La nariz era protuberante y abultada, casi como si fuera un postizo de silicona para una película. Llevaba el pelo largo y desaliñado, como una fregona.
«Segundo matrimonio —pensó Daisy—. Muy posiblemente, su segundo divorcio».
Dale Miller (así se llamaba la presa) cogió su whisky con delicadeza. Lo envolvió con las manos como si fuera un pájaro herido.
—Hola —dijo Daisy, echándose atrás la melena en un gesto perfectamente estudiado.
Miller se volvió hacia ella y la miró a los ojos de frente. Ella esperaba que bajara la mirada hacia el escote —hasta las mujeres lo hacían, cuando se ponía aquel vestido—, pero no lo hizo.
—Hola —respondió. Y luego volvió al whisky.
Daisy solía dejar que fuera la presa quien moviera ficha. Aquella era su técnica habitual. Ella saludaba, sonreía, y el tipo le preguntaba si podía invitarla a una copa. Lo típico. Sin embargo, Miller no parecía estar de humor para coquetear. Le dio un buen trago a su vaso de whisky, y luego otro.
Eso estaba bien. Que bebiera. Facilitaría las cosas.
—¿Puedo hacer algo por ti? —le preguntó él.
«Cachas», pensó Daisy. Esa era la palabra que mejor lo describía. Hasta con aquel traje de ejecutivo, Miller tenía aquel aspecto cachas de motero veterano del Vietnam, y una voz áspera a juego. Era el tipo de hombre maduro que Daisy encontraba misteriosamente interesante, aunque es probable que aquello fuera consecuencia de su legendario problema psicológico con su padre. A Daisy le gustaban los hombres que le infundían seguridad.
Había pasado demasiado tiempo desde el último que había conocido.
«Es hora de probar un enfoque diferente», pensó.
—¿Te importa que me siente aquí, contigo? —Daisy se acercó un poco, sacando partido al escote, y se explicó, con un murmullo—. Hay un tipo ahí...
—¿Te está molestando?
Qué encanto. No lo dijo para hacerse el macho, como muchos otros memos que había conocido. Dale Miller lo dijo con tranquilidad, sin más, como un caballero. Como un hombre que quería protegerla.
—No, no... La verdad es que no.
Él se puso a mirar por el bar.
—¿Quién de ellos es?
Daisy le apoyó una mano en el brazo.
—No ha ocurrido nada, en realidad. De verdad. Es solo que... me siento más segura contigo aquí. ¿Te importa?
Miller volvió a mirarla a los ojos. La nariz protuberante no encajaba con el resto del rostro, pero casi no se le notaba con aquellos penetrantes ojos azules.
—Por supuesto que no —dijo él, con voz de no bajar la guardia—. ¿Puedo ofrecerte una copa?
Daisy no necesitaba mayor introducción. Se le daba bien dar conversación, y a los hombres —casados, solteros, en proceso de divorcio, lo que fuera— nunca les importaba mucho abrirle su corazón. Dale Miller tardó un poco más de lo normal —a la copa número cuatro, si no se había descontado—, pero al final llegó al divorcio en trámites con Clara, su —¡premio!— segunda mujer, dieciocho años más joven que él. («Tenía que haberme dado cuenta, ¿no? Soy un idiota».) Una copa después, le habló de sus dos hijos, Ryan y Simone, la lucha por la custodia, su trabajo en banca.
Ella también debía contarle algo. Así funcionaba la cosa. Había que alimentar el fuego. Tenía una historia a punto para aquellas ocasiones —completamente ficticia, por supuesto—, pero había algo en el modo en que respondía Miller que le hizo añadir detalles íntimos. Aun así, nunca le contaría la verdad. La verdad no la conocía nadie más que Rex. Y ni siquiera Rex lo sabía todo.
Él tomaba whisky. Ella tomó vodka. Intentó beber despacio. En dos ocasiones se llevó el vaso lleno al baño, lo vació en el lavabo y lo rellenó con agua. Aun así, Daisy se sentía algo mareada cuando llegó el mensaje de texto de Rex.
L?
L de «Listo».
—¿Todo bien? —le preguntó Miller.
—Sí, claro. Una amiga.
Respondió con una S de «Sí» y se volvió de nuevo hacia él. Aquella era la parte en la que ella solía sugerir que fueran a un lugar más tranquilo. La mayoría de los hombres se tiraban de cabeza —en eso los tíos eran de lo más predecibles—, pero no estaba segura de que la vía directa funcionara con Dale Miller. No es que no pareciera interesado. Simplemente parecía estar —no habría sabido muy bien cómo expresarlo— por encima de todo eso.
—¿Te puedo preguntar una cosa? —dijo.
Miller sonrió.
—Llevas preguntándome cosas toda la noche —respondió él, arrastrando ligeramente la lengua. Bien.
—¿Has venido en coche?
—Sí. ¿Por qué?
Ella echó una mirada por el local.
—¿Podrías...? Bueno... ¿Te importaría llevarme a casa? No vivo lejos de aquí.
—Sí, claro, no hay problema —dijo él—. Puede que necesite un rato para despejar la borrachera...
Daisy se bajó del taburete.
—Ah, bueno, no pasa nada. Ya iré a pie.
Miller levantó la cabeza.
—Un momento. ¿Qué dices?
—Es que tendría que irme ya, pero si no puedes conducir...
—No, no —dijo él, poniéndose en pie—. Ya te llevo ahora.
—Si no te va bien...
—No hay ningún problema, Daisy.
Bingo. En el momento en que se dirigían a la puerta, Daisy le envió un breve mensaje a Rex:
DC
En código «De camino».
Algunos lo calificarían de timo o de estafa, pero Rex insistía en que era dinero «limpio». Daisy no estaba tan segura de que fuera limpio, pero tampoco se sentía tan culpable. El plan era sencillo en su ejecución, y ya no digamos en sus motivos. Un hombre y una mujer están en trámites de divorcio. La batalla por la custodia se vuelve encarnizada. Ambos bandos se desesperan. La esposa —técnicamente, el marido también podía recurrir a sus servicios, solo que hasta la fecha siempre había sido la esposa— contrataba a Rex para que la ayudara a ganar la más sangrienta de las batallas. ¿Cómo lo hacía?
Pillando al marido conduciendo borracho. ¿Qué mejor modo de demostrar que el hombre no está a la altura como padre? Así era como funcionaba. Daisy tenía dos trabajos: el de asegurarse de que su presa estaba lo suficientemente borracha y el de ponerla al volante. Rex, que era policía, aparecía y detenía a la presa por conducir bajo los efectos del alcohol, y de pronto su cliente conseguía una clara ventaja en el proceso judicial. En aquel mismo momento, Rex esperaba en un coche patrulla a dos travesías. Siempre encontraba un lugar solitario muy cerca del bar en que estuviera bebiendo la presa la noche en cuestión. Cuantos menos testigos, mejor. No querían preguntas.
Se trataba de hacerle parar, detenerlo y a otra cosa.
Ambos salieron del bar trastabillando y llegaron al aparcamiento.
—Por aquí —dijo Miller—. He aparcado por aquí.
El suelo del aparcamiento era de guijarros. Miller iba levantando piedrecitas del suelo mientras avanzaba hacia un Toyota Corolla gris. Apretó el botón del mando y el coche emitió un doble pitido sordo. Cuando Miller se dirigió hacia la puerta del acompañante, Daisy no lo entendió. ¿Acaso quería que condujera ella? Dios, esperaba que no. ¿Estaba más cocido de lo que pensaba? Eso sí podía ser. Pero enseguida se dio cuenta de que no era ninguna de esas dos cosas.
Dale Miller le abría la puerta. Como un caballero de verdad. Eso le hizo darse cuenta del tiempo que hacía que no se cruzaba con un caballero de verdad. Ni siquiera había entendido qué era lo que estaba haciendo.
Le sostuvo la puerta. Daisy se metió en el coche. Dale Miller esperó a que estuviera perfectamente situada antes de cerrar la puerta con cuidado.
Daisy sintió una punzada de remordimiento.
Rex había insistido muchas veces en que no estaban haciendo nada ilegal, ni siquiera de ética dudosa. Además, el plan no siempre funcionaba. Algunos tipos no van a bares. «Si es ese el caso —le había dicho Rex—, el tipo no tiene nada que temer. Nuestro hombre ya está bebiendo, ¿no? Lo único que haces es darle un pequeño empujón, eso es todo. Pero nadie lo obliga a conducir borracho. En última instancia, es él el que decide. No es que le apuntes a la cabeza con una pistola».
Daisy se abrochó el cinturón de seguridad. Dale Miller también. Arrancó y puso la marcha atrás. Los neumáticos aplastaron los guijarros. Una vez fuera de la plaza, Miller paró el coche y se quedó mirando a Daisy un momento. Ella intentó sonreír, pero no podía.
—¿Qué es lo que escondes, Daisy?
Ella sintió un escalofrío, pero no respondió.
—Te ha pasado algo. Lo veo en tu rostro.
Daisy no sabía qué otra cosa hacer, así que intentó quitarle hierro con una carcajada.
—Ya te he contado la historia de mi vida en ese bar, Dale.
Miller esperó otro segundo, quizá dos, aunque a ella le pareció una hora. Por fin miró al frente y metió la marcha. No dijo ni una palabra más, y salieron del aparcamiento.
—A la izquierda —dijo Daisy, percibiendo la tensión en su propia voz—. Y luego es la segunda a la derecha.
Dale Miller estaba callado, marcando mucho las curvas, tal como uno hace cuando ha bebido pero no quiere que lo paren. El Toyota Corolla estaba limpio; era un coche impersonal, quizá con un exceso de ambientador. Cuando Miller tomó la segunda a la derecha, Daisy aguantó la respiración y esperó a que aparecieran las luces azules y la sirena de Rex.
Aquella era la parte que siempre le daba miedo, porque no sabía cómo iba a reaccionar el tipo. Uno había intentado huir, aunque se dio cuenta de lo inútil de su gesto antes de llegar a la siguiente esquina. Algunos tipos soltaban improperios. Algunos —demasiados— se echaban a llorar. Eso era lo peor. Hombres adultos que momentos antes habían estado haciéndose los gallitos, en algunos casos con la mano aún rozándole el vestido, de pronto se ponían a sollozar como niños de guardería.
Se daban cuenta de la gravedad de la situación al momento. Y aquello los destrozaba.
Daisy no sabía qué esperar de Dale Miller.
Rex tenía los tiempos estudiados a la perfección, y en el momento justo apareció la luz azul, seguida inmediatamente por la sirena del coche patrulla. Daisy se volvió y escrutó el rostro de Dale Miller para calibrar su reacción. Si Miller estaba consternado o sorprendido, desde luego no lo demostraba. Reaccionó sin perder la compostura, con desenvoltura incluso. Puso el intermitente antes de detenerse en el arcén, y Rex se detuvo justo detrás.
La sirena ya no sonaba, pero la luz azul seguía dando vueltas.
Dale Miller puso el coche en punto muerto y se volvió hacia ella. Daisy no sabía muy bien qué cara poner. ¿Sorpresa? ¿Solidaridad? ¿Un suspiro de «qué le vamos a hacer»?
—Bueno, bueno —dijo Miller—. Parece que el pasado nos pasa factura, ¿eh?
Sus palabras, su tono y su expresión le pusieron los nervios de punta. Habría querido gritarle a Rex que se diera prisa, pero se estaba tomando su tiempo, como habría hecho cualquier policía. Dale Miller no le quitó los ojos de encima, incluso después de que Rex golpeara el cristal con los nudillos. Miller se volvió lentamente y abrió la ventanilla.
—¿Hay algún problema, agente?
—El carné y los papeles del coche, por favor.
Dale Miller se los entregó.
—¿Ha bebido esta noche, señor Miller?
—Quizás una copa —respondió él.
Al menos aquella respuesta era idéntica a la de cualquier otra presa. Siempre mentían.
—¿Le importa salir del coche un momento?
Miller se volvió hacia Daisy, que reprimió un escalofrío y mantuvo la mirada al frente, evitando el contacto visual.
—¿Señor? —insistió Rex—. Le he pedido...
—Por supuesto, agente.
Dale Miller accionó la manija. Cuando se encendió la luz interior del coche, Daisy cerró los ojos un momento. Miller salió con un leve gruñido. Dejó la puerta abierta, pero Rex lo rodeó y la cerró de un portazo. La ventanilla seguía entreabierta, de modo que Daisy los oía.
—Señor, me gustaría hacerle unas pruebas para comprobar que está sobrio.
—Eso podríamos saltárnoslo —dijo Dale Miller.
—¿Cómo dice?
—¿Por qué no pasamos directamente al alcoholímetro? ¿No sería más fácil?
La sugerencia pilló a Rex por sorpresa. Miró detrás de Miller un momento y cruzó una mirada con Daisy, que se encogió de hombros.
—Supongo que llevará un alcoholímetro en el coche patrulla, ¿no? —preguntó Miller.
—Sí que lo llevo, claro.
—Pues así no perderá usted tiempo, ni yo, ni la encantadora señorita.
Rex vaciló.
—Muy bien. Espere aquí.
—Claro.
Cuando Rex dio media vuelta para dirigirse al coche patrulla, Dale Miller sacó una pistola y le disparó dos veces en la nuca. Rex se desplomó al suelo.
Luego, Dale Miller apuntó con la pistola en dirección a Daisy.
«Han vuelto —pensó ella—. Después de tanto tiempo, me han encontrado».
1
Oculto el bate de béisbol detrás de la pierna, de modo que Trey —supongo que es Trey— no pueda verlo. El supuesto Trey se me acerca tan tranquilo, con su falso bronceado, su flequillo emo y los tatuajes tribales sin sentido que le cubren los bíceps hinchados artificialmente. Ellie me ha descrito a Trey como un «capullo bocazas». Sin duda, es él.
Aun así, tengo que estar seguro.
Al cabo de los años, he desarrollado una técnica deductiva realmente elaborada para saber si he encontrado a quien busco. Mira y aprende.
—¿Trey?
El capullo se detiene, me mira con su mejor fruncido de cejas a lo cromañón y responde:
—¿Quién quiere saberlo?
—¿Se supone que tengo que decir «Yo»?
—¿Eh?
Suspiro. ¿Ves con qué tipo de tarados tengo que tratar, Leo?
—Has respondido: «¿Quién quiere saberlo?» —añado—. Como para no soltar prenda. Si yo hubiera dicho: «¿Mike?», habrías dicho: «Te equivocas de tío, colega». Al responder: «¿Quién quiere saberlo?», ya me has dicho que eres Trey.
Deberías ver la expresión de perplejidad en la cara de este tío. Doy un paso más, con el bate escondido. Trey va disfrazado de duro, pero siento el miedo que emana. No es de extrañar. Yo soy un tipo de complexión generosa, no una de esas mujeres de metro y medio a las que puede abofetear para sentirse importante.
—¿Qué quieres? —me pregunta Trey. Doy un paso más.
—Hablar.
—¿De qué?
Golpeo agarrando el bate con una mano porque así es más rápido. El bate cae como un látigo sobre la rodilla de Trey. Grita, pero no cae al suelo. Ahora lo agarro con ambas manos. ¿Recuerdas cómo nos enseñó el entrenador Jauss a golpear en la liga juvenil, Leo? Bate atrás, codo arriba. Ese era su mantra. ¿Cuántos años teníamos? ¿Nueve?, ¿diez? No importa. Hago exactamente lo que nos enseñó el míster. Echo el bate atrás, codo arriba, y lanzo el golpe dando un paso adelante.
El grueso de la madera cae de lleno en la misma rodilla. Trey cae al suelo como si le hubiera disparado.
—Por favor...
Esta vez levanto el bate sobre la cabeza, como un hacha, y lo acompaño con todo mi peso, apuntando a la misma rodilla. Al impactar, oigo algo que se astilla. Trey suelta un aullido. Levanto el bate otra vez. A estas alturas, Trey se agarra la rodilla con ambas manos, intentando protegérsela. Qué diablos. Más vale asegurarse, ¿no?
Voy a por el tobillo. Cuando el bate impacta, el tobillo cede y se suelta. Se oye algo parecido al ruido de una bota al pisar unas ramitas secas.
—No me has visto la cara —le advierto—. Si dices una palabra, vuelvo y te mato.
No espero a que responda.
¿Te acuerdas de cuando papá nos llevó a nuestro primer partido de béisbol de primera, Leo? En el Yankee Stadium. Nos sentamos en aquella tribuna junto a la línea de tercera base. No nos quitamos el guante de béisbol en todo el partido, con la esperanza de que alguna bola nos cayera encima. Por supuesto, no sucedió. Recuerdo cómo papá dirigía el rostro hacia el sol, aquellas Ray-Ban Wayfarer que llevaba, la sonrisa apenas esbozada en su rostro. ¿No era un tipo genial? Al ser francés no conocía las normas —también era su primer partido de béisbol—, pero no le importaba. Era un día de fiesta con sus gemelos.
Aquello era más que suficiente para él.
Tres manzanas más allá, tiro el bate en un contenedor de un 7-Eleven. Me he puesto guantes, así que no habrá huellas. El bate lo compré hace años en un mercadillo de Atlantic City. No podrían relacionarlo conmigo de ningún modo. No es que me preocupe. La poli no se molestará en revolver un contenedor lleno de Slurpees de cereza para investigar una agresión a un comemierda profesional como Trey. En la tele quizá lo hagan. En el mundo real lo más fácil es que lo atribuyan a una pelea entre bandas, a un ajuste de cuentas por drogas, a una deuda de juego o a algo que haga creer que se lo merecía.
Cruzo el aparcamiento y doy un rodeo hasta llegar a mi coche. Llevo una gorra negra de los Brooklyn Nets —muy de moda urbana— y mantengo la cabeza gacha. Insisto en que no creo que nadie se tome el caso en serio, pero uno siempre puede encontrarse con un novato a quien le dé por repasar las grabaciones de circuito cerrado o algo así.
No me cuesta nada ser prudente.
Me subo al coche, tomo la interestatal 280 y voy directamente a Westbridge. Suena el móvil: una llamada de Ellie. Como si supiera lo que estoy haciendo. La señora Conciencia. De momento no lo cojo.
Westbridge es el clásico pueblo periférico de sueño americano que los medios de comunicación calificarían de «familiar», de «burgués» quizás, o incluso de «elegante», aunque en realidad no es ni «respetable». Acoge barbacoas del Rotary Club, desfiles del 4 de Julio, carnavales del Kiwanis Club y mercados de productos ecológicos los sábados por la mañana. Los partidos de fútbol americano del instituto registran una buena entrada, especialmente cuando jugamos contra nuestro rival, Livingston. La liga juvenil de béisbol sigue teniendo mucho tirón. El entrenador Jauss murió hace unos años, pero le pusieron su nombre a uno de los campos.
Sigo parándome frente a ese campo, aunque ahora en un coche patrulla. Sí, soy ese tipo de poli. Pienso en ti, Leo, plantado en el exterior derecho. Tú no querías jugar al béisbol —ahora lo sé—, pero te diste cuenta de que yo no habría querido apuntarme si tú no lo hacías. Algunos aún se acuerdan de mí, como el lanzador que en aquel partido de semifinales de la liga estatal consiguió que el equipo contrario no bateara ni una bola. Tú no estabas a la altura de aquel equipo, así que los poderes establecidos de la liga juvenil te colocaron como estadístico. Supongo que lo hicieron para tenerme contento. En aquel momento no me di cuenta.
Tú siempre has sido más listo, Leo, más maduro, así que probablemente tú sí que te darías cuenta.
Llego a casa y aparco delante. Tammy y Ned Walsh, los vecinos —mentalmente lo veo como Ned Flanders, porque tiene el mismo bigote y esos ademanes exagerados— están limpiando los canalones. Ambos me saludan con la mano.
—Hola, Nap —dice Ned.
—Hola, Ned —saludo—. Hola, Tammy.
Así de simpático soy. El típico vecino encantador. En realidad, soy un raro ejemplar en los barrios residenciales de la periferia —aquí un hombre hetero, soltero y sin hijos llama más la atención que un cigarrillo en un gimnasio—, así que trabajo duro para que me vean como un tipo normal, aburrido, de confianza.
Inofensivo.
Papá murió hace cinco años, por lo que ahora supongo que algunos de los vecinos me ven como ese tipo de soltero, el que no se ha ido de casa y merodea por ahí como Boo Radley, el de Matar a un ruiseñor. Por eso intento tener la casa cuidada. Por eso intento asegurarme de traer a mis citas a casa durante las horas de luz, aunque sepa que la cita no va a durar mucho.
Hubo un tiempo en que un tipo como yo sería considerado un excéntrico encantador, un soltero redomado. Ahora creo que a los vecinos les preocupa que sea un pedófilo o algo por el estilo. Así que hago todo lo que puedo por quitarles el miedo. La mayoría de los vecinos, además, conocen nuestra historia, por lo que les parece lógico que siga aquí.
Sigo de charla con Ned y Tammy.
—¿Cómo va el equipo de Brody? —pregunto. No me importa, pero una vez más, hay que cuidar las apariencias.
—Han ganado ocho de nueve —responde Tammy.
—Eso es fantástico.
—Tienes que venir a ver el partido del próximo miércoles.
—Me encantaría —respondo.
Y también me encantaría que me quitaran un riñón con una cuchara sopera.
Sonrío una vez más, saludo con la mano como un idiota y entro en casa. Ya no duermo en nuestra antigua habitación, Leo. Tras aquella noche —siempre la llamo «aquella noche», porque no puedo aceptar lo de «suicidio doble» o «muerte accidental», ni siquiera, aunque nadie crea realmente que fue eso, lo del «asesinato»—, no podía soportar ver nuestra vieja litera. Me fui a dormir a la planta de abajo, a la habitación que llamábamos «nuestra madriguera». Probablemente uno de los dos debía de haberlo hecho años atrás, Leo. Nuestro dormitorio no estaba mal para dos chavales, pero era pequeño para dos adolescentes varones.
Aunque nunca me importó. Y no creo que a ti tampoco te importara.
Cuando papá murió, me trasladé al dormitorio principal, en la planta de arriba. Ellie me ayudó a convertir nuestra vieja habitación en un despacho, con esos armarios empotrados de un estilo que ella llama «rústico urbano moderno». Aún no sé qué significa eso.
Me dirijo al dormitorio y empiezo a quitarme la camisa, cuando suena el timbre. Me imagino que serán los de UPS o FedEx. Son los únicos que se presentan sin avisar antes. Así que no me molesto en bajar. Cuando oigo otra vez el timbre, me pregunto si habré pedido algo que requiera una firma. No se me ocurre. Miro por la ventana del dormitorio.
Polis.
Van vestidos de paisano, pero yo siempre los distingo. No sé si será la postura o algo intangible, pero no creo que sea solo porque yo también lo soy, una cosa entre polis. Son un hombre y una mujer. Por un segundo se me ocurre que pueda tener relación con Trey —una deducción lógica, ¿no?—, pero echo una mirada rápida al coche de incógnito, que resulta tan evidente que es un coche de policía que parece que lleve las palabras «coche de policía de incógnito» escritas con pintura de bote a ambos lados, y veo que tiene matrícula de Pensilvania.
Enseguida me pongo un chándal gris y me miro al espejo. La única palabra que me viene a la mente es «rompedor». Bueno, no es la única, pero me quedo con esa. Bajo los escalones a toda prisa y giro el pomo de la puerta.
No tenía ni idea de lo que me supondría abrir esa puerta. No tenía idea, Leo, de que te traería de nuevo a mi vida.
2
Tal como he dicho, dos polis: un hombre y una mujer.
La mujer es mayor, probablemente cincuentona, y lleva una chaqueta azul, vaqueros y zapatos cómodos. Veo el bulto de la pistola bajo la chaqueta, pero no me llama la atención especialmente. El hombre debe de tener unos cuarenta años y lleva un traje color marrón parduzco más propio de un director de escuela.
La mujer esboza una sonrisa forzada y dice:
—¿Agente Dumas?
Pronuncia mi apellido Du-mas. En realidad, es francés, du-má, como el famoso escritor. Leo y yo nacimos en Marsella. Cuando nos mudamos a Estados Unidos y al pueblo de Westbridge, a los ocho años de edad, a nuestros nuevos «amigos» les pareció increíblemente inteligente pronunciar Dumas como Dumb Ass, que significa «capullo» en inglés. Algunos adultos aún lo hacen, pero bueno... No votamos al mismo partido, por decirlo así.
No me molesto en corregirla.
—¿Qué puedo hacer por ustedes?
—Soy la teniente Stacy Reynolds —dice ella—. Este es el agente Bates.
No me gusta la sensación que tengo. Sospecho que están aquí para darme una mala noticia de algún tipo, como la muerte de alguien próximo. Yo también he tenido que dar el pésame unas cuantas veces estando de servicio. No es mi fuerte. Pero por triste que parezca, no puedo imaginarme a nadie que me importe lo suficiente como para que alguien me envíe un coche patrulla a casa. La única es Ellie, y está en Westbridge, en Nueva Jersey, no en Pensilvania.
Me salto lo de «encantado» y voy directo al grano.
—¿De qué va esto?
—¿Le importa que entremos? —dice Reynolds con una sonrisa fatigada—. Ha sido un largo viaje.
—Si me permite, me gustaría usar el baño —añade Bates.
—Ya irá más tarde —respondo—. ¿Por qué están aquí?
—No hace falta que se ponga impertinente —dice Bates.
—Tampoco hace falta ir con remilgos. Soy policía, han hecho un largo viaje. No alarguemos esto aún más.
Bates me mira fijamente a los ojos. No me importa una mierda. Reynolds apoya la mano en el arma para calmar los ánimos. Sigue sin importarme una mierda.
—Tiene razón —me dice Reynolds—. Me temo que tenemos malas noticias. —Espero—. Ha habido un asesinato en nuestro distrito.
—Ha muerto un policía —añade Bates.
Eso me hace reaccionar. Están los asesinatos. Y luego, los asesinatos de policías. No es que queramos que sean cosas diferentes, una peor que la otra, pero hay muchas cosas que no queremos y nos las tragamos.
—¿Quién? —pregunto.
—Rex Canton.
Esperan a ver mi reacción, pero no hay reacción. Estoy intentando atar cabos.
—¿Conocía al sargento Canton? —pregunta ella.
—Sí —respondo—. Pero de eso hace una eternidad.
—¿Cuándo fue la última vez que lo vio?
Yo sigo intentando entender por qué están aquí.
—No recuerdo. Quizás en la graduación del instituto.
—¿No ha vuelto a verlo desde entonces?
—No que yo recuerde.
—Pero ¿podría ser que sí?
Me encojo de hombros.
—Puede que viniera a alguna reunión de antiguos alumnos o algo así.
—Pero no está seguro.
—No, no estoy seguro.
—No parece que la noticia lo haya afectado mucho —observa Bates.
—Oh, sí, por dentro estoy destrozado —respondo—. Es que soy un tío superduro.
—Ese sarcasmo es innecesario —protesta Bates—. Ha muerto un agente.
—Tampoco hace falta que perdamos el tiempo de esta manera. Lo conocí en el instituto. Eso es todo. Desde entonces no lo he vuelto a ver. No sabía que viviera en Pensilvania. Ni siquiera sabía que fuera policía. ¿Cómo lo mataron?
—Le dispararon en un control de tráfico —aclara Reynolds.
Rex Canton. Lo conocí tiempo atrás, por supuesto, pero era más bien amigo tuyo, Leo. Parte de tu cuadrilla del instituto. Recuerdo la fotografía cómica que os sacasteis todos, disfrazados de una patética banda de rock para el concurso de talentos de la escuela. Rex tocaba la batería. Tenía los incisivos separados. Parecía un buen chaval.
—¿Podemos ir al grano? —pregunto.
—¿En qué sentido?
No estoy de humor para todo esto.
—¿Qué es lo que quieren de mí?
Reynolds me mira a los ojos, y su rostro quizás esconda una sonrisa.
—¿No tiene ninguna sospecha?
—Ninguna.
—Déjenos usar el baño antes de que me mee en su felpudo. Luego hablamos.
Me hago a un lado y los invito a pasar. Reynolds entra primero. Bates espera, cambiando de postura a menudo. Me suena el móvil. Ellie otra vez. Corto la llamada y le mando un mensaje diciéndole que la llamaré en cuanto pueda. Oigo el agua del grifo; Reynolds se está lavando las manos. Sale; entra Bates. El muchacho se deja oír. Parece que estaba realmente apurado.
Pasamos al salón y nos acomodamos. Ellie también arregló esta estancia. Quiso darle un estilo «masculino pero agradable para las mujeres»: paneles de madera y una gran pantalla de televisión, pero con una barra acrílica y divanes de polipiel en un tono malva indefinido.
—¿Y bien? —pregunto.
Reynolds mira a Bates. Él asiente, y ella vuelve a mirarme a mí.
—Hemos encontrado huellas.
—¿Dónde fue? —pregunto.
—¿Cómo dice?
—Han dicho que a Rex le dispararon en un control de tráfico.
—Así es.
—¿Y dónde encontraron su cuerpo? ¿En el coche patrulla? ¿En la calle?
—En la calle.
—¿Y dónde encontraron esas huellas, exactamente? ¿En la calle?
—El lugar no es importante —responde Reynolds—. Lo importante es de quién son.
Espero. Nadie dice nada, así que hablo yo:
—¿Y de quién son las huellas?
—Bueno, en parte ese es el problema —dice ella—. No hemos encontrado coincidencias en ninguna base de datos de detenidos. La persona no tiene antecedentes. Pero aun así estaban en el sistema.
Siempre he oído la expresión «se me ha erizado el vello de la nuca», pero no creo haber sabido bien lo que era hasta este momento. Reynolds espera, pero no le doy la satisfacción. La pelota está en su campo. Dejaré que sea ella la que la lleve hasta la línea de meta.
—Las huellas dieron una coincidencia —prosigue ella— porque hace diez años usted, agente Dumas, las introdujo en el sistema, con la descripción «persona de interés». Hace diez años, cuando ingresó en el cuerpo, pidió que se lo notificáramos si se producía una coincidencia algún día.
Intento no demostrar mi asombro, pero no tengo la impresión de conseguirlo. Estoy volviendo al pasado, Leo. Estoy retrocediendo quince años. Estoy volviendo a aquellas noches de verano cuando ella y yo paseábamos bajo la luz de la luna hasta aquel claro de Riker Hill y extendíamos una manta sobre la hierba. Retrocedo y siento de nuevo aquella pasión, la exquisitez y la pureza de aquel deseo, pero sobre todo rememoro el después, yo estirado boca arriba, recuperando el aliento, con la mirada fija en el cielo nocturno, su cabeza en mi pecho, su mano en mi vientre, y los primeros minutos que pasábamos en silencio, para empezar luego a hablar en un modo que me dejaba claro —lo sabía— que nunca me cansaría de hablar con ella.
Tú habrías sido el padrino de bodas.
Tú me conoces. Nunca he necesitado tener muchos amigos. Te tenía a ti, Leo. Y la tenía a ella. Luego te perdí a ti. Y luego la perdí a ella.
Reynolds y Bates me están mirando, escrutándome.
—¿Agente Dumas?
Vuelvo de golpe a la realidad.
—¿Me están diciendo que las huellas pertenecen a Maura?
—Sí, así es.
—Pero aún no la han encontrado.
—No, todavía no —responde Reynolds—. ¿Quiere explicárnoslo?
—Lo haré de camino —dijo, agarrando mi cartera y las llaves de casa—. Vamos.
3
Reynolds y Bates quieren interrogarme ahora mismo.
—En el coche —insisto—. Quiero ver el escenario.
Los tres recorremos el camino de ladrillo que construyó mi padre con sus propias manos hace veinte años. Yo voy delante. Tienen que darse prisa para seguirme.
—Suponga que no queramos llevarlo —dice Reynolds.
Me detengo de pronto y me despido haciendo un gesto infantil con la mano.
—Pues adiós. Que tengan buen viaje de regreso.
—Podemos obligarlo a responder —replica Bates.
Está claro que no le gusto.
—¿Eso cree? Muy bien. —Me doy media vuelta para regresar a casa—. Ya me tendrán al corriente.
Reynolds se me pone delante, cortándome el paso.
—Estamos intentando encontrar a alguien que ha matado a un poli.
—Yo también.
Soy muy buen investigador —lo soy, no hay motivo para la falsa modestia—, pero tengo que ver el escenario personalmente. Conozco a los actores. Quizá pueda ayudar. En cualquier caso, si Maura ha vuelto, no voy a dejar pasar este asunto de ningún modo.
Pero todo esto no se lo quiero explicar a Reynolds y a Bates.
—¿Cuánto tardaríamos en llegar? —pregunto.
—Dos horas, si nos damos prisa.
Abro los brazos, como dándoles la bienvenida.
—Van a tenerme en el coche solo para ustedes durante todo ese tiempo. Imaginen todas las preguntas que me pueden hacer.
Bates frunce el ceño. No le gusta la idea, o quizás es que está tan acostumbrado a hacer el papel del poli malo con Reynolds que le sale en automático. Cederán. Todos lo sabemos. Es solo cuestión de cómo y cuándo.
—¿Cómo volverá aquí? —pregunta Reynolds.
—Porque nosotros no somos Uber —añade Bates.
—Sí, ya, el transporte para la vuelta —respondo yo—. Eso es en lo que deberíamos concentrar toda nuestra atención.
Vuelven a fruncir el ceño, pero ya está hecho. Reynolds se pone al volante; Bates, en el lugar del acompañante.
—¿Es que nadie va a abrirme la puerta? —pregunto.
No es que haga falta, pero qué demonios: antes de subir, saco el teléfono y busco en mis «Favoritos». Desde el asiento del conductor, Reynolds me mira con cara de «a ti qué te pasa ahora». Le levanto el dedo del medio para indicarle que solo va a ser un momento.
—Eh —responde Ellie.
—Tengo que cancelar lo de esta noche.
Los domingos por la noche colaboro como voluntario en el refugio de Ellie para mujeres maltratadas.
—¿Qué ocurre? —pregunta.
—¿Te acuerdas de Rex Canton?
—¿Del instituto? Sí, claro.
Ellie está felizmente casada y tiene dos hijas. Soy padrino de ambas, lo cual es algo raro, pero funciona. Ellie es la mejor persona que conozco.
—Era poli en Pensilvania —le digo.
—Creo que oí algo al respecto.
—Nunca me dijiste nada.
—¿Y por qué iba a decírtelo?
—Bien pensado.
—Bueno, ¿y qué le pasa?
—Lo han matado durante el servicio. Alguien le disparó durante un control de tráfico.
—Oh, eso es terrible. Lo siento mucho. —Hay personas que lo dicen, y no son más que palabras. Con Ellie, sentías la empatía—. ¿Y qué tiene que ver contigo?
—Ya te lo contaré luego.
Ellie no era de las que pierden el tiempo pidiendo detalles. Entiende que, si quiero contarle algo más, lo haré.
—Vale. Llámame si necesitas algo.
—Cuida a Brenda por mí —le digo.
Se produce una breve pausa. Brenda es madre de dos hijos y una de las mujeres maltratadas del refugio que vive una pesadilla continua por culpa de un hijo de perra violento. Hace dos semanas, Brenda llegó al refugio de Ellie huyendo en plena noche con una conmoción cerebral, un par de costillas rotas y ninguna pertenencia. Desde entonces vive tan asustada que no sale, ni siquiera para tomar el aire al patio cercado del refugio. Dejó tras de sí todo, menos sus hijos. Tiembla mucho. Vive encogida, crispada, como si se esperara un puñetazo en cualquier momento.
Quiero decirle a Ellie que esta noche Brenda podría ir a casa y recoger por fin sus cosas, que el abusador —un cretino apodado Trey— no volverá a casa en unos cuantos días, pero incluso con Ellie mantengo cierta discreción.
Lo deducirían. Siempre lo hacen.
—Dile a Brenda que volveré —le digo.
—Se lo diré —responde Ellie, y luego cuelga.
Estoy solo en el asiento posterior del coche patrulla. Huele a coche patrulla, lo cual quiere decir a sudor, a desesperación y a miedo. Reynolds y Bates están delante, como si fueran mis padres. No empiezan a hacerme preguntas enseguida. Están completamente en silencio. ¿De verdad? ¿Es que se han olvidado de que yo también soy poli? Intentan hacerme hablar, que les revele algo, que suelte la lengua. Es el equivalente a la espera intencionada en la sala de interrogatorios, pero sobre ruedas.
No entro al trapo. Cierro los ojos e intento dormir. Reynolds me despierta.
—¿De verdad te llamas Napoleon de nombre?
—Pues sí —respondo. Mi padre, francés, odiaba ese nombre, pero mi madre, la americana en París, había insistido.
—¿Napoleon Dumas?
—Todo el mundo me llama Nap.
—Qué nombre tan estúpido —dice Bates.
— ¿Y a ti, Bates... —digo—, te llaman Norman?
—¿Eh?
A Reynolds casi se le escapa la risa. Por lo visto, Bates nunca ha oído hablar de Psicosis. De hecho, se queda pensando, con cara de tonto, pero al final se rinde.
—Eres un capullo, Dumas.
Esta vez pronuncia mi apellido correctamente.
—¿Qué? ¿Entramos en materia, Nap? —pregunta Reynolds.
—Adelante.
—Fuiste tú quien introdujiste a Maura Wells en el AFIS, ¿verdad?
AFIS. El sistema de identificación automática de huellas dactilares.
—Supongamos que la respuesta es sí.
—¿Cuándo?
Eso ya lo saben.
—Hace diez años.
—¿Por qué?
—Desapareció.
—Lo hemos comprobado —interviene Bates—. Su familia nunca denunció su desaparición.
No respondo. Dejamos que el silencio se prolongue un poco. Reynolds lo rompe:
—¿Nap?
No les va a gustar mucho. Lo sé, pero no puedo evitarlo.
—Maura Wells era mi novia en el instituto. En el último año, rompió conmigo con un mensaje de texto. Perdí el contacto con ella por completo. Se mudó. La busqué, pero nunca la encontré.
Reynolds y Bates cruzan una mirada.
—¿Hablaste con sus padres? —pregunta Reynolds.
—Con su madre, sí.
—¿Y?
—Y me dijo que el paradero de Maura no era asunto mío y que dejara de fisgonear en la vida de los demás.
—Un buen consejo —apunta Bates.
No pico el anzuelo.
—¿Y qué edad teníais? —pregunta Reynolds.
—Dieciocho.
—Así que buscaste a Maura, no la encontraste...
—Exacto.
—¿Y qué hiciste?
No quiero decirlo, pero Rex ha muerto y puede que Maura haya vuelto, y hay que ceder un poco para obtener algo.
—Cuando entré en el cuerpo, introduje sus huellas en el AFIS. Hice un informe de desaparición.
—En realidad, no estabas autorizado para hacer eso —señala Bates.
—Eso es cuestionable. Pero ¿habéis venido a trincarme por un asunto de protocolo?
—No —responde Reynolds.
—No sé... —reflexiona Bates, fingiendo incredulidad—. Una chica te deja tirado. Cinco años más tarde te saltas el protocolo introduciéndola en el sistema para... ¿qué? ¿Para intentar volver a ligar con ella? —Se encoge de hombros—. Suena a acoso.
—Como conducta es bastante inquietante, Nap —añade Reynolds.
Apuesto a que saben algo de mi pasado. Pero no lo suficiente.
—Supongo que buscarías a Maura Wells por tu cuenta, ¿no? —pregunta Reynolds.
—Un poco.
—Y supongo que no la encontraste.
—Exacto.
—¿Alguna idea de dónde haya podido estar los últimos quince años?
Ya estamos en la autopista, dirigiéndonos al oeste. Aún intento entender todo esto. Intento reubicar mis recuerdos de Maura pensando en Rex. Pienso en ti, Leo. Tú eras amigo de los dos. ¿Significa eso algo? Quizá, quizá no. Todos íbamos a la misma clase, así que nos conocíamos. Pero ¿qué relación tenían Maura y Rex? ¿La habría reconocido Rex por casualidad? Y si es así, ¿significa eso que lo ha matado ella?
—No —respondo—. Ni idea.
—Es curioso —observa Reynolds—. No se ha registrado ninguna actividad reciente de Maura Wells. Ninguna tarjeta de crédito, ninguna cuenta, ninguna declaración de impuestos. Aún estamos comprobando su rastro documental...
—No encontraréis nada.
—Ya lo has comprobado.
No es una pregunta.
—¿Cuándo desapareció del radar Maura Wells? —me pregunta ella.
—Por lo que yo sé —respondo—, hace quince años.
4
La escena del crimen es un corto tramo de una especie de calle secundaria de esas que se encuentran cerca de un aeropuerto o una terminal de ferrocarril. Sin vecinos. Un parque industrial que ha vivido mejores tiempos, con algunos almacenes dispersos, abandonados o en proceso de abandono.
Salimos del coche patrulla. Unas vallas de madera improvisadas bloquean el paso a la escena del crimen, pero un vehículo podría esquivarlas. Hasta ahora no he visto ninguno que lo hiciera. No dejo de pensar en ello: la ausencia de tráfico. Aún no han limpiado la sangre. Alguien ha trazado con tiza la silueta de Rex en el lugar donde cayó. No recuerdo la última vez que vi una; una silueta trazada en tiza.
—Decidles que me dejen pasar.
—No estás aquí como investigador —me espeta Bates.
—¿Tú lo que quieres es una competición, a ver quién mea más lejos —le pregunto—, o pillar al asesino de un poli?
Bates me mira fijamente, entrecerrando los ojos.
—¿Aunque la asesina sea una antigua novia tuya?
Especialmente si lo es. Pero eso no lo digo en voz alta.
Se toman un minuto más para que parezca que es algo complicado, y luego Reynolds entra.
—El agente Rex Canton detiene un Toyota Corolla en esta zona aproximadamente a la una y cuarto de la noche, según parece, para una prueba de alcoholemia.
—Supongo que Rex lo comunicaría por radio.
—Lo hizo, sí.
Es el protocolo. Si das el alto a un coche, lo comunicas por radio para comprobar la matrícula, ver si el coche es robado, si hay algún antecedente, ese tipo de cosas. También te dan el nombre del dueño del coche.
—¿Y quién era el propietario del coche? —pregunto.
—Era de alquiler.
Eso no me gusta, pero hay muchas cosas en todo esto que no me gustan.
—No sería de una gran cadena, ¿verdad? —digo.
—¿Cómo?
—La compañía de alquiler. No sería de las grandes, como Hertz o Avis.
—No, era una agencia pequeña, llamada Sal’s.
—Dejadme adivinar —digo yo—. Ha sido cerca de un aeropuerto. Sin reserva previa.
Reynolds y Bates cruzan una mirada.
—¿Eso cómo lo sabes? —pregunta Bates.
No le hago caso y miro a Reynolds.
—Lo alquiló un tipo llamado Dale Miller, de Portland, Maine —explica Reynolds.
—El carné —pregunto—. ¿Era falso o robado?
Otro cruce de miradas.
—Robado.
Toco la sangre.
—Está seca. ¿Había cámaras de vídeo en la agencia de alquiler?
—Debería llegarnos la grabación muy pronto, pero el tipo del mostrador ha dicho que Dale Miller era un hombre mayor, de sesenta y pico, quizá setenta.
—¿Dónde ha aparecido el coche de alquiler?
—A menos de un kilómetro del aeropuerto de Filadelfia.
—¿Cuántas huellas diferentes?
—¿En el asiento delantero? Solo las de Maura Wells. La agencia de alquiler hace una limpieza bastante a fondo entre cliente y cliente.
Asiento con la cabeza.
Una camioneta toma la curva y nos pasa por delante. Es el primer vehículo que he visto en esta calle.
—Asiento delantero —repito.
—¿Cómo?
—Has dicho que había huellas en el asiento delantero. ¿De qué lado?, ¿del pasajero o del conductor?
Otro intercambio de miradas.
—En ambos.
Estudio la calle, la posición del cuerpo pintado con tiza, intento combinar las piezas. Luego me vuelvo hacia ellos.
—¿Teorías? —pregunto.
—En el coche hay dos personas, un hombre y tu ex, Maura —dice Reynolds—. El agente Canton los hace parar para efectuar una prueba de alcoholemia. Algo los asusta. Les entra el pánico, disparan dos veces al agente Canton en la nuca y se largan.
—Probablemente el que dispara es el hombre —añade Bates—. Está fuera del coche. Dispara, tu ex se pasa al sitio del conductor y él ocupa el del acompañante. Eso explicaría que haya huellas de ella en ambos lados.
—Tal como hemos dicho antes, el coche se alquiló con un carné robado —prosigue Reynolds—. Así que suponemos que el hombre tenía algo que ocultar. Canton les hace parar, descubre algo raro y eso le cuesta la vida.
Asiento con la cabeza, como si admirara su trabajo de deducción. Su teoría es errónea, pero como aún no tengo ninguna respuesta mejor, no hay motivo para llevarles la contraria. Me esconden algo. Yo probablemente haría lo mismo si los papeles estuvieran invertidos. Necesito descubrir qué es exactamente lo que no me están contando, y el único modo de hacerlo es ser agradable.
—¿Puedo ver la cámara del salpicadero? —pregunto, luciendo mi sonrisa más encantadora.
Esa sería la clave, por supuesto. No siempre lo muestran todo, pero en este caso desvelaría lo suficiente. Espero a que respondan —tendrían todo el derecho a dejar de cooperar en este momento—, pero esta vez cuando cruzan las miradas detecto algo diferente.
Parecen incómodos.
—¿Por qué no dejas de marear la perdiz? —pregunta Bates.
La sonrisa encantadora no ha colado.
—Yo tenía dieciocho años —respondo—. Estaba en el último curso del instituto. Maura era mi novia.
—Y te dejó —dice Bates—. Eso ya nos lo has contado.
—¿Qué pasó, Nap? —interviene Reynolds, haciéndolo callar con un movimiento de la mano.
—La madre de Maura —contesto—. Ya la habréis localizado. ¿Qué os ha dicho?
—Nosotros somos los que preguntamos, Dumas —responde Bates.
Pero una vez más, Reynolds se da cuenta de que quiero ayudar.
—Encontramos a la madre, sí.
—¿Y?
—Y asegura que hace años que no habla con su hija. Que no tiene ni idea de dónde está.
—¿Habéis hablado con la señora Wells en persona?
Reynolds niega con la cabeza.
—No quiso hablar con nosotros. Nos envió su declaración a través de un abogado.
Así que la señora Wells ha contratado a un abogado.
—¿Y os tragáis su historia?
—¿Tú no?
—No.
Aún no estoy listo para contarles esta parte. Después de que Maura me dejara, me colé en su casa. Sí, estúpido, impulsivo. O quizá no. Me sentía perdido y confundido, con el doble palo de perder a un hermano y luego al amor de mi vida. Así que quizás eso lo explicara.
¿Por qué me metí en su casa? Buscaba pistas sobre el paradero de Maura. Yo, un chaval de dieciocho años, jugando a los detectives. No encontré gran cosa, pero robé dos objetos de su baño: un cepillo de dientes y un vaso. En aquel momento no tenía ni idea de que acabaría siendo poli, pero los guardé, por si acaso. No me preguntéis por qué. Pero así es como conseguí las huellas y el ADN de Maura, que introduje en el sistema en cuanto pude.
Ah, y me pillaron.
La policía. Concretamente, el capitán Augie Styles.
A ti te gustaba Augie, ¿verdad, Leo?
A partir de aquella noche, Augie se convirtió para mí en algo parecido a un mentor. Él es el motivo de que ahora sea poli. Papá y él se hicieron amigos. Colegas de bar, podríamos llamarlos. Todos nos unimos en la tragedia. Eso acerca a las personas —contar con alguien que entiende por lo que estás pasando—, proporciona cierta satisfacción, y, sin embargo, el dolor sigue ahí. La mejor definición de «agridulce».
—¿Por qué no crees a la madre? —pregunta Reynolds.
—Seguí controlándola.
—¿A la madre de tu ex? —Bates no se lo cree—. ¡Por Dios, Dumas, eres un acosador de tomo y lomo!
Hago como si Bates no existiera y sigo:
—La madre recibe llamadas de móviles desechables. O, al menos, las recibía.
—¿Y eso cómo lo sabes? —pregunta Bates.
No respondo.
—¿Tenías una orden judicial para poder controlarle el teléfono?
Tampoco respondo. Miro fijamente a Reynolds.
—¿Tú crees que era Maura la que la llamaba? —pregunta.
Me encojo de hombros.
—¿Y por qué se toma tantas molestias tu ex para permanecer oculta?
Vuelvo a encogerme de hombros.
—Tienes que tener alguna idea —afirma Reynolds.
La tengo. Pero aún no estoy listo para exponerla, porque a primera vista es obvia y, al mismo tiempo, imposible. Me llevó mucho tiempo aceptarla. Se la he expuesto a dos personas —Augie y Ellie— y ambas creen que estoy pirado.
—Enseñadme la grabación de la cámara —le digo a ella.
—Aún estamos haciéndote preguntas —responde Bates.
—Enseñadme la grabación —repito—, y creo que podré daros una respuesta.
Reynolds y Bates cruzan otra mirada incómoda. Reynolds da un paso, acercándose.
—No la hay.
Eso me sorprende. Y está claro que a ellos también.
—No estaba encendida —añade Bates, como si eso lo explicara—. Canton no estaba de servicio.
—Suponemos que el agente Canton la apagó —dice Reynolds— porque regresaba a la comisaría.
—¿A qué hora acababa el turno? —pregunto.
—A medianoche.
—¿Y a qué distancia está de aquí?
—Cinco kilómetros.
—¿Y qué estaba haciendo Rex desde la medianoche hasta la una y cuarto?
—Aún estamos intentando recopilar información de las últimas horas —explica Reynolds—. Por lo que parece, simplemente se quedó el coche.
—Eso no es tan raro —se apresura a añadir Bates—. Ya sabes. Si tienes turno de día, te llevas el coche patrulla a casa.
—Y aunque apagar la cámara del salpicadero se sale del protocolo —añade Reynolds—, es algo que se hace.
No me lo creo, pero tampoco están esforzándose mucho en hacérmelo creer. El teléfono que Bates lleva colgado del cinturón suena. Lo coge y se retira unos pasos. Dos segundos más tarde, dice:
—¿Dónde?
Se produce una pausa. Cuelga y vuelve junto a Reynolds, agitado.
—Tenemos que irnos.
Me dejan en una estación de autobuses tan desierta que espero que en cualquier momento pase alguna de esas plantas rodadoras propias de las zonas áridas arrastrada por el viento. No hay nadie en la taquilla. No creo ni que tengan taquilla.
Dos travesías más allá encuentro un motel sórdido que promete todo el glamur y los lujos de un herpes genital. El cartel anuncia tarifas por horas, «TV en color» —¿aún hay moteles con tele en blanco y negro?— y «habitaciones temáticas».
—Me quedaré la suite gonorrea —decido.
El tipo del mostrador me tira la llave con tanta prisa que sospecho que voy a conseguir realmente la suite solicitada. La gama cromática de la habitación podría decirse que ronda en torno al «amarillo apagado», aunque se acerca sospechosamente al tono de la orina. Levanto la colcha, me recuerdo a mí mismo que estoy al día con las vacunas del tétanos, y me arriesgo a tumbarme.
El capitán Augie no vino más a casa después de que yo me colara en la de Maura.
Supongo que temía que a papá le diera un ataque si veía el coche patrulla parándose frente a nuestra casa otra vez. Nunca olvidaré esa imagen: el coche patrulla doblando la esquina como en cámara lenta, Augie abriendo la puerta del lado del conductor, su gesto de dolor al caminar hasta la puerta. Le habían destrozado la vida unas horas antes, y ahí estaba, consciente de que su visita nos la destrozaría a nosotros.
En cualquier caso, aquel era el motivo por el que Augie me había salido al paso de camino al instituto para hablarme de mi incursión en casa de Maura, en lugar de ir a hablar con mi padre.
—No quiero causarte problemas —me dijo—, pero no puedes hacer ese tipo de cosas.
—Ella sabe algo —aseguré.
—No sabe nada —replicó él—. Maura no es más que una niña asustada.
—¿Ha hablado con ella?
—Confía en mí, hijo. Tienes que olvidarla.
Confié en él, y no he dejado de hacerlo. No la olvidé, y aún no lo hecho.





























