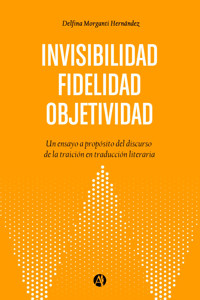
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El texto "Objetividad. Fidelidad. Invisibilidad. Un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria" es una obra crítica que desestabiliza los cimientos del discurso vigente acerca de la teoría y la práctica de la traducción literaria. En este ensayo, Delfina Morganti Hernández explora, desvela, repudia y propone diversos puntos de vista con respecto a los tres principios clave que integran lo que ella denomina el "triángulo procedimental del buen traductor literario", es decir, los tres mandatos con los que se suele asociar la práctica de la traducción literaria: objetividad, fidelidad e invisibilidad. El orden en que la autora aborda cada una de estas máximas presuntamente irrefutables no es azaroso: desde su perspectiva, en el marco de lo que ella denomina el "discurso de la traición en traducción literaria" —aquel que gira en torno a la fórmula traduttore, traditore—, cada principio sirve como fundamento del siguiente en pro de un oscuro fin último: hacer del traductor una figura invisible, tanto en el texto que traduce como en lo que atañe a las políticas de traducción editorial. Adoptando un estilo desafiante pero constructivo, Delfina Morganti Hernández ensaya sobre la necesidad de desentenderse de principios reduccionistas y, muchas veces, poco productivos para el arte de traducir literatura.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DELFINA MORGANTI HERNÁNDEZ
UN ENSAYO A PROPÓSITO DEL DISCURSO DE LA TRAICIÓN EN TRADUCCIÓN LITERARIA
Editorial Autores de Argentina
Morganti Hernández, Delfina
Objetividad. Fidelidad. Invisibilidad : un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria / Delfina Morganti Hernández. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2017.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-836-0
Teoría de la Traducción. 2. Investigación en Traducción. 3. Proceso de la Traducción. I. Título.
CDD 418.02
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina –Printed in Argentina
C’est ici un livre de bonne foi, lecteur.
Michel De Montaigne, “Au lecteur”,Essais
UNA LECTURA EN EL UMBRAL
He tenido el privilegio de ser una de las primeras lectoras del ensayo de Delfina Morganti Hernández acerca del “discurso de la traición” en la Traducción Literaria. Agradezco la oportunidad que me brinda de reanudar un diálogo comenzado hace unos cuantos años, cuando ella participaba en mis clases, junto con un grupo de estudiantes inquietos y profundamente inquisitivos, en el Traductorado Literario y Técnico-científico del Instituto de Educación Superior “Olga Cossettini” de Rosario. Y celebro que la instancia de adscripción, por lo general dedicada a la investigación de un tema puntual y específico, relativo a la adquisición y perfeccionamiento de herramientas técnicas, haya sido aprovechada esta vez para emprender una reflexión de índole general y básica, que involucra los supuestos sobre los que se erigen los fundamentos de la carrera, los principios rectores del tipo de formación que se pretende impartir y el perfil de traductor que se contempla como meta de estos estudios, particularmente en el área relativa a la traducción literaria.
Para encarar esta labor liminar e indispensable, aunque ciertamente nueva en elámbito donde se formula, Delfina Morganti Hernández elige el ensayo, cauce genérico de la indagación, la escritura de la lectura y la exposición argumentada de una postura asumida desde una subjetividad que no teme mostrar sus convicciones. El objeto con el que dialoga no es exterior a ella misma: la constituye en su identidad como profesional de la traducción y como persona, en su diálogo con los colegas y en su interacción con los estudiantes. Se trata de los discursos que atraviesan el campo de la traducción literaria, y que enuncian los mandatos sociales y los valores adosados a esa práctica y a sus productos. Alrededor de toda disciplina profesional circulan discursos plagados de esquemas colectivos cristalizados, o estereotipos, que combinan creencias, prejuicios y saberes incompletos. La traducción ha cargado, a lo largo de su historia, con el peso de una tendencia de opinión, aun vigente y extendida, según la cual el traductor literario es un escritor frustrado que, careciendo de genio creador, elige esta actividad como compensación, o como sucedáneo. Como consecuencia, su producto está condenado a ser una sombra del original, cualquiera sea la opción que asuma: si traduce de manera interlineal, traicionará el pensamiento del autor; si traduce ad sensum hará naufragar la belleza de las formas plasmadas por el autor en el original; si se preocupa por conservar el decorum y el ornatus en el texto de llegada, incurrirá quizás en la traición más flagrante, la de las belles infidèles del XVII francés, cometiendo además el pecado de soberbia. Pareciera que todavía hoy, en pleno siglo XXI, la traducción literaria continúa deslizándose sobre la línea que separa el bien y el mal, por más endebles que sean los criterios que determinan su acierto o su falencia.
No es extraño que el discurso del sentido común reproduzca al infinito frases como traduttore traditore, o la imagen del traductor como “puente entre culturas”. Lo alarmante es que estas formaciones discursivas de carácter ideológico formen parte del modo como los traductores hablan de sí mismos y de su función en la sociedad. Delfina Morganti Hernández encuentra, en el corazón de estas solidificaciones discursivas, la presencia de tres mandatos, o principios que regulan, a salvo de los desafíos de la teoría, no solo las expectativas sociales respecto de la labor de los traductores, sino también la formación de los mismos, al menos en nuestro medio. Se trata del triángulo procedimental integrado por las nociones de objetividad, fidelidad al original e invisibilidad del traductor.
Decidida a interpelar estos principios, Morganti Hernández parte de una serie de interrogantes: “¿qué es y qué implica traducir literatura? ¿A qué remiten los imperativos de ser fiel, ser invisible, ser objetivo? ¿Existe, en verdad, el texto original? ¿Es el traductor literario un mero lector del texto de partida? ¿En qué consiste la relación autor-traductor? ¿Quién es y qué traduce el traductor literario?”. Estas preguntas implican una redefinición de términos, tarea preliminar en todo proyecto investigativo a la que la autora dedica el primer capítulo de su ensayo. Con ello, traza las coordenadas teóricas por donde fluye su pensamiento y prepara el camino para emprender, en los capítulos centrales, el análisis crítico de las formaciones discursivas que atraviesan los ámbitos de actividad profesional y presiden la educación del traductor.
En su análisis, la trad. Delfina Morganti Hernández coloca en el eje de su preocupación dos esferas que se solapan en el discurso acerca de la traducción literaria: de una parte, la “jerga profesional” que acompaña la praxis y, traspasando su campo específico de aplicación se extiende sobre la opinión pública; de otra, el “discurso académico” que priva en las aulas, y que se espera de los estudiantes cada vez que “tienen que responder a las consignas de un examen, defender su postura frente a una traducción propia o ajena, o argumentar a favor o en contra de determinada estrategia de traducción”. Invariablemente, la metalengua que vertebra ambas esferas de discurso expande aquellas máximas de carácter prescriptivo que encuadran la formación del traductor y su labor: el trípode procedimental constituido por los principios de fidelidad, objetividad e invisibilidad. Lo que Morganti Hernández llama no sin cierta ironía “el discurso de la traición” es un constructoque con demasiada frecuencia usurpa el lugar de la teoría, sustituyéndola por un conjunto de enunciados cuyo carácter ideológico resulta ya imperceptible pues han sido incorporados al repertorio del sentido común. El prejuicio, troquelado en los estereotipos que plagan aquel discurso, acríticamente aceptado y reproducido, obstaculiza el cambio de perspectiva necesario para la consideración de paradigmas diferentes, que desde los ámbitos de la lingüística, la semiótica y las teorías de la literatura y la cultura promuevan una mirada más actual y productiva acerca de la traducción literaria.
Los estereotipos son representaciones que mediatizan nuestra relación con lo real. Desde diversas perspectivas teóricas se han estudiado sus funciones en la construcción de identidades sociales, así como también en los procesos de cognición; se ha acordado en admitir su bivalencia constitutiva: de una parte, el estereotipo es un esquema previo que interviene en las operaciones de categorización y generalización indispensables para el procesamiento de la información nueva; de otra, es la cristalización reductora de una opinión recibida, aceptada como verdad. Resulta revelador detenerse a estudiar los estereotipos que erizan los discursos acerca de la traducción, porque bajo su pátina familiar es posible rastrear una historia de usos y costumbres expresivas relacionadas con sistemas de ideas que han orientado y presidido la circulación de los saberes, los textos y las prácticas culturales. En la tradición cultural en la que estamos inmersos, la práctica de la interpretación oral se hunde en la vaga memoria de transacciones entre tribus; pertenece, digamos, a la vida cotidiana, con su exigencia de mutuo entendimiento entre gentes de habla diferente. Pero la historia de la traducción del texto escrito no es ajena a la idea de texto sagrado, pues su constitución como práctica, en el ámbito cultural judeocristiano, se produce a lo largo de una relación accidentada y problemática con esta noción. Para el pueblo judío, la Ley se identifica con el texto sagrado, revelado o inspirado por Dios a Moisés y otros profetas; el término Torah significa precisamente Ley, enseñanza o instrucción. El carácter sagrado del texto comprende todas sus dimensiones: su lengua, la grafía en que se encuentra plasmado, su sintaxis, no menos que las normas y los relatos expresados. Una historia erizada de inestabilidades ––invasiones, exilios, esclavitud, diáspora– favorece la centralidad del Libro sagrado como eje y fundamento de la identidad, así también como repositorio esencial de su memoria en tanto pueblo. Quizás en este estatuto del Libro se inscriba el germen de la noción de “original” como obra intocable, insustituible, cuya reproducción debe reducir al máximo el riesgo del error o la variante. La palabra del autor todavía conlleva, entre nosotros, el aura de lo sagrado. La traducción es la herencia de Babel; podría decirse que late en su origen el eco de una pérdida irreparable, la de una lengua con la que Dios se comunicaba con los ángeles y con los primeros humanos. Carga, desde el fondo de los siglos, con el estigma de ser un sustituto siempre defectuoso, aunque necesario para superar las barreras impuestas por la multiplicación de las lenguas, del original portador de prestigio. Su corolario es la noción de fidelidad, que junto con los imperativos de objetividad e invisibilidad, ha establecido la legalidad de la praxis y ha moldeado suética. En los discursos presididos por este modelo, la función del traductor se reduce a una mediación más o menos efectiva, más o menos transparente, más o menos apegada a la letra del texto fuente. La amplia distribución de ciertas metáforas –la encarecedora del “puente entre culturas” y la peyorativa que hace de todo traductor el perpetrador de una traición, por ejemplo- revela la persistencia de aquel modelo en las formaciones discursivas que atraviesan la formación y la práctica profesional del traductor, más allá de los apreciables desarrollos de la traductología a partir de la segunda mitad del S. XX.
Delfina Morganti Hernández parte de una concepción completamente distinta, y mucho más cercana a la verdad del oficio: “el traductor, lejos de ser un traidor, ha sido y será un reescritor benefactor, un versionista autorizado por las leyes de la necesidad histórica, un actor pensante, sumamente activo y complejo, y a veces hasta contrariado, que más que venir a ser infiel al autor y su estilo, viene a allanarle el camino a los lectores que, sin él, se perderían las mejores y las peores obras de las culturas ajenas.”
Si la pervivencia del mito obtura una saludable apertura a la teoría, la literatura, en cambio, la ha alentado. “Pierre Menard, autor del Quijote” es casi un tratado sobre la lectura. El asombroso propósito del personaje de Borges, un escritor francés del S. XX, contemporáneo de Bertrand Russell y William James, es componer el Quijote: no copiarlo ni adaptarlo, tampoco producirlo desde una identificación con el autor. “Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo –por consiguiente, menos interesante- que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard”. El Quijote de Menard coincide palabra por palabra con el texto del “precursor Cervantes”; sin embargo, ninguna dice lo mismo: “El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico”. El mismo texto ha mutado al transformarse los contextos, la trama de los otros textos que participan en su legibilidad, el horizonte que hace posible su comprensión. En la ficción borgesiana, el “Quijote final”, el que leemos, es muchísimo más complejo que el que leyeron los contemporáneos de Cervantes, porque comprende millones de lecturas –la de Menard, la de Unamuno, la de Ortega, la de Américo Castro, la de Borges, la de cada lector- y junto con ellas, los saberes, las creencias, las preferencias estéticas desde donde se han formulado. La teoría de la lectura que Borges enuncia en este texto es también una teoría de la escritura –el escritor es, esencialmente un reescritor- y una teoría de la traducción, según la cual –como después afirmarían Gadamer, y también Derrida, aunque desde perspectivas distintas- cada traducción permite la evolución, el crecimiento, de un prototexto nunca idéntico a sí mismo, en un perpetuo diferimiento de su sentido.
Para concluir, quisiera retomar una afirmación de Pablo Ingberg que la autora cita a propósito de este tema, y que me ha interpelado profundamente: “Hasta las malas traducciones cumplen una función fundamental en el intercambio cultural y literario”. Es cierto. Pocos escritores han transformado tanto el horizonte de expectativas lectoras en el campo de la narrativa como Roberto Arlt. No solo por su desaforada inventiva, sino por su lenguaje personalísimo, que en su hora los críticos acusaron de desprolijo, vulgar, e incluso plagado de agramaticalidades. Sin embargo, pocos dinamizaron tanto la escritura ficcional, con una prosa en la que se entrecruza la estética visual del cine expresionista, el léxico de la calle y la jerga técnica de los manuales y las revistas de bricolage, y también la literatura rusa, los clásicos del anarquismo, y Sue, y Ponson du Terrail, en las dudosas y anónimas traducciones españolas de la editorial Tor. Como su personaje Silvio Astier, Arlt se alimenta de esa literatura. No a pesar de ella, sino en sus propios pliegues crea un estilo.
Otro ejemplo importantísimo es la traducción de Ulysses de Joyce por J. Salas Subirat, hoy revaluada a raíz de la aparición de la nueva traducción, por Marcelo Zabaloy (quien además acaba de dar a conocer su versión de Finnegans Wake). Desde su aparición en 1945, la vieja edición de Santiago Rueda circuló por toda América Latina, y otras latitudes del mundo hispanohablante, haciendo legible uno de los textos más endiablados, y a la vez más influyentes de la literatura del S. XX. Mucho se criticaron sus errores y desaciertos, su español aporteñado, pero nadie puede negar que fue, por mucho tiempo, el mejor –y además, el único- texto del Ulises que pudimos conocer, aun los que sabemos hablar un inglés que no alcanza para apreciar la intensa heteroglosia del texto fuente. ¿Fue la de Salas Subirat una mala traducción? No: en realidad fue, como lo reconoce Zabaloy en una nota editorial, una obra monumental. Una reescritura heroica y luminosa. Para muchos, que nos asomábamos entonces a la literatura y sus mundos, una revelación fascinante.
De traducciones como esa, y como las modestas e imperfectas versiones de los clásicos de la Biblioteca Billiken, o de la memorable Colección Robin Hood, proviene nuestra pasión por la literatura. El entramado de nuestra conciencia con los textos que han construido nuestros primeros saberes y nuestras primeras experiencias estéticas. Somos un conjunto de traducciones. ¿Malas, buenas? Indispensables.
Graciela Tomassini
POR EL FIN DE LA TRAMA PERSECUTORIA
¿Cuál sería nuestra reacción si, al igual que Borges, nos entregáramos al estudio de las literaturas orientales y, tras recorrer con entusiasmo la versión inglesa de un filósofo chino, descubriéramos que donde un traductor escribe “A un condenado a muerte no le importa bordear un precipicio, porque ha renunciado a la vida”, otro antes tradujo “Los sirvientes destruyen las obras de arte, para no tener que juzgar sus bellezas y sus defectos”? ¿Qué sentiríamos si nos topáramos, como le ocurrió a Sábato mientras leía elOrlandode Woolf, con una traducción en la que el ingrediente borgiano asoma en cada línea? ¿Qué pensaríamos si halláramos que en la versión en español deUnder the Milk Woodde Dylan Thomas se conservaron en inglés patronímicos claramente denotativos como Ocky Milkman o Butcher Beynon?
Es muy probable que las reacciones, las sensaciones y los pensamientos frente a estas preguntas sean variadísimos; sin embargo, subyacería a las respuestas algo común, compartido: en todas, sin dudas, aflorarían, de algún modo, las tres máximas fundamentales (objetividad,fidelidadeinvisibilidad)que, con agudeza y gran criterio, aborda Delfina Morganti Hernández en este ensayo. ¿La razón? Explica la autora que estos preceptos básicos, a los que acertadamente califica de ineludibles, se infiltraron en el discurso de la traducción literaria desde la “doctrina de la neutralidad axiológica del saber”, y llegaron hasta nuestros días porque se prescriben y presuponen desde la temprana etapa de formación académica de los traductores, al igual que durante el ejercicio de la práctica profesional.
Ahora bien, se pregunta D.M.H., ¿a qué remiten los mandatos “fiel”, “invisible”, “objetivo”? ¿Sabemos los traductores de qué hablamos cuando pronunciamos estos términos? ¿Nos referimos exactamente a lo mismo? ¿No los empleamos acaso de un modo reduccionista? ¿Acarrean los términos con que aludimos a la profesión una connotación negativa innecesaria?
En un recorrido apasionante, que abarca desde miradas extraídas de Don Quijote de la Mancha hasta posturas contemporáneas como la de Pablo Ingberg, la autora explora estos tres preceptos básicos con una lucidez y una exhaustividad admirables. D.M.H. pregunta, indaga y cuestiona una y otra vez. Conforme avanza el ensayo, van surgiendo nuevos planteos, cada vez más precisos, que nos obligan a repensar en profundidad las dualidades que rigen nuestra labor; por mencionar algunos:¿cuál es la incidencia de los estereotipos en la conceptualización y la práctica del traductor literario?; ¿qué es y qué no es un traductor literario, según nuestras construcciones discursivas?; ¿es la literatura un sistema infinito de borradores?; ¿propone el texto de partida una línea denotativa indispensable?; ¿es posible traducir sin decirse en el lenguaje?
El ensayo es de una rigurosidad esclarecedora: desmitifica pero, a la vez, incomoda y desestabiliza porque cava hasta los cimientos mismos sobre los que se erige nuestra labor. Constituye un cuestionamiento más que valioso no solo de los postulados axiomáticos ineludibles (y de las formaciones ideológico-discursivas que estos originan), sino también de la incidencia perjudicial que estas máximas suelen tener en la actividad profesional de los traductores literarios. D.M.H. inicia —y guía— la búsqueda indispensable que debe encarar cada traductor para dar con un nuevo discurso que eleve la profesión al lugar de prestigio que le corresponde y que destierre, por fin —en palabras de J. S. Perednik—, la “trama persecutoria” según la cual debemos “rendir cuentas de inocencia constantes”1.
Marcelo Coccino
1 PEREDNIK, J. S. (2012). “Nabokov y una pequeña teoría sobre la traducción literaria”, en Ensayos sobre la traducción, Buenos Aires, ed. Descierto.
DE LA AUTORA AL LECTOR
Cuando empecé a gestar este trabajo estaba convencida de que sería un ensayo. Siempre lo pensé en el marco de ese género, pero a medida que pasaban los meses, cuanto más me dedicaba a exponer las ideas, más cedía ante la incertidumbre: “¿Se leerá como un ensayo?”, me preguntaba.
Cuando ya no pude más, me remití a las fuentes. Al leer al filósofo alemán Theodor Adorno, por ejemplo, noté que la caracterización del género que aparece enNotas de literatura(1962) condecía, en general, con el texto que yo estaba escribiendo. Esto me alivió bastante, aunque no del todo.
En primer lugar, Adorno sostiene que “el ensayo no obedece a la regla del juego de la ciencia y de la teoría organizadas según la cual, como dice la proposición de Spinoza, el orden de las cosas es el mismo orden de las ideas” (19). Dada la complejidad de la postura crítica que yo buscaba ensayar, en más de una oportunidad experimenté esa sensación dedesorden cuando escribía. Sin embargo, me obligaba a corregir y reordenar los párrafos para que el ensayo no fuera un rompecabezas.
En segunda instancia, Adorno establece que “la formaensayo[…] parte de lo más complejo, no de lo más simple y previamente sólito” (25). Esto, más que una ventaja, era un problema. Claro que quería comenzar por lo más difícil, ya que esa era la estrategia más práctica dado el tema que necesitaba exponer. De todas formas, la idea no era espantar al lector, o por lo menos no desde el principio. Así es que escribí un capítulo preparatorio, de entrada al ensayo, como para ir poniendo en aviso al lector con el tenor de las palabras y las cosas a las que haría referencia más adelante. De este modo nació “Nociones fundamentales”, el primer capítulo propiamente dicho de este ensayo. Aunque “el ensayo obliga a pensar la cosa desde el primer paso tantas capas o estratos como tiene” (25), me convencí de que un primer capítulo descriptivo del marco teórico en el que iba a inscribir mis reflexiones no sería irrelevante, sino todo lo contrario.
Ante todo, este trabajo se propone sacudir al lector, invitarlo a la reflexión, pero no a la reflexión azarosa y despatarrada que podría llevar a suponer la denominación “ensayo”, género malinterpretado si los hay. La meta es exponerte, lector, a ideas deconstructivas, complejas pero asequibles, y hacerlo de la manera más ordenada y fundamentada posible —sin por eso negar la forma propia del ensayo—, para que analicemos juntos ciertos enunciados que repercuten negativamente en la definición y la caracterización de la traducción y el traductor de literatura.
Mi ensayo, como exige la definición de Adorno, no “agota su tema” (26). ¿Cómo podría agotar el tema cuando ni siquiera pretende hacerlo? Sobra decir que sería prácticamente imposible, pues los preceptos que se ponen en jaque en este trabajo datan de siglos atrás, y están tan arraigados en la jerga de la traducción literaria que hay más bibliografía a su favor y decálogos del buen traductor basados en ellos que fuentes que los contradigan; esto sin contar que remiten, por lo general, a dilemas que no parecen ser del todo decidibles, como cuánto de creatividad del traductor hay o debería haber en la traducción para no pasarse de listo con el contenido dado, es decir, aquel que aporta el autor del original.
El análisis crítico no busca establecer verdades científicas, sino postular preguntas y ensayar respuestas en torno a las verdades que ya se dan por sentado desde el sentido común y que traspasan las fronteras del campo de la traducción literaria para asentarse en las de la opinión pública. En particular, voy a analizar los principios de objetividad, fidelidad e invisibilidad, los mismos que encabezan el título de este ensayo. Según he escuchado y leído a lo largo de los años, estos son los principios que deberían guiar la tarea de todo traductor de literatura que se precie de tal. A propósito del segundo mandato, quiero aclarar que no pasaré por alto el prejuicio que nos condena a todos los traductores como traidores (la famosa leyenda deltraduttore, traditore), el cual constituye la piedra angular de lo que a mí me gusta llamar “el discurso de la traición”.
Al fin y al cabo, trataré de aportar elementos teóricos, críticos y prácticos para fomentar la reflexión paraprofesional y concienzuda de los estudiantes de traducción literaria, así como la de los traductores en general, con respecto a los tres principios orientadores (objetividad, fidelidad e invisibilidad) y su presunto estatuto como reglas de oro. La tarea no será sencilla, ya que nunca resulta fácil hacer consciente lo inconsciente, y este caso no es distinto, pues implica demoler los valores implícitos en las construcciones discursivas que solemos emplear para aludira la traducción y a sus hacedores, tanto en el discurso pedagógico formal como en la jerga de los mismos traductores profesionales. Por lo tanto, si viene, la ciencia vendrá después; por ahora, lo que me interesa es despertar la conciencia, despejar el lente del estereotipo y del sentido común para adentrarnos juntos en algunas formas posibles de rescatar al traductor literario de su triste rol de traidor condenado a tender puentes entre culturas. Por lo demás, si la traducción es ciencia o es arte, si es una disciplina derivada de la lingüística u otra independiente, o si, en efecto, se podría formular una especie de traducción literaria aplicada, diré que estas no constituyen cuestiones centrales para mi trabajo.
¿Por qué un ensayo?
Si bien muchos de los rasgos que señala Adorno están presentes, hay otros que, aunque son propios del género ensayístico, no lo serán de este ensayo en particular.
Un ejemplo tiene que ver con el modo en que aparecen las referencias y alusiones a otras obras en el devenir del texto. Adorno establece que “el ensayo asume en su más propio proceder el impulso asistemático e introduce conceptos sin ceremonias, ‘inmediatamente’, tal como los concibe y recibe” (22). Sin embargo, ¿cómo podría yo tomarme semejante atrevimiento? A diferencia de otros ensayos, no dejaré de brindar las referencias bibliográficas correspondientes a aquellos autores cuyas palabras considere dignas de citar a lo largo del texto. Asimismo, para cada tema habrá una breve introducción, y en muchos casos incluiré subtítulos, a fin de facilitar el orden de presentación de las ideas2dentro de cada capítulo.
Adorno también hace referencia a lo fragmentario y discontinuo que caracteriza al ensayo (23). En efecto, de ninguna manera adoptaré la totalidad de las conductas del ensayista clásico al estilo de Michel de Montaigne: no voy a suspender abruptamente un párrafo, por lo menos no a propósito, y tampoco voy a ahondar en la digresión, a pesar de que este recurso es, sin duda, una característica muy atractiva y harto destacable del género ensayístico. Pero Adorno no es el único que escribió largo y tendido a propósito del ensayo como género.
Desde una perspectiva similar a la de Adorno, en “Primer ensayo: Sarmiento y la comprensión de la realidad” (1982), Jaime Rest advierte que el género ensayo “no admite una definición unívoca” (15), pero que si hay algo que lo define es la tríada que conforman “la brevedad, el empleo de la prosa y la naturaleza informal de la exposición” (ídem). Por lo pronto, si hay un rasgo ambiguo e indecidible sobre este trabajo es justamente su brevedad. Si pienso que al principio tenía toda la intención de darle una estructura que duplicaba la extensión que tiene ahora, con más capítulos y una segunda parte con muchos casos prácticos, diría que por el momento se ha mantenido dentro de los límites de lo breve. En cuanto al último elemento de la tríada anterior, por supuesto que la informalidad no tendrá cabida en este trabajo, ya que, como se ha dicho, este ensayo tiene un fin que va más allá de la persuasión del público lector en general: busca convencer a los traductores y estudiantes de traducción literaria de que vale la pena pararse a pensar antes de proferir enunciados calcados de fuentes algo pasadas de moda. El ensayo “es un tipo de producción en el que tienden a predominar las ideas; su intención es persuadirnos de la validez de cierta noción” (17), agrega Rest. En efecto, como di a entender anteriormente, la persuasión es uno de los fines a los que apunto aquí. De nada sirve la crítica constructiva si no convence a los destinatarios de que vale la pena repensar el orden dado de las cosas.
Por último, el texto de Rest señala un detalle importante sobre las diferentes variantes que, históricamente, ha adoptado el género ensayo según el autor y el producto final. Rest usa el término “polaridad” (18) para observar que, a partir de las diversas vertientes del género, “es posible reconocer dos zonas en el campo del ensayo desde sus comienzos: una gobernada por la informalidad, la subjetividad, la fascinación de la experiencia imaginativa; la otra sometida a la formalidad, la objetividad, el afán de conceptualización” (ídem).
Si hay algo que me ha movido a postular este trabajo como un ensayo no es, precisamente, la “fascinación imaginativa”, de la cual hasta el lector menos sagaz gustaría desconfiar. Tengo una auténtica necesidad de desentrañar todo cuanto hace posible que el discurso de la traición siga vigente en el siglo XXI, sin contención ni artificio. Siento ser reiterativa, pero por si el ensayo solo no lo lograra, apuesto todas mis esperanzas a la claridad de este prólogo: mi interés está puesto en fomentar la visión crítica de los enunciados relativos a los principios de objetividad, fidelidad e invisibilidad. Mi mayor logro sería que los estudiantes, y también los traductores consagrados, comenzaran a evaluar lo que realmente quieren decir y lo que se dice a través del discurso que emplean, en ocasiones, de manera acrítica e impersonal, como si todos implicáramos y entendiéramos lo mismo al decir, por ejemplo, que una buena traducción es aquella que es fiel al original.
La tesis argumentativa que presentaré más adelante acerca de la traducción como recreación no es una tesis que sostenga producto del azar o de la imaginación, sino como resultado de la experiencia, la investigación, los debates con otros colegas y estudiantes, y mis propias convicciones personales de que el traductor, lejos de ser un traidor, ha sido y será un reescritor benefactor, un versionista autorizado por las leyes de la necesidad histórica, un actor pensante, sumamente activo y complejo, y a veces hasta contrariado, que más que venir a ser infiel al autor y su estilo, viene a allanarle el camino a los lectores que, sin él, se perderían las mejores y las peores obras de las culturas ajenas. En este sentido, si tuviera que ubicar mi texto en alguno de los dos polos que menciona Rest, creo que este ensayo se encuentra a mitad de camino entre ambos. El lector podrá entrever ingredientes claramente subjetivos y provenientes de mi experiencia como traductora, pero no voy a descartar mi propio “afán de conceptualización” a través de las ideas que se exponen. Tampoco dejaré de lado la oportunidad de respaldar esas ideas con las reflexiones previas de otros autores, además de incluir algunos casos prácticos seleccionados que he recopilado durante mi trabajo como profesora adscripta a la cátedra de traducción literaria. En definitiva, no soy yo, lector, la materia de mi libro, sino mis ideas a propósito del discurso de la traición y los principios que lo erigen en norma.
2La verdad es que no puedo pedir disculpas a los teóricos del género, ya que con un poco de buena voluntad de esos lectores, bien se podría entender el caso como una licencia de la autora, a los fines de cumplir con los requisitos correspondientes a la presentación de trabajos académicos.
1
NOCIONES FUNDAMENTALES
PARA UN ENSAYO SOBRE TRADUCCIÓN LITERARIA
1. Cuestiones preliminares





























