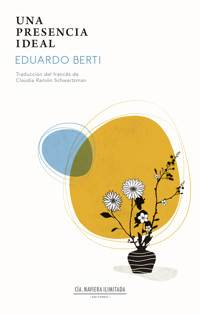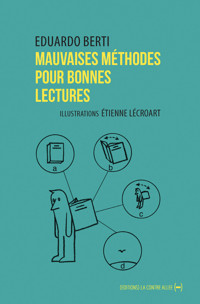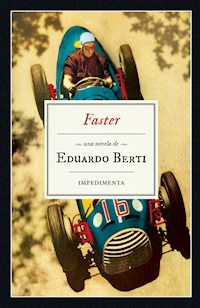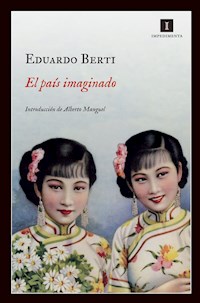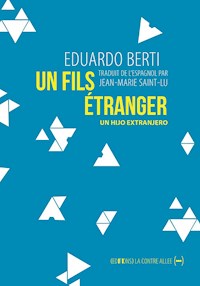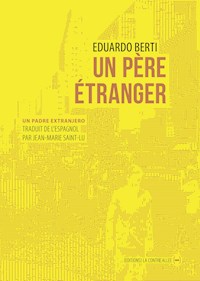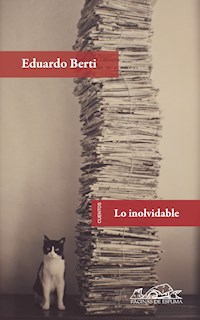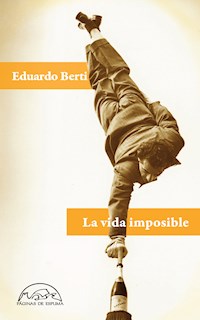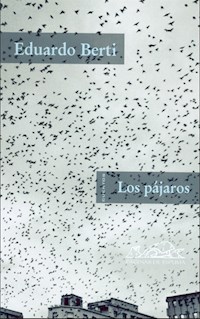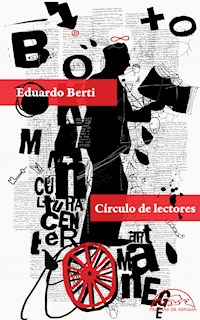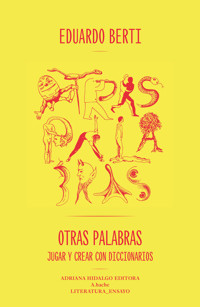
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Bildung
- Serie: literatura_ensayo
- Sprache: Spanisch
Un recorrido fascinante e hilarante por los antidiccionarios que va desde Flaubert y Bierce hasta Bioy Casares o Gómez de la Serna, con numerosas paradas en obras menos conocidas pero igualmente ingeniosas. Un libro que sorprende a cada página. "En vez de anhelar un control o un dominio sobre las palabras, los antidiccionarios establecen un diálogo e instalan una incertidumbre. A diferencia de los diccionarios oficiales, operan disfrazados de rigor e imitan o aplican la forma y la 'fachada' con una lógica que no pretende ser científica, pero que muchas veces finge serlo por medio de la crítica abierta o de la ironía. Esto no significa destruir por completo el objeto o el modelo original, sino más bien sumarle (o a veces incluso restarle) algo. Ampliarlo, conmoverlo, transformarlo desde la movilidad y no desde la rigidez." Eduardo Berti nos propone aquí un recorrido tan fascinante como hilarante que nos lleva de Flaubert a Bierce o de Bioy Casares a Gómez de la Serna, con numerosas paradas en obras menos conocidas pero igualmente ingeniosas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Berti
Otras palabras
Jugar y crear con diccionarios
Berti, Eduardo
Otras palabras: jugar y crear con diccionarios / Eduardo Berti
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2025
Libro digital, EPUB - (Literatura_ensayo)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-631-6615-42-8
1. Diccionarios. 2. Vanguardias . I. Título.
CDD 803
Literatura_ensayo
Editor: Mariano García
Coordinación editorial: Gabriela Di Giuseppe
Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino
Imagen de tapa: Paula Castro
Retrato de autor: Gabriel Altamirano
© Eduardo Berti
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
www.schavelzongraham.com
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2025
www.adrianahidalgo.es
www.adrianahidalgo.com
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
Disponible en papel
El verdadero significado de las cosas se encuentra
al nombrarlas con otras palabras.
Charles Chaplin
La idea de este libro nació hace veinte años y desde entonces fue nutriéndose de lecturas y de nuevas pistas. La idea: presentar e indagar otros modos de usar los diccionarios. Modos literarios, alejados de la lexicografía científica. Modos creativos que en su mayoría implican un empleo no tradicional de los diccionarios existentes y, sobre todo, la invención de otros diccionarios, alternativos y “personales”: antidiccionarios, para usar una fórmula sencilla.
Otras palabras explora, en líneas generales, los vínculos entre creación verbal y creación literaria. Mi libro no se rige por un principio cronológico ya que voy trazando paralelos entre autores y obras de diferentes épocas. Así y todo, hay una suerte de encadenamiento en lo que atañe al tema central de cada capítulo. Como el lector verá, voy presentando, en este orden, el famoso diccionario de Gustave Flaubert (Diccionario de tópicos o “idées reçues”), el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, los juegos surrealistas y las invenciones lingüísticas de Michel Leiris, el uso del diccionario como instrumento o herramienta de creación literaria (sobre todo en el grupo Oulipo), el empleo de neologismos y neolenguas en textos de Julio Cortázar, Anthony Burgess, Stephen Dixon y otros (con sus correspondientes glosarios, en muchos casos), el uso del diccionario como posible forma literaria (especialmente en el siglo XX), y diversas obras de autores más o menos recientes, como Jacques Sternberg, que continúan y profundizan esta tradición algo marginal, pero nada irrelevante.
La exploración me condujo, no podía ser de otro modo, a hallazgos maravillosos: un antiguo diccionario de homofonías que recurre a la versificación poética, un diccionario para entender a los simios del mundo de Tarzán, un diccionario humorístico con una sola palabra por cada letra del alfabeto y hasta un breve diccionario en el que tan solo hay vocablos cuyas letras o sílabas aparecen repetidas más de una vez. Mientras el lector recorre esta especie de “museo del diccionario atípico”, saltarán varios asuntos que, a mi juicio, resultan apasionantes: debates y reflexiones en torno a los lugares comunes, los tópicos, el lenguaje “exquisito”, el “mot juste”, las analogías, la “crisis del lenguaje” a fines del siglo XIX, las vanguardias del siglo XX, la “mimología” o la supuesta “objetividad científica” de los diccionarios, entre diversas cuestiones.
Agradezco la atenta lectura, los sabios consejos y los estímulos de Bernard Cerquiglini, Mariano García, Jean-Marie Saint-Lu, Alberto Manguel, Jacques Jouet, Maxime Decout, Anastasia Gladoshchuk, Borja Mozo Martín y Peter Hauff. Gracias a César Solís y a todo el equipo de Adriana Hidalgo. Gracias, por último, a Hervé Le Tellier, Juan Casamayor, Encarnación Molina, Paul Viejo, Leonora Djament, Guadalupe Nettel, Alan Pauls y Frédéric Terrier porque, seguramente sin sospecharlo, ayudaron a que escribiera algunas de estas páginas.
Eduardo Berti, junio de 2023
I. Dentro y fuera
Arthur Wallbridge y los juegos de definiciones. La tradición subjetiva. Escritores y diccionarios. Humor lúdico. Paul Valéry y el camino de trascender o sacudir el lenguaje. Rabelais y las palabras (des)congeladas. Perseguir el lenguaje que nos persigue. ¿Fijar un idioma? Los diccionarios no son neutros. Mise en abyme y proceso circular. Jean Paulhan y los tres sentidos. Diferentes definiciones de la palabra “diccionario”. Nuevas significaciones para viejos vocablos.
En 1848, el escritor británico Arthur Wallbridge dio a conocer un libro de misceláneas en el que incluyó TheCouncil of Four(A Game at “Definitions”), texto donde un personaje, que también es el narrador, invita a tres amigos suyos para que juntos celebren un juego reunidos junto a una chimenea donde crepita la leña: proponer “definiciones epigramáticas[1] de ciertas palabras”. Cada participante recibe un lápiz y una hoja de papel. Se escogen vocablos y los invitados lanzan definiciones personales que, según comenta el narrador, abarcan desde el chiste y el sarcasmo hasta la reflexión filosófica y “el sentimentalismo poético”. Las palabras que los cuatro amigos definen paulatinamente son, entre otras, “teatro”, “impuestos”, “civilización”, “metafísica”, “guerra”, “vida”, “alquimia”, “mujer” y “sinceridad”.
Tras la salida del libro, la famosa revista Punch reprodujo entre elogios algunas de estas definiciones: “imaginación” se presenta como “la sal de nuestro pan cotidiano” o “el prisma mental”; “lenguaje”, como “un sirviente que muy a menudo es amo” o “una cadena que une a los hombres y desune a la humanidad”; “niño” es “el futuro en el presente”; “espejo” es “un diario donde el tiempo registra sus viajes”; “sol” es “la corona dorada en la cabeza del Rey Día”.
Wallbridge, cuyo verdadero nombre era William Arthur B. Lunn, formaba parte del círculo de amistades de Charles Dickens, había editado cinco años antes un volumen de cuentos titulado Bizarre Fables (A Series of Eccentric Historiettes) y también fue el inventor de un extraño sistema de notación musical.
Podría decirse que el juego que expone Wallbridge en su relato es, en definitiva, el juego de todos los escritores: mezcla de tributo y crítica no solo a las riquezas o pobrezas de los diccionarios, sino también a nuestro idioma como punto de partida y como límite o restricción. Pero el juego de las redefiniciones y las “nuevas definiciones” –juego que de ninguna manera inventa Wallbridge– ha sido y es, por otra parte, base de una práctica literaria relativamente marginal: un posible “subgénero” determinado por una serie de libros más o menos atípicos cuyo objetivo común consiste en recrear los diccionarios o, con mayor exactitud, en servirse de la forma y el estilo de los diccionarios para cambiar su signo, para jugar con sus contenidos, sus límites y sus convenciones o para ir más lejos todavía.
El Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, El Diccionario de lugares comunes de Gustave Flaubert, el Diccionario del argentino exquisito de Adolfo Bioy Casares son algunos de los ejemplos más populares de esta práctica que muchos tildan de “género menor” (como suele hacerse, en general, con aquello que incomoda y no responde a los criterios académicos) y que incluye las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, el “glosario” de Michel Leiris, The Meaning of Liff de Douglas Adams y John Lloyd y obras de autores tan variados como Pierre Véron, Camilo José Cela, Jacques Sternberg, Gideon Wurdz o Jean Tardieu.[2]
En estos libros, los lectores se encuentran con definiciones subjetivas, poéticas, lúdicas, arbitrarias, sarcásticas o provocativas como:
Acento: El humo de la pronunciación. (Le Carnaval du dictionnaire, Pierre Véron)[3]
Almirante: Parte de un buque de guerra que se encarga de hablar, mientras el mascarón de proa se encarga de pensar. (Diccionario del Diablo, Ambrose Bierce)
Fanfarrón: Individuo que es, él solo, su propia fanfarria. (Dictionnaire des idées revues, Jacques Sternberg)
Foráneo: Adjetivo peyorativo. Extranjero. Capitales foráneos (norteamericanos o ingleses), prédica y sistemas foráneos (comunistas). (Diccionario del argentino exquisito, Adolfo Bioy Casares)
Golf: Juego para ratones que se han vuelto ricos. (Greguerías, Ramón Gómez de la Serna)
Cuenta Gabriel García Márquez que, cuando tenía cinco años, su abuelo el coronel lo llevó a conocer los animales de un circo que pasaba por el pueblo. El coronel estaba diciendo “eso es un camello”, cuando otra persona lo corrigió (“Perdón, señor, pero eso es un dromedario”), por lo que abuelo y nieto, horas más tarde, ya de regreso en la casa, consultaron en un diccionario las dos palabras. De esta manera, aquella tarde inolvidable, el pequeño Gabriel no aprendió únicamente la diferencia entre un dromedario y un camello, sino que además descubrió la existencia del diccionario: ese enorme “mamotreto” que el coronel puso en su regazo mientras le decía “este libro no solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca”.
Aunque podríamos debatir eso de que un diccionario “nunca se equivoca”, me cuesta concebir a un escritor que no tenga ni haya tenido un vínculo especial con los diccionarios lexicográficos. Jean-Paul Sartre consagra varios párrafos de Las palabras al Grand Larousse de su abuelo. Edmund Gosse evoca, en Padre e hijo, cuando leyó a escondidas de sus padres la primera obra de ficción y se arrodilló en el suelo para buscar una palabra en el diccionario. Pablo Neruda, en su “Oda al diccionario”, dice que “después de haberlo usado y desusado, después de declararlo inútil y anacrónico”, ya no lo ve “tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma”. Ralph Waldo Emerson leía el diccionario por placer, porque en sus páginas, “donde no hay hipocresía ni exceso de explicaciones, abundan las sugerencias y la materia prima para futuros poemas y relatos”.
Podría continuar la lista y hacer un libro entero sobre esta clase de vínculos, sin hablar de las muchas definiciones que han dado los escritores acerca de los diccionarios: desde Anatole France, para quien todos los libros posibles caben en sus páginas y el desafío pasa por extraerlos de allí, hasta Romain Gary, que los caracterizó como “el único lugar en el mundo donde todo está explicado” y quienes explican parecen “completamente seguros”; desde el mismo García Márquez, que veía en el diccionario un “juguete para toda la vida” y no un “libro de estudio” hasta la famosa frase de Jean Cocteau según la cual “cada obra maestra no es más que un diccionario en desorden”.
Tendría yo diez, si no once años de edad, cuando la maestra de escuela empezó a faltar con demasiada asiduidad y el empeño de otros educadores, que se turnaban para suplantarla, no pudo evitar las horas libres. En una de esas horas libres nació el juego del diccionario. No digo que lo inventé porque, si bien eso pensaba en el momento, con el tiempo supe que muchos otros jugaban a lo mismo o casi lo mismo. Sin embargo, al menos en ese pequeño reino, entre mis pequeños compañeros de clase, cabía llamarme inventor. Por algo era yo quien tomaba el Rancés (“ilustrado” y de bolsillo), leía una palabra inusual (o que sonaba insólita o misteriosa para nuestros oídos infantiles) y ofrecía tres definiciones: la correcta y otras dos que correspondían a palabras vecinas. El que adivinaba era, por supuesto, el ganador.
Jugar con los diccionarios no es algo nuevo ni algo perimido. Las jugueterías ofrecen hoy productos como el Fictionary, el Lexicon o el Balderdash, donde varios participantes tienen que proponer definiciones de palabras “raras” o “abstrusas”, cuyo significado desconocen. También existe una variante insólita del Scrabble creada por dos miembros del OuScraPo (taller de Scrabble potencial, próximo al grupo literario Oulipo), la que viene acompañada de un diccionario con palabras “inventadas”: neologismos que deben usarse a la hora de jugar.
Podrían plantearse, claro está, muchos más juegos a partir de los diccionarios.
Un pasatiempo posible consistiría en tomar tres o cuatro palabras y ver cuál de ellas empezó a usarse más recientemente (algunos diccionarios, sobre todo los de lengua francesa, traen esta información). Un segundo juego podría consistir en escoger un vocablo y pedir a otras personas que traten de adivinar cuál es la palabra anterior o la palabra siguiente que, como resultado de los azares alfabéticos, ofrece tal o cual diccionario. Un tercer juego podría ser el que presenta Alex Epstein, escritor ruso-israelí, en un breve cuento donde el narrador inventa palabras para situaciones sumamente específicas como “una lluvia que cae sin parar durante varios días” o para casos extraños como “una unidad de medida equivalente a diez pasos de elefante”. Un cuarto juego posible consistiría en ofrecer definiciones de una misma palabra a través del tiempo; los participantes tendrían que inferir a qué época corresponde cada una de las entradas o, en todo caso, cuál es la más o la menos antigua.
Esto último no resultaría muy arduo, sospecho, si una “tarjeta” del juego dijese:
Dios: Nombre sagrado del Supremo Ser, Creador del universo, que lo conserva y rige por su providencia.
Dios: Ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo.
(Ambas definiciones son de la Real Academia Española, excepto que la primera data de 1817 y la segunda, de 2002.)
Jugar con los diccionarios en el campo de la literatura implica, más que una degradación de ellos, una suerte de “revancha poética” o un acto de libertad: una respuesta creativa, más o menos irrespetuosa según el caso y por lo común bastante humorística, pese a que a menudo el lector no sepa “si hay que reírse o no”, según comentó Flaubert mientras pergeñaba su Diccionario de lugares comunes.
Si los diccionarios consagran una lengua oficial (y, al hacerlo, instauran un espacio sagrado), los antidiccionarios se encargan de “profanar” ese espacio, en el sentido que los antiguos juristas romanos le daban al término. Indica Giorgio Agamben, en un conocido ensayo, que la profanación es “la cosa restituida al uso común de los hombres”. Es decir, cuando a algo “consagrado” le damos un uso (un nuevo uso) inesperado, incongruente o fuera de sus reglas oficiales. Un “cambio en la naturaleza o en el destino de un objeto”, como reclamaban los surrealistas, que puede llegar a la disfunción.
El humor y el juego, se sabe, son estrategias efectivas para desacralizar. El humor pone en evidencia la rigidez, según explica Henri Bergson en su ensayo La risa,y lo hace burlándose de lo mecánico, lo pesado, lo inflexible que se instala de manera terca y absurda en la vida. Es lo que sucede, por ejemplo, en esta pequeña escena que narra Harry Mulisch en Dos mujeres:
En cierta ocasión, mi madre puso agua a hervir para hacer té, pero casi de inmediato mi padre dijo que, pensándolo bien, prefería tomar café.
–Está bien –aceptó mi madre, y arrojó el agua que ya estaba hirviendo en la pava para poner en el fuego agua nueva.
Así como Mulisch, en pocas líneas y por medio de una escena que mueve a la risa, señala y subraya la rigidez de ciertos comportamientos, en el caso específico de los antidiccionarios el humor pone en evidencia la rigidez de una lengua, pero también más que eso: la brecha que suele haber entre teoría y práctica. Los agujeros entre, por un lado, “las cosas como son”, las cosas “en sí” o las cosas como “deberían ser” y, por el otro, nuestra experiencia, nuestro vínculo o nuestro “saber” acerca de las cosas.
Todas estas obras que, simplificando, tildo a menudo de antidiccionarios cristalizan la idea de que las palabras no son la imagen de las cosas, sino de quien habla: un cambio de perspectiva que se empieza a detectar a las claras, de acuerdo con Tzvetan Todorov, en las reflexiones de pensadores de fines del siglo XVIII y principios del XIX como, por ejemplo, Wilhem von Humboldt.
En vez de anhelar un control o un dominio sobre las palabras, los antidiccionarios establecen un diálogo e instalan una incertidumbre. A diferencia de los diccionarios oficiales (duros, estructurados), operan disfrazados de rigor e imitan o aplican la forma y la “fachada” con una lógica que no pretende ser científica, pero que muchas veces finge serlo por medio de la crítica abierta o de la ironía. Esto no significa destruir por completo el objeto o el modelo original, sino más bien sumarle (o a veces incluso restarle) algo. Ampliarlo, conmoverlo, transformarlo desde la movilidad y no desde la rigidez.
Julio Ramón Ribeyro presenta, en Dichos de Luder,este diálogo ingenioso:
–¿A que te dedicas ahora? –le preguntan a Luder.
–Estoy inventando una nueva lengua.
–¿Puedes darnos algunos ejemplos?
–Sí: dolor, soñar, libre, amistad...
–¡Pero esas palabras ya existen!
–Claro, pero ustedes ignoran su significado.
Salvo excepciones, la literatura emplea las mismas palabras que traen los diccionarios y las mismas reglas de sintaxis que proponen los manuales de gramática. No obstante, al mismo tiempo, la literatura se propone transformar o trascender el lenguaje y sus supuestas leyes: remodelarlo, agitarlo, explorarlo, agotarlo, manejarlo con propósitos estéticos que van más allá de la pura y simple comunicación. “El poeta dispone de las palabras muy diferentemente de lo que lo hacen la costumbre y la necesidad. Son sin duda las mismas palabras, pero en absoluto los mismos valores”, apunta Paul Valéry. Si las palabras se definen por su uso –como decía Wittgenstein–, en la literatura, como nunca, estas se nos aparecen más allá de sus fines puramente utilitarios y se definen por otras clases de usos o no-usos.
En los grandes escritores encontramos, con frecuencia, nuevas miradas y nuevas descripciones de las cosas. Definiciones particulares, más allá de las generales o universales. Es el caso de Osip Mandelstam cuando describe una hoja de afeitar como la “tarjeta de visita de un marciano” o el de Vladimir Nabokov cuando define la “vida” como “una breve rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas”. No en vano se compilan y publican, cada tanto, “diccionarios” consagrados a un solo escritor, en los que su visión del mundo aparece organizada por “entradas” en orden alfabético, para que resulte posible consultar frases o pensamientos provenientes de sus distintos libros.
Vuelvo a Valéry: “Al bosque encantado del lenguaje, los poetas van expresamente a perderse, a embriagarse de extravío, buscando las encrucijadas de significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños”. Ese es el punto. Los diccionarios, a la inversa, quieren evitar que nos perdamos y se apoyan, para ello, en rigores y convenciones, en postulados, categorías y definiciones, todo lo cual plantea una “verdad común” en busca de la mayor infalibilidad posible.
Palabras (des)congeladas
Tengo especial debilidad por una famosa escena que François Rabelais plasmó en el libro IV de Pantagruel. En ella, los personajes llegan a unos confines donde se encuentran con unas palabras congeladas. Pronto entendemos que esas palabras visibles, como suspendidas en el aire glacial, son los “restos” de una batalla: gritos que soltaron los soldados y quedaron atrapados por el frío. Rabelais no es el único autor que imaginó palabras congeladas, algo parecido se lee en El libro del cortesano, de Baldassarre Castiglione. Ahora bien, la astucia de Rabelais hace que sus personajes asistan al momento exacto en que las palabras se descongelan. La escena, inquietante, fabulosa, casi onírica, hace pensar en Baudelaire, Nabokov y otros escritores que tuvieron un lazo sinestésico con el idioma: ellos veían colores al oír las letras del abecedario (la “O” era azul para Baudelaire, la “T” era verde para Nabokov, por ejemplo), mientras que los personajes de Pantagruel ven que las palabras, al derretirse, adquieren tonos y matices.
Las mejores alegorías suelen ser las que no ilustran una sola cosa, sino las que ofrecen a la vez muchas lecturas: largas metáforas polivalentes. Esto último es lo que ocurre, a mi entender, con este pasaje de Rabelais. Metáfora o símbolo de la lectura y de cómo nuestro ojo rompe la fría inmovilidad de una página, también parece aludir a esa rara cualidad que hay en todos los textos escritos, en los cuales la persona que ha acuñado las palabras está ausente y las palabras perduran pese a ello. Pero asimismo parece aludir a nuestro lazo con la lengua pues Rabelais da a entender, por medio de una potente imagen, que no se pueden fijar ni congelar las palabras. Que todo acto de habla o de escritura es una forma de romper el hielo de los diccionarios. Y que toda lectura, además, es un modo singular de romper el hielo del texto impreso.
“Hay horas en las que es preciso buscar todas las palabras en el diccionario”, dejó escrito Jules Renard, el 9 de agosto de 1900, en su magnífico diario, al que volveré cuando sea el turno de hablar de las greguerías. De ese estado de duda, de alerta y de desconfianza parece provenir lo mejor de la obra de Renard y, por qué no, de todos los escritores.
Me refiero a un estado al que, casi siempre, se le suma una cuota considerable de inconformismo como la que plasma con lucidez Clarice Lispector en este pasaje de Descubrimientos (crónicas inéditas): “Si recibo un regalo dado con cariño por una persona que no me gusta, ¿cómo se llama lo que siento? Una persona de quien ya no se gusta más y ella tampoco gusta más de uno, ¿cómo se llama esa amargura y ese rencor? Estar ocupada, y de pronto parar por haber sido tomada por una despreocupación beata, milagrosa, sonriente e idiota, ¿cómo se llama lo que se sintió?”.
La actitud me hace pensar en algo que afirma Virginia Woolf en La muerte de la polilla (The Death of the Moth): “Desde luego, es posible atrapar las palabras y disponerlas por orden alfabético en los diccionarios. Pero las palabras no viven en los diccionarios, viven en la mente. La prueba es que, en los momentos de emoción, cuando más necesidad tenemos de ellas, no encontramos ninguna. Y, sin embargo, allí está el diccionario a nuestro servicio, con casi medio millón de palabras en orden alfabético”.
En una carta que le escribió al experto en arte Bernard Berenson en 1953, Ernest Hemingway indicó que habría que leer tres veces el diccionario antes de sentarse a escribir literatura. Un tramo de la carta dice, textualmente: “Si un escritor necesita un diccionario, no debería escribir. Tendría que haber leído el diccionario por lo menos tres veces de principio a fin antes de pasárselo a otra persona que lo necesite”.
Semejante razonamiento, un tanto heroico, tiene su gracia e impacto. Sin embargo, ¿qué habría ocurrido si Hemingway se hubiese propuesto escribir una novela como La Disparition, de Georges Perec? Probablemente, sospecho, tendría que haber recuperado el diccionario que regaló. Lo cual equivale a decir que cada autor (cada libro) tiene un lazo distinto con el diccionario, de igual modo que tiene un vínculo distinto con el mundo y con la lengua.
En el caso de La Disparition, novela donde el autor no emplea ninguna palabra que contenga la letra “e”, que es la vocal más frecuente en el idioma francés (la novela fue traducida sin emplear ni una sola vez la vocal “a” y rebautizada El secuestro porque la “a” es la letra más frecuente en castellano), Perec no le pasó el diccionario a ninguna otra persona porque lo necesitaba para librar, con su ayuda, un combate cuerpo a cuerpo. O, en todo caso, regaló o arrojó por la ventana tan solo una (buena) parte del diccionario y conservó, para después explorar como pocos, lo restante: las palabras en las que aparecen otras vocales excepto la “e”.
Nos asignan el lenguaje para usarlo, cuidarlo o transmitirlo, pero nos instan a ser creativos. Esta tensión, me atrevo a añadir, aparece bien ilustrada en el doble gesto de Perec: sacarse de encima (hacer desaparecer) una parte del diccionario, usar el resto como apoyo para un proyecto audaz e innovador.
En una entrevista periodística de 1978, en la que le preguntan por la “ambición” de su obra, Perec contesta que, de igual modo que Honoré de Balzac decía, no tan en broma, que con sus libros anhelaba “competir con el registro civil”, él se propuso “competir con los diccionarios”. Retomando esta afirmación, Bernard Magné, gran especialista en Perec, ha escrito que la ficción perequiana lanza un desafío a las “cuatro funciones principales” de los diccionarios, que a juicio de Magné son: la reserva o el catálogo lexical, el modelo estructural, el diccionario como memoria colectiva y, por último, la “trampa pragmática” de las verdades e imposiciones que fijan los diccionarios.
Los diccionarios “personales” o “satíricos” son, no tengo dudas, otro modo de eludir la “trampa pragmática” y el rigor de “verdad común” de los diccionarios, dando cabida a la incertidumbre y a las “verdades subjetivas”.
Al respecto, me cautiva una imagen que propone Paul Valéry en una breve pero muy jugosa conferencia, “Poesía y pensamiento abstracto”, que brindó en la universidad de Oxford en 1939. Nos valemos de las palabras de todos los días, dice Valéry, de forma semejante a “esas planchas ligeras que se arrojan sobre una zanja o sobre una grieta de montaña”: como un medio simple y práctico para llegar a algún lado. Esas planchas, desde luego, fueron fabricadas para soportar el paso del hombre en rápido movimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre si no usamos las planchas como se esperaba que lo hiciéramos? ¿Qué ocurre si nos detenemos en ellas un buen rato o, peor aún, si nos ponemos a saltar encima de ellas? Todo se rompe. Las planchas caen y vemos las profundidades.
“Habrán observado sin duda”, continúa Valéry, “este hecho curioso: que determinada palabra,que es perfectamente clara cuando la utilizan en el lenguaje corriente,y que no da lugar a ninguna dificultad cuando está enganchada en el tren rápido de una frase ordinaria, se vuelve mágicamente compleja, introduce una resistencia extraña, desbarata todos los esfuerzos de definición tan pronto como la retiran de la circulación para examinarla aparte y le buscan un sentido después de haberla despojado de su función momentánea”.
Esta extrañeza es una de las sensaciones que suscitan los “diccionarios personales” o antidiccionarios, que otros también tildan de “casi-diccionarios”, “paradiccionarios” o “simili-diccionarios”: obras que instilan vacilación o sospecha en sus definiciones; obras que, a su vez, nos cuesta definir a la hora de ponerles un nombre.
La contracara de la “atracción casi carnal” que siente el escritor por las palabras (las comillas corresponden a Leyendo escribiendo, de Julien Gracq) es el sentimiento de frustración ante los límites de la lengua y ante el acartonamiento de las normas, expuesto a las claras en el mismo libro de Gracq: “La palabra que busco o, más bien, cuyo surgimiento acecho con paciencia en los parajes de otra que me sirve de cebo, está emparentada de alguna forma con ella. Pero, desgraciadamente, lo está más a menudo por la mano izquierda que por la otra, y los púdicos diccionarios solo conocen las uniones legítimas. Los misteriosos aires de familia que guían la búsqueda del escritor en el claroscuro del vocabulario saltan las barreras de las uniones oficiales; para él, la lengua vibra sobre todo en sus compromisos adúlteros”.
¿A algo semejante se refiere Karl Kraus cuando diferencia a los escritores que trabajan “a partir” del lenguaje de aquellos que simplemente escriben “con” el lenguaje?
Samuel Coleridge introdujo a principios del siglo XIX[4] el concepto de “suspensión de la incredulidad” para decir que, si un escritor es capaz de infundir en un relato de ficción bastante “interés humano” y una buena cuota de verosimilitud, el lector deja de sospechar y cae rendido, en vez de juzgar lo plausible o lo imposible de la trama.
Torciendo el concepto de Coleridge, podría postularse que los escritores, cuando se plantan frente a las palabras, suspenden la credulidad en esa noción de “idioma fijo” que, lo quieran o no, propugnan los diccionarios. La “suspensión de la credulidad” frente a los diccionarios oficiales se traduce en una mezcla de suspicacia, insolencia y uso libre del lenguaje.
Apropiarse del diccionario es, por lo tanto, dar un golpe de autoridad individual, plantarse frente a la impersonalidad de las leyes, para ofrecer matices y ópticas personales. Signos de un autor.
Siempre que se habla de “gravedad” resulta casi imposible no entender ese vocablo como una flecha que apunta hacia dos blancos: la solemnidad (lo grave), pero también la sensatez de las normas y las leyes (incluida, claro, la ley de gravedad). El doble significado existe en español, en francés, en inglés... Diferentes diccionarios lo confirman con solemne sensatez.
A la gravedad mortífera del mármol y de la lengua “oficial” se oponen no solo los mejores antidiccionarios, sino los mejores escritores. Todos ellos nos recuerdan otra idea de Karl Kraus: que el autor que consigue inspirar dudas hace que “se oiga latir el corazón del lenguaje”, de tal modo que hasta la palabra más antigua y más conocida puede resultar, de cerca, “como extranjera, como recién nacida”.
Si los mejores libros parecen escritos en un idioma casi extranjero, la idea de que se escribe “con” el diccionario o “gracias” a él resulta insuficiente. Se escribe con y contra el diccionario, de igual modo que se escribe dentro y fuera de las reglas o los preceptos (“La regla de oro de la prosa de ficción es que no hay reglas”, afirmó David Lodge, “excepto las que cada escritor se fija a sí mismo”) y, en definitiva, la peculiaridad de cada obra o cada página se modela a partir de cuánto incluye y cuánto excluye de un conjunto de convenciones.
“Escapa del lenguaje porque te persigue, persigue el lenguaje porque se te escapa”, dejó escrito Jean Paulhan. La imagen del escritor que está dentro y fuera de la lengua (dentro de sus límites, fatalmente, pero tratando de explorar, reformular o trascender lugares comunes y convenciones) se ilustra bien con una anécdota que se cuenta sobre el novelista Julien Green: en plena tarea, le surgió una duda; fue a consultar un diccionario, a ver qué se decía allí acerca de determinada palabra, y se encontró con que la entrada correspondiente a dicha palabra incluía al final, a modo de ejemplo, una cita de... un libro suyo.
Contra el vocabulario fijo
Un sitio de Internet llamado Word Market ofrece, desde hace casi una década, la compra y venta de palabras.[5] El sitio, desde luego, desborda ironía. Hay ofertas o “promociones especiales”. Hay palabras que “cotizan” mejor que otras, ya sea por su significado como por su utilidad o por su valor circunstancial en el “mercado”. La fluctuación del “mercado de las palabras” prueba sin piedad lo utópico del célebre lema de la Real Academia Española, según el cual se puede “fijar” una lengua.[6]
Sin negar que una parte del vocabulario cotidiano deba fijarse periódica y transitoriamente por razones prácticas de comunicación, el uso “creativo” (no solo literario) de cualquier lengua resulta contrario a la sola idea de “fijar”. La poesía, como afirma Paul Valéry, “atormenta el vocabulario fijo, dilata o restringe el sentido de las palabras, opera sobre ellas por simetrías o por conversiones, altera a cada instante los valores de esa moneda fiduciaria; y, unas veces por las bocas del pueblo, otras veces por las necesidades imprevistas de la expresión técnica o bajo la pluma vacilante del escritor, engendra esa variación de la lengua que la convierte insensiblemente en otra”.
A Valéry le gustaba decir que las palabras de todos los días (las que usamos con fines puramente pragmáticos, de modo que alguien nos abra una puerta o nos alcance tal o cual objeto) están dichas para que se olviden lo antes posible y que, por cierto, tan pronto como conducen al gesto o al efecto concreto que buscábamos, se desvanecen en el aire. Tanto es así que las únicas palabras de esta clase que nos llaman la atención o que solemos repetir son las que no hemos entendido. Palabras que, entonces, tan pronto como fueron comprendidas, se desvanecen también.
También le gustaba añadir que, en el caso del lenguaje poético o literario, ocurre o se supone que debe ocurrir lo contrario. Dotar de vida al diccionario, echando mano a una imagen de Baudelaire. Revivirlo. Revitalizarlo.
Todo esto no significa, en absoluto, que las páginas y las definiciones de los diccionarios sean meros espacios neutros o inocuos.
Los diccionarios pueden ser peligrosos. Ha sido el caso de The Interpreter (1607) de John Cowell, que recoge Fernando Báez en su Historia universal de la destrucción de libros: el texto ofrecía “una inocente interpretación del significado de diversas palabras”, pero el Parlamento consideró ofensivas las entradas concernientes a “rey”, “parlamento” o “prerrogativa” y ordenó en 1610 que se quemaran todos los ejemplares.
Los diccionarios pueden provocar indignación. Ha sido el caso de la edición del Larousse de lengua francesa en 2019, que no fue el primero en definir la palabra présidente (presidenta) como “esposa del presidente” (del président).
Los diccionarios pueden y suelen reflejar los valores de la sociedad, como apunta Jacques Sternberg en su Dictionnaire des idées revues, cuando explica que la palabra “métier” (trabajo, ocupación) abarca en la mayoría de ellos “más de diez páginas”, mientras que la palabra “loisir” (ocio) tan solo tiene derecho a media columna.
Los diccionarios pueden y suelen ser espejo de una época, pero también atrasar a la imagen de un viejo reloj cansado, como lo demuestra Alain Rey cuando habla de la séptima edición del diccionario de la Academia francesa, que en 1935 incluyó por primera vez palabras típicas del siglo XIX como “microbio” o “balística”.
Los diccionarios pueden discrepar en torno a puntos centrales: por ejemplo, en materia de ortografía, sobre todo cuando se trata de neologismos. Recuerda Muriel Gilbert que los diccionarios franceses no están de acuerdo con la feminización de determinados oficios, como “autora”, y que mientras el Larousse propone “auteure”, en cambio el Petit Robert propone “autrice”.
Los diccionarios pueden ser el terreno para una guerra. Ha sido el caso, como cuenta el mismo Alain Rey, de la quinta y la sexta edición del Dictionnaire de l’Académie Française. La quinta edición, publicada en 1798 (cinco años después de que la Revolución disolviera la Academia en forma temporaria), incluía palabras novedosas como “anarquista” o “demócrata”. Pero en la edición siguiente, “expurgada” y publicada en 1835 (tras el Imperio napoleónico), desaparecieron vocablos como “antimonárquico” o “guillotina”.
Para decirlo brevemente: cuando se impugna la distancia olímpica del diccionario, ya no se puede fingir ni pretender que sus definiciones permanezcan, como fuera de la historia, al margen de cualquier incertidumbre o cuestionamiento.
“No hay hechos, solo hay interpretaciones”, aseguraba Nietzsche. A lo que podría añadirse, parafraseando a Anaïs Nin, que “no vemos las cosas como son, las vemos como somos”.
No sorprende, por lo tanto, que los antidiccionarios haya cobrado fuerza en el período en que la ficción literaria abandonaba el modelo preponderante del narrador omnisciente, que todo lo sabe, y del narrador objetivo, que no miente y es fiable, para ponerse a indagar y desarrollar ópticas alternativas: narradores subjetivos, relativos y poco fiables, como puede verse en las obras de Henry James o de Joseph Conrad, llenas de perspectivas limitadas, escorzadas.
Círculo y fuga
En un pasaje de su “Diario éxtimo” (lo contrario de un diario íntimo, como insinúa el neologismo), Michel Tournier tropieza en un diccionario francés con la definición de la palabra “matriz” o “útero” (“víscera donde tiene lugar la concepción”) y apunta que la misma definición podría emplearse para la palabra “cerebro”.
La lectura de este pasaje me condujo a intentar lo mismo con las páginas de un Espasa de bolsillo: alguien podría definir “inmigrante” como “que no es natural, sino agregado” (que mi diccionario propone para la palabra “postizo”), alguien podría definir a un “hijo” como “fruto de la pasión” (que mi diccionario propone para la palabra “maracuyá”), y aquí me detengo por falta de espacio.
La experiencia, en cualquier caso, más allá de su dimensión lúdica, sugiere que el rigor de hierro de los diccionarios tiene, a veces, pies de barro. Y que son esos pies de barro (zonas con algo de aporía) sobre los cuales, paradójicamente, se sostienen muchos antidiccionarios.
Si consultamos el diccionario con un mínimo de extrañamiento, duda o espíritu lúdico suelen ocurrir, a grandes rasgos, dos fenómenos: por un lado, una especie de círculo vicioso; por el otro, algo cercano a lo que André Gide llamaba mise en abyme o fuga abismada.
El círculo vicioso es cuando buscamos la palabra “desengañar” y el diccionario nos propone “desahuciar”. Buscamos, acto seguido, “desahuciar” y se nos propone “desencantar”. Buscamos “desencantar” y el diccionario nos devuelve a foja cero: “desengañar”. Pero la circulación o el encadenamiento de definiciones también puede suscitar efectos más “ilógicos” o reveladores, como este caso que menciona Marina Yaguello en Alicia en el país del lenguaje: “No abolir es la negación de abolir. Crear es el antónimo de abolir. Y, sin embargo, no abolir y crear no son equivalentes. Antonimia no es igual a negación”.
En cuanto a la sensación de abismo, esta surge cuando, por ejemplo, el vocablo “perogrullada” aparece definido como “verdad que por sabida es simpleza decirla”. Podemos darnos por satisfechos con esta información, pero también podemos dudar sobre el significado de “verdad” y “simpleza” y emprender una nueva búsqueda. El diccionario nos dice entonces que “verdad” es un “principio o juicio dado por cierto”. Y en este punto, una vez más, puede que queramos averiguar el significado de “principio” o de “cierto”. Desde luego, sería posible continuar hasta el infinito y hacer de esto, incluso, una suerte de método o de “juego” para producir textos, como en el caso del grupo Oulipo (el Taller de Literatura Potencial fundado en 1960 por Raymond Queneau y François Le Lionnais) y sus ejercicios de “literatura definicional”, de los que hablaré en otro capítulo.
“Si usted desea conocer lo que un significante quiere decir (su significado) puede consultar el diccionario, pero solo encontrará más significantes cuyos significados también pueden consultarse en el diccionario, y así sucesivamente”, ha escrito Terry Eagleton. “El proceso que estamos discutiendo no es solo infinito en teoría, también es, en cierta manera, circular: los significantes continúan transformándose en significados y viceversa; jamás se llega a un significado final que a su vez no sea un significante.”
Eagleton escribe todo esto en el marco de un texto dedicado al posestructuralismo y añade, poco después, que “la táctica de la crítica deconstructiva consiste en hacer ver cómo los textos acaban por poner en aprietos sus propios sistemas de lógica”. Cualquier deconstrucción del diccionario podría fácilmente empezar, entonces, por las aporías de este “proceso circular” porque, como escribe el mismo Eagleton, la deconstrucción consiste en poner de manifiesto esos callejones sin salida “donde los textos se meten en dificultades, se desarticulan y están a punto de contradecirse a sí mismos”.
También nos recuerda Eagleton que, según Jacques Derrida, todo lenguaje despliega un excedente (la idea me hace pensar en la “sobrecarga de significación” de Lévi-Strauss) que “se halla encima del significado exacto y amenaza siempre con extralimitarse e ir más allá del significado que se propone encerrar”. A lo que concluye: “Es en el discurso literario donde esto resulta más evidente”.
Un tercer fenómeno que comprobamos en los diccionarios, aunque no tan a menudo, es que ciertas palabras pueden significar dos cosas opuestas. En un ensayo titulado Las flores de Tarbes, Jean Paulhan brinda algunos ejemplos en francés que pueden aplicarse al castellano: entre ellos “huésped”, que sirve tanto para el que aloja a otra persona como para el que es alojado.
Una y tres sillas (J. Kosuth), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. “Una y tres sillas”, Joseph Kosuth / ARS, NY - SAVA, Buenos Aires.
Paulhan tenía pensado completar Las flores de Tarbes con una segunda parte que iba a llamarse El don de las lenguas (Le Don des langues). De ese proyecto inconcluso quedaron varios borradores y capítulos sueltos; por ejemplo, un largo pasaje donde arguye que una palabra no solo significa más de una cosa (por razones obvias de homofonía y polisemia), sino que las palabras suelen evocar tres cosas diferentes: 1) un “objeto real” (concreto o abstracto), 2) una idea que nos hemos formado de este objeto (por lo común, un “sentido figurado”) y 3) la palabra que sirve para nombrarlo. Tres niveles que me hacen pensar en la famosa obra Una y tres sillas de Joseph Kosuth: objeto concreto, imagen del objeto y definición.
No hay palabra, sostiene Paulhan, que no “sea” estos tres sentidos a la vez. Si el lenguaje fuese lo que se piensa corrientemente (o sea, “unos nombres dados a las cosas”), no sería más que “una reunión de etiquetas, de estampillas puestas en los objetos, una suerte de colección un poco polvorienta”. Pero el lenguaje, sobre todo en sus usos literarios, es también “como un lenguaje del lenguaje”, añade Paulhan, quien llega incluso a imaginar “un diccionario completo, que tendría en cuenta los diversos sentidos de un mismo término”, y a postular este ejemplo:
Montaña I (cosa): gran elevación del terreno. La montaña se eleva, gradualmente, terraza tras terraza.
II (idea): el pensamiento que nos formamos de esta elevación del terreno. Usted se hace una montaña de este asunto.
III (palabra): la palabra que designa esta elevación de terreno. Montaña tiene un sonido sordo y grave, que anuncia las grutas, las cavernas, los peligros (Chateaubriand).
Si el siglo XIX ha resultado el “siglo del diccionario” (según afirma Alain Rey) y, al mismo tiempo, ha resultado el siglo que vio cómo cobraba fuerza la tradición de los antidiccionarios, esto se puede abordar citando a Jean Paulhan cuando dice que toda palabra “carga en sus articulaciones la razón de su ruina” y es una suerte de “máquina de anular su primera acepción”; pero también puede analizarse considerando un conjunto de factores y hechos históricos que incidieron en menor o mayor grado: el desarrollo de la prensa masiva, el auge de la crítica, la crisis del lenguaje, la irrupción del subjetivismo y de los ideales románticos de originalidad e individualidad (en contraposición al “lugar común”), el nacimiento de la lingüística y el eclipse de la retórica tradicional. Factores en lo que me iré deteniendo a lo largo de este libro.
“Tal vez los poetas y los niños, es decir, los usuarios de la lengua que mejor saben jugar con ella y disfrutarla, tengan más para enseñarnos sobre el lenguaje que los especialistas. La lingüística es una cosa demasiado seria para dejársela tan solo a los lingüistas”, afirma Marina Yaguello y retoma, en esta última frase, una idea de Jean Paulhan. Tienta reescribir esto mismo reemplazando “el lenguaje” por “las palabras”, hasta concluir que “la lengua es una cosa demasiado seria para dejársela tan solo a los lexicógrafos” o, más aún, que la lengua es una cosa demasiado seria para dejarla “quieta” en los diccionarios, para no jugar con ella, porque es en el juego y en el placer del juego idiomático donde se produce una clase diferente y especial de reflexión teórico-creativa. Por supuesto, como indica también Yaguello, solo se puede jugar bien con la lengua si se la domina y esto es lo que ocurre con los antidiccionarios: diccionarios hechos por “noespecialistas en la lengua” que, así y todo, saben muy bien con qué materia y qué forma están jugando.
Fantasma del artefacto
Las ciencias que se ocupan de las lenguas poseen una característica que las distingue de las demás ciencias: el “objeto” de análisis y el “medio” o instrumento para el análisis son el mismo. Esta relación metalingüística se encuentra en la base de los diccionarios, que emplean palabras para definir palabras. Al mismo tiempo, el instrumento de análisis (la lengua) no es ajeno al común de la gente. Todo el mundo emplea palabras, los lexicógrafos y los lingüistas no tienen su monopolio.
De igual modo que la lengua sirve para mucho más que la simple comunicación, el diccionario constituye una infinidad de cosas: útil pedagógico, arma decodificadora, fuente para el estudio, texto de referencia, inventario y descriptivo de un idioma, pero también visión del mundo, universo epistemológico, producción cultural, muestrario de una época, muestrario de una ideología dominante... Podría prolongar un buen rato esta suerte de “metaejercicio” de definir al libro de las definiciones. En vez de hacerlo, voy a detenerme en el término “artefacto”, que es otro abordaje posible.
En Elementos de filosofía de las ciencias, Juan David García Bacca dice que una enciclopedia es una “reconstrucción de una ciencia” desde el punto de vista y el “designio” del montaje. Al igual que las enciclopedias, los diccionarios proceden por desmontaje/montaje. Algunos objetarán que, más que como una “máquina”, debe verse al diccionario como un “instrumento” porque la lexicografía “no es una ciencia, sino una técnica, o, como dirían los clásicos, un arte”, según una afirmación bastante conocida de Manuel Seco. El resultado, en cualquier caso, es una suerte de rompecabezas: un “conjunto de cosas” de la lengua que, como todo aparato (artefacto), trae consigo sus instrucciones de uso. Los diccionarios descuartizan la lengua y la rehacen, a partir de un ordenamiento artificial (el criterio alfabético), según una forma y una función que están deslindadas de la práctica usual de la lengua. “Al rehacer la cosa según otro tipo de unidad –la de artefactos–, resultará algo nuevo con eficiencias propias, estructura original, nuevas posibilidades no inscritas en las potencias”, dice García Bacca en un pasaje de su libro donde no se refiere a los diccionarios en particular, sino a los métodos científicos en general.
Artefactos/instrumentos metalingüísticos, entonces, los diccionarios pueden leerse y emplearse al pie de la letra o de manera anómala o irreverente. Y algunos de estos usos hacen que aparezca, más que un genio de la botella, lo que podríamos llamar un “fantasma del artefacto”. Es lo que ocurre al buscar la definición de la palabra “diccionario” en un diccionario o, mejor aún, en más de uno. Muchas personas ya lo hicieron y los resultados evidencian los límites de dos axiomas de los artefactos-diccionarios: la “objetividad” y la “exactitud”. Las carencias quedan al desnudo cuando vemos el prisma de definiciones y la variedad de problemas que estas comportan.
En 1780, por ejemplo, en su General Dictionary of the English Language, el irlandés Thomas Sheridan define diccionario como “un libro que contiene las palabras de cualquier idioma, un vocabulario, un libro de palabras” (“A book containing the words of any language, a vocabulary, a word-book”). A Sheridan se lo recuerda principalmente por haber sido uno de los máximos actores de su tiempo. Fue ahijado de Jonathan Swift y padre de Richard Sheridan, un hombre de teatro a quien Dickens retrata en su biografía de Joseph Grimaldi. Ahora bien, la descripción del objeto “diccionario” que ofrece Sheridan resulta asombrosamente insatisfactoria. Y sería injusto achacar sus defectos a alguna clase de anacronismo: a cualquier lector de finales del siglo XVIII le hubiese bastado una rauda mirada al mismísimo libro de Thomas Sheridan para concluir que la definición peca de incompleta. Desde luego, el diccionario empieza por ser un listado de palabras, pero ¿ninguna mención a cómo las palabras suelen ordenarse? Se ve que no. Y ninguna mención, tampoco (este olvido es mucho más desconcertante), a la supuesta “misión” de un diccionario. Ninguna mención, en suma, a que un diccionario suele definir o explicar el sentido de las palabras. O a que otros acuden a sus páginas para consultar la ortografía, la etimología o el género de tal o cual vocablo.
En 1755, desde las páginas de A Dictionary of the English Language, el famoso Samuel Johnson define diccionario como “un libro que contiene las palabras de cualquier idioma en orden alfabético, con explicaciones de sus significados”. La descripción es obviamente más completa, pero no toma en cuenta la existencia de diccionarios monolingües o bilingües y, por otra parte, no puede aplicarse a los diccionarios de lenguas como el mandarín, donde el criterio alfabético no es primordial. En chino, los diccionarios monolingües se dividen en diccionarios de palabras (cídiăn) y diccionarios de caracteres (zìdiăn). Los primeros (词典) reúnen todas las palabras, ya que contienen palabras de un solo signo o carácter así como las de dos o más sílabas. Los segundos (字典) se ocupan solamente de los caracteres individuales. En los diccionarios de palabras, el sistema de búsqueda es más largo y complejo que en los diccionarios de lenguas alfabéticas. Y no tiene nada que ver con lo que describe el doctor Johnson.[7]
Viajo a otra época y otra lengua: décadas antes que Samuel Johnson, en 1718, el primer diccionario de la Academia Francesa entregaba dos definiciones consecutivas.
Dictionnaire. s. m. Vocabulaire. Recuëil de tous les mots d’une Langue, mis par Ordre. Dictionnaire François. Dictionnaire Latin. Dictionnaire Italien. Dictionnaire Espagnol. Dictionnaire par ordre alphabetique. Dictionnaire par l’ordre des racines, par racines. Bon Dictionnaire. Ample Dictionnaire.
Dictionnaire, Se dit aussi de divers autres recuëils faits par ordre alphabetique, fut des matieres de Poësie, de Geographie, d’Histoire, &c. Dictionnaire Poetiqne. Dictionnaire Historique. Dictionnaire Geographique, un Dictionnaire de la Marine. Dictionnaire de rimes.[8]
La academia aún es “françoise” (lo será, para el diccionario, hasta su sexta edición, publicada en 1835) y la definición, aunque aún presenta “agujeros”, pone el dedo en un problema soslayado por otros diccionarios: la brecha entre los diccionarios de lengua y los diccionarios de saberes. Entre diccionario y enciclopedia. Algo a lo que volveré en los capítulos siguientes.
Salto abruptamente, entonces, a la edición 2018 del Diccionario de la Real Academia Española:
Diccionario: Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.
Más allá del oportuno agregado del “soporte electrónico”, hay otros ajustes o cambios de importancia con respecto a las definiciones que cité en primer término: la cautelosa relativización del orden (que no es alfabético, sino “determinado”) o la inclusión de las distintas clases de diccionarios lingüísticos posibles (monolingüe, bilingüe e incluso plurilingüe), por citar dos ejemplos. El problema surge, a mi entender, al final, cuando se enumeran los métodos del diccionario: “definición, equivalencia o explicación”.
La diferencia entre “equivalencia” y las otras dos estrategias parece residir en que, mientras la primera toma la vía de los sinónimos, las restantes toman la vía del “desarrollo argumentativo”. La primera vía no comporta, valga la imagen, un salto en la escala: una palabra se define por medio de otra que es “equivalente” o casi. La segunda vía implica, en cambio, que para definir una palabra hay que usar varias. Y supone, aunque no las menciona, maniobras del orden de la perífrasis o la analogía.
Lamentablemente, la RAE no plantea en forma neta las diferencias entre “definición” y “explicación”. Definición es una “exposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial”. Explicación es una “declaración o exposición de cualquier materia, doctrina o texto con palabras claras o ejemplos, para que se haga más perceptible”.
Los problemas que hemos visto con esta serie de definiciones de “diccionario” (los mismos que podría detectar cualquier autor de antidiccionarios y, es más, cualquier lector un poco atento) son los que llevan a que un escritor como Camilo José Cela no solamente publique un glosario personal llamado Diccionario secreto, sino que incluso afirme en su prólogo: “La lexicografía –o arte de componer diccionarios– es la demografía –o arte de componer censos– de las palabras, y nada ha de importarle, a sus efectos, la conducta de las mismas palabras que registra. Una disciplina (?) infusa y amorfa, acientífica, convencional y todavía por bautizar, se ha arrogado[9] en los diccionarios una función que no le compete pero que, no obstante, le ha llevado a repartir patentes y ejercer vetos con notorio peligro para la lengua misma. Y contra este peligro quisiera, con tanta humildad como convencimiento, salir al paso”.
Puede parecer paradójico que un miembro de la Real Academia, como lo era Cela, haya escrito uno de esos antidiccionarios que otros autores de libros por el estilo (Alberto Bastida, Francisco Fernández Ruiz) adjudicaron mordazmente a una supuesta “Irreal Academia”. En líneas generales, los autores de esta clase de diccionarios distan de ser académicos en sus obras y en sus currículums. Sin embargo, existen casos de antidiccionarios surgidos menos del “terror” que de la “retórica” clásica, como llamaba Jean Paulhan, respectivamente, a la poética “de ruptura” y a la poética clásica o tradicional.
Palabras reencontradas
En enero y febrero de 1938, la Nouvelle Revue Française, por lo común poco afecta al humorismo (y de la cual era entonces director el mismo Jean Paulhan), publicó en dos entregas un diccionario de palabras “encontradas” o acaso cabría decir “reencontradas”: un Petit dictionnaire des mots retrouvés que, años después, en 1956, fue recogido y ampliado en forma de libro por Jean-Jacques Pauvert. Entre los muchos autores del diccionario, que apareció en forma anónima, se contaban colaboradores de la revista como Pierre de Lanux o Maurice Darcy, hoy olvidados.
Un prólogo, incluido tanto en el libro como en la primera entrega de la NRF, explicaba el objetivo de este diccionario y lo hacía en un tono abiertamente irónico, mofándose del purismo de quienes creen o quieren creer en una lengua fija y exacta: “Nos pareció que las palabras francesas [...] se desviaban o apartaban de su significado original con demasiada frecuencia y, sobre todo, con demasiada rapidez para gran daño de nuestro idioma. [...] El francés, idioma divino y diplomático a la vez, no podía tolerar más semejante desfiguración. El trabajo que emprendemos, no tememos afirmar, es un trabajo de reacción; reacción contra la interpretación caprichosa de las palabras, reacción contra los corruptores de nuestra lengua que no son todos, ¡ay!, extranjeros o analfabetos”.
A diferencia de Nabokov, que nos hace ver de otra manera la palabra “vida”, pero al hacerlo no cambia el significado de “vida”, sino nuestra perspectiva, los autores del Petit dictionnaire proponen nuevas definiciones para una serie de palabras existentes, pero disfrazan su heterodoxa “inventiva” bajo la piel de una supuesta “ortodoxia”. De tal modo, “aspirina” es ahora (o era “originalmente”, arguyen) una “aspirante a mujer de un oficial de la marina”. Y también, por ejemplo:
Bragueta, s.f.: Juego de canicas, de origen fenicio, ideado por Pantaleón de Tiro y que aún hoy se practica. “Pablo y Virginia jugaban a la bragueta” (Bernardin de Saint-Pierre).
Crinolina, s.f: Loción capilar. “Pásame la crinolina”, le decía Sansón a Dalila.
Láudano, s.m.: Canto litúrgico escrito en un texto en lengua vernácula.
En el fondo, no estamos tan lejos del détournement (“desvío” y resignificación) que hace Marcel Duchamp cuando toma un objeto conocido o familiar y propone para él un uso diferente, que no es el “oficial” ni el acostumbrado; por ejemplo, emplear un cuadro de un pintor famoso como tabla para planchar la ropa.[10]
Nos encontramos en presencia de lo que algunos llaman “neologismo de significación” (otro sentido para una palabra ya existente) y que, en estos casos, más que una derivación ligera (más que un nuevo significado que consiste en un leve desvío del sentido o en su “contrario”, como observó Paulhan), designa una suerte de “locura” o invención que se apoya, al mismo tiempo, en posibles resonancias o pistas falsas que ofrece el significante. Algo del orden del malentendido creativo: un turista (touriste) podría ser en francés, como bromeaba Erik Satie, una persona que vive en una torre (tour), pero no lo es, salvo que se inventen nuevos diccionarios.
Salvador Elizondo escribió un cuento llamado “Sistema de Babel”, en el que empieza diciendo: “Ya va a hacer un año que decreté la instauración de un nuevo sistema del habla en mi casa. Todos somos considerablemente más felices desde entonces”. En este nuevo sistema, basta con “no llamar a las cosas por su nombre” para que adquieran un sentido nuevo e insospechado. “Llamadle flor a la mariposa y caracol a la flor; interpretad toda la poesía o las cosas del mundo y encontraréis otro tanto de poesía y otro tanto de mundo en los términos de ese trastocamiento o de esa exégesis; cortad el ombligo serpentino que une a la palabra con la cosa y encontraréis que comienza a crecer autónomamente, como un niño; florece luego y madura cuando adquiere un nuevo significado común y transmisible.” Todo esto escribe Elizondo (uno piensa, acaso, en Magritte: “esto no es una pipa”) y da un ejemplo sencillo: “Un perro que ronronea es más interesante que cualquier gato; a no ser que se trate de un gato que ladre, claro”.
Escribir literatura, creo que sugiere Elizondo, es manipular las palabras de tal modo que se vuelvan “interesantes”. Más interesantes que en el sistema archiconocido de los diccionarios.
Los diversos caminos para hacerlo, o, al menos, para intentarlo (nadie dice que sea sencillo), incluyen tanto el de acercarse a los diccionarios como “bellas durmientes” (que nos invitan a tomar sus palabras e insuflarles un nuevo aliento) como el de fraguar “otras palabras”, que en la superficie parecen las mismas, o como también el de crear otros diccionarios: páginas y libros donde, en ocasiones, los gatos ladran y los perros ronronean.
Sobran razones para ver que, con la excepción de ciertos casos extremos de “neologismos privados” o “neolenguas fabulosas”, los antidiccionarios no niegan el “idioma de la tribu”, sino que se alzan contra toda aceptación ciega o pasiva que podría equivaler a la petrificación. Para esto último, para escapar del fósil, proponen distintas vías: algunas más atentas a la innovación popular que otras, algunas más “rupturistas” que otras, pero todas ellas, en suma, nuevas formas de “pactar con la lengua”, como dice José Bianco en un breve artículo que se titula “El escritor y las palabras”.
“Cuanto mayor es la destreza de un escritor en el manejo del lenguaje”, observa Bianco, “mayor conciencia tiene de la presencia material de las palabras: advierte sus armónicos, sus resonancias laterales, sus connotaciones oscuras, su aversión eufónica hacia otros vocablos con los cuales pretende unirlas, su tendencia a emanciparse del significado que se obstina en imponerles. Sin embargo, entre las palabras y el escritor alguna vez cesa la discordia. Ambos hacen concesiones recíprocas”.
Los antidiccionarios cristalizan, en tal sentido, otras formas de concesión. Otras formas de discordia.
En 1947, un siglo después de los “juegos de definiciones” de Arthur Wallbridge y poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Jean Paulhan dio a conocer, junto con Dominique Aury, una antología de textos de la resistencia intelectual francesa e incluyó en el libro, publicado por la editorial Du Minuit, una introducción de su autoría: “Patria (para los niños)”. Me parece sugestivo tomar una parte de esta introducción (donde se postula una suerte de definición de “patria”) y sustituir esa palabra por “lengua”. Esto arroja: “Amar a su lengua tal como es, pero querer hacer a todo precio otra lengua; exigir que sea normal y justa y, al mismo tiempo, valorar sus injusticias y sus rarezas. En suma, adorar a su lengua pero no soportarla” (en bastardillas, mis cambios).
Patria y lengua. Tenemos tendencia, escribió Paulhan en De la paille et du grain,a “considerar las lenguas (y las patrias) como prisiones de las que uno se evade como puede”. A esta idea, no obstante, él le añade o contrapone una analogía menos dramática, que permite justamente que convivan las nociones de “adorar” y de “no soportar”: la lengua como prisión de la que se intenta huir, pero asimismo como gran espacio para el placer. La lengua, en fin, como “baile de máscaras” porque es un espacio donde, como en las fiestas, todo está servido para que acontezca lo arbitrario y lo sorprendente.
En los bailes de máscaras, se sabe, puede participar quien quiera: la máscara hace posible que se mezcle la élite con la “gente común”; la máscara (que vela y revela, a la vez) juega a romper de forma momentánea el orden establecido, si bien, como ocurre con todas las manifestaciones del carnaval, celebra o preserva a largo plazo ese mismo orden. La literatura sería, entonces, una fiesta donde se le hace lugar al riesgo y a lo imprevisible. Una fiesta donde a un mismo tiempo se juega a romper, celebrar y mantener la lengua. Un juego, en el caso de los diccionarios y antidiccionarios, de palabras (y otras palabras) para enmascarar y desenmascarar.
[1] Definiciones breves, en un tono cáustico o incisivo.
[2] Al final del libro, en las “Notas finales”, incluyo una bibliografía comentada.
[3] Gran parte de las traducciones del inglés o del francés que aparecen en los capítulos de este libro fueron realizadas por mí.
[4] En el capítulo XIV de su Biographia Literaria.
[5] http://meiac.es/turbulence/archive/Works/word-market/index.php.
[6] El lema completo (“Limpia, fija y da esplendor”, que algún escritor comparó con un “anuncio publicitario de detergente”) podría haber sido acaso peor porque, entre las posibles divisas que se barajaban a principios del siglo XVIII, había opciones como “aprueba y reprueba”.
[7] Los diccionarios chinos están organizados por radicales, número de trazos y, en último lugar, por orden alfabético. De modo que para buscar el significado de una palabra hay que dar varios pasos, que aquí resumiré bastante. Como los signos chinos no son “fonográficos”, puede ocurrir que veamos un carácter y no sepamos ni su significado ni cómo se pronuncia. En estos casos, primero tenemos que identificar el “radical” 部首 (bùshŏu) del carácter: es decir, su componente gráfico más importante. Una vez que identificamos el radical, vamos a una tabla que hay al comienzo del diccionario donde los radicales están ordenados por número de trazos. Con esas dos informaciones (radical y cantidad de trazos) buscamos el carácter en una lista. Y la lista nos conduce, acto seguido, a la página donde se encuentra la definición.
[8] Diccionario, s. Vocabulario. Colección de todas las palabras de una lengua, puestas en orden. Diccionario de francés. Diccionario de latín. Diccionario de italiano. Diccionario de español. Diccionario por orden alfabético. Diccionario por orden de raíces, por raíces. Buen diccionario. Amplio diccionario.
Diccionario, se dice también de varios otros compendios hechos en orden alfabético, sobre temas de poesía, geografía, historia, etc. Diccionario poético. Diccionario histórico. Diccionario geográfico. Diccionario de la Marina. Diccionario de rimas.
[9] Cela escribe “irrogado”, pero parece un error. De hecho, un lexicógrafo ofendido por los conceptos vertidos en el prólogo se detuvo, en un sitio de Internet, a apuntar y criticar este posible error como si así se desmintiese todo lo que acá sostiene Cela.
[10] “Cuando Marcel Duchamp expone un portabotellas en una galería de arte, está produciendo en el interior del contexto social donde él suele moverse un efecto especial comparable al de un brujo: dotar de un estatus específico a un objeto banal, estampar su apellido en él, de igual modo que el brujo inscribe sus poderes en determinado objeto. Pero solo un consenso colectivo, incluso parcial, puede legitimar el valor de la obra del artista o los poderes de un brujo, con la diferencia de que el segundo ha sido designado por su comunidad, mientras que la vanguardia arranca este consenso a la opinión mayoritaria, en un clima de antagonismo que todavía está vigente”, ha escrito Nicolas Bourriaud. Algo por el estilo ocurre en estos diccionarios “disidentes” donde reina un clima de antagonismo frente a los diccionarios oficiales o frente a esas Academias de lengua que han sido “designadas por su comunidad” para generar “consensos colectivos”.