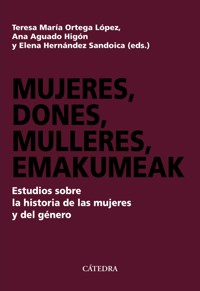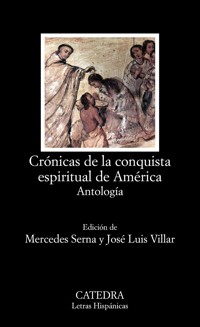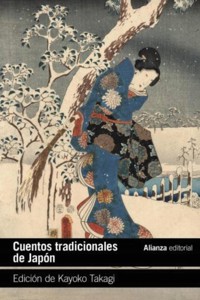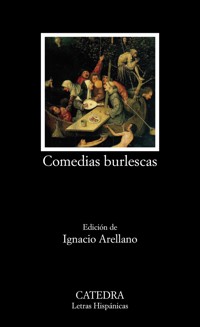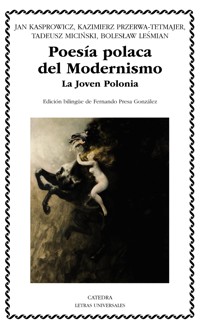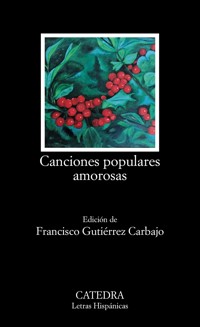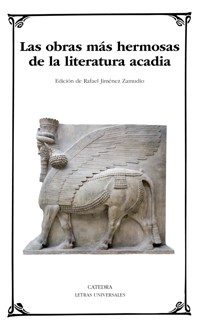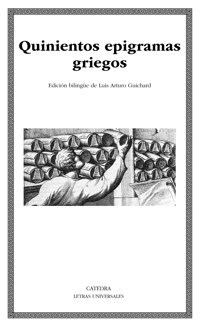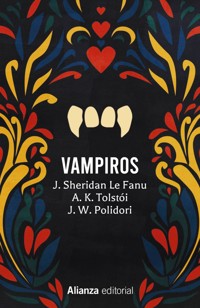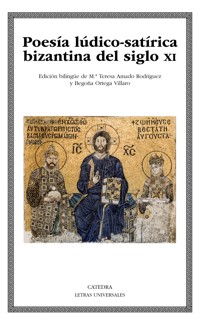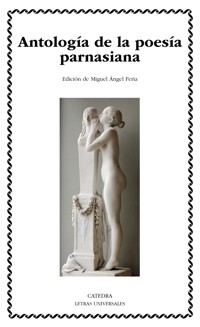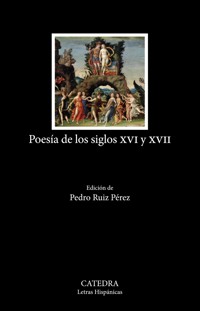
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Letras Hispánicas
- Sprache: Spanisch
Esta antología da cuenta del canon en la tradición hispánica de la "lírica áurea", desde una perspectiva renovada que permite el diálogo entre la tradición crítica y las líneas de estudio recientes. Presenta un panorama representativo y útil para la contextualización de los grandes hitos y ofrece una selección de poemas que ofrecen a la vez una lectura moderna y los elementos para una apreciación filológica de su historia y su significación literaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1490
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Poesíade los siglos XVI y XVII
Edición de Pedro Ruiz Pérez
Índice
INTRODUCCIÓN
Algunas consideraciones previas
Estudio preliminar
Los límites de un período
Algunas líneas estructurales
Una periodización interna
ESTA EDICIÓN
BIBLIOGRAFÍA
POESÍA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
Juan Boscán (Barcelona, c. 1490-Perpignan, 1542)
Cristóbal de Castillejo (Ciudad Rodrigo, 1490-Viena, 1550)
Garcilaso de la Vega (Toledo, c. 1501-Niza, 1536)
Diego Hurtado de Mendoza (Granada, 1503 o 1504-Madrid, 1575)
Gutierre de Cetina (Sevilla, ¿1514-1517?-México, ¿1557?)
Teresa de Jesús (Ávila, 1515-Alba de Tormes, 1582)
Hernando de Acuña (Valladolid, 1518-Granada, 1580)
Jorge de Montemayor (Montemor-o-Velho, c. 1520-Italia, 1561)
Fray Luis de León (Belmonte, c. 1527-Madrigal de las Altas Torres, 1591)
Francisco de Figueroa (Alcalá de Henares, c. 1530-c. 1588)
Baltasar del Alcázar (Sevilla, 1530-1606)
Fernando de Herrera (Sevilla, 1534-1597)
Francisco de la Torre
Francisco de Aldana (Nápoles, c. 1537-Alcazarquivir, 1578)
Juan de la Cruz (Fontiveros, 1542-Úbeda, 1591)
Miguel de Cervantes (¿Alcalá de Henares?, 1547-Madrid, 1616)
Luis de Góngora (Córdoba 1561-1627)
Bartolomé Leonardo de Argensola (Barbastro, 1561-Zaragoza, 1631)
Félix Lope de Vega Carpio (Madrid, 1562-1635)
Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas (Madrid, 1564-1630)
Juan de Arguijo (Sevilla, 1567-1622)
Francisco de Medrano (Sevilla, 1570-1607)
Rodrigo Caro (Utrera, 1573-Sevilla, 1647)
Andrés Fernández de Andrada (¿Sevilla?, c. 1575-¿Ixmiquilpan?, c. 1648)
Pedro Espinosa (Antequera, 1578-Sanlúcar de Barrameda, 1650)
Cristobalina Fernández de Alarcón (Antequera, c. 1576-1646)
Luis Carrillo y Sotomayor (Baena, 1585-Puerto de Santa María, 1610)
Francisco de Quevedo (Madrid, 1580-Villanueva de los Infantes, 1645)
Juan de Tassis y Peralta, conde Villamediana (Lisboa, 1582-Madrid, 1522)
Juan de Jáuregui (Sevilla, 1583-Madrid, 1641)
Francisco de Rioja (Sevilla, 1583-Madrid, 1659)
Pedro Soto de Rojas (Granada, 1584-1658)
Esteban Manuel de Villegas (Matute, 1589-Nájera, 1669)
Bernarda Ferreira de Lacerda (Oporto, 1595-Lisboa, 1644)
Anastasio Pantaleón de Ribera (Madrid, 1600-1629)
Bernardino de Rebolledo, conde de Rebolledo (León, 1597-Madrid, 1676)
Jerónimo de Cáncer y Velasco (Barbastro, c. 1600-Madrid, 1655)
Gabriel Bocángel (Madrid, 1603-1658)
Salvador Jacinto Polo de Medina (Murcia, 1603-Alcantarilla, 1676)
Antonio de Solís (Alcalá de Henares, 1610-Madrid, 1686)
Juan del Valle y Caviedes (Porcuna, 1645-Lima, ¿1699?)
Sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel de Neplanta, ¿1648?-Ciudad de México, 1695)
CRÉDITOS
Introducción
ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS
Quien descubra este libro en los estantes de una librería o de una biblioteca estará provisto de toda razón si se pregunta por los motivos de una nueva muestra de poesía de estos siglos que vienen llamándose áureos. Y en ello coincidirá con los interrogantes que se le despertaron al autor al afrontar la elaboración de estas páginas, porque esta es una empresa que no puede abordarse sin una conciencia clara de cuál es el objeto de la selección y, sobre todo, de quién es el receptor o los receptores ideales de la obra. La cuestión es tanto más pertinente en estos momentos, tras los profundos cambios operados en uno y otro ámbito, el de nuestro conocimiento, percepción y valoración de la lírica de los siglos XVI y XVII, y el de la lectura de unos textos clásicos en el horizonte de la posmodernidad. En ambos lados del sistema literario las alteraciones presentan unas raíces comunes, relacionadas con la disolución del canon y aun de su noción misma como instancia delimitadora y jerarquizadora. Del lado de los textos, las tareas filológicas y de investigación han visto acelerados sus resultados con el avance de las nuevas tecnologías, que facilitan el acceso a los fondos y repertorios y ponen a disposición de estudiosos y lectores en general digitalizaciones de impresos y manuscritos y ediciones digitales de ilimitada difusión. El incremento de número de textos conocidos ha coincidido con una relajación de los principios de selección ligados a la configuración canónica, y no solo por el auge de los estudios culturales (postcolonialismo, feminismo, queer studies…). También se han relativizado las habituales parcelaciones de períodos, movimientos o géneros y aun de valores literarios, desde un sentido de la historia y de la estética más amplio, dialéctico y cambiante. Del lado de los lectores, los cambios operados en el sistema educativo, sus metodologías y programas han dejado fuera de lugar los criterios tradicionalmente aplicados en las selecciones antológicas, con unos claros referentes en cuanto a sus destinatarios en función de programas y niveles de estudio. Ello les permitía ofrecer respuestas adecuadas a los sujetos de una formación reconocible, o, por mejor decir, de distintos modelos de formación en apresurado cambio en las últimas décadas, para los que una antología era un obligado instrumento en el aula y un complemento adecuado a lo que ofrecían sus libros de texto, articulados en una evidente pervivencia del concepto de historia literaria. Sin entrar en las aguas cenagosas de la añoranza, lo cierto es que, con un material poético en expansión, hemos perdido un horizonte compartido de recepción para una propuesta antológica, al menos en lo que se refiere en el perfil de quienes venían siendo los destinatarios privilegiados de este particular género, muy ligado a su finalidad didáctica.
Menos a modo de recuento que de reconocimiento de deudas, una consideración de los precedentes más relevantes ratifica los cambios y en cierto modo los traduce a la diversidad de opciones que observamos en las propuestas de los últimos 40 años. Ciñéndonos a las cinco más destacadas (y posiblemente más utilizadas)1, comienza siendo significativo su reparto en ese período de tiempo, concentradas tres de ellas en los primeros años ochenta, espaciada quince años la siguiente y habiendo transcurrido otros quince desde la última que consideramos; y en relación con ello se suman las soluciones concretas que ofrecen al doble asunto de la selección y la presentación de los textos. En los años de expansión del sistema universitario en España y de mantenimiento de un bachillerato de formato clásico, la filología y el mercado propiciaban la multiplicación de propuestas, orientadas a cubrir parcelas y funciones complementarias. Así, la primera, la de Elias L. Rivers en esta misma colección (1981), asume la existencia de un canon, que proyecta en su selección de 25 autores, sin sobrepasar la cronología de Quevedo, y ofrece una escasa presencia explícita de material crítico, con una brevísima introducción general (centrada en la historiografía previa y los estudios más clásicos), escuetas semblanzas de los poetas y gran economía en las notas; esto es, la selección más habitual en el aula y contando con el trabajo en ella para ahondar en los poemas editados. Casi de inmediato, la propuesta de José Manuel Blecua (1982 y 1984) parece concebida con una perspectiva complementaria, agrupando más de doscientos nombres en dos tomos que obedecen menos a razones editoriales que historiográficas, dividiendo los dos siglos de la llamada en el título «Edad de Oro», con las nociones habituales de «Renacimiento» y «Barroco»; las notas son aún más parcas, y desaparece la presentación de los autores, sin que lo contrapese una breve introducción general, ocupada en los debates que permiten distinguir los dos períodos y algunas consideraciones sobre la transmisión de los textos en el período. Entre ambas, Gregorio Torres Nebrera ofrece una interesante propuesta, limitada a la «lírica renacentista» (1983, 2 vols.), que amplía la nómina de autores respecto a Rivers (18 solo para el siglo XVI) y, sobre todo, el comentario, con una enjundiosa introducción, amplias presentaciones de los autores y un pormenorizado análisis de los poemas, con un amplio aparato bibliográfico, presentándose claramente como un útil instrumento didáctico destinado a la profundización en el conocimiento de la mecánica de los textos y de sus interrelaciones y sentidos.
La validez de esta oferta complementaria se manifiesta en su vigencia, pues hasta finales de siglo no aparece una antología con intención y valor de una alternativa. Pablo Jauralde Pou (1999) propone una solución de síntesis, con una selección de 46 autores, más textos anónimos y muestras de poesía erótica, un comentario introductorio a cada poema y un estudio preliminar de entidad y ceñido a los habituales esquemas históricos, aunque con una apreciable actualización; lo más distintivo, sin duda, es su apéndice, debido a Mercedes Sánchez Sánchez, que incluye un apartado de documentación complementaria, con significativos textos de poética, y un «taller de lectura» de clara orientación didáctica, rematado con un «comentario de texto» de Jauralde a un soneto de Quevedo. Si no una breve enciclopedia, se trata de un compendio de materiales para unos nuevos modos de trabajo de los textos en el aula, cuando estos se mantenían.
La propuesta de Juan Montero (2006) se sitúa en un polo opuesto, con una selección de autores más reducida, en una vuelta al canon más selecto (10 autores de los dos siglos), acompañada de una selección de poemas más generosa y atenta a los de amplia extensión, perfectamente acompañados por un preciso comentario introductorio y un generoso y documentado aparato de notas, apto para pasar de la lectura al estudio. Este se ve muy facilitado por el decantado y renovado estudio preliminar, que acompaña las consideraciones de orden historiográfico con un amplio espacio para los problemas del «texto poético en los Siglos de Oro», ligados a sus procesos de transmisión, atendiendo a las perspectivas críticas de mayor vigencia en ese momento, adecuadamente reflejadas en una bibliografía bien escogida de ediciones y estudios relativos a los autores seleccionados. Al tiempo que una decidida apuesta por ofrecer lo más decantado de la lírica del período, ofrece una lúcida muestra de filología actualizada para quienes deciden pasar de la condición de estudiantes a la de estudiosos.
Nuestra selección y presentación de textos se inscribe en esta tradición y, como corresponde, mantiene con ella, junto al reconocimiento, una dialéctica de continuidad y de transformación. Por ello el lector encontrará soluciones reconocibles en las antologías mencionadas; es el caso de un número de autores similar al ofrecido por Jauralde, una selección de textos y un comentario preliminar a los mismos en línea con este antólogo y Juan Montero, una economía de notas con los criterios de Rivers y Blecua, y una apuesta crítica en el estudio preliminar, al modo de Montero y Torres Nebrera, orientada a una lectura interpretativa de las claves en la dinámica de la poesía del período en su doble movimiento de producción y transmisión. De todos ellos asume la necesidad de plantearse con rigor el carácter del destinatario tipo y adecuarse a sus necesidades o demandas, aunque quizá sea este el punto donde, con una coherencia que da en paradoja, más se aparta de los modelos, al menos hasta la antología de Montero, pues, por las razones expuestas, desplaza la finalidad didáctica en favor de una propuesta de carácter crítico y divulgativo a un tiempo. Carácter crítico porque parte de una definida concepción interpretativa del devenir de la lírica en estos dos siglos, expuesta de manera más sistemática en el estudio preliminar y presente en el hilo que engarza los comentarios a los poemas, legibles en su conjunto como una pequeña historia literaria, siempre ajustada a los textos. Carácter divulgativo porque se mueve con una voluntad más informativa que canónica o canonizadora, resultante en una muestra amplia y, sin dejar de reflejar las líneas dominantes a lo largo de las décadas, suficientemente variada, concebida, además, para que el lector pueda dialogar libremente con los textos si se queda solo con la parte puramente informativa de los comentarios y lo que en ellos hay de lectura literal.
La reflexión aquí sintetizada está en la base de una selección que asume la realidad de un canon en disolución, la transformación del modelo educativo y, en última instancia, el trecho que separa, en siglos y sensibilidad, la producción poética en tiempos de los Austrias y el presente del lector, también sometido a procesos de desregulación, educativa, ideológica y estética. Siguiendo el proceso observado en las antologías previas, se ha diseñado menos un objeto unitario (la propia selección de los textos) que un conjunto de elementos para que el lector (la variedad de lectores o el receptor ideal que siempre se perfila a la hora de escribir) pueda componer su propio recorrido, organizar una experiencia con posibilidades de renovación y establecer, si lo desea, su interpretación y valoración. No supone esto una omisión de las que le corresponden al responsable de estas páginas, claramente manifiestas, aunque en un empeño por abrirse a la diversidad de registros y modulaciones de la poesía en estos siglos y, en consecuencia, la de sus líneas de lectura. A ello obedece el incremento de la parte informativa, la variedad de componentes críticos y la pauta última en la selección de autores y autoras. A la hermenéutica asumida corresponde el eje sostenido en el engarce de observaciones sobre el uso y adaptación de géneros y modelos, sobre el peso de la sincronía, sobre las variaciones en la lengua poética, sobre la inflexión en temas y asuntos, sobre las oscilaciones del sujeto lírico, sobre el papel de la expresividad sentimental y sobre otras constantes en lo que al mismo tiempo se trata de mostrar en toda su dinámica de cambios.
A la introducción corresponde el trazado de las líneas mayores de un discurso historiográfico, atento a las condiciones de producción y transformación, comenzando por la sociología de los autores, a la interacción con los contextos materiales, culturales e ideológicos, y, en definitiva, a la historicidad de los hechos poéticos, considerada en una perspectiva de diacronía, como intersección entre un momento sincrónico y las líneas de la tradición que lo atraviesan.
El objetivo de mostrar al tiempo la continuidad y la variedad derivadas de la historicidad subrayada se encomienda a la muestra de autores y textos, con el aparato que les acompaña en forma de presentación, referencias a estudios específicos, en su caso, y las notas consideradas imprescindibles para que las pérdidas en la literalidad del poema sean mínimas.
La consideración más profunda de los textos (también de los que no han sido recogidos) y de las series que forman en su relación con sus precedentes y con sus contemporáneos queda orientada a través de un conjunto de referencias bibliográficas de claro valor funcional en su articulación en tres niveles: el de la panorámica general que se sintetiza en el estudio preliminar, el de la obligada selección de los estudios más iluminadores sobre un autor como remate de su presentación y el de los análisis particulares realizados sobre algún poema o uno de sus componentes fundamentales.
No corresponde a una obra como esta usurpar las funciones que en el pensamiento académico establecido corresponden a lo que se ha dado en distinguir como teoría, historia literaria, crítica y edición crítica, y, pese a una conciencia clara sobre lo artificial de las diferencias interesadamente introducidas, ha tratado de rehuir esta tentación. No obstante, el lector encontrará en este volumen elementos de los géneros académicos adscritos a las variantes disciplinares señaladas. Así, hay algo de una historia de la poesía del período, un diluido manual para su estudio y, en casos de poemas señeros, un esbozo de estudio específico, además de una propuesta concreta de edición y tratamiento de los textos, tal como se especificará. Pretenden ser en su conjunto un repertorio de elementos mínimos, de carácter germinal, para asentar la autonomía de la lectura sin negar las posibilidades del diálogo.
Me resisto a cerrar este preámbulo sin algunas consideraciones sobre lo que no se incluye en el volumen y que un lector interesado debe tener muy en cuenta. No son solo razones académicas y editoriales las que mueven a prescindir de algunas parcelas de la producción lírica y los discursos versificados, situados en la periferia de la lírica culta de autor individual, pero imprescindibles para una comprensión cabal del panorama global e incluso de la propia lírica culta. Es el caso de la viva poesía tradicional y de una pujante poesía popular (Frenk Alatorre, 1987 y 2003), omnipresentes en la mayoría de las facetas de la vida cotidiana y proyectadas en la poética que las refleja o idealiza, con la importante corriente del romancero en sus distintos avatares (Campa, 2013); también de la ingente cantidad de composiciones anónimas o de atribución apócrifa que abarrotan los cartapacios manuscritos y aun las antologías y romanceros impresos, sin olvidar la que discurre en pliegos sueltos (Rodríguez Moñino, 1997); o de la poesía en otras lenguas peninsulares o románicas, sin olvidar una pujante producción en latín humanista (Alcina, 1995), actuante en muchos casos como laboratorio de adaptación de innovaciones en los géneros cultos en castellano; o, finalmente, de una panoplia amplísima de formas de versificación de las prácticas y usos sociales, de la celebración pública o de la transmisión de noticias, en géneros más o menos codificados y etiquetados como villancicos litúrgicos, lírica conventual, poesía erótica, relaciones de fiestas y sucesos, celebraciones de distinto rango y otras. También sería necesario establecer un careo y su correspondiente diálogo con el desarrollo de la poesía épica, no solo en sus formulaciones más canónicas (Pierce, 1968; Lara Garrido, 1999), sino en particular en aquellos territorios de frontera, como el epilio y la fábula mitológica, donde los géneros se entrecruzan y permutan sus rasgos.
Sin contrición por lo hecho, finalizo el examen de conciencia para dejar paso a la exposición de lo que espero no contenga muchos yerros, y ceso aquí, porque, ya se sabe, excusatio non petita…
ESTUDIO PRELIMINAR
Los límites de un período
La habitual conceptualización de «Siglo de Oro» ha sido problemática desde el mismo momento de su acuñación (A. Blecua, 2006; Ruiz Pérez, 2003: 22-31). Cuando Luis José Velázquez introduce esta noción valorativa en sus Orígenes de la poesía española (1754) aplica un modelo de ciclos para la articulación de la historia asentado en los pasajes iniciales de las Metamorfosis ovidianas; responde al movimiento neoclásico de reacción contra lo que se considera degeneración barroca; y, en esta clave, lo aplica en exclusiva al siglo XVI para oponerlo a la decadencia que, desde sus planteamientos, se extiende en los reinados de los Austrias menores, denominación esta última regida por los mismos principios valorativos. El campo de referencia se amplió más tarde, y ello introdujo un nuevo problema crítico en torno a un sustantivo aplicado a un período de casi doscientos años. El uso del plural o de un término más neutro, como «edad de oro», pudo resolver el problema lingüístico, pero seguía dejando en pie el conceptual. Ninguna denominación periodológica es neutra. Por el contrario, introduce una estimación que opera por contraste entre los períodos y en gran medida suspende un juicio crítico que, entre otras consideraciones, debe atender a la variedad de registros desplegados a lo largo del tiempo, pero también a los modelos genéricos y las propuestas estéticas articuladas en una sincronía. Sin duda, puede trazarse un hilo de continuidad entre Garcilaso y Quevedo (como también puede hacerse entre el marqués de Santillana y el primero, y entre el segundo y Torres Villarroel); sin embargo, no es menos cierto que entre la égloga I del toledano y las jácaras del madrileño hay una distancia no menos considerable. Con sus variantes, los marbetes áureos se mantienen operativos en la tradición crítica y se consagran en elementos de la institución académica como planes educativos, revistas y asociaciones de estudiosos. A su lado, en las décadas recientes se ha producido una reacción, en muchos casos ligados a los cultural studies anglosajones, que han propuesto una deconstrucción del concepto desde postulados ideológicos de distinto signo. Tampoco es posible atender en este marco a los debates suscitados en los últimos capítulos de la teoría crítica. Las referencias a esta problematización sirven, de entrada, para justificar la elección del título elegido para esta antología, y en último término sirven para poner de manifiesto las bases de una opción metodológica que trata de evitar los prejuicios y atender a las dinámicas internas de un corte cronológico con tantos elementos de coherencia como factores de diversidad y en el que rigen, junto a principios ligados a la historia de las mentalidades (incluida la política y la religión, así como la preceptiva poética), condicionantes de orden material.
La historia no ajusta su marcha a los límites del calendario. En cambio, el rigor aritmético en el cómputo de años y siglos ofrece un punto de convencional objetividad, menos sujeto a disensiones interpretativas que los acontecimientos en el devenir humano. Por otra parte, las dos centurias que abarcamos están ceñidas con bastante aproximación por trascendentes cambios dinámicos que inflexionan de manera intensa la historia nacional con los cambios culturales que llevan aparejados (Payne, 1985; Bernal, 2007). El discurrir de la poesía encuentra en dichos cambios uno de sus marcos más inmediatos y operativos, junto con el de la tradición y, en menor medida, el del entorno europeo. La guerra civil que sacude los reinos peninsulares antes de la subida al trono de Isabel I es el punto más traumático en la anomalía provocada por un cambio en la línea de sucesión. Al desplazamiento de Juana, la hija de Enrique IV y sobrina de Isabel, se une el matrimonio de esta con el monarca aragonés, y este hecho pone en marcha un movimiento de expansión que implica la conquista de los últimos territorios musulmanes en la Península, la adhesión del resto de los reinos, el avance territorial en el Mediterráneo y la dimensión imperial asumida con la colonización americana y, ya en el siglo XVI, la herencia borgoñona que trae para su descendencia Felipe, el marido de la reina Juana, hija de Isabel y Fernando. Con la llegada al trono de Castilla y Aragón de Carlos V de Alemania en 1517 la monarquía hispánica entra de lleno en una dimensión imperial que, con sus movimientos de apogeo y declive, se mantendrá hasta que la muerte de Carlos II a finales del siglo XVII dé pie a otra guerra civil, la de Sucesión, y a un nuevo cambio dinástico, para que un nuevo modelo cultural acabe proyectándose en cambios en la caracterización de la poesía, con los Borbones, la fase final del Imperio y una mayor sintonía con Europa.
La dimensión imperial enmarca, así, todo el discurrir de la historia en estos siglos, condiciona su economía, define sus parámetros ideológicos (incluidos, con notable peso, los religiosos) y orienta su desarrollo cultural. De manera muy sintética, la pugna con los restantes tronos europeos, el Vaticano entre ellos, exacerba por razones también políticas y estratégicas la respuesta a la reforma protestante; la religión se convierte en razón formal para unas guerras que consumen el tesoro que llega de América y que deja en la Península, con pequeños episodios de esplendor, una inflación empobrecedora para la mayoría de la población; las consecuencias son tan determinantes como la despoblación del entorno rural y la concentración de desocupados en los núcleos urbanos; estos, en fin, con escasas excepciones van perdiendo peso específico y cultural en favor de la centralización en la corte, sobre todo cuando esta se instala definitivamente en Madrid en 1607. Estos movimientos se acompañan con los correspondientes a la exaltación de los valores imperiales, en ascenso hasta la batalla de Lepanto en 1573, el distanciamiento y la crítica, con sus tensiones partidistas, durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, y, finalmente, la conclusión en un marcado escepticismo respecto a estos valores y sus debates en la segunda mitad del siglo XVII. Y la poesía no va a ser un mero reflejo de estos vaivenes, sino que intervendrá activamente en ellos, manifestando adhesiones ilusionadas, ofreciendo resistencias dentro de sus límites o, sencillamente, optando por una actitud de retiro no exenta de rechazo. Antes de una consideración más detenida de estos movimientos en el desarrollo de la lírica, valga esquematizar ahora (por no entrar en consideraciones sobre otros géneros) lo observable en el campo contiguo de la épica, con su fase caballeresca e imperial, hasta finales del siglo XVI, la dominante religiosa en las décadas siguientes y, finalmente, el auge de la fábula mitológica para ocupar el espacio de la epopeya con poemas de gran aliento, materia sublime y tono elevado, pero muy alejados ya de las hazañas de caballeros, conquistadores y santos. Como veremos, la lírica acompaña esta trayectoria, y el apunte realizado puede ser suficiente para señalar las estrechas relaciones de la poesía con la historia general y dar un argumento a favor de los elementos de unidad que en aquella pueden observarse en los dos siglos en que el Imperio establece el horizonte del mundo hispánico. La unidad, sin embargo, no debe considerarse como una entidad estanca y uniforme: sus fronteras son permeables, y en su interior se alberga una diversidad que responde a la compleja realidad de los reinos y se refleja en la multiplicidad de voces y discursos poéticos, aun dentro de la misma sincronía. Comencemos con la consideración de los límites cronológicos y el modo en que, al margen del calendario, no resultan en separaciones radicales y distintivas. El reinado de los Reyes Católicos se extiende en no pocos años a ambos lados de 1500, si sumamos la regencia de Fernando a la muerte de Isabel (1503), sirviendo de verdadero parteluz el annus mirabilis de 1492, y en sus realizaciones este venía preparándose desde años atrás y no produce efectos de verdadera consideración hasta la anexión de todos los reinos y las conquistas de Cortés y Pizarro, con las que empiezan a asentarse los nuevos virreinatos y a incrementarse la llegada del oro americano. La cultura cortesana que alcanzó su esplendor con Juan II se mantuvo en líneas esenciales hasta la introducción de la etiqueta borgoñona por el séquito del Emperador y la difusión de Il Cortegiano de Castiglione, traducido por Boscán en 1532. Sus poetas mayores, Santillana y Mena, siguieron siendo los más editados en el siglo XVI, junto a Jorge Manrique; la obra colectiva culminante, el Cancionero de Baena tuvo su correlato actualizado en las prensas con el Cancionero general de Hernando del Castillo, reeditado en una decena de ocasiones desde su aparición en 1511. En su actualización por Esteban de Nágera en 1554 (infra) ya se introducen composiciones en endecasílabos, mostrando la convivencia de dos poéticas (Lapesa, 1971), que se reparten el espacio de la lírica sin negarse mutuamente, como se aprecia también en el cultivo paralelo de ambos modos por parte de la «primera generación petrarquista» (Zamora Vicente, 1950), incluyendo a Garcilaso y Boscán, con trayectorias marcadas (Lapesa, 1985), pero no rígidas, acomodando el verso al género y este a las situaciones discursivas o a los temas elegidos. Y junto al metro se mantuvo sin solución de continuidad gran parte del arsenal de modelos y valores que, en forma de imágenes y figuras de dicción, se mezclaron con las propias del petrarquismo (Manero Sorolla, 1987 y 1990). Antes de convertirse en categorización de una escuela en un momento determinado (algo que suscita una profunda división), el conceptismo es un paradigma poético persistente, basado en el ingenio léxico para la explotación retórica de un arsenal metafórico en el que coinciden todas las formas poéticas herederas de la matriz trovadoresca. Así se manifiesta en el Canzoniere de Petrarca, y por ello sus primeros seguidores hispanos mantuvieron sin conflicto ni incoherencia el uso recogido en los cancioneros peninsulares del siglo XV. Y no era una simple cuestión de modas o de funcionamiento de un sistema poético basado en la imitación. El conceptismo es la expresión retórica de una ideología organicista, basada en una epistemología aristotélica, una lógica escolástica y una imaginería feudal y caballeresca, y estas no desaparecerían del todo ni con la reforma espiritual, el pensamiento platónico y el desarrollo del mundo urbano protoburgués (Rodríguez, 1974). En mayor o menor medida no dejarán de mostrar huellas de esta pervivencia la práctica totalidad de los poetas considerados renacentistas, muchos de ellos de procedencia aristocrática, hasta que vuelvan a recuperar vigencia en la caracterizada como «cultura del barroco» (Maravall, 1975).
En el otro extremo cronológico se observa un movimiento simétrico, traspasando también la frontera del siglo. El tono jocoserio (Étienvre, 2004) de una línea central del verso en el último tercio del siglo XVII manifiesta las huellas, entre otras, de los juegos de ingenio quevedescos, pero en sus temas y su formulación responde a un nuevo horizonte ideológico. La época de los novatores (Pérez Magallón, 2002) es la expresión hispana de la revolución científica que llega desde el ámbito europeo y se traduce en una paulatina pérdida del sentido de la trascendencia; así se pasa de la compleja arquitectura metafísica de la metáfora a la conversación de los salones de la nueva sociabilidad, con sus cambios en el sistema de valores y en los usos amorosos, y el proceso se extiende hasta mediados del siglo XVIII (Ruiz Pérez, 2019), sin que exista una diferencia esencial entre la poesía profana de Antonio de Solís y la de Eugenio Gerardo Lobo. Formalizada como un conflicto de dinastías, la Guerra de Sucesión hizo aflorar las tensiones incrementadas desde décadas antes entre dos modelos ideológicos, plasmados en dos mundos opuestos: el de la Francia heredera de Descartes y Gassendi y modelo del reformismo borbónico, de un lado y con perspectivas de futuro, y el de la España postridentina ahormada en el modelo austracista y católico, de fuertes raíces en el pasado. Y el conflicto, cuyas huellas se perciben en el más absoluto presente, se mantuvo durante todo el siglo XVIII, siendo el reinado de Carlos III un paréntesis de relativo triunfo ilustrado, paralelo al que representó la poética neoclásica respecto a la continuidad de una poética del concepto identificada con el barroco y dominante, al menos, hasta mediados del siglo XVIII.
Las referencias a las tensiones y pugnas ideológicas nos introducen en la diversidad de posiciones que conviven, no siempre de manera pacífica, también en el campo de la poesía. Al hilo de cuestiones formales, como el número de sílabas, el extrañamiento de la lengua poética o la dificultad de las metáforas, las polémicas suscitadas con cada cambio poético traducen en este plano diferencias como las antes sintetizadas. Así se manifiesta en la oposición del cortesano Castillejo al errante caballero Garcilaso, en la enemiga de los escolásticos dominicos a las versiones poéticas bíblicas de fray Luis de León o de los carmelitas calzados al libre fluir de las liras del descalzo Juan de la Cruz, en los ataques del aristocrático almirante de Castilla a la revisión de Garcilaso hecha por el humilde clérigo de provincias Fernando de Herrera o en las diatribas del reaccionario Quevedo contra las libertades creativas de un Góngora manchado por sangre judeoconversa y desinteresado de los negocios políticos. En cada momento las controversias se centraron en aspectos dispares y adquirieron perfiles diferenciados, pero siempre latía en ellas una pulsión misoneísta, de rechazo a las novedades, desde un sentido que no es el de la tradición, siempre cambiante, sino el de la inalterabilidad de unos valores. Al tiempo, las manifestaciones de resistencia están poniendo de manifiesto, además de la existencia de posiciones divergentes y aun contrarias en estricta simultaneidad, la densa sucesión de innovaciones que fueron estableciendo una dinámica de transformaciones a la que hay que atender tanto o más que a los elementos de unidad en el conjunto del período. Un espacio poético sostenido y común, ciertamente, pero sin límites rígidos, con tensiones internas en cada momento y en transformación constante. Por ello podemos hablar de un sistema compuesto por elementos definitorios que no son exclusivos del período, aunque sí mantienen unos distintivos modos de articulación e integración que hacen identificables unas manifestaciones poéticas en cuya caracterización profunda gravitan las circunstancias propias de una dinastía y un imperio.
Algunas líneas estructurales
La diversidad de realizaciones ofrecida por la poesía a lo largo de dos siglos resultaba con frecuencia contradictoria, y en no pocos casos se manifestó de manera conflictiva. Sin embargo, bajo la superficie actuaba un complejo armazón de realidades materiales y actitudes en el que se apoya la continuidad de un modelo epocal, al tiempo que define los frentes de batalla en que se dirimen las diferencias o, sencillamente, se sustancian los cambios de perfiles apreciables en los textos, los discursos poéticos y las prácticas que los sustentan. Los percibimos como líneas que atraviesan la totalidad del período a modo de andamiaje en el que se sustentan las realizaciones y sus rasgos de contigüidad.
La tensión imperial
La clave dinástica de la Monarquía Hispánica y su dimensión imperial otorgaron un carácter diferencial a la España de estos siglos, también en el plano cultural. Sometidas al trono de los Austrias o enfrentadas a su expansión, el resto de las sociedades europeas marcaban su distancia con la metrópoli; por su parte, esta regía sus comportamientos de acuerdo con su posición de dominio y las fuerzas que se le oponían, con inercias que desembocaban en ocasiones en una actitud de ensimismamiento y reafirmación de las peculiaridades. La determinante apuesta contrarreformista ejemplifica esta situación, de la que fue parte principal. Las tesis de Lutero se enmarcaban en el movimiento general de reforma de la espiritualidad extendido por toda Europa, la Península incluida, desde finales del siglo XV, como muestra (en el terreno que nos ocupa) la lírica devocional presente en los cancioneros y en la obra de autores relevantes, como Montemayor. El luteranismo adquiere pronto una dimensión política, pues el libre examen se sustenta en la lectura de los textos sagrados en lengua nacional, y su cuestionamiento del dogma y la estructura eclesiástica que lo sostiene se traslada al equivalente imperial. La multiplicación de iglesias protestantes acentúa estos rasgos y ahonda en la crisis política. La reacción del Emperador, tras verse superados los intentos de diálogo en torno a la doctrina irenista de Erasmo de Rotterdam, se concreta en la convocatoria del concilio de Trento (1545-1563) y una contrarreforma católica que ahonda en los aspectos objeto de las críticas protestantes: pretensión universalizante (católica) de la doctrina; imposición con valor dogmático y apoyo en una jerarquizada estructura eclesial que monopoliza el saber teológico y sus textos; formalismo de las manifestaciones rituales y estrecha alianza de los poderes espirituales y terrenales. Al reafirmar los principios del imperio que pretende unificar se produce el efecto contrario, y se acentúan las diferencias, saldadas en el campo de batalla a lo largo de los siglos. También ocurre en el plano de la cultura, según se plasma en la decisión de Felipe II (1560) de cerrar las fronteras hispánicas al diálogo con lo foráneo, prohibiendo las salidas de estudios salvo a la universidad de Bolonia, y ejerciendo un férreo control sobre la entrada de libros. Ortega y Gasset llegó a hablar de la «tibetanización de España» para referirse a esta situación; no obstante, conviene matizar lo que bien pudo ser la voluntad de sus dirigentes, porque los enfrentamientos implican la atención al otro, y el mantenimiento de la actividad del imperio por la diplomacia o por las armas requería de una continua movilidad de sus integrantes, sin que se excluyeran de esta realidad los poetas, según vemos en las campañas militares de Garcilaso y Cervantes, el servicio cortesano de Castillejo, las labores diplomáticas de Diego Hurtado de Mendoza y Rebolledo, las estancias en las cortes virreinales de los Argensola o Quevedo y aun la experiencia americana de Gutierre de Cetina o la condición criolla de Valle y Caviedes y de sor Juana. En muchos de los ejemplos citados se confirma el diálogo con elementos poéticos que no pertenecen a la estricta tradición castellana y que aportan productivos gérmenes de innovación.
A nivel interno, la sociedad española metaboliza el dominante proyecto imperial, desde su génesis en los años de Isabel y Fernando, con una voluntad unitaria, en la que participan las letras y la poesía en manifestaciones centrales, como las sintetizadas en la idea de la lengua como compañera del imperio que Nebrija consagra y proyecta en la dedicatoria de la Gramática castellana a la Reina Católica en 1492, o en el endecasílabo «un monarca, un gobierno y una espada» que Hernando de Acuña ofrece a Carlos V. Las formas más traumáticas son las de la exclusión, con hitos como la expulsión de los judíos en 1492 o la de los moriscos en 1611, pero más determinante llegó a ser la pervivencia de la estructura estamental del medievo en un sistema de castas basado en el determinismo de la sangre, limpia o manchada, aristocrática o plebeya. La Monarquía Hispánica adaptaba por esta vía los postulados de una sociedad caballeresca, que extendía su vigencia más que el resto de Europa y, sobre todo, fijaba con carácter más impositivo la noción de norma y ortodoxia, con el correlato de la persecución de la singularidad, la anomia y la heterodoxia. Lo que ocurría en el plano ideológico y en el social, con mecanismos extremos como los índices de libros prohibidos y la Inquisición (Martínez de Bujanda, 2016; Márquez, 1980), se manifestaba también en el de la producción y difusión cultural y tenía sus ecos en la literatura. El Lazarillo de Tormes (1554) da cuenta de manera crítica de una situación que Quevedo reivindica en El Buscón (1604) y Cervantes convierte en argumento en el escrutinio de la librería de Alonso Quijano, con su quema de libros, para situar en el núcleo de su novela el conflicto entre la norma social y la imaginación creativa de un personaje anómalo. En el terreno específico de la poesía la acuñación del término «culterano» sobre el molde de «luterano» plasma una actitud dominante y da la clave de la inercia de una poética clasicista (de la misma raíz que clasista) regida por el principio de la imitación de los modelos y una normalización de carácter preceptivo, que anatemizaba todo cuestionamiento de su auctoritas por parte de ensayos creativos con aire de innovación.
El paralelismo entre normalización social y poética se mantiene también en los mecanismos de reacción. El rechazo y la negación de grupos sociales minoritarios, como judíos y moriscos, soterró sus manifestaciones, pero también pudo agudizar una conciencia conflictiva (Castro, 1961 y 1972) detectable en rasgos característicos de nuestras letras. Si bien el origen no debió de ser único ni puede reducirse a un determinismo mecánico, la existencia de dichos rasgos es evidente y adquiere matices específicos en una tradición poética que Garcilaso inicia bajo el signo del conflicto, reformulado por Herrera; fray Luis lo convierte en argumento de sus obras; Juan de la Cruz lo hace rozar con la heterodoxia espiritual; Góngora lo plasma en términos de monstruosidad y soledad; Quevedo lo intenta cerrar desde una posición de dominio excluyente, y Lope le da otra forma de modernidad al formularlo en términos de radical personalismo. La ubicación social de estos autores a uno y otro lado de la línea de separación casticista puede coincidir con el sesgo de su expresión, pero lo determinante es la existencia misma del conflicto y el sentido productivo de las tensiones generadas en torno a un sistema estamental concebido como piedra angular del edificio imperial.
El valor de la poesía
Otra manifestación particular del modelo afecta a las letras hispanas y, en un modo específico, a la poesía. A diferencia de su exaltación en la ética protestante, el trabajo se considera en la pervivencia hispana de la ideología feudal como una actividad propia del estamento inferior (los laboratores) y, por ello, además de motivar el pago de pechos o impuestos de los que estaban exentos los hidalgos, es despreciado como algo indigno y vergonzante, que se debe negar, disimular o excusar. La minusvaloración afecta también al estudio y al cultivo de las letras: al primero se reservaban los hijos segundones, que no heredaban el mayorazgo familiar, y el segundo solo merecía aprecio cuando se trataba de las letras sagradas o, al menos, dirigidas a una clara función moralizadora (el utile o prodesse de la poética de base horaciana). La poesía solo era admitida como una forma de eutrapelia, de entretenimiento para descanso de ejercicios más honrosos. Eran las «obrecillas» que se caen de las manos, como argumentaba en su disculpa fray Luis de León. La paradoja estriba en que, sobre todo en las décadas iniciales del siglo XVI, el protagonismo en la renovación de la lírica le corresponde a nobles y caballeros, los bautizados como «poetas soldados», con Garcilaso por bandera, y a ello responden algunos de los rasgos con que se formaliza la poesía desplegada en torno al petrarquismo. Ya el belicoso marqués de Santillana hubo de defenderse sosteniendo que «non embota la pluma el fierro de la lanza, ni face floja la espada en la mano del caballero». El puente que tendía entre armas y versos era indicio de la distancia que ideológicamente los separaba, pero también un precedente de primer orden en una tradición que habría de mantenerse más de un siglo; su mayor continuidad se revela en las prácticas de justas y certámenes poéticos que prolongaban la actividad de los salones cortesanos del Cuatrocientos, donde se sublimaban civilizadamente en los juegos de ingenio cortesano, como en los torneos caballerescos, los enfrentamientos de la guerra. Sin incurrir en contradicción con los valores establecidos, la aristocracia desarrolla un proceso de apropiación de la poesía despojándola de su consideración de estudio o trabajo. En su auxilio viene el modelo de cortesanía ordenado por Castiglione, que, al tiempo que adapta el amor petrarquista a la codificación neoplatónica, propone el ideal de sprezzatura o ‘descuido’ (en la traducción de Boscán), lo que liberaba al ingenio poético del sentido de esfuerzo. Antes de ser actualizada por fray Luis, esta doctrina es la que eleva la naturalidad como valor supremo de un arte que debe disimular su naturaleza como tal. Es el «Escribo como hablo» que propone Juan de Valdés como ideal estilístico en su Diálogo de la lengua por los mismos años en que Garcilaso inicia su andadura poética y tal como fue recogido en la pluma de Teresa de Jesús y servía de punto de partida a la propuesta retórica de fray Luis en De los nombres de Cristo, aunque, signo de unos tiempos que empezaban a cambiar, lo acompañaba de un apartamiento del descuido mediante un sutil procedimiento de elaboración. Era el mismo fray Luis que entregaba a la imprenta sus obras doctrinales en prosa, pero que se resistía hasta la muerte a hacer lo mismo con sus versos, aún considerados piezas menores. La actitud mantenía la de las generaciones precedentes y continuaría como norma general en las siguientes. Vinculada en su estimativa a la divulgación (o vulgarización) y al mercado, la poesía se mantuvo refractaria a la imprenta, en coherencia con una actitud aristocrática y los valores ideológicos en que se sustentaba. Según estos, era preferible la transmisión manuscrita, presumiblemente más controlada y acorde a un ejercicio del verso como actividad secundaria, sin el cuidado que representaba preparar los poemas para su publicación organizados en forma de libro. En una gran cantidad de casos esta labor quedó en manos de herederos u otros agentes de mediación, que acomodaron la variedad de textos recibidos a los moldes preexistentes para la organización del poemario, alternando un modelo cercano al petrarquista, la disposición adaptada a partir de los patrones latinos y, más tarde, una apuesta por la varietas, acorde a la ampliación del mercado de compradores y lectores.
Esa misma ampliación de la demanda motivó en las décadas finales del siglo XVI un principio de inflexión, con el desarrollo de propuestas en apariencia divergentes, pero que resultaban complementarias como respuestas a una común situación de base (Ruiz Pérez, 2009). De una parte, con el impulso incomparable de Lope, se apunta una creciente actitud de profesionalización (García Reidy, 2013), en gran parte impulsada por el desarrollo del teatro en el corral de comedias; la respuesta que el propio Lope da a las críticas académicas en el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo («Pues las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto») puede servir en gran medida para una amplia corriente poética, la llamada «castellanista», que acomoda el ideal de naturalidad o sencillez a las reglas del mercado y al signo de los tiempos. En ellos intervenía, de otra parte y en perfecta simetría, la poética «cultista» (López Bueno, 2000), con un primer referente destacado en la obra de Herrera y una formulación implícita en sus Anotaciones a Garcilaso (1580); recogida por la generación siguiente, deriva al valor de la erudición (de erudere, eliminar lo rudo y descuidado, cultivar), que aparece destacada en el Libro de la erudición poética (1611) de Luis Carrillo y Sotomayor, en sincronía con su aplicación efectiva en los poemas mayores de Góngora y antes de ser normalizada por Jáuregui en su Discurso poético, que, junto con su Orfeo, provocaría la respuesta de Lope (infra; era un nuevo signo del aludido juego de tensiones y, al tiempo, de la convergencia de vectores en la poesía posterior, ya apreciables en un Quevedo participante activo en las polémicas encadenadas a lo largo de la primera mitad del siglo XVII (Gutiérrez, 2005).
Desde su posición distanciada y un tanto marginal, el Cervantes poeta da cuenta de los cambios y marca uno de los más altos grados de la consciencia que traen aparejada. En su irónica caracterización «yo, que siempre trabajo y me desvelo / por parecer que tengo de poeta/ la gracia que no quiso darme el cielo» encierra la oposición entre el esfuerzo (afanes y desvelos) y la gracia natural en torno a la idea de «poeta», que ya no dependerá tanto de la inspiración como de su trabajo, sea la dedicación a tiempo completo de Lope, sea la minuciosa orfebrería de Góngora. La aparición de esta declaración en la sátira metaliteraria del Viaje del Parnaso (1614, I, vv. 25-27) la inscribe en el ejercicio de representación de una consciencia clara de la constitución en marcha de una república de los poetas y la activa participación en su construcción, en el eje entre la versión incipiente dibujada por Cervantes en el «Canto de Calíope» de La Galatea (1585) y la consagración de un modelo de Parnaso sancionado por Lope en su Laurel de Apolo (1630). En la amplia galería de tipos poéticos en desfile por los tercetos del Viaje, los profesionales de la pluma se mezclan con los diletantes, al modo quinientista, y los que Lope pinta en clave de institucionalización de la república literaria (Vélez-Sainz, 2006).
Esta síntesis del desarrollo cronológico que se expondrá más adelante parte de un factor peculiar del ámbito hispánico y concluye en unas actitudes en sintonía con los procesos en marcha en el entorno europeo. Su consideración sirve para ofrecer una imagen matizada entre perspectivas excluyentes, recordando que el período acoge relevantes transformaciones y actitudes diferenciadas, que establecen distintos grados de sintonía con las líneas mayores actuantes en todo el marco continental.
El sujeto emergente
La consideración de los elementos de dimensión europea puede iniciarse con un factor decisivo en el desarrollo del modelo poético, como es el asentamiento de la subjetividad (Gurevich, 1997; Dülmen, 2016), clave en la conformación de la poética petrarquista, pero extendida en todos los niveles de la vida y el pensamiento. En carta a Dionigi da Borgo San Sepulcro de sus Familiares Petrarca recompone una experiencia de revelación en su subida al Mont Ventoux, alejándose de la corte papal en el exilio de Avignon, donde también queda la tumba de Laura, y, tras el esfuerzo de ascensión, la contemplación del paisaje y la lectura de las Confesiones de san Agustín. El momento sintetiza los rasgos distintivos de la mentalidad renacentista, comenzando por la actitud de amistosa comunicación en una epístola que toma la forma clásica: la experiencia personal, la contemplación de la naturaleza, la lectura de los clásicos y la incidencia de todo ello en la contemplación del ser individual, el descubrimiento del individuo que en 1860 Burckhardt (1982) presentaba como rasgo esencial del renacimiento, junto con el descubrimiento del mundo, que en el episodio petrarquesco está presente tanto en la atención al entorno natural, con la dificultad de la montaña y su componente de retiro, como en la ciudad-corte en la que se escenificaba el cisma de la iglesia y las luchas de poder. De manera más extensa Petrarca explicita todos estos elementos en el diálogo Secretum meum (1353); en sus páginas su trasunto Francesco atiende los consejos y respuestas de Agostino, en el desdoblamiento propio de la lectura y la reflexión meditativa, con el ideal del santo obispo de Hipona, autor del primer gran texto de exploración de la intimidad, adaptador del pensamiento platónico en clave cristiana y programático constructor de «la ciudad de Dios» y «la ciudad de los hombres». Este es el Petrarca que, antes que su Canzoniere, llegó en el siglo XV a la Península con la alegoría moral de los Triomphi y la ética estoica del De remediis utriusque fortunae, como lo hace el Dante que en la Commedia recurre a la alegoría para reconstruir poéticamente una experiencia confesional, que incluye el descenso al infierno y al ascenso al cielo, el amor a Beatrice y la admiración por Virgilio, la intimidad subjetiva y los conflictos políticos de Florencia, en una recomposición de la arquitectura del imaginario cristiano de la trascendencia, recorrida como una experiencia personal.
Los dos autores del Trecento dan expresión poética a una polifacética subjetividad compartida por los Essais de Montaigne, la autobiografía de Cellini o la de Teresa de Jesús y el inaugural endecasílabo garcilasiano, «Cuando me paro a contemplar mi estado», o la epístola de Aldana a Arias Montano; por la Oratio de Pico della Mirandola, el Discurso de la dignidad del hombre de Pérez de Oliva y las odas de fray Luis; por la voluntad de reforma de Erasmo y Lutero, pero también por la mística hispana y su cumbre en los versos de Juan de la Cruz o los poemas devocionales del propio Lope; por la voluntad de poder de Maquiavelo o la creación de Utopía por Thomas Moore, por la revuelta de las Comunidades y la sátira de Quevedo; por el neoestoicismo de Justo Lipsio y la «Epístola moral a Fabio». La subjetividad se extiende a la concepción del amor y a la relación con la divinidad y el poder mundano, y la poesía dará cuenta de ello con la forja de una expresión lírica y meditativa, que tiene en la introspección su componente esencial y que se despliega por toda Europa con escasos matices distintivos, como las acomodaciones del petrarquismo que sirve de base común.
Cuando en el siglo XVII se produzca un movimiento de salida, que implica un giro de la mirada hacia la exterioridad e incluso, como teoriza Gracián, una justificación de la ocultación y el disimulo, también encontraremos rasgos compartidos por encima de las fronteras, como se percibe en un cada vez más acentuado desplazamiento de la mirada hacia lo exterior y un despojamiento de la expresividad que tiene una de sus manifestaciones más evidentes en la poesía burlesca. El Polifemo gongorino encarna en la figura del cíclope el extremo de una subjetividad que deviene monstruosa encerrada en su cueva y se proyecta en un canto que no atiende a la sensibilidad de Galatea, al tiempo que el poema textualiza en sus versos el giro hacia una poética en la que el yo solo aparece como persona gramatical a través de un personaje interpuesto, mientras la voz poética directa se recrea en la pintura de la realidad natural que abarca la mirada y la realidad artística que surge de la musicalidad del verso. Pero ya lo plasmaba un Góngora treinta años más joven al encerrar toda una teoría del sujeto (también del sujeto poético) y de la expresividad en el aparente juego verbal del estribillo de una letrilla de 1583: «Manda Amor en su fatiga / que se sienta y no se diga, / mas a mí más me contenta / que se diga y no se sienta»; tres siglos de poesía, desde el trobar clus y el secreto cancioneril al aparato de disimulación del barroco, pasando por una confesionalidad petrarquista convertida en tópica, quedan encerrados en poco más de treinta sílabas, pero también toda una actitud vital que encontramos en los polos de la oración interior y la ceremonia teatralizada de la liturgia barroca, como entre la poesía espiritual del Cancionero de Jorge de Montemayor, prohibida por la Inquisición, y las convencionales composiciones en certámenes de fiestas barrocas de canonización.
La individualidad del sujeto tiene su correlato en el crecimiento de una activa conciencia nacional, condicionada por la idea del imperio, incluyendo resistencias como las de las Comunidades o, en el siglo siguiente, la de Cataluña y, en otro plano, la del Portugal anexionado por Felipe II, amén de los conflictos con las provincias europeas. La poesía se implicó directamente en este proceso en dos líneas paralelas y complementarias. De un lado, autores significados de la primera generación petrarquista, con Acuña como máximo representante, pusieron su pluma al servicio de los intereses imperiales, en una línea que habría de continuar después con la exaltación de triunfos militares como Lepanto o, más directamente, interviniendo en asuntos de estado, como hiciera Quevedo. De otro lado, y esto tiene más trascendencia en el devenir de la línea central de la lírica, esta asumía la misión de forjar una lengua a la altura del imperio, como propusiera Nebrija, y a ello dedicaron sus esfuerzos los poetas, unos reclamando la vigencia de la tradición castellanista, como Castillejo o Lope y su círculo; otros, con un sentido de emulación respecto a los modelos, los grecolatinos heredados o los de otros países, italianos, sobre todo, que incluso eran territorios del imperio, actuando también en esto Garcilaso como referencia durante más de un siglo; otros, finalmente, desde las décadas finales del siglo XVI, avanzando en la construcción más o menos programática de una lengua poética en su nivel más elevado, tarea en la que fueron ascendiendo sucesivos escalones fray Luis, Herrera, Carrillo y Góngora, y en torno a este último poetas como Espinosa, Jáuregui o Soto de Rojas. En estrecha relación con ambos extremos, el de la voluntad de singularidad cultural y el de las posiciones respecto a la entidad de la lengua poética, más o menos cercana a la de la conversación, se multiplican los entornos poéticos de carácter local y nacional, que acentúan estos rasgos diferenciales y aun una actitud beligerante, como argumento formal de diferencias más hondas respecto a la consideración de la poesía, su naturaleza y su función. Así ocurre, por ejemplo, con los núcleos sevillano y zaragozano, el primero ligado al apogeo ciudadano impulsado por el comercio de Indias, con una conciencia de ciudad distanciada de la corte, y el segundo progresivamente entreverado con tensiones políticas en el virreinato, iniciadas con el desafío a los fueros aragoneses por Felipe II y continuadas hasta mediados del siglo siguiente, contiguas con la actitud secesionista de Cataluña. Lo determinante de estas actitudes culturales en la poesía fue la constitución de grupos de relativa homogeneidad y con conciencia de escuela, lo que acentuó la elección con valor distintivo de temas y formas, aunque no faltaron ni comunicación ni rasgos compartidos. En Sevilla el proceso se inicia con Juan de Mal Lara a mediados del siglo XVI, con base en el humanismo y la poética petrarquista, y hasta su disolución en la tercera década del siglo XVI mantuvo una dominante tendencia al cultismo, con base en la materia amorosa y los moldes métricos del Canzoniere, pero con un creciente refinamiento en las formas. En el entorno aragonés el magisterio corresponde a los Argensola, en quienes el petrarquismo tiene un carácter casi residual, optando por una temática de orden moral, unos cauces propios del sermo horaciano y un lenguaje más llano, sin que falten estos elementos en sevillanos como Medrano, Fernández de Andrada y, más tarde y en modo diferenciado, Rodrigo Caro, en tanto que la generación posterior a los Argensola compartía en Aragón su devoción por estos maestros con la que tuvieron por las novedades gongorinas (Egido, 1070). Las opciones traducidas en el intercambio de rasgos muestran que las diferencias en los grupos no obedecen a causas naturales, como el determinismo geográfico, sino a concretas posiciones de distinción respecto a modelos hegemónicos, como los que en la corte representaron sucesivamente la apropiación de un Garcilaso presentado como la realización perfecta en el verso del habla toledana o, más tarde, la recuperación de un popularismo arrastrado por el triunfo del romancero nuevo y la fórmula lopesca. En el caso sevillano el cultismo y la elevación del lenguaje poético fue la respuesta acorde a su momento, como en el aragonés lo fue la recuperación de un clasicismo de corte moral en el cambio de siglo; por la misma razón la poesía sevillana posterior a Herrera acogió la materia moral, que también se distanciaba del petrarquismo, y el gongorismo encontró eco en los sucesores de los Argensola como otra forma de distanciarse de la llaneza lopesca.
En brazos de la estampa
Aunque no de una manera homogénea, y con un proceso de neutralización hacia mediados del siglo XVII, la relación de los poetas con la imprenta (Eisenstein, 1994) fue uno de los elementos en que se manifestó la distinción entre los diversos modelos y actitudes poéticas, identificables con entornos de límites geográficos y definición sociocultural. El ejemplo de Herrera al publicar su volumen de Algunas obras (1582) se repitió en otros poetas sevillanos, como Juan de la Cueva (1582) o, décadas más tarde, Juan de Jáuregui (1618), pero en general los cultivadores de una poesía culta la mantuvieron alejada de las prensas durante su vida, hasta que el modelo de Lope fue imponiéndose, al extender la práctica editorial a todos los registros. El fenómeno no es privativo de la poesía, pues el valor de divulgación del invento de Gutenberg fue entendido durante bastante tiempo como un riesgo de vulgarización, y el manuscrito conservó su prestigio en las bibliotecas más selectas y en los autores con un alto sentido de su práctica. La resistencia fue vencida en primer lugar en el campo de los tratados académicos y científicos, así como en la edición de los clásicos, y cayó por completo en el horizonte de la prosa en lengua vulgar, porque los textos de cierta extensión presentaban más dificultades para la memorización o la copia. Sin embargo, la poesía, que vivía cómodamente en esos cauces, mantuvo durante más tiempo su distancia de los talleres de impresión, al menos por parte de los autores vivos, porque no tardaron en aparecer, junto a ediciones de los grandes poetas del siglo XV, impresos de pequeño formato, los pliegos sueltos, en los que se difundía la poesía más demandada por los lectores, así como grandes recopilaciones, como el ya citado Cancionero general, de enorme repercusión. No era esa facilidad de transmisión, sin embargo, la causa de más peso en la renuencia de los poetas, más relacionada con la propia concepción de la lírica.
Ligada a la música en sus orígenes, la poesía en el siglo XV mantiene la condición oral como uno de sus rasgos distintivos, así en el registro más popular o tradicional como en las formas más refinadas que acogían los salones caballerescos, y con esta importancia de la oralidad penetra y se desarrolla en el siglo siguiente (Zumthor, 1989). Salvo en los usos didácticos y doctrinales, el verso, nacido para el canto, se concibe en clave oral, y así se transmite de manera primordial, con un recitado en voz alta que se mantenía incluso ante la ausencia de oyentes ajenos al propio lector. La retórica, como la métrica, se ajustaban a esta condición, que se trasladaba también a la ficción comunicacional interna del poema, donde la voz lírica interpela a un oyente o se expresa a modo de canción; incluso en soledad, el personaje poético busca oyentes en los elementos de la naturaleza, porque la comunicación requiere estos componentes de la oralidad. En estas circunstancias la composición de poemas no se concebía en términos de libro, y la asimilación de la poesía petrarquista apenas produjo cambios en este aspecto, con la aparición de series (como las dedicadas a una amada) o agrupaciones genéricas.
La compilación orgánica y ordenada fue un elemento raro y tardío en el horizonte poético de los tres primeros cuartos del siglo XVI, en que muy pocos poetas dieron sus versos a la imprenta (Rodríguez Moñino, 1965). Por su parte, los receptores, formados en la difusión oral, con su brevedad y fragmentarismo, tampoco incluían en sus expectativas el libro de autor; las preferencias de los alfabetizados iban más bien por la compilación de su propia selección, copiando casi siempre al albur las letras que le resultaban más gratas de entre las que se ponían a su alcance. Surgen así los cartapacios poéticos como elemento básico de la transmisión poética; consistían en cuadernos manuscritos, producidos por agrupación de papeles, en que una o varias manos transcribían los poemas que aprendían de la recitación o que encontraban en otras copias hechas a mano o impresas; estaban destinados al uso privado, sin descartar el préstamo para la copia total o parcial por parte de otro lector interesado. Los cartapacios conservados en bibliotecas y archivos son innumerables y, a falta de conocer la totalidad, han preservado una enorme cantidad de obras líricas y versificadores del período, incluidos algunos de los nombres más señeros (Jauralde Pou, 1998; Di Franco y Labrador, en línea). Así garantizaron la preservación de una parte importante de los poemas, pero, como es inevitable en el proceso de copia, se introdujeron muchos errores y deturpaciones en los textos; el efecto más trascedente, sin embargo, fue mantener la vigencia de una concepción fragmentaria de la composición poética (no solo de su transmisión), y ello influyó en el modo en que los petas se situaron ante sus propios textos, a la hora de componerlos, ordenarlos (o no) y difundirlos.
No siempre los códices poéticos manuscritos eran cartapacios de acarreo, y, en una continuación de los cancioneros de la época de esplendor de la poesía cortesana (como el Cancionero de Baena, recopilado a mediados del siglo XV), se ordenaron también recopilaciones con pretensiones más selectivas en su corpus y un destinatario que no era el simple particular (Rodríguez Moñino, 1977-1978), verdaderos termómetros, más que de la creación del momento, de los gustos dominantes al menos en el tipo de público para el que se componían. Su importancia para la historia literaria se incrementa por cuanto sirvieron de modelo a las antologías que salpicaron estos dos siglos y, pensadas para la imprenta, extendieron estos gustos y pautaron el desarrollo de la poesía.
Tras la amplia selección de la poesía escrita en el Cuatrocientos y de su continuidad en la década inicial de la centuria siguiente, realizada por Hernando del Castillo en 1511, las sucesivas reediciones del Cancionero general, con los cambios en su contenido, reflejaron la introducción del endecasílabo y los nuevos modos poéticos llegados de Italia. La convivencia de las dos tradiciones se consagra en el Cancionero general de obras nuevas nuca hasta ahora impresas, así por el arte española como por la toscana, que Esteban de Nágera imprimió en Zaragoza en 1554 (Nágera, 1993), cuyas dos partes agrupan por separado los poemas octosilábicos y los endecasilábicos, reflejando una contigüidad que aún no ha abolido las fronteras entre ambos modos salvo en los gustos de los lectores. Las siguientes antologías a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI son más uniformes, con un gran número de compilaciones de romances que registran la transformación del modelo medieval en el llamado romancero nuevo o romancero artístico. Fue precisamente en este campo, dominado por las colectáneas de textos anónimos o de firmas diversas, donde adquiere una reseñable extensión la práctica de autores interesados en hacer imprimir un volumen de sus composiciones; así lo hicieron, entre otros, Lucas Rodríguez (1582), Lorenzo de Sepúlveda (1584), Juan de Timoneda (con su serie de Rosas