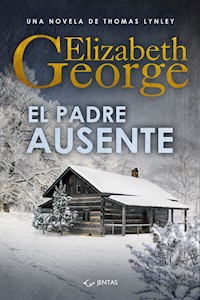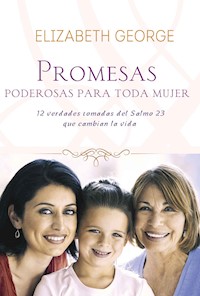9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
A Elena la asesinaron mientras hacía footing una neblinosa mañana de Cambridge. Dejó un vacío entre quienes la conocían –todos deseaban lo mejor para ella– y su muerte se convirtió en un engorro para las autoridades académicas, que además estaban en pésimas relaciones con la policía local. El recurso a Scotland Yard era inevitable, y con él, la presencia del inspector Lynley y la sargento Havers. Ambos, en su investigación, se topan con las múltiples sombras de la personalidad de Elena, la equívoca relación que mantenía con sus amigos y con sus fugaces amantes, las corrientes subterráneas que no llegaban a alterer la calma superficie de la respetable y añeja institución. Por el bien de Elena está llamada a poner de relieve la categoría que Elizabeth George muestra en sus novelas. La intensa descripción de caracteres, la vívida radiografía de la vida universitaria y la emoción de la intriga lo hacen inevitable.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Por el bien de Elena
Por el bien de Elena
Título original: For the Sake of Elena
© 1992 Elizabeth George. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas ehf. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas ehf
ISBN 978-9979-64-346-3
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.
–––
Para mamá y papá, que alentaron la pasión
y trataron de comprender todo lo demás.
* * *
La aurora apaga el gastado destello de la estrella, al tiempo que claman por su amor eterno los necios, y una languidez de cera paraliza la vena, por más ardiente que sea el fuego.
Sylvia Plath
Nota de la autora
Los que conozcan bien la ciudad y la universidad de Cambridge sabrán que existe escaso espacio entre el Trinity College y el Trinity Hall, en modo alguno espacio suficiente para abarcar los siete patios y cuatrocientos años de arquitectura que encierra mi St. Stephen’s College de ficción.
Estoy en deuda con un estupendo grupo de personas que hicieron lo posible por descifrarme los misterios de la universidad de Cambridge, desde el punto de vista de los docentes: la doctora Elena Shire, del Robinson College, el profesor Lionel Elvin, del Trinity Hall, el doctor Mark Bailey, del Gonville y Caius College, el señor Graham Miles y el señor Alan Banford, del Homerton College.
También me siento especialmente agradecida a los estudiantes y posgraduados que se esforzaron por aclararme los aspectos más destacados de la vida como alumno: Sandy Shafernich y Nick Blain, del Queen’s College, Eleanor Peters, del Homerton College, y David Derbyshire, del Clare College. Estoy particularmente en deuda con Ruth Schuster, del Homerton College, quien orquestó mis visitas a supervisiones y clases, organizó mi asistencia a una cena oficial, realizó investigaciones fotográficas adicionales en mi beneficio, y respondió, paciente y heroicamente, a innumerables preguntas sobre la ciudad, los colegios, las facultades y la universidad. Sin Ruth, habría sido una auténtica alma en pena.
Agradezco al inspector Pip Lane, de la policía de Cambridge, su ayuda y sugerencias en detalles de la trama; a Beryl Polley, del Trinity Hall, por presentarme a los chicos de la escalera «L»; y al señor John East, de C.E. Computing Services de Londres, por su información acerca del Ceephone.
Y doy las gracias en especial a Tony Mott por escuchar pacientemente la descripción breve y entusiasta del lugar donde se comete un asesinato, identificarlo y darle nombre.
En Estados Unidos, estoy en deuda de gratitud con Blair Maffris, que siempre resuelve mis dudas sobre cualquier aspecto del arte; con el pintor Carlos Ramos, que me permitió pasar un día con él en su estudio de Pasadena; con Alan Hallback, que me proporcionó un curso de introducción al jazz; con mi marido Ira Toibin, cuya paciencia, apoyo y aliento son los principales pilares de mi vida; con Julie Mayer, que nunca se cansa de leer borradores; con Kate Miciak y Deborah Schneider, editora y agente literario, respectivamente, por seguir creyendo en la literatura de misterio.
Si este libro ha salido bien se debe a la entrega desinteresada de este generoso grupo. Todos los errores e incongruencias son de mi exclusiva responsabilidad.
1
Elena Weaver despertó cuando la segunda luz de la habi tación se encendió. La primera, que descansaba sobre su escritorio, a unos cuatro metros de distancia, sólo había logrado molestarla un poco. Sin embargo, la segunda luz, dispuesta de manera que le diera de lleno en la cara desde la mesita de noche, fue tan eficaz como un redoble de tambor o una alarma. Cuando irrumpió en su sueño (una intromisión muy desagradable, considerando el tema que su subconsciente había tejido), se incorporó en la cama como impulsada por un resorte.
No había empezado la noche en esta cama, ni tan sólo en esta habitación, de modo que parpadeó unos momentos, perpleja, y se preguntó por qué habían sustituido las cortinas rojas lisas por aquel espantoso estampado de crisantemos amarillos y hojas verdes, diseminados en un campo de lo que parecían helechos. Estaban corridas sobre una ventana que no estaba donde debía, al igual que el escritorio. De hecho, no tendría por qué haber un escritorio, y mucho menos sembrado de papeles, cuadernos, varios volúmenes abiertos y un enorme ordenador.
Este último objeto, al igual que el teléfono colocado a su lado, lo aclaró todo. Estaba en su habitación, sola. Había llegado antes de las dos, y después de quitarse la ropa se había desplomado exhausta sobre la cama. Había logrado conciliar cuatro horas de sueño. Cuatro horas... Elena emitió un gruñido. No era de extrañar que se hubiera creído en otra parte.
Saltó de la cama, se calzó unas peludas zapatillas y se puso el albornoz verde de lana tirado en el suelo al lado de sus tejanos. De tan viejo había adquirido una suavidad plumosa. Su padre le había regalado una bonita bata de seda cuando se matriculó en Cambridge un año antes (de hecho, le había regalado un guardarropa entero, que había desechado en su mayor parte), pero había dejado la bata en casa de su padre, aprovechando una de sus frecuentes visitas de fin de semana, y si bien lo llevaba en su presencia, para apaciguar la angustia con que el hombre parecía espiar cada uno de sus movimientos, no lo utilizaba en ningún otro momento. Ni en Londres, en casa de su madre, ni en el colegio. Prefería el viejo albornoz verde. Acariciaba su piel desnuda como si fuera terciopelo.
Se dirigió a la ventana y descorrió las cortinas. Aún no había amanecido, y la niebla que flotaba sobre la ciudad como un miasma opresivo desde hacía cinco días aún parecía más espesa esta mañana; se apretujaba contra los batientes de las ventanas y tejía sobre los cristales un encaje de humedad. Sobre el alféizar descansaba una jaula, con una botellita de agua colgada de un lado, una rueda de ejercicio en el centro y una madriguera en la esquina derecha del fondo. En su interior se encontraba aovillado un montoncito de pelo del tamaño de una cuchara, de color coñac.
Elena dio unos golpecitos sobre los helados barrotes de la jaula. Acercó la cara, captó los olores entremezclados de papel de periódico desmenuzado, virutas de cedro y excrementos de ratón, y sopló con suavidad en dirección al nido.
—Ratoncito —dijo. Tabaleó de nuevo sobre los barrotes de la jaula—. Ratoncito.
Un brillante ojo marrón se abrió en el montoncito de pelo. El ratón alzó la cabeza y olfateó el aire con el hocico.
—Tibbit. —Elena sonrió cuando los bigotes del animalito se agitaron—. Buenos días, ratoncito.
El ratón salió de su refugio y se acercó a inspeccionar los dedos, con la esperanza de recibir su banquete matutino. Elena abrió la puerta de la jaula y lo cogió, apenas siete centímetros de viva curiosidad en la palma de su mano. Lo depositó sobre su hombro, y el ratón empezó a investigar de inmediato las posibilidades que presentaba su cabello. Era muy largo y lacio, de color idéntico al pelaje del animal. Por lo visto, esas características le ofrecieron la promesa de un escondite, porque se deslizó muy contento entre el cuello de la bata y la nuca de Elena. Se agarró a la tela y procedió a lavarse la cara.
Elena le imitó. Abrió el armarito donde guardaba la jofaina y encendió la luz que colgaba sobre el mueble. Se cepilló los dientes, se recogió el cabello sobre la nuca con una goma y buscó en el ropero el chándal y un jersey. Se puso los pantalones y pasó a la cocina.
Dio la luz y examinó el estante que corría sobre el fregadero de acero inoxidable. «Coco Puffs», «Weetabix», «Corn Flakes». Esta visión molestó a su estómago, así que abrió la nevera, sacó un cartón de zumo de naranja y bebió directamente del envase. El ratón puso punto final a sus abluciones matutinas y emergió de nuevo sobre su hombro, impaciente. Elena, sin dejar de beber, le acarició con el dedo índice la cabeza. Los diminutos dientes del ratón mordisquearon el filo de su uña. Basta de mimos. Se estaba impacientando.
—Está bien.
Elena rebuscó en la nevera, arrugó la nariz al oler la leche que se había estropeado, y encontró el tarro de mantequilla de cacahuete. La punta de un dedo untada en la mantequilla era el banquete matinal del ratón, que se lanzó sobre la golosina en cuanto Elena se la acercó. Aún estaba eliminando los residuos de su pelaje cuando Elena volvió a su habitación y le dejó sobre el escritorio. Se quitó la bata, se puso el jersey y comenzó a hacer ejercicios.
Sabía la importancia del precalentamiento antes de su carrera diaria. Su padre se lo había machacado con monótona regularidad desde que había ingresado en el club «Liebre y Sabuesos» de la universidad, en el primer trimestre. Aun así, lo consideraba mortalmente aburrido, y la única forma de completar la serie de ejercicios consistía en combinarlos con otra cosa, como fantasear, preparar tostadas, mirar por la ventana o leer algún fragmento de literatura del que hubiera huido durante mucho tiempo. Esta mañana combinó el ejercicio con tostadas y mirar por la ventana. Mientras el pan se doraba en la tostadora colocada sobre la estantería, se dedicó a desentumecer los músculos de las piernas y los muslos, los ojos desviados hacia la ventana. La niebla estaba creando un torbellino remolineante alrededor de la farola situada en el centro del Patio Norte, lo cual garantizaba una carrera desagradable.
Elena vio por el rabillo del ojo que el ratón correteaba de un lado a otro sobre el escritorio, se detenía para alzarse sobre sus patas traseras y olfateaba el aire. No era tonto. Varios millones de años de evolución olfativa le aseguraban que había más comida en perspectiva, y quería su parte.
Elena miró hacia la estantería y vio que la tostada ya había saltado. Rompió un trozo para el ratón y lo tiró dentro de la jaula. El animal se precipitó al instante en aquella dirección; sus diminutas orejas reflejaban la luz como si fueran de cera transparente.
—Bueno —dijo Elena, y atrapó al animal mientras avanzaba entre dos volúmenes de poesía y tres ensayos críticos sobre Shakespeare—. Di adiós, Tibbit.
Frotó su mejilla contra el pelaje antes de devolverlo a la jaula. El trozo de tostada era casi tan grande como él, pero consiguió arrastrarlo con tenaces esfuerzos hacia la madriguera. Elena sonrió, tabaleó sobre la parte superior de la jaula, cogió el resto de la tostada y salió de la habitación.
Cuando la puerta de cristal del pasillo se cerró a su espalda con un siseo, se puso la chaqueta del chándal y subió la capucha sobre su cabeza. Bajó corriendo el primer tramo de la escalera «L», voló sobre el rellano agarrada a la barandilla de hierro forjado y aterrizó acuclillada, descargando el peso de su cuerpo sobre las piernas y los tobillos, en lugar de las rodillas. Bajó el segundo tramo a paso más vivo, cruzó el vestíbulo como una exhalación y abrió la puerta. El aire helado la golpeó como un torrente de agua. En respuesta, sus músculos se tensaron. Los obligó a relajarse y corrió sin moverse del sitio, mientras agitaba los brazos. Aspiró profundas bocanadas de aire, que sabía a humus y a madera quemada, pues la niebla procedía del río y los pantanos. Su piel se cubrió al instante de una película húmeda.
Atravesó corriendo el extremo sur del Patio Nuevo y trotó por los dos pasajes que conducían al Patio Principal. No había nadie. No se veía ninguna habitación iluminada. Era maravilloso, estimulante. Se sintió desmedidamente libre.
Y le quedaban menos de quince minutos de vida.
Cinco días de niebla goteaban de árboles y edificios, dibujaban sendas húmedas sobre las ventanas, creaban charcos en el pavimento. Ya fuera del St. Stephen’s College, los faros de un camión relampaguearon en la neblina, dos diminutas brasas de color naranja, como ojos de gato. Las farolas victorianas de Senate House Passage proyectaban largos dedos de luz amarilla entre la niebla, y las agujas góticas del King’s College desaparecían en un telón de fondo cuyo color recordaba a una bandada de palomas grises. Más allá, el cielo aún conservaba el aspecto nocturno. Faltaba una hora para que amaneciera por completo.
Elena salió de Senate House Passage y tomó King’s Parade. La presión de sus pies sobre el pavimento enviaba temblores a su estómago, propagados mediante los músculos y huesos de sus piernas. Apretó las palmas contra las caderas, justo donde él las había colocado anoche, sólo que ahora su respiración era firme, no rápida, ansiosa y concentrada en la frenética oleada de placer. Aun así, casi podía ver su cabeza echada hacia atrás. Casi podía verle, concentrado en la pasión, la fricción, en el desmesurado deseo del cuerpo de Elena. Casi podía ver su boca formando las palabras «oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios», mientras empujaba con las caderas y la apretaba contra él cada vez con más fuerza. Y después, los labios que susurraban su nombre y el salvaje latido de su corazón. Y su respiración, agitada como la de un corredor.
Le gustaba pensar en eso. Estaba soñando con aquellos instantes cuando la luz de su cuarto la despertó poco rato antes.
Trotó por King’s Parade hacia Trumpington, entrando y saliendo de los charcos de luz. Alguien estaba preparando el desayuno no muy lejos, porque el aire transportaba el débil aroma a bacon y café. Su garganta se cerró a modo de respuesta, y aumentó la velocidad para escapar del aroma. Pisó un charco de agua helada, que mojó su calcetín izquierdo.
Giró en Mili Lane en dirección al río. La sangre se agolpaba en sus venas y, a pesar del frío, había empezado a sudar. Un reguero de sudor resbaló entre sus pechos y descendió hacia la cintura.
La transpiración es la señal de que tu cuerpo está trabajando, le decía su padre. Transpiración, por supuesto. Su padre nunca decía «sudor».
Tuvo la impresión de que el aire refrescaba a medida que se acercaba al río. Esquivó dos carretones polvorientos, empujados por el primer ser vivo que veía en las calles esta mañana, un obrero vestido con un anorak verde lima. Depositó un morral sobre la barra de un carretón y levantó un termo, como si le dedicara un brindis.
Al final del sendero se internó en la pasarela que cruzaba el río Cam. Los ladrillos estaban resbaladizos. Corrió un momento sin moverse de sitio y se subió la manga de la chaqueta para ver qué hora era. Cuando se dio cuenta de que había olvidado el reloj en su habitación, maldijo por lo bajo y corrió por el puente para echar un breve vistazo a Laundress Lane.
«Maldita sea. ¿Dónde está?» Elena escudriñó la niebla. Dejó escapar un resoplido de irritación. No era la primera vez que debía esperar, y si su padre seguía en sus trece, no sería la última.
—No permitiré que corras sola, Elena, y menos a esas horas de la madrugada, junto al río. No volveremos a hablar de este asunto. Si te molestaras en escoger otra ruta...
Pero ella sabía que daba igual. Si elegía otra ruta, él inventaría otra objeción. No debió decirle jamás que corría, para empezar. En aquella ocasión, le pareció una información inofensiva. «Me he hecho socia del club “Liebre y Sabuesos”, papá.» Y él consiguió convertir el hecho en otra muestra de su devoción hacia ella. Al igual que cuando se apoderó de sus trabajos antes de la supervisión. Los leyó con el ceño fruncido; su postura y expresión decían bien a las claras: «Fíjate en lo muy preocupado que estoy, fíjate en lo mucho que te quiero, fíjate en cuánto valoro haberte recuperado. Nunca volveré a abandonarte, querida». Y después los criticó, la guió a través de introducciones, conclusiones y puntos que debían ser clarificados, convocó a su madrastra para que le proporcionara mayor ayuda, se reclinó en su butaca de cuero, con un brillo de entusiasmo en los ojos. «¿Te das cuenta de que formamos una familia feliz?» Le daba retortijones.
Su aliento se convertía en nubes de vapor. Esperó más de un minuto, pero nadie surgió de la sopa gris que era Laundress Lane.
«Déjalo pasar», se dijo, y corrió hacia el puente. A su espalda, en el Estanque del Molino, las formas de cisnes y patos se recortaban en la atmósfera brumosa, mientras que en la orilla sudoeste las ramas de un sauce se hundían en el agua. Elena lanzó una última mirada hacia atrás, pero nadie corrió a su encuentro, de modo que prosiguió su camino.
Calculó mal el ángulo al bajar por la pendiente de la esclusa y notó un leve tirón en un músculo de la pierna. Se encogió de dolor, pero no se paró. Había hecho un tiempo desastroso (aunque ni siquiera sabía cuál), pero tal vez recuperaría unos segundos cuando llegara a la calzada elevada. Recuperó el paso de antes.
La calzada se estrechó hasta convertirse en una franja de asfalto, con el río a la izquierda y la amplia extensión de Sheep’s Green, oculta por la niebla, a la derecha. En este punto, las gigantescas siluetas de los árboles se elevaban por encima de la niebla, y las barandillas de las pasarelas practicaban surcos blancos, cuando las luces ocasionales procedentes del otro lado del río lograban taladrar la oscuridad. Mientras corría, los patos se deslizaban en silencio desde la orilla al agua. Elena buscó en el bolsillo el último fragmento de tostada, que desmenuzó y tiró en dirección a las aves.
Los dedos de sus pies chocaban contra el extremo de las bambas. Le dolían las orejas de frío. Se ciñó la cinta de la capucha debajo de la barbilla, sacó un par de mitones del bolsillo de la chaqueta, se los puso, sopló sobre sus manos y las apretó contra su cara helada.
Delante de ella, el río se dividía en dos partes (el cuerpo principal y un arroyo sombrío) cuando rodeaba la isla de Robinson Crusoe, una pequeña masa de tierra erizada en su extremo sur de árboles y vegetación, en tanto el extremo norte se dedicaba a reparar los botes de remos, canoas, bateas y demás embarcaciones de los colegios. Una hoguera se había encendido en la zona hacía poco, porque Elena distinguió sus restos en el aire. Alguien habría acampado ilegalmente en la parte norte de la isla por la noche, dejando atrás los restos de madera carbonizada, extinguidos al poco tiempo por el agua. Olía diferente de un fuego fallecido de muerte natural.
Elena, picada por la curiosidad, miró entre los árboles mientras corría paralela al extremo norte de la isla. Canoas y botes de remos amontonados, de madera reluciente y mojada por la niebla, pero no había nadie.
El sendero empezó a subir hacia Fen Causeway, que señalaba el final del primer tramo de su carrera. Como de costumbre, acometió el ascenso con renovadas energías. Respiraba con fuerza, pero notaba la presión cada vez mayor en su pecho. Cuando ya se estaba acostumbrando a su nueva velocidad, les vio.
Dos siluetas aparecieron frente a ella, una agachada y la otra tendida sobre el sendero. Eran amorfas, semiocultas por las sombras, y daba la impresión de que temblaban como hologra mas vacilantes, iluminadas desde atrás por la luz oscilante y filtrada procedente de la calzada elevada, a unos veinte metros de distancia. La silueta acuclillada, tal vez al oír los pasos de Elena, se volvió hacia ella y levantó una mano. La otra siguió inmóvil.
Elena forzó la vista. Sus ojos saltaron de una silueta a la otra. Vio el tamaño. Vio las dimensiones.
«Townee», pensó, y corrió hacia delante.
La figura acuclillada se irguió, se alejó de Elena y pareció desaparecer en la niebla más espesa arremolinada cerca de la pasarela que comunicaba el sendero con la isla. Elena se detuvo y cayó de rodillas. Extendió la mano, palpó y se encontró examinando lo que parecía tan sólo una vieja chaqueta rellena de harapos.
Se volvió, confusa, con una mano apoyada en el suelo, para levantarse. Reunió aliento para hablar. En ese momento, la pesada bruma se astilló frente a ella. Captó un fugaz movimiento a su izquierda. Recibió el primer golpe.
La alcanzó de pleno entre los ojos. Un rayo atravesó su campo visual. Su cuerpo cayó hacia atrás.
El segundo golpe fue descargado contra su nariz y mejilla. Perforó la piel y rompió el hueso cigomático como si fuera de cristal.
Si hubo un tercer golpe, la muchacha no lo sintió.
***
Pasaban de las siete cuando Sarah Gordon frenó su Escort en la amplia zona de calzada situada a la derecha del departamento de Ingeniería de la universidad. Pese a la niebla y el tráfico matinal, había cubierto la distancia desde su casa en menos de quince minutos, lanzada por Fen Causeway como si la persiguiera una legión de demonios. Puso el freno de mano, salió a la húmeda mañana y cerró la puerta.
Del maletero del coche sacó su equipo: una silla plegable, un cuaderno de bocetos, una caja de madera, un caballete y dos lienzos. Dejó estos objetos en el suelo, a sus pies, e investigó el maletero, preguntándose si había olvidado algo. Se concentró en los detalles (los carboncillos, pinturas al temple y pinceles de la caja), y trató de ignorar las crecientes náuseas y el hecho de que los temblores debilitaban sus piernas.
Permaneció unos momentos con la cabeza apoyada sobre la sucia cubierta del maletero y se obligó a pensar tan sólo en la pintura. Era algo que había meditado, empezado, desarrollado y terminado incontables veces desde su niñez, de forma que los elementos eran como viejos amigos. El tema, el lugar, la luz, la composición, la elección de los medios exigían toda su concentración. Intentó entregarse a ella. El mundo de las posibilidades se estaba abriendo. Esta mañana representaba un renacimiento sagrado.
Siete semanas antes había señalado este día, trece de noviembre, en el calendario. Había escrito «Hazlo» sobre aquel pequeño cuadrado blanco de esperanza, y ahora se disponía a terminar con ocho meses de inactividad, utilizando el único medio que conocía para recobrar la pasión con que en otro tiempo había acometido su obra. Si al menos pudiera reunir la valentía necesaria para sobreponerse a un revés sin importancia...
Cerró la cubierta del maletero y recogió su equipo. Cada objeto encontró su lugar preciso en sus manos y bajo los brazos. Ni tan siquiera se produjo el momento de pánico al preguntarse cómo había logrado transportar todo en el pasado. Y el hecho de que algunos actos parecían automáticos, como ir en bicicleta, le dio ánimos por un instante. Regresó por Fen Causeway y bajó la pendiente hacia la isla de Robinson Crusoe, diciéndose que el pasado había muerto, que había venido a enterrarlo.
Durante demasiado tiempo había permanecido como atontada frente a un caballete, incapaz de pensar en las posibilidades curativas inherentes al simple acto de crear. A lo largo de aquellos meses no había creado otra cosa que los medios de contribuir a su destrucción, coleccionando media docena de recetas de somníferos, limpiando y engrasando su vieja pistola, poniendo a punto el horno de gas, trenzando una soga con sus bufandas, creyendo en todo momento que su inspiración había muerto. Pero todo había concluido, al igual que las siete semanas de creciente temor, a medida que el trece de noviembre se aproximaba.
Se detuvo en el pequeño puente tendido sobre el estrecho arroyo que separaba la isla de Robinson Crusoe del resto de Sheep’s Green. Aunque ya había amanecido, la niebla era espesa, y se extendía ante su campo visual como un banco de nubes. El canto vigoroso de un reyezuelo macho adulto surgió de un árbol suspendido sobre ella, y el tráfico de la calzada elevada pasó con el apagado estruendo irregular de los motores. Oyó el «cuaccuac» de un pato cerca del río. El timbre de una bicicleta cascabeleó al otro lado del parque.
A su izquierda, los cobertizos donde se reparaban las embarcaciones seguían cerrados a cal y canto. Delante, diez peldaños de hierro subían al puente Crusoe y descendían a Coe Fen, en la orilla este del río. Vio que habían dado una capa de pintura nueva al puente, un hecho que no había observado hasta entonces. Si antes era verde y naranja, con la herrumbre al descubierto en algunos puntos, ahora era marrón y crema; el crema pertenecía a una serie de balaustres entrecruzados que brillaban a través de la niebla. El puente parecía suspendido sobre la nada. La niebla alteraba y ocultaba todo cuanto lo rodeaba.
Suspiró, a pesar de su determinación. Era imposible. No había luz, esperanza ni inspiración en este desolado y frío lugar. Que le den morcilla a los estudios nocturnos del Támesis ejecutados por Whistler. A la mierda lo que Turner hubiera hecho con este amanecer. Nadie creería que ella había venido a pintar esto.
De todos modos, éste era el día que había elegido. Los acontecimientos habían dictado que viniera a esta isla a pintar. Y pintaría. Recorrió el resto del puentecillo y abrió la chirriante puerta de hierro forjado, dispuesta a desdeñar el frío que parecía infiltrarse en cada órgano de su cuerpo.
Pasada la puerta, notó que el barro se adhería ruidosamente a sus zapatos de lona, y se estremeció. Pero sólo era el frío. Y se internó en el bosquecillo creado por alisos, sauces y hayas.
Gotas de condensación caían de los árboles sobre la alfombra de hojas otoñales, con un sonido similar al de una papilla que burbujeaba lentamente. Una gruesa rama estaba atravesada en el camino, pero justo al otro lado se abría un pequeño claro bajo un chopo, que proporcionaba una buena vista. Sarah siguió avanzando. Apoyó el caballete y las telas contra el árbol, abrió la silla plegable y dejó el estuche de madera al lado. Apretó el cuaderno de bocetos contra el pecho.
Pintar, dibujar, pintar, bosquejar. Notó los fuertes latidos de su corazón. Sus dedos parecían quebradizos. Hasta las uñas le dolían. Sintió desprecio por su debilidad.
Obligó a su cuerpo a acomodarse en la silla plegable de cara al río, y contempló el puente. Tomó nota de cada detalle, con la intención de verlos como líneas o ángulos, un simple problema de composición que debía resolver. Su mente empezó a evaluar lo que los ojos abarcaban, como un acto reflejo. Tres ramas de aliso enmarcaban el puente, con sus hojas otoñales inclinadas bajo el peso de gotas de rocío, y lograban captar y reflejar la escasa luz que se filtraba. Formaban líneas diagonales que, primero, se alzaban sobre la estructura, para luego descender perfectamente paralelas a la escalera que conducía a Coe Fen, donde las luces lejanas de Peterhouse brillaban a través de la masa remolineante de niebla. Un pato y dos cisnes dibujaban formas brumosas en el río, cuyo gris era tan intenso (reproducción de la atmósfera reinante) que las aves flotaban como suspendidas en el espacio.
«Pinceladas rápidas —pensó—, vigorosas impresiones; utiliza el carboncillo para acentuar la profundidad.» Ejecutó su primer trazo en el cuaderno, después un segundo, y luego un tercero, hasta que sus dedos resbalaron y soltaron el carboncillo, que se deslizó sobre el papel y cayó en su regazo.
Contempló el confuso revoltijo que había creado. Arrancó el papel y empezó por segunda vez.
Mientras dibujaba, notó que sus tripas empezaban a aflojarse, notó que las náuseas ascendían lentamente hacia su garganta.
—Oh, por favor —susurró, y miró a su alrededor, consciente de que no tendría tiempo de llegar a casa, de que no podía permitirse el lujo de indisponerse en este momento y lugar. Examinó su boceto, se fijó en las líneas torpes, inadecuadas, y lo convirtió en una bola de papel arrugado.
Inició un tercer dibujo y se concentró en mantener firme su mano derecha. Intentó reproducir el ángulo de las ramas de aliso, mientras intentaba contener su pánico. Intentó copiar la red que formaban los balaustres del puente al entrecruzarse. Intentó sugerir el dibujo del follaje. El carboncillo se partió en dos.
Se levantó. Se suponía que no debía ser así. Se suponía que la inspiración creativa surgía. Se suponía que el lugar y la hora del día desaparecían. Se suponía que retornaba el deseo. Pero no era cierto. Se había extinguido. Puedes, se dijo con furia, puedes y lo harás. Nada puede detenerte. Nadie se interpone en tu camino.
Sujetó el cuaderno bajo el brazo, cogió la silla plegable y se encaminó al sur de la isla, hasta llegar a una pequeña lengua de tierra. Estaba llena de ortigas, pero desde allí se apreciaba una panorámica diferente del puente. Éste era el lugar.
La tierra era margosa, sembrada de hojas. Árboles y matorrales formaban una red de vegetación tras la cual, a cierta distancia, se alzaba el puente de piedra de Fen Causeway. Sarah abrió la silla plegable en este punto. La dejó caer al suelo. Dio un paso atrás y tropezó con lo que parecía una rama oculta bajo un montón de hojas. Considerando el lugar, tendría que haber estado preparada, pero la sensación le causó un sobresalto.
—Maldita sea —se dijo, y apartó el objeto de una patada. Las hojas salieron despedidas. Sarah notó que su estómago se revolvía. El objeto no era una rama, sino un brazo humano.
2
Por fortuna, el brazo estaba unido al cuerpo. Durante los veintinueve años que llevaba en la policía de Cambridge, el superintendente Daniel Sheehan jamás había tropezado con un cadáver desmembrado, y no deseaba gozar de esa dudosa distinción policial en estos momentos.
Después de recibir la llamada desde el cuartel a las siete y veinte, había salido de Arbury con gran aparato de luces y sirenas, contento de tener una excusa para abandonar la mesa del desayuno, donde el décimo día seguido de gajos de pomelo, un huevo pasado por agua y una transparente rebanada de pan tostado sin mantequilla había provocado que regañara a su hijo y su hija adolescentes por su indumentaria y cabello, como si ambos no hubieran vestido el uniforme del colegio, como si sus cabezas no hubieran estado bien peinadas y relucientes. Stephen miró a su madre, Linda le imitó. Y los tres se dedicaron a sus desayunos con el aire martirizado de una familia demasiado tiempo expuesta a los cambios de humor inesperados del dietis ta crónico.
Había un embotellamiento de tráfico en la glorieta de Newnham Road, y Sheehan sólo pudo llegar al puente de Fen Causeway a una velocidad algo superior al paso de tortuga de los demás vehículos, gracias a subir medio coche a la acera. Imaginó el caos en que se habrían convertido a estas alturas todas las arterias que entraban en la ciudad por el sur, y cuando frenó el coche detrás de la furgoneta empleada por los analistas del lugar de los hechos, salió al aire húmedo y frío y dijo al agente apostado en el puente que pidiera por radio más hombres para agilizar el tráfico. Le disgustaban por igual los mirones que los morbosos. Accidentes y asesinatos atraían a la peor clase de gente.
Se tapó mejor con la bufanda azul marino embutida por dentro del abrigo y pasó bajo la cinta amarilla del cordón policial. Media docena de estudiantes estaban inclinados sobre el parapeto del puente e intentaban ver qué sucedía abajo. Sheehan gruñó e indicó al agente con un gesto que los dispersara. Si la víctima era de algún colegio, no estaba dispuesto a permitir que la noticia se divulgara antes de lo debido. Una precaria paz había reinado entre la policía local y la universidad desde la investigación de un suicidio llevada a cabo en Emmanuel el trimestre anterior. No deseaba perturbarla por nada del mundo.
Cruzó el puente hasta llegar a la isla, donde una agente se encontraba de pie junto una mujer, cuyo rostro y labios tenían el color del lino sin blanquear. Estaba sentada en uno de los últimos peldaños de hierro del puente Crusoe, con un brazo curvado alrededor del estómago y la cabeza apoyada en la otra mano. Vestía un viejo abrigo azul que daba la impresión de colgarle hasta los tobillos, y la parte delantera estaba cubierta de manchitas marrones y amarillas. Por lo visto, se había vomitado encima.
—¿Encontró ella el cuerpo? —preguntó Sheehan a la agente, que asintió en respuesta—.¿Quién lo ha visto, hasta el momento?
—Todos, excepto Pleasance. Drake le retuvo en el laboratorio.
Sheehan resopló. Otro fregado en la sección forense, sin duda. Señaló con la barbilla a la mujer del abrigo.
—Consígale una manta y reténgala aquí.
Volvió a la puerta y entró en la parte sur de la isla.
Según el punto de vista, el lugar era, o un sueño convertido en realidad, o la pesadilla de cualquiera que se encargara de examinar el lugar de los hechos. Las pruebas abundaban, desde periódicos desintegrados hasta bolsas de plástico parcialmente llenas. La zona parecía un vertedero, y había como mínimo una buena docena de pisadas, todas diferentes, marcadas en la tierra empapada.
—Joder —masculló Sheehan.
El equipo de analistas había tendido tablas de madera. Empezaban en la puerta y seguían hacia el sur, hasta desaparecer en la niebla. Caminó sobre ellas y procuró esquivar las gotas que caían de los árboles. Su hija Linda las habría llamado gotas de niebla, con aquella pasión por la precisión lingüística que siempre le sorprendía y le inducía a pensar que, dieciséis años antes, se había producido un error en el hospital y habían intercambiado a su auténtica hija por una poetisa de rostro travieso.
Se detuvo en un claro, donde dos lienzos y un caballete estaban apoyados contra un chopo. También había un estuche de madera abierto, y una capa de condensación se iba posando sobre una fila de pinturas al pastel y ocho tubos de pintura. Frunció el ceño y contempló sucesivamente el río, el puente y las nubes de niebla que surgían del pantano como gases. Como tema para un cuadro, le recordó aquellas obras francesas que había visto años atrás en el Instituto Courtauld: puntos, remolinos y manchas de color que sólo se podían descifrar desde doce metros de distancia, forzando la vista como un poseso y pensando en el aspecto que tendrían las cosas si fuera miope.
Más adelante, las tablas se desviaban hacia la izquierda, y le condujeron hasta el fotógrafo de la policía y el forense. Se protegían del frío con abrigos y gorras de punto, y se movían como bailarines rusos, porque saltaban de un pie a otro para activar la circulación. El fotógrafo estaba tan pálido como siempre que debía reunir documentación gráfica sobre un asesinato. El forense aparentaba irritación. Se frotaba el pecho con los brazos, daba saltitos y lanzaba repetidas e incesantes miradas hacia la calzada elevada, como si el asesino estuviera agazapado en la niebla y la única esperanza de capturarle fuera precipitarse de inmediato en la masa indistinta.
Cuando Sheehan se acercó y formuló su pregunta rutinaria («¿Qué tenemos esta vez?»), vio el motivo que explicaba la impaciencia del médico. Una alta silueta estaba saliendo de la bruma que se extendía entre los sauces; caminaba con cautela y no apartaba la vista del suelo. A pesar del frío, llevaba el sobretodo de cachemira colgado sobre los hombros como una capa, sin bufanda que desvirtuara la línea impecable de su traje italiano. Drake, jefe del departamento forense de Sheehan, la mitad de un irritante dúo de científicos que le estaban volviendo loco desde hacía cinco meses. Esta mañana hacía ostentación de su gusto por el vestir, observó Sheehan.
—¿Algo? —preguntó al científico.
Drake se detuvo para encender un cigarrillo. Apagó la cerilla con sus dedos enguantados y la depositó en un frasquito que sacó del bolsillo. Sheehan reprimió un comentario. El muy jodido siempre iba preparado.
—Da la impresión de que el arma ha desaparecido —contestó—. Tendremos que dragar el río.
Maravilloso, pensó Sheehan, y contó los hombres y las horas necesarios para llevar a cabo la operación. Se acercó para echar un vistazo al cuerpo.
—Mujer —dijo el médico—. Apenas una niña.
Mientras Sheehan contemplaba a la muchacha, reflexionó sobre el hecho de que no reinaba el silencio habitual ante una muerte. En la calzada, las bocinas aullaban, los motores rugían, los frenos chirriaban y la gente gritaba. Los pájaros gorjeaban en los árboles y un perro ladraba como un energúmeno, ya fue ra de dolor o alegría. La vida continuaba, a pesar de la proximidad y las pruebas de la violencia.
Porque la muerte de la muchacha había sido violenta, indudablemente. Aunque la mayor parte de su cuerpo había sido cubierto con hojas caídas, quedaba al descubierto lo bastante para que Sheehan pudiera ver lo peor. Alguien la había golpeado en la cara. El cordón de la capucha estaba enrollado alrededor de su cuello. El patólogo determinaría en última instancia si había fallecido a causa de las heridas en la cabeza o por estrangulación, pero una cosa era evidente: nadie podría identificarla por el simple método de mirar su cara. Estaba arrasada.
Sheehan se acuclilló para examinarla con más detenimiento. Yacía sobre el costado derecho, con la cabeza hundida en la tierra y su largo cabello caído hacia delante. Tenía los brazos extendidos, con las muñecas juntas pero sin atar, y las rodillas dobladas.
Se mordisqueó pensativamente el labio inferior, echó un vistazo al río, que se encontraba a un metro y medio de distancia, y volvió a mirar el cadáver. La chica vestía un manchado chándal marrón y zapatillas de deporte blancas, con los cordones sucios. Parecía ágil. Parecía en forma. Se parecía a la pesadilla política que había confiado en soslayar. Levantó su brazo para ver si llevaba alguna enseña en la chaqueta. Lanzó un suspiro de desesperación cuando vio que un escudo, coronado con las palabras «St. Stephen’s College», estaba cosido sobre su pecho izquierdo.
—La leche —murmuró. Volvió a dejar el brazo como estaba y cabeceó en dirección al fotógrafo—. Ya puede —dijo, y se alejó.
Miró hacia Coe Fen. Daba la impresión de que la niebla se estaba levantando, pero tal vez se debía al efecto de la progresiva luz del día, una ilusión momentánea o un anhelo. De todos modos, daba igual que hubiera niebla o no, porque Sheehan era hijo de Cambridge y sabía lo que había detrás del velo opaco de neblina. Peterhouse. Al otro lado de la calle, Pembroke. A la izquierda de Pembroke, Corpus Christi. Desde allí, hacia el norte, el oeste y el este, se sucedían los colegios. A su alrededor, a su servicio, debiendo su propia existencia a la presencia de la universidad, estaba la ciudad. Y todo ello, colegios, facultades, bibliotecas, negocios, casas y habitantes, representaban más de seiscientos años de difícil simbiosis.
Notó un movimiento a su espalda. Sheehan se volvió y miró a los ojos grises de Drake. Era obvio que el científico forense había sabido lo que se avecinaba. Esperaba desde hacía mucho tiempo la oportunidad de apretarle los tornillos a su subordinado del laboratorio.
—A menos que ella misma se golpeara la cara e hiciera desaparecer el arma, dudo que alguien califique esto de suicidio —dijo.
En su oficina de Londres, el superintendente Malcolm Webberly masticó su tercer puro (uno por cada hora transcurrida) y examinó a sus inspectores detectives, reflexionando sobre la suerte que tenían al desconocer el huevo que iba a tirarles a la cara. Teniendo en cuenta la longitud y el volumen de la diatriba que les había dirigido dos semanas atrás, sabía que podían esperar lo peor. Y se lo merecían, desde luego. Había sermoneado a su equipo durante un mínimo de treinta minutos acerca de lo que llamó con sarcasmo los «Cruzados de las Carreras Campo a Través», y ahora iba a pedirles que se unieran a ellos.
Calculó las posibilidades. Estaban sentados en su despacho, alrededor de la mesa. Como de costumbre. Hale estaba dando rienda suelta a su nerviosa energía, y jugaba con un montón de sujetapapeles a los que, al parecer, intentaba dar forma de cota de malla, como si sospechara un inminente enfrentamiento con alguien provisto de mondadientes. Stewart, el compulsivo de la unidad, utilizaba la pausa en la conversación para trabajar en un informe, un comportamiento muy propio de él. Corrían rumores de que Stewart había logrado hacer el amor a su mujer y redactar informes policiacos al mismo tiempo, y con el mismo grado de entusiasmo en ambas actividades. A su lado, Mac-Pherson se estaba limpiando las uñas con un cortaplumas de punta rota, con una expresión de «ya se le pasará» en la cara, mientras, a su izquierda, Lynley se limpiaba las gafas de leer con un pañuelo color nieve, adornado en una esquina con una «A» bordada.
La ironía de la situación hizo sonreír a Webberly. Dos semanas atrás, había puesto de manifiesto la actual propensión del país a la contradicción en materia policial, esgrimiendo como prueba un artículo del Times, que consistía en una revelación sobre la cantidad de fondos públicos destinados al monstruoso funcionamiento del sistema judicial.
—Fíjense en esto —había aullado, agitando el periódico en su mano de una manera que imposibilitaba su contemplación—. Tenemos al Cuerpo de Greater Manchester investigando al de Sheffield bajo sospecha de soborno, por culpa de aquel follón futbolístico de Hillsborough. Tenemos al de Yorkshire en Manchester, investigando las quejas contra algunos oficiales superiores. Tenemos al de West Yorkshire husmeando en la muy seria brigada criminal de Birmingham; Avon y Surrey chafardean en el Guilford Cuatro de Surrey; y Cambridgeshire remueve la mierda en Irlanda del Norte, tocando los huevos al RUC.1 ¡Nadie se ocupa ya de su territorio, y es hora de terminar con ello!
Sus hombres habían asentido, dándole la razón con aire pensativo, aunque Webberly se preguntó si alguno le había escuchado. Sus horas eran largas, sus cargas tremendas. Treinta minutos concedidos a las divagaciones políticas de su superintendente eran treinta minutos que apenas podían permitirse. Sin embargo, esta idea se le ocurrió más tarde. En aquel momento, ansiaba el debate, tenía subyugado a su público, necesitaba imperiosamente continuar.
—Basura deleznable. ¿Qué nos ha pasado? Las autoridades locales se acobardan como damiselas ruborosas al menor indicio de problemas con la prensa. Suplican a todo el mundo que investigue a sus hombres, en lugar de responsabilizarse de sus fuerzas, encargar una investigación y decir a los medios de comunicación que, entretanto, coman mierda de vaca. ¿Qué clase de gente es ésa, incapaz de lavar la ropa sucia en casa?
Si la exhibición de metáforas llevada a cabo por el superintendente ofendió a alguien, no se molestó en comentarlo. Al contrario, todos se rindieron ante la naturaleza retórica de la pregunta y aguardaron pacientemente a que él mismo la respondiera, cosa que hizo, si bien de una manera indirecta.
—Que me pidan a mí intervenir en esta pantomima. Se van a enterar de lo que vale un peine.
Y ahora había caído en la trampa, a petición de dos partidos diferentes, bajo las órdenes de su propio superior, sin tiempo ni oportunidad para enseñar a nadie lo que valía un peine.
Webberly se apartó de la mesa y caminó hacia su escritorio. Apretó el botón del intercomunicador para hablar con su secretaria. Ruidos de estática y conversación surgieron del aparato. A la primera ya estaba acostumbrado. El intercomunicador no funcionaba bien desde el huracán de 1987. A lo segundo, por desgracia, también se había acostumbrado: Dorothea Harriman solía explayarse con entusiasmo sobre el objeto de su incontenible admiración.
—Te digo que se las tiñe, desde hace años. por eso no hay manera de que el rímel pueda manchar sus ojos en las fotos y esas cosas... —una interrupción de estática—, no me digas que Fergie tiene algo... Me da igual cuántos niños más decida tener...
—Harriman —interrumpió Webberly.
—Las medias blancas le sentaban mejor... Cuando le dijo por lucir aquellos espantosos lunares... Los ha dejado de lado, gracias a Dios.
—Harriman.
—... encantadora pamela que lució en Ascot este verano, ¿la viste? ¿Laura Ashley? ¡No! Preferiría caer muerta...
Hablando de muerte, pensó Webberly, y se resignó a emplear un método más primitivo, estentóreo y decididamente eficaz de llamar la atención de su secretaria. Se dirigió a la puerta, la abrió y gritó su nombre.
Dorothea Harriman se materializó en el umbral en cuanto su jefe regresó a la mesa. Se había cortado el pelo recientemente, muy corto en la nuca y en los lados, y un largo flequillo rubio barría su frente, con un toque dorado artificial. Llevaba un vestido rojo de lana, zapatos a juego y medias blancas. Por desgracia, el rojo la favorecía tan poco como a la princesa. Sin embargo, al igual que la princesa, tenía unos tobillos notables. —¿Superintendente Webberly? —preguntó, saludando con un cabeceo a los policías sentados alrededor de la mesa. Su mirada era gélida. El trabajo ante todo, declaraba. Se pasaba todo el día entregada en cuerpo y alma a su sagrada misión.
—Si puede dejar de lado su habitual evaluación de la princesa... —empezó Webberly.
La expresión de su secretaria era un ejemplo preclaro de inocencia. ¿Qué princesa?, telegrafiaba su candoroso rostro. Webberly sabía que no debía enzarzarse con ella en una lucha indirecta. Seis años de alabanzas a la princesa de Gales le habían enseñado que fracasaría en cualquier intento de avergonzarla por su actitud. Se resignó y prosiguió.
—Van a enviar un fax desde Cambridge. Ocúpese de ello, ahora. Si recibe alguna llamada de Kensington Palace, me la pasa.
Harriman apretó la parte delantera de sus labios, pero una sonrisa traviesa torció las comisuras de su boca.
—Un fax —dijo—. Cambridge. Perfecto. Enseguida, superintendente. — Y añadió, como andanada de despedida— : Carlos estudió allí, ¿sabe?
John Stewart levantó la vista y se dio unos golpecitos en los dientes con el extremo del lápiz.
—¿Carlos? —preguntó confuso, como preguntándose si la atención que había dedicado a su informe le había hecho perder el hilo de la conversación.
—Gales —dijo Webberly.
—¿Galeses en Cambridge? —preguntó Stewart—. ¿Qué ocurre? ¿Hay una reunión de antiguos alumnos?
—El príncipe de Gales — ladró Phillip Hale.
—¿El príncipe de Gales está en Cambridge? De eso debería encargarse la Rama Especial, no nosotros.
—Jesús. —Webberly arrebató a Stewart el informe y lo utilizó para subrayar con gestos sus palabras. Stewart se encogió cuando Webberly lo enrolló hasta formar un tubo—. Nada de príncipes. Nada de Gales. Sólo Cambridge. ¿De acuerdo?
— Sí, señor.
— Gracias.
Webberly observó con alivio que MacPherson había guardado el cortaplumas y que Lynley le miraba fijamente con sus indescifrables ojos oscuros, tan reñidos con su cabello rubio, impecablemente cortado.
—Ha ocurrido un asesinato en Cambridge y nos han pedido que intervengamos —dijo Webberly, y atajó objeciones y comentarios con un brusco y perentorio ademán vertical—. Lo sé, no hace falta que me refresquen la memoria. Me como lo que he dicho. A mí tampoco me gusta.
—¿Hillier? — preguntó con astucia Hale.
Sir David Hillier era el superior de Webberly. Si una petición de que los hombres de Webberly intervinieran en algo procedía de él, no era una petición. Era la ley.
—No del todo. Hillier ha dado su aprobación. Conoce el caso. Me hicieron una petición directa.
Tres inspectores detectives se miraron entre sí con curiosidad. El cuarto, Lynley, no apartó los ojos de Webberly.
—Claudiqué —siguió Webberly—. Sé que están hasta las cejas de trabajo, así que puedo encargar el caso a alguien de otra división, pero preferiría no hacerlo.
Devolvió su informe a Stewart y miró al inspector, mientras éste alisaba las páginas sobre la mesa para devolver a su primitivo estado los bordes doblados. Continuó hablando.
—Han asesinado a una estudiante del St. Stephen’s College.
Los cuatro hombres reaccionaron al instante. Un movimiento en la silla, una pregunta reprimida al instante, una mirada en dirección a Webberly para detectar señales de preocupación en su rostro. Todos sabían que la hija del superintendente estudiaba en St. Stephen’s. Su fotografía (reía mientras remaba inexpertamente con sus padres en círculos incesantes por el río Cam) descansaba sobre un archivador del despacho. Webberly leyó inquietud en sus rostros.
—No tiene nada que ver con Miranda —los tranquilizó—, pero conocía a la muchacha. Por eso me llamaron, en parte.
—Pero no es el único motivo —dio Stewart.
—Exacto. Las llamadas, fueron dos, no procedían del DIC de Cambridge, sino del rector del St. Stephen’s y del vicerrector de la universidad. La situación es delicada para la policía local. El asesinato no tuvo lugar en el College,2 de modo que el DIC de Cambridge tiene todo el derecho a ocuparse del caso, pero, como la víctima es una chica del College necesita la colaboración de la universidad para investigar.
—¿Es que la universidad no se la prestará? —preguntó MacPherson, incrédulo.
—Prefieren alguien de fuera. Según tengo entendido, se pusieron a parir por la forma en que el DIC local manejó un caso de suicidio el pasado trimestre de Pascua. Falta total de sensibilidad hacia las personas afectadas, dijo el vicerrector, por no mencionar ciertas filtraciones a la prensa. Como esta muchacha es hija de un profesor de Cambridge, quieren que todo se maneje con delicadeza y tacto.
—Inspector detective Empatia —dijo Hale, torciendo la boca. Todos sabían que era un intento, muy mal disimulado, de implicar antagonismo y falta de objetividad. Ninguno ignoraba los problemas matrimoniales de Hale. Lo último que deseaba en aquel momento era que le enviaran fuera de la ciudad en un caso que ocuparía mucho tiempo.
Webberly no le hizo caso.
— Al DIC de Cambridge no le hace ninguna gracia la situación. Es su terreno. Prefieren encargarse del caso. Por lo tanto, quien vaya no espere ser recibido al son de tambores y trompetas. He hablado unos minutos con su superintendente, un tipo llamado Sheehan... Parece una persona decente, y colaborará. Se ha dado cuenta de que la universidad considera la situación dividida entre ciudadanos y universitarios y le disgusta la idea de que puedan acusar a sus hombres de tener prejuicios contra los estudiantes. Por otro lado, sabe que, sin la colaboración de la universidad, cualquier hombre que envíe se pasará los seis meses siguientes removiendo serrín para encontrar arena.
El sonido de sus ligeros pasos precedió a Harriman. Entregó a Webberly varias hojas de papel en cuya parte superior estaban impresas las palabras «Policía del Cambridgeshire», y en la esquina derecha una corona sobre una divisa. La mujer frunció el ceño al observar la colección de vasos de plástico y ceniceros malolientes diseminados entre carpetas y documentos. Emitió un bufido de disgusto, tiró los vasos a la papelera situada junto a la puerta y se llevó los ceniceros, con el brazo extendido en toda su longitud.
Mientras Webberly Leía el informe, comunicó a sus hombres la informaci6n pertinente.
—De momento, poca cosa —dijo—. Veinte años. Elena Weaver.
Pronunció el nombre de la muchacha al estilo mediterráneo.
—¿Una estudiante extranjera? —preguntó Stewart.
—No, por lo que me dijo el director del College esta mañana. La madre vive en Londres, como ya he dicho antes, y el padre es profesor de la universidad; figura en la lista de candidatos a algo llamado Cátedra Penford de Historia, sea lo que sea. Es miembro de la junta del St. Stephen’s. Tiene una gran reputación en su especialidad.
—Tratamiento especial para su majestad —intervino Hale. Webberly continuó.
—Aún no han realizado la autopsia, pero calculan la hora de la muerte entre medianoche y las siete de la mañana. El rostro golpeado con un instrumento pesado, contundente...
—Como siempre —dijo Hale.
—... y después, según el examen preliminar, fue estrangulada.
—¿Violación? —preguntó Stewart.
—Aún no se han encontrado indicios.
—¿Entre medianoche y las siete? —preguntó Hale—. Pero usted ha dicho que no la encontraron en el College...
Webberly sacudió la cabeza.
—La encontraron cerca del río. —Frunció el ceño cuando leyó el resto de la información enviada por la policía de Cambridge—. Vestía chándal y zapatillas deportivas, por lo cual deducen que estaba corriendo cuando alguien la asaltó. Cubrieron el cuerpo con hojas. Una pintora aficionada se topó con el cadáver a las siete y cuarto de la mañana. Y, según Sheehan, vomitó en el acto.
—Espero que no sobre el cadáver —dijo MacPherson.
—Arruinaría las posibles pruebas —observó Hale.
Los demás lanzaron silenciosas carcajadas en respuesta. A Webberly no le importó la frivolidad. Años de contacto con el crimen endurecían al más débil de sus hombres.
—Según Sheehan, había suficientes indicios en el lugar de los hechos como para mantener ocupados a dos o tres equipos durante semanas.
—¿Cómo es eso?
—La encontraron en una isla que suele utilizarse como vertedero. Tienen media docena de bolsas de basura, como mínimo, para analizar, aparte de las pruebas a que se debe someter el cuerpo. —Tiró el informe sobre la mesa—. Hasta aquí llegan nuestros conocimientos. No hay autopsia. No hay copias de interrogatorios. El que se encargue del caso empezará a trabajar desde el principio.
—Es un bonito embrollo —comentó MacPherson.
Lynley volvió a la vida y extendió la mano hacia el informe. Se caló las gafas, lo leyó y, a continuación, habló por primera vez.
—Yo me ocuparé.
—Creía que estaba trabajando en el caso de aquel muchacho destripado en Maida Vale —dijo Webberly.
—Lo concluimos anoche, esta madrugada, para ser preciso. Encerramos al asesino a las dos y media.
—Santo Dios, muchacho, tómate un descanso de vez en cuando —dijo MacPherson.
Lynley sonrió y se levantó.
—¿Alguien ha visto a Havers?
La sargento detective Barbara Havers estaba sentada ante un ordenador verde, en la sala de Información situada en la planta baja de New Scotland Yard. Miraba fijamente la pantalla. En teoría, estaba buscando información sobre personas desaparecidas (desde hacía cinco años, si debía creer al antropólogo forense), en un intento de apurar las posibilidades que presentaba un esqueleto encontrado bajo los cimientos de un edificio, que acababan de demoler en la isla de los Perros. Era un favor que le había pedido un compañero de la comisaría de Manchester Road, pero su mente no asimilaba los datos que aparecían en la pantalla, ni mucho menos los comparaba con una lista de las dimensiones del radio, cúbito, fémur, tibia y peroné. Se rascó ambas cejas con los dedos índice y pulgar, y echó un vistazo al teléfono que descansaba sobre un escritorio próximo.
Tenía que llamar a casa. Necesitaba comunicar con su madre, o al menos hablar con la señora Gustafson, para comprobar que todo estaba controlado en Acton. Sin embargo, marcar las siete cifras, esperar con creciente angustia a que alguien contestara, y enfrentarse a la posibilidad de que las cosas continuaran tan mal como la pasada semana... Se veía incapaz de hacerlo.
Barbara se dijo que, de todos modos, era absurdo llamar a Acton. La señora Gustafson estaba casi sorda. Su madre existía en un mundo nebuloso de demencia senil. La probabilidad de que la señora Gustafson oyera el teléfono era tan remota como la de que su madre comprendiera que los timbrazos procedentes de la cocina significaban que alguien quería hablar mediante aquel peculiar aparato negro que colgaba de la pared. Si oía el ruido, tanto podía abrir el horno como acudir a la puerta de la calle, o descolgar el teléfono. Y si lo hacía, era improbable que reconociera la voz de Barbara o recordara quién era sin tirarse de los pelos una y otra vez.
Su madre tenía sesenta y tres años. Gozaba de una salud excelente. Lo único que agonizaba era su mente.
Barbara sabía que contratar a la señora Gustafson para que cuidara a su madre durante el día era, a lo sumo, una medida provisional e insatisfactoria. La señora Gustafson, con setenta y dos años, carecía de la energía y los recursos necesarios para cuidar de una mujer cuyo día tenía que ser programado y controlado como el de un bebé. Barbara ya había comprobado en persona tres veces los problemas derivados de conceder a la señora Gustafson la custodia, aunque limitada, de su madre. En dos ocasiones había llegado a casa antes de lo habitual, descubriendo que la señora Gustafson se había dormido en la sala de estar. Mientras la televisión vomitaba un programa con risas grabadas de fondo, su madre flotaba en un desvarío mental, perdida la primera vez al fondo del patio trasero, mientras que en la segunda se balanceaba incesantemente sobre los peldaños delanteros.
El tercer incidente, tan sólo dos días antes, había conmocionado a Barbara. Una entrevista relacionada con el caso del muchacho destripado la había llevado cerca de su barrio, y se había presentado en casa inesperadamente para ver cómo iba todo. La casa estaba vacía. Al principio, no experimentó pánico. Dio por sentado que la señora Gustafson había sacado de paseo a su madre. De hecho, experimentó una gran gratitud hacia la anciana por atreverse a controlar a la señora Havers en la calle.
Esta gratitud se evaporó cuando la señora Gustafson apareció sola menos de cinco minutos después. Había ido un momento a casa para dar de comer a su pez.
—Mamá está bien, ¿verdad? —añadió.
Por un momento, Barbara se negó a creer lo que implicaban aquellas palabras.
—¿No ha ido con usted? —preguntó.
La señora Gustafson se llevó una mano a la garganta. Un temblor sacudió los rizos grises de su peluca.
—Sólo he ido a casa para dar de comer a mi pez —dijo—. Apenas uno o dos minutos, Barbara.
Los ojos de Barbara volaron hacia el reloj. Experimentó una oleada de pánico y diversas escenas desfilaron a toda prisa por su mente: su madre tendida en Uxbridge Road, muerta, su madre abriéndose paso entre las multitudes que llenaban el metro, su madre tratando de llegar al cementerio de South Ealing, donde estaban enterrados su hijo y su marido, su madre pensando que tenía veinte años menos y que había reservado hora en un salón de belleza, su madre asaltada, robada, violada.
Barbara salió como una exhalación de la casa, y la señora Gustafson se quedó agitando las manos y gimiendo: «Ha sido por el pez», como si aquello bastara para perdonar su negligencia. Subió al Mini y se precipitó en dirección a Uxbridge Road. Exploró calles y callejones que se entrecruzaban. Paró a personas. Entró en tiendas. Y por fin la encontró en el patio de la escuela primaria local, donde Barbara y su hermano fallecido habían estudiado.
El director ya había telefoneado a la policía. Dos agentes uniformados (un hombre y una mujer) estaban hablando con su madre cuando Barbara llegó. Barbara distinguió rostros curiosos que se apretaban contra las ventanas del edificio. ¿Por qué no?, pensó. Su madre era todo un espectáculo: vestía una bata de estar por casa, muy fina, zapatillas y nada más, salvo las gafas, que no se apoyaban sobre su nariz, sino que llevaba sobre la cabeza. Iba despeinada y despedía un desagradable olor corporal. Farfullaba, discutía y protestaba como una loca. Cuando la mujer policía se dirigió hacia ella, la señora Havers la esquivó hábilmente y corrió hacia la escuela, llamando a sus hijos.
Todo eso había sucedido dos días antes, otra indicación de que la señora Gustafson no era la solución.
Barbara había intentado solucionar el problema de diversas maneras desde que su padre había muerto, ocho meses antes.3 Al principio, había llevado a su madre a un centro de dia para el cuidado de adultos, el último grito en materia de tercera edad. Sin embargo, el centro no podía quedarse a sus «clientes» después de las siete de la tarde, y el horario de un policía siempre es irregular. De haber sabido que necesitaba hacerse cargo de su madre a partir de las siete, su superior le habría concedido permiso para ello, pero eso habría supuesto cargar al hombre con un peso injusto, y Barbara apreciaba demasiado su trabajo y su asociación con Thomas Lynley para estropearlo todo, concediendo prioridad a sus problemas personales.
A continuación, probó un total de cuatro cuidadores pagados que duraron un total de doce semanas. Probó a un grupo religioso. Contrató a una serie de asistentes sociales. Se puso en contacto con los servicios de Bienestar Social y solicitó ayuda. Y por fin, pensó en recurrir a la señora Gustafson, su vecina, la cual aceptó el trabajo de forma temporal, desoyendo los consejos de su propia hija. Sin embargo, la capacidad de la señora Gustafson para cuidar a la señora Havers se reveló escasa, y aún más escaso el deseo de Barbara de soportar los descuidos de la anciana. Era cuestión de días que algo ocurriera.
Barbara sabía que la respuesta era una institución, pero no podía vivir con el peso de dejar a su madre en un hospital público, conociendo las deficiencias endémicas de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, no podía pagar los gastos de un hospital privado, a menos que ganara en las quinielas, como un Freddie Clegg en versión femenina.
Buscó en el bolsillo de la chaqueta la tarjeta que había guardado por la mañana. Hawthorn Lodge, Unéeda Drive, Green ford, decía. Una sola llamada a Florence Magentry y sus problemas se solucionarían.
—Señora Flo —había dicho la señora Magentry cuando abrió la puerta a Barbara, a las nueve y media de aquella mañana—. Así me llaman mis cariños. Señora Flo.