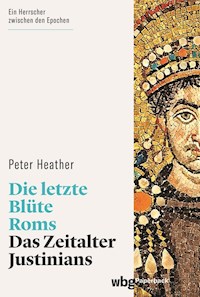Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Durante los últimos tres siglos, Occidente extendió inexorablemente su domino sobre el planeta. Pero, de repente, con el cambio de milenio, este rumbo parece haberse invertido. Enfrentado a un escenario de estancamiento económico, división política y retroceso demográfico, Occidente parece precipitarse hacia un acelerado declive. No es la primera vez que la historia asiste a un ascenso y a una caída tan vertiginosos. El Imperio romano siguió una trayectoria similar, desde el poder cuasi omnímodo hasta la desintegración, algo que, tal y como este libro argumenta, es más que una curiosa coincidencia histórica. Desde el 399 al 1999, los ciclos vitales de los imperios siembran las semillas de su inevitable destrucción. Y si la era de la dominación mundial de Occidente ha llegado a su fin, ¿ahora qué? En ¿Por qué caen los imperios? Roma, Estados Unidos y el futuro de Occidente, el historiador Peter Heather, experto en la Tardoantigüedad, y el economista político John Rapley exploran los extraños paralelismos –y las no menos esclarecedoras diferencias– entre el declive y caída de Roma y la crisis que vivimos en Occidente, yendo más allá de los tópicos familiares acerca de invasiones bárbaras y decadencia de la civilización, para extraer nuevas lecciones de la historia antigua. Si el ascenso de Roma al dominio mundial sirve para comprender el auge del Occidente moderno, su colapso permite identificar las claves de dicho proceso, y reflexionar sobre el surgimiento de pujantes periferias que desplazan al antes todopoderoso centro. En un lúcido y penetrante diálogo, los autores emplean la historia romana para considerar el momento actual y los posibles escenarios que se nos abren. A la postre, tal y como nos explica el pasado, el futuro de Occidente dependerá de las elecciones políticas y económicas que se nosotros y nuestros líderes tomemos en los años cruciales que se avecinan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¿POR QUÉ CAEN LOS IMPERIOS?
¿Por qué caen los imperios?
Heather, Peter y Rapley, John
¿Por qué caen los imperios? / Heather, Peter y Rapley, John [traducción de Javier Romero Muñoz].
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2023 – 224 p. ; 23,5 cm – (Siglo XXI) – 1.ª ed.
D. L: M-28557-2023
ISBN: 978-84-127166-6-5
94(37) (73)
32 (4+7) 321.308; 342
¿POR QUÉ CAEN LOS IMPERIOS?
Roma, Estados Unidos y el futuro de Occidente
Peter Heather y John Rapley
First published as Why Empires Fall in 2023 by Allen Lane, an imprint of Penguin Press. Penguin Press is part of the Penguin Random House group of companies.
Publicado por primera vez como Why Empires Fall en 2023 por Allen Lane, un sello de Penguin Press. Penguin Press es parte del grupo de empresas Penguin Random House.
Todos los derechos reservados
Copyright © Peter Heather and John Rapley, 2023
ISBN: 978-0-241-40749-3
© de esta edición:
¿Por qué caen los imperios?
Desperta Ferro Ediciones SLNE
Paseo del Prado, 12, 1.º dcha.
28014 Madrid
www.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-127166-7-2
Traducción: Javier Romero Muñoz
Revisión técnica: Óscar González Camaño
Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández
Coordinación editorial: Óscar González Camaño y Mónica Santos del Hierro
Primera edición: noviembre 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2023 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
Impreso por: Anzos
Impreso y encuadernado en España – Printed and bound in Spain
Índice
Mapas
Introducción. Siga al dinero
PRIMERA PARTE
1 Una fiesta como la de
2 Imperio y enriquecimiento
3 Al este del Rin, al norte del Danubio
4 El poder del dinero
SEGUNDA PARTE
5 Todo se derrumba
6 Las invasiones bárbaras
7 El poder y la periferia
8 ¿La muerte de la nación?
Conclusión. ¿La muerte del imperio?
Lecturas complementarias
MAPAS
INTRODUCCIÓN
Siga al dinero
¿Puede Occidente volver a hacerse grande a sí mismo? ¿Debería siquiera intentarlo?
Entre 1800 y los inicios del presente milenio, Occidente se expandió y dominó el planeta. En el transcurso de esas dos centurias, pasó de ser uno más de una serie de actores iguales en una economía global emergente a generar más de ocho décimas partes de la producción mundial. Al mismo tiempo, los ingresos medios del mundo occidental, las economías desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de hoy, pasaron de ser más o menos iguales a las del resto de la humanidad a ser cincuenta veces mayores.
Esta dominación económica abrumadora facilitó una remodelación política, cultural, lingüística y social del planeta a imagen y semejanza de Occidente. Casi por doquier, el Estado nación, un producto de la evolución interna de Europa, se convirtió en el referente de la vida política y reemplazó a la diversidad inmensa de ciudades Estado, reinos, califatos, obispados, reinos de jeques, cacicazgos, imperios y regímenes feudales que, hasta entonces, habían proliferado por todo el globo. El inglés se convirtió en el idioma del comercio global y el francés (y más tarde de nuevo el inglés) en el de la diplomacia global. El mundo depositó sus reservas en los bancos occidentales y primero la libra y más tarde el dólar reemplazaron al oro como el lubricante del comercio entre las naciones. Las universidades occidentales devinieron las mecas de los aspirantes a intelectuales de todo el orbe y, hacia finales del siglo XX, el planeta se entretenía con películas de Hollywood y fútbol europeo.
Entonces, de repente, la historia dio marcha atrás.
Una vez que la Gran Recesión de 2008 se convirtió en el Gran Estancamiento, el porcentaje de la producción global de Occidente declinó del 80 al 60 por ciento y ha seguido cayendo, aunque con más lentitud, desde entonces. Los ingresos reales descendieron, se disparó el desempleo juvenil y los servicios públicos fueron erosionados por el espectacular aumento de la deuda, tanto pública como privada. Las dudas y la división interna reemplazaron la sólida autoconfianza de la década de 1990 en el discurso político liberal-democrático de Occidente. Al mismo tiempo, otros modelos, en particular la planificación central autoritaria del Estado chino, ganaron creciente influencia en el escenario mundial, reforzado por una economía china que, en el transcurso de cuatro décadas, tuvo una asombrosa media de crecimiento anual de sus ingresos per cápita de más del 8 por ciento, lo cual significa que los ingresos reales de China se duplicaron cada década. ¿Por qué el equilibrio del poder mundial ha experimentado un giro tan espectacular contra Occidente? ¿Es un declive que puede revertirse o es una evolución natural a la que Occidente haría bien en adaptarse?
Esta no es la primera vez que el mundo ha sido testigo de un auge y caída espectacular. El ascenso de Roma hacia lo que en su época se consideraría una dominación global se inició en el siglo segundo antes de Cristo y su reinado duró casi quinientos años, hasta que se derrumbó durante las centurias centrales del primer milenio de nuestra era. Aunque esto ocurrió hace 1500 años, este libro sostiene que el fin de Roma nos ofrece todavía hoy importantes lecciones para el presente y recurre al Imperio romano, y al mundo que este engendró, para repensar la historia en evolución y la situación actual del Occidente contemporáneo. No somos los primeros en pensar que el destino de Roma tiene algo que enseñar al mundo moderno; no obstante, hasta el momento, este solo ha movilizado su historia para ofrecer un diagnóstico extremadamente prooccidental. Tal y como expresó el historiador Niall Ferguson en un artículo de gran repercusión mediática acerca de la masacre parisina de Bataclan en 2015, publicado en algunos de los principales diarios a ambos lados del Atlántico (en particular el Sunday Times y el Boston Globe), Europa, «con sus centros comerciales y sus estadios deportivos se ha tornado decadente», mientras permite entrar a «forasteros que codician su riqueza sin renunciar a su fe ancestral […] al igual que el Imperio romano de principios del siglo V, Europa ha consentido (la cursiva es nuestra) que se derrumben sus murallas». Tal es, concluye Ferguson, «exactamente como caen las civilizaciones». Aquí se inspira en la célebre obra maestra de Edward Gibbon, Decadencia y caída del Imperio romano, que argumentó que Roma sufrió una lenta erosión interna una vez dejó de resistir a los forasteros –una extraña mezcla de cristianos y bárbaros godos, vándalos y otros– que habían empezado a prosperar dentro de sus fronteras. Como si padeciera un virus que debilitaba poco a poco las fuerzas del anfitrión en el que se introducía, el imperio decayó poco a poco desde su Edad de Oro hasta que llegó a un punto en que perdió toda voluntad de vivir. La perspectiva básica de Gibbon –esto es, que Roma tenía en sus manos su propio destino– sigue ejerciendo influencia en la actualidad y, para algunos, Ferguson entre ellos, la lección es evidente. El antídoto al declive imperial es controlar las fronteras, mantener fuera a los «extranjeros», erigir muros y reafirmar la fe ancestral, además de adoptar un nacionalismo más potente y revisar los tratados de comercio internacional.1
Por más poderosos que sean los tópicos manidos de los bárbaros invasores y la decadencia interna, lo cierto es que Gibbon escribió hace mucho tiempo; su primer volumen se publicó en 1776, el mismo año en que Estados Unidos se proclamó independiente. De igual modo, durante los dos siglos y medio transcurridos desde entonces, nuestras visiones de la historia de Roma han cambiado y nos ofrecen una perspectiva del todo diferente de la situación en la que Occidente se halla actualmente y de cómo será su probable evolución en las próximas décadas.
Una potencial historia romana revisada que contribuyera a una alternativa y descolonizada comprensión de la situación actual de Occidente quedó clara en una conversación entre ambos autores hace más de una década. Peter Heather es un historiador del mundo romano y posromano, con particular interés en cómo la vida en los confines de un imperio global transformó las sociedades situadas en su órbita. John Rapley es un economista político que investiga la experiencia sobre el terreno de la globalización en el moderno mundo en desarrollo. Tras una conversación que se prolongó durante toda una tarde, los dos vimos que habíamos llegado a conclusiones similares en relación con el desenlace de los muy diferentes imperios en los que trabajamos.
Lejos de determinar su propio futuro mediante decisiones y acontecimientos que tuvieron lugar dentro de sus propios confines, los dos considerábamos que, en lo fundamental, «nuestros» imperios empezaron a generar el fin de su propio dominio a causa de las transformaciones que desencadenaron en el mundo que los rodeaba. A pesar (y, a veces, a causa de) las profundas diferencias entre la Antigua Roma y el Occidente moderno, las dos historias se ilustran mutuamente. Existe un ciclo de vida imperial que comienza con el desarrollo económico. Los imperios empiezan a existir para generar nuevos flujos de riqueza para un núcleo imperial dominante, pero, al hacerlo, crean nueva riqueza tanto en las provincias conquistadas como en territorios más periféricos (tierras y pueblos que no están sometidos a colonización formal, pero que quedan sujetos a una relación económica de subordinación al núcleo desarrollado). Tales transformaciones económicas conllevan consecuencias políticas inevitables. Toda concentración o flujo de riqueza es un posible elemento constitutivo de un nuevo poder político para los actores que puedan explotarlo. Como consecuencia directa, el desarrollo económico a gran escala en la periferia inicia un proceso político que, con el tiempo, desafía el dominio de la potencia imperial que inició el ciclo.
Esta lógica económica y política es tan poderosa que hace inevitable un cierto grado de declive del viejo centro imperial. No es posible «hacer América grande de nuevo» (o el Reino Unido o la Unión Europea), porque el mismo ejercicio de la dominación occidental de los últimos siglos ha reorganizado las bases constituyentes del poder estratégico global sobre las que se asienta esa «grandeza». Esto también significa que los intentos desinformados de revertir dicho declive, al estilo de los que hemos visto en épocas recientes como la «América MAGA»* o el Reino Unido del Brexit, solo se arriesgan a acelerar y ahondar el proceso. Sin embargo, el resultado final no tiene por qué constituir un desmoronamiento catastrófico de la civilización con un declive económico absoluto y a gran escala, así como una dislocación general, sea social, política, e incluso cultural.
Como también recalca la historia del mundo romano, los imperios pueden responder al proceso de ajuste con toda una gama de medidas posibles, desde las profundamente destructivas a las mucho más creativas. El Occidente moderno está próximo al inicio de su proceso de ajuste; el mundo romano lo completó hace mucho tiempo y aquí, de nuevo, una comparación minuciosa nos ofrece importantes perspectivas. El verdadero significado de las trayectorias visibles de desarrollo hoy en Occidente –que, en la actualidad, están en un estadio relativamente temprano– pasa a primer plano cuando se comparan con los cambios a largo plazo observables en la evolución y descomposición del Imperio romano durante el medio milenio que siguió al nacimiento de Cristo.
Con el fin de explorar esta comparación en todo su potencial, este libro se divide en dos partes. La primera se vale de la historia de Roma para comprender el ascenso del Occidente moderno. Revela las sorprendentes semejanzas entre la evolución económica y política del mundo occidental de las últimas centurias y la del Imperio romano y analiza por qué su asombrosa dominación de la economía mundial ha experimentado un retroceso tan significativo y está abocada a seguir haciéndolo. No obstante, aunque el moderno desafío de la periferia en desarrollo está aún en una fase inicial, sí es posible explorar a fondo el papel del ascenso de la periferia en el debilitamiento del Imperio romano y en la generación de nuevos mundos durante la fase posterior al colapso imperial. Por tanto, la segunda parte adopta un enfoque ligeramente diferente: no es posible presentar en paralelo los dos relatos imperiales, pues uno de ellos está todavía lejos de haberse completado. Comenzaremos por examinar de cerca el colapso romano, con el objetivo de identificar los factores clave en juego en dicho proceso, mientras que en los capítulos restantes examinaremos la relevancia de cada uno de tales factores para el Occidente moderno y emplearemos las evidencias de la Antigüedad para considerar la gama de desenlaces a largo plazo –mejores o peores– que se barajan en la actualidad. Aunque no es posible hacer grande de nuevo a Occidente en el sentido de reasentar una dominación global incontestada, el necesario proceso de ajuste podría insertar lo mejor de la civilización occidental en el emergente nuevo orden global, o destruir toda esperanza de mantener la prosperidad de las poblaciones occidentales en un mundo reconstruido. En última instancia, como la historia romana remarca una vez más, el futuro de Occidente dependerá de las decisiones políticas y económicas que tomen sus ciudadanos y sus líderes en los años decisivos que nos esperan.
NOTAS
1 En los márgenes más extremos de esta parte del espectro político ha habido intentos de descubrir una «oscura conspiración» para reemplazar las poblaciones de Occidente por inmigrantes de la periferia. La teoría del reemplazo, pues así es como se autodenomina, traza sus orígenes a una novela distópica de 1973 (Jean Raspail, Le camp des saints) [edición en español: El campamento de los santos, Barcelona, Ojeda, 2003], aunque se basa en no poca medida en el discurso de 1968 de Enoch Powell sobre los «Ríos de sangre». La teoría ha pasado de ciertos extremos políticos muy turbios (que han motivado ataques terroristas) a círculos algo más generalistas, pues ha asomado en los discursos del húngaro Viktor Orbán y del italiano Matteo Salvini, además de estar presente en el movimiento francés de los chalecos amarillos (gilets jaunes).
______________
* N. del T.: Siglas de Make America Great Again [Hacer América Grande de Nuevo], eslogan de la campaña política de Donald Trump para la campaña presidencial en 2016.
CAPÍTULO 1
Una fiesta como la de 399…
WASHINGTON D. C., 1999
En el clima político actual de férrea división e indignación pública provocada por el aumento de la desigualdad, el estancamiento de los estándares de vida, el incremento de la deuda y los ruinosos servicios públicos resulta difícil recordar que, apenas veinte años antes, el futuro de Occidente parecía tan diferente. Cuando el siglo XX entró en su último año, Estados Unidos era el centro del mundo moderno. El desempleo había caído a cifras históricamente bajas y la economía estadounidense –la mayor del mundo con diferencia– disfrutaba de la mayor explosión de crecimiento que jamás había conocido; los mercados de valores subían cada año más de dos dígitos. En la cresta de la ola de las puntocom, millones de accionistas estadounidenses se hacían más ricos cada día que pasaba y gastaban los beneficios en un círculo virtuoso que disparó la economía a cotas cada vez más elevadas. Y no solo Estados Unidos: todo Occidente –las economías ricas e industrializadas compuestas, en su mayoría, por los amigos y aliados de América en Europa occidental, Canadá y Asia (Australia, Nueva Zelanda y, en fecha más reciente, Japón)– abarcaban el planeta como un coloso. Su prosperidad y sus valores de libertad individual, democracia y libre mercado eran realidades indiscutibles.
Diez años antes, en lo que se consideró el momento histórico definitorio del siglo XX, manifestantes de Europa oriental derrocaron a sus mandatarios comunistas. Dos años más tarde, la Unión Soviética votó dejar de existir y los economistas estadounidenses empezaron a recorrer el mundo en sus jets, para asesorar a los gobiernos acerca de los beneficios de rehacer sus economías e instituciones políticas a imagen y semejanza de Occidente. Hasta el Partido Comunista chino abrazó el mercado. Alemania se reunificó, Europa emergió de la recesión, el Reino Unido nunca había molado tanto* y Estados Unidos creció sin parar. Hacia 1999, el porcentaje de producción global que consumía Occidente alcanzó el mayor punto jamás registrado: una sexta parte de la población del planeta empleaba nada menos que cuatro quintas partes de la producción mundial de bienes y servicios.
En su discurso del estado de la Unión de 1999, el presidente estadounidense Bill Clinton transmitió con optimismo que los buenos tiempos nunca terminarían: «Las posibilidades de nuestro futuro son ilimitadas», declaró. Con los economistas diciéndole que se había consolidado una «Gran Moderación», una era de estabilidad económica que generaría un crecimiento sin fin, su Administración llegó a la conclusión de que el superávit gubernamental pronto alcanzaría billones. Clinton urgió al Congreso a verter parte de esta enorme reserva de dinero en pensiones y sanidad y su secretario del Tesoro anunció que, después de décadas de incremento del déficit, Estados Unidos comenzaría, al fin, a liquidar las deudas acumuladas por sus gobiernos durante los dos siglos precedentes y a poner más dinero en el bolsillo del estadounidense de a pie. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el gobierno del Nuevo Laborismo de Tony Blair captó el espíritu de los tiempos y lanzó un enorme y ambicioso programa de expansión de los servicios públicos, mientras que la Unión Europea, llena de autoconfianza, se dispuso a acoger a buena parte del antiguo bloque soviético en el elitista club de las democracias occidentales.
Pocos años después, tal optimismo se evaporó. La crisis financiera global de 2008 fue seguida de inmediato por la Gran Recesión y luego por el Gran Estancamiento. Apenas una década después del clímax de 1999, el porcentaje de producción global de Occidente se redujo en un cuarto: el 80 por ciento del Producto Global Bruto (PGB) se convirtió en el 60 por ciento. Y aunque gobiernos y bancos centrales contuvieron los peores efectos inmediatos del crac al inundar sus economías con dinero, desde entonces, los países occidentales no han logrado recuperar las tasas de crecimiento de antaño, mientras que las de partes clave del mundo en desarrollo se han mantenido elevadas. En consecuencia, el porcentaje del PGB no ha dejado de descender. Y no es solo en lo económico en lo que Occidente está perdiendo terreno con rapidez. La «marca» Occidente, antes refulgente, ha perdido su aura y ahora presenta a los observadores externos una imagen de profunda indecisión y división, con unas democracias que parecen conceder beneficios solo a unos pocos, lo cual ha restaurado la credibilidad perdida de los liderazgos autoritarios y modelos unipartidistas de dirección económica y política.
Para ciertos comentaristas occidentales, el diagnóstico de Gibbon acerca de la caída de Roma nos muestra una solución obvia: Occidente está perdiendo su identidad ante una oleada de inmigración extranjera, en particular musulmana; debe consolidar sus murallas y reafirmar sus valores culturales esenciales, o está condenada a volver a recorrer la senda del Armagedón imperial. Sin embargo, la historia de Roma, tal y como la entendemos en el siglo XXI, ofrece lecciones muy diferentes al Occidente moderno.
ROMA, 399 D. C.
Dieciséis siglos –más o menos exactos– antes de la elegíaca celebración de Bill Clinton en relación con sus ilimitadas posibilidades, un portavoz imperial dio en presencia del Senado de Roma el discurso del «estado de la Unión» de la mitad oeste del mundo romano. Era el 1 de enero de 399, el día de la toma de posesión del cónsul más reciente, de una línea ininterrumpida durante mil años. El cargo más prestigioso del mundo romano, puesto que tenía garantizada la vida eterna porque daba nombre al año. El afortunado candidato a la inmortalidad de ese año era Flavio Manlio Teodoro, un jurista y filósofo con un historial intachable de competencia administrativa. El tono de su discurso fue triunfal y anunció el alba de una nueva Edad de Oro. Tras un rápido y halagador saludo a la audiencia –«Es esta asamblea la que me da la medida del universo; veo aquí reunida toda la brillantez del mundo» (un elogio que es probable que ningún parlamentario utilice en la actualidad)–, el portavoz, un poeta que respondía al nombre de Claudiano, fue al grano.
Su discurso presentó dos temas. Primero: la brillantez de la administración que había llamado a un hombre como Teodoro para ocupar el cargo. «¿Pero quién rechazará un cargo insigne bajo tan gran emperador? ¿O cuándo se ofrecerán mayores recompensas a los méritos? […] ¿Qué edad produjo a un héroe semejante en el consejo o en la guerra? Ahora Bruto [asesino de Julio César] amaría vivir bajo una monarquía». Segundo: la prosperidad estaba consolidada en el imperio. «[…] queda abierta una llanura y el favor está asegurado para el que lo merece; se honra la laboriosidad con la recompensa merecida».**
A primera vista, esta alocución parece un modelo de palabrería autocomplaciente de la peor especie, tan del gusto de los regímenes fallidos a lo largo de la historia. El emperador de Occidente del momento, Honorio, era un muchacho de 15 años de edad; el verdadero mandatario era un general llamado Estilicón: un hombre fuerte surgido del ejército y de reciente ascendencia bárbara, rodeado de un séquito de funcionarios que esperaban ansiosos –en el sentido literal de la palabra– para darle una puñalada por la espalda.1 Apenas una década más tarde, la ciudad de Roma fue saqueada por un grupo de guerreros bárbaros, inmigrantes recién llegados al mundo romano, liderados por su propio rey, el godo Alarico. El colapso final del reino de Honorio tuvo lugar dos generaciones más tarde. El Occidente romano quedó repartido entre una serie de monarcas bárbaros: los descendientes godos de Alarico se enseñorearon de la mayor parte de Hispania y del sur de la Galia, los reyes burgundios del sudeste de la Galia, los soberanos francos del norte, los vándalos del norte de África y una serie de bandas guerreras anglosajonas invadieron el norte del canal de la Mancha. ¿Acaso el cónsul, emperador, portavoz y el Senado fueron partícipes de una ceremonia colectiva de autoengaño voluntario? Esto era lo que pensaba Gibbon. Según su historia, en 399, Roma llevaba mucho tiempo en declive desde la Edad de Oro económica, cultural y política de los emperadores antoninos del siglo II d. C. y la caída era inminente.
Las generaciones sucesivas de historiadores desarrollaron el modelo de Gibbon, con lo que, hacia mediados del siglo XX, habían elaborado una lista de síntomas de declive que explicaban una historia de claridad meridiana. En primer lugar, estaban los agri deserti, «los campos desiertos», mencionados en la legislación imperial del siglo IV. El campesinado del imperio constituía el 85-90 por ciento de la población total. En un mundo abrumadoramente agrario, los campos desiertos olían, sin duda, a desastre económico, atribuible a un punitivo régimen fiscal, del que los escritos de la época se quejaban regularmente. En segundo lugar, la podredumbre se transmitió hacia las capas superiores. En la Edad de Oro de Gibbon, las clases altas y medias de Roma dejaron constancia de las distinciones recibidas en vida con inscripciones fechadas en piedra. Estas estelas conmemoraban los honores, cargos y dones, en general edificios y otros servicios otorgados a sus comunidades urbanas locales (la virtud cívica era muy apreciada en el mundo romano). Dos monumentales proyectos decimonónicos de recopilación y publicación de toda inscripción conocida en latín y griego revelaron de inmediato un elemento sobresaliente: a mediados del siglo III d. C., la frecuencia anual de los epígrafes cayó de forma súbita a cerca de una quinta parte de la media anterior. Este espectacular descenso de los despliegues de autocomplacencia de las clases pudientes del mundo romano, al igual que los campos desiertos, desprendía un fuerte hedor a implosión económica. En tercer lugar, un examen detallado de los papiros egipcios y de las monedas imperiales supervivientes de la misma era refuerza dicho argumento. En la segunda mitad del siglo III, la población imperial tuvo que enfrentarse a una hiperinflación disparada de precios no muy diferente de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, alimentada por el envilecimiento progresivo del denario de plata. Envilecimiento, hiperinflación, la pérdida de confianza de las clases superiores y los campos sin cultivar: todo apuntaba a una conclusión obvia. Un siglo antes de la toma de posesión de Teodoro, el imperio estaba en la ruina económica y el auge del cristianismo no hizo más que añadir un cuarto elemento a este caos.
Gibbon inauguró una línea de pensamiento que veía en la nueva religión del imperio un cambio de profundas consecuencias negativas. El clero y los ascetas cristianos, según su punto de vista, supusieron miles de «bocas ociosas», cuya dependencia debilitó la vitalidad económica imperial. Gibbon también adujo que el mensaje de amor del cristianismo –«poner la otra mejilla»– minó las virtudes cívico-marciales que habían hecho grande al Imperio romano y sentía un profundo desagrado por la propensión de los líderes cristianos –en marcado contraste con las enseñanzas de su fundador– a las disensiones internas, lo cual debilitó la antigua unidad de criterio imperial. En consecuencia, el consenso histórico general de la primera mitad del siglo XX fue que, hacia 399, toda la estructura romana se sostenía, a duras penas, mediante una burocracia totalitaria y sobredimensionada, situada en la cúspide de una economía centralizada y dirigida que lograba poco más que alimentar a los soldados que le quedaban. La generación de eruditos que llegó a la madurez después de la Primera Guerra Mundial presenció de primera mano el caos de la hiperinflación de Weimar y además pudo compararlo con los ejemplos totalitarios de la Rusia bolchevique y la Alemania nazi. Visto el desastroso estado del Bajo Imperio, tan solo hacía falta, según esta visión ampliamente compartida del pasado romano, un puñado de invasores bárbaros para que las maltrechas ruinas imperiales se vinieran abajo; cosa que sucedió apenas unas décadas después de que el consulado de Teodoro inaugurara una supuesta nueva Edad de Oro.
Este relato de podredumbre moral y económica del centro imperial –que hacía recaer toda la responsabilidad del fin del imperio sobre los hombros de los mandatarios de Roma– ha tenido un impacto contemporáneo que es muy difícil de ignorar. No solo es popular entre los comentaristas conservadores más destacados de Occidente; también puede encontrarse en las ciencias sociales, pues ha conformado influyentes escuelas del pensamiento contemporáneo en el campo de las relaciones internacionales. Incluso ha llegado a abrirse camino hasta la Casa Blanca en alguna ocasión. El antiguo asesor de Donald Trump, Steve Bannon, citaba con regularidad a Gibbon al argumentar que el abandono estadounidense de su herencia religiosa había causado decadencia, una visión del mundo que fue mencionada de forma explícita en el discurso inaugural del nuevo presidente. Este caracterizó el estado actual del país como «la masacre de América». Robert Kaplan, el escritor y pensador que ejerció una profunda influencia sobre la política exterior de Bill Clinton, elogió con entusiasmo las enseñanzas obtenidas de la lectura de Gibbon y en particular las predicciones del propio Kaplan acerca de la «anarquía que viene» en la periferia global. De igual modo, en la teoría económica, Daron Acemoğlu y James Robinson argumentaron en Por qué fracasan los países que las instituciones liberales crearon el marco para el triunfo económico del moderno Occidente, mientras que los gobiernos autocráticos hacían inevitable el declive. En apoyo de su teoría, Acemoğlu y Robinson citaban a Gibbon en términos encomiásticos, así como argumentaban que Roma selló su destino el mismo día en que dejó de ser una república, con lo que emprendió el largo, pero inexorable, camino hacia el colapso imperial.
No resulta sorprendente que Decadencia y caída del Imperio romano de Gibbon haya recibido tanta atención en Estados Unidos. Desde los tiempos del nacimiento de la república, los intelectuales estadounidenses se han visto a sí mismos en numerosas ocasiones como los herederos de Roma y han leído la historia del imperio como una guía para el futuro del suyo. Se ha edificado toda una industria sobre la base de los elementos del modelo de declive interno de Gibbon. En función de sus programas políticos, algunos comentaristas se interesan más por el fracaso económico y otros por la decadencia moral. No obstante, su énfasis es consistente: solo los factores internos son los responsables fundamentales del colapso imperial. La de Gibbon es una gran historia bellamente narrada; hoy, muchos siguen leyéndolo solo por su prosa. También tiene la virtud de ser antigua. Como podría explicar cualquier profesor, es casi imposible desplazar la primera idea que se consolida en el cerebro de los estudiantes. Sin embargo, es necesario desplazarla, pues, en los últimos cincuenta años, ha salido a la luz un pasado romano diferente.
ARADOS Y CALDEROS
En la década de 1950, un arqueólogo francés hizo un sorprendente descubrimiento en un pequeño confín del norte de Siria. Lo que encontró eran los restos de unos prósperos campesinos bajorromanos que se habían expandido por las colinas calcáreas de la región entre los siglos IV y VI d. C. El material de construcción natural en esta región era la piedra local, lo cual hizo que las viviendas de los granjeros, algunas con fechas inscritas, siguieran en pie. En todas las demás regiones del imperio los campesinos construían con madera o adobe, que no dejan trazas en la superficie, por lo que se trataba de un hallazgo único. Según el modelo gibboniano estándar, estos granjeros acomodados tardorromanos no deberían estar ahí. ¿Acaso la presión tributaria excesiva no los llevó a la quiebra y agotó sus campos y esto imposibilitó semejante prosperidad rural?
Esa misma década, los historiadores de la cultura empezaron a explorar ciertas nuevas vías que cuestionaban buena parte del pliego de acusaciones de Gibbon contra la religión cristiana; algunas de estas nunca habían sido nada más que una broma sofisticada. Dada la historia del conjunto del cristianismo como religión organizada desde el emperador Constantino en adelante –con sus cruzadas, inquisición y conversiones forzosas–, sostener que el cristianismo socavó el imperialismo romano con un fomento excesivo del pacifismo no es más que una muestra del retorcido sentido del humor de Gibbon. Desde la década de 1950, investigaciones más detalladas y ecuánimes han dejado claro que el cristianismo no minó la unidad cultural clásica, sino que más bien la encaminó por nuevas y excitantes vías. El cristianismo que evolucionó en los siglos IV y V era una síntesis vigorosa e innovadora de elementos bíblicos y de la cultura clásica, y los problemas suscitados por la división religiosa se han exagerado mucho. Tanto en la práctica como en la teoría, los emperadores asumieron de inmediato la función de cabezas de la estructura eclesiástica, lo cual fue muy positivo a la hora de fomentar un nuevo tipo de unidad cultural a lo largo de toda la vasta extensión de dominio imperial. Por otra parte, el argumento de las «bocas ociosas», en relación con el clero cristiano, tampoco es muy convincente. Los altos cargos eclesiásticos no tardaron en ser ocupados por la nobleza romana de provincias, que dirigía los servicios de la Iglesia y sostenía el orden sociopolítico existente. En un sentido general, no eran ni más ni menos «ociosos» de lo que lo había sido nunca la élite terrateniente romana. En la práctica, el clero de todas las clases operaba en su mayor parte como funcionarios del Estado, no como representantes subversivos de una cultura hostil.
De igual modo, los nuevos estudios también cuestionaron la imagen del gobierno tardorromano como Estado autoritario fallido. En 1964, A. H. M. Jones, funcionario público británico durante la guerra reconvertido en profesor de historia antigua, publicó un análisis exhaustivo de las operaciones del Imperio romano que abrió profundas brechas en la vieja ortodoxia. La burocracia imperial se expandió durante el siglo IV, no obstante, en términos comparativos, siguió siendo demasiado pequeña para ejercer un estricto control sobre la vasta expansión del mundo romano, que, en su diagonal más larga, iba de Escocia a Irak. De hecho, el núcleo imperial no era el que controlaba el proceso. Como veremos en el Capítulo 2, fueron las propias élites provinciales romanas quienes impulsaron la expansión de la burocracia al exigir nuevos puestos dentro de sus estructuras. Lo que a primera vista parece una autoritaria expansión gubernamental, se debió, en realidad, a las clases dirigentes del imperio, que trasladaron a un nuevo contexto sociopolítico sus tradicionales pugnas por favores e influencia. Sin duda, no fue un hecho insignificante, pero tampoco un anuncio evidente del fin del sistema imperial. De todos modos, todas estas revisiones sustanciales del viejo paradigma de la decadencia romana no dejaban de ser atisbos aislados de una historia romana alternativa. Entonces, en la década de 1970, tuvo lugar un nuevo y revolucionario descubrimiento que aunó todas estas observaciones individuales en un cambio de paradigma fundamental… Lo que no deja de ser una demostración de la ubicuidad de la torpeza humana.
La cerámica rota tiene dos características clave. Una vez rota, es más o menos inservible, pero los restos individuales suelen perdurar. En consecuencia, la cerámica rota tiende a permanecer allí donde la dejaron caer, lo cual nos proporciona un mapa de las casas y aldeas de los propietarios originales mucho tiempo después de que la madera se pudra y los ladrillos de adobe se conviertan en polvo. Aun así, fueron necesarios dos grandes avances técnicos para que la desmaña humana pudiera revelar en toda su magnitud la macrohistoria del desarrollo económico romano. Primero, había que datar los fragmentos. Desde hace mucho, se sabía que los diseños de servicios de mesa romanos («cerámica fina», en la jerga de los arqueólogos) y de ánforas de almacenamiento (amphorae) cambiaban con el tiempo, aunque los investigadores tenían que encontrar un número suficiente en un yacimiento para poder datarlos y crear una cronología precisa de sus cambiantes diseños. Segundo, había que identificar la densidad precisa de cerámica en superficie para indicar la presencia de un asentamiento antiguo oculto bajo el terreno. Hacia la década de 1970, tales problemas se habían resuelto gracias a los arados modernos, que se hunden en el subsuelo a suficiente profundidad como para sacar a la superficie materiales que llevan mucho tiempo bajo tierra.
Lo que vino después nos muestra que la arqueología real es, por lo general, mucho menos divertida que Indiana Jones. En el transcurso de los veinte años siguientes, pequeños ejércitos de estudiantes y profesores se desplegaron en línea recta por los antiguos campos romanos para recoger hasta la última pieza de cerámica rota que pudieran hallar en un metro cuadrado ante ellos. Todo se guardaba en bolsas de plástico etiquetadas. Entonces, la línea avanzaba otro metro y repetía el proceso. Y así una y otra vez, hasta cubrir toda la región para estudiar, o hasta que finalizaba la campaña de excavaciones. Durante los inviernos, se dedicaban a analizar los contenidos de las bolsas. Como es de esperar, completar estudios rurales a gran escala podía requerir una década o más. Aunque si algo caracteriza a los arqueólogos es la paciencia y durante las décadas de 1970 y 1980 muchos de ellos, bolsa en mano, se dedicaron a revisar amplias extensiones del antiguo mundo romano.
Puede que el proceso fuera monótono, pero los resultados fueron espectaculares. El Imperio romano era un lugar inmenso. Aunque parece enorme sobre el mapa, debe tenerse en cuenta que, en la Antigüedad, todo se movía unas veinte veces más lentamente –al menos por tierra: a pie, en carro, o a caballo– con respecto a la actualidad. La verdadera medida de distancia era el tiempo que empleaba una persona en desplazarse de A a B, no una unidad arbitraria de medida, por lo que las localidades del imperio estaban, en la práctica, veinte veces más lejos de lo que nos parece a los observadores modernos, así como el conjunto del imperio era veinte veces más vasto. Sin embargo, con todo su extraordinario tamaño, cuando llegaron los resultados se vio que los asentamientos rurales en casi todo el mundo romano, y no solo en las colinas calcáreas del norte de Siria, llegaron a su cenit en el siglo IV, justo en vísperas del colapso político. La Britania meridional, el norte y el sur de la Galia, Hispania, el norte de África, Grecia, Turquía y Oriente Medio: al contrario de lo esperado, todas produjeron resultados similares. Las densidades de población rural, y en consecuencia del conjunto de la producción agrícola, alcanzaron sus niveles máximos durante el periodo tardoimperial. Y, dado que Roma era, de forma abrumadora, una economía agraria, no cabe la menor duda de que el Producto Imperial Bruto –la producción económica total del mundo romano– logró cotas más elevadas en el siglo IV que en cualquier otra etapa de la historia de Roma.
Esto fue un descubrimiento asombroso. Los datos, masivos y en constante expansión –el número de fragmentos de cerámica enterrados en la tierra es incontable–, demostraron que la trayectoria del desarrollo macroeconómico romano fue justo la contraria a la que defendía el relato de la decadencia. Como resultado, este tonelaje inamovible de evidencias ha forzado, necesariamente, tener que reconsiderar la lista de condiciones, ahora mucho más limitada, en la que se basó la vieja ortodoxia.
Los agri deserti, si se examinan con mayor detalle, resultan ser un término técnico para tierras que no son lo bastante productivas como para imponerles cargas tributarias. Aún más crucial: en ningún momento implica que el campo en cuestión nunca fuera cultivado. El fin de los epígrafes de piedra es un fenómeno histórico más importante, pero tampoco, si se examina con detalle, es una medida clara de declive económico. Hasta mediados del siglo III, las clases altas locales del imperio dedicaron su tiempo a competir por el dominio en sus ciudades, las cuales contaban con cuantiosos presupuestos municipales para gastar. Las donaciones registradas en tales inscripciones constituían un arma clave de dicha competición política. No obstante, hacia mediados de siglo, el centro imperial confiscó esos presupuestos (por causas a las que volveremos más adelante), con lo que el motivo para la competición política local desapareció por completo. Para los ambiciosos terratenientes de provincias, el nuevo juego consistía en incorporarse a la burocracia imperial en rápida expansión, que ahora controlaba las provisiones de fondos. Los propietarios agrícolas provinciales reorganizaron sus vidas en consecuencia y la onerosa formación legal –como la de nuestro leguleyo devenido cónsul, Teodoro– reemplazó a la generosidad local como el camino hacia el éxito. En este nuevo entorno, hubo muchos menos incentivos para dejar constancia de la propia generosidad mediante el encargo de un caro epígrafe. Por lo que respecta a la tributación, uno de los puntos básicos para recordar es que la investigación histórica comparada todavía no ha logrado identificar una sociedad humana que considere que no paga impuestos suficientes. Las quejas de los contribuyentes tardorromanos no son particularmente insistentes y la nueva evidencia arqueológica de prosperidad rural demuestra que no habrían soportado un régimen fiscal demasiado punitivo. Por otra parte, la hiperinflación era bastante real, aunque su impacto fue más limitado de lo que se ha creído hasta ahora. Lo que estaba inflado era el precio (de absolutamente todo) medido en monedas de plata devaluadas. Sin embargo, el grueso de la riqueza de los terratenientes romanos se acumulaba en reservas de metales preciosos puros y, sobre todo, en sus tierras y en productos agrícolas. Nada de esto se vio afectado por las sucesivas depreciaciones de la moneda de plata, de modo que, al contrario que en la Alemania de Weimar, la hiperinflación romana dejó intacta la riqueza real de las élites latifundistas imperiales.
Lo que antes se consideraba una evidencia clara de declive económico ya no lo es. Gibbon estaba equivocado: el Imperio romano no experimentó un largo y lento declive desde su Edad de Oro del siglo II y hasta su inevitable caída en el V.2 La prosperidad imperial alcanzó su punto álgido justo en vísperas del desplome. El portavoz de 399 d. C., aunque es indudable que estaba al servicio de sus intereses y de los del régimen que le daba empleo, ni era estúpido ni afirmó una falsedad criminal al proclamar una nueva Edad de Oro. En las postrimerías del siglo IV, la famosa Pax Romana –la era de estabilidad política y legal generalizada creada por las conquistas de las legiones– se había mantenido casi medio milenio, durante el cual se dieron las condiciones macroeconómicas que permitieron a las provincias imperiales incrementar su prosperidad durante siglos.
Esta revolución en nuestra comprensión del Imperio romano tardío tiene algunas implicaciones decisivas en potencia, si consideramos el marcado contraste entre el extravagante triunfalismo occidental de la década de 1990 y el ambiente actual de pesimismo y fatalidad. La primera lección de la historia romana está clara: la caída imperial no tiene por qué venir precedida de un prolongado declive económico. El Imperio romano fue el mayor y más longevo Estado que jamás ha conocido la Eurasia occidental y, pese a ello, una de sus mitades se desmoronó y desapareció pocas décadas después de su cenit económico. Esto, por sí solo, podría ser una coincidencia fortuita. Sin embargo, una exploración en profundidad de las extensas historias de Roma y del Occidente moderno indica que esto no es así en absoluto.
NOTAS
1 Flavio Estilicón nació en territorio romano, aunque su padre era un inmigrante vándalo. Nueve años más tarde, cuando surgió la ocasión, sus rivales dieron un sangriento golpe de Estado en el que ejecutaron de forma sumaria a Estilicón y a sus hijos.
2 Para cierto tipo de intelectual moderno, que gusta de citar la historia romana para corroborar su afirmación de que los regímenes liberales producen economías más dinámicas, el hecho incómodo para la tesis Acemoğlu-Robinson es que el Imperio romano floreció después de abandonar el republicanismo.
______________
* N. del T.: Alusión al espíritu de optimismo, Cool Britannia, «el Reino Unido mola», de la década de 1990, en particular durante el Gobierno laborista de Tony Blair.
** N del T.: Ambas citas del «Panegírico en honor del cónsul Manlio Teodoro» en Claudiano, Poemas, I, M. Castillo Bejarano (trad.), Madrid, Gredos, 1993, 159-161, 164 y 261-263, respectivamente.
CAPÍTULO 2
Imperio y enriquecimiento
En 371, un poeta cristiano llamado Décimo Magno Ausonio, originario de la que hoy es la ciudad de Burdeos, dedicó 483 hexámetros latinos a cantar las glorias de un confín particular del noroeste del mundo romano: el valle del río Mosela, en la actual Alemania, que desemboca en el Rin. Lo que atrajo su mirada fueron las bien cuidadas riquezas agrarias de la región y la cultura humana que había surgido a su alrededor:
[…] los tejados de las granjas elevados sobre riberas inclinadas y colinas verdes de vid y, a sus pies, las corrientes alegres del Mosela que se desliza con murmullo silencioso [vv. 20-22].